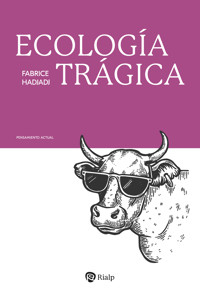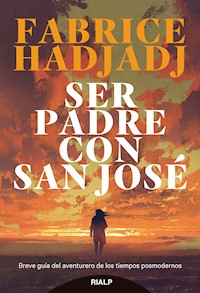Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Vivimos tiempos de crisis", "la crisis se prolonga", son frases que oímos a menudo. Parece estar en crisis la estructura misma de la sociedad, aunque quizá haya sido siempre así... Sin embargo, la nuestra presenta contornos nuevos, que ponen de manifiesto una amenaza real de exterminio para el ser humano, al menos en el ámbito tecnológico, ecológico y teocrático. Solo cuando algo está a punto de desaparecer comprendemos que es insustituible. ¿Vale la pena, entonces, dar la vida a un mortal? Sobre esta pregunta decisiva se mueve la reflexión inconfundible y paradójica de Hadjadj. En estas lecciones explora varias cuestiones sensibles (la alianza entre progreso y tecnologías, la pornografía, la castidad y el suicidio, la caridad y el sentido de misión), proponiendo una educación abierta a la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FABRICE HADJADJ
POR QUÉ DAR LA VIDA A UN MORTAL
Y otras lecciones
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Perché dare la vita a un mortale
© 2020 by Edizioni Ares
© 2020 de la versión española traducida por ELENA ÁLVAREZ
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-5305-1
ISBN (versión digital): 978-84-321-5306-8
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
1. CRISIS Y CULTURA. REFLEXIONES SOBRE EL ESPÍRITU DE LA MATERIA
2. PROGRESO: ¿UN MITO PARA EL DESARROLLO?
3. ¿POR QUÉ DAR LA VIDA A UN MORTAL? SER PROGENITORES EN EL FIN DEL MUNDO
4. LO QUE LA PORNOGRAFÍA NOS OCULTA
5. EN VIRTUD DEL SEXO: LA CASTIDAD
6. ¿QUÉ ES EL SUICIDIO? UN INTENTO DE DEFINICIÓN DE LO INDECIBLE
7. SER LUZ DEL MUNDO Y SAL DE LA TIERRA. LOS LAICOS ANTE LOS DESAFÍOS DE NUESTRA ÉPOCA
8. ¿QUÉ APORTA AL HOMBRE MODERNO EL MENSAJE CRISTIANO DE LA CARIDAD?
9. PEQUEÑA CRÍTICA DE LA RAZÓN COMPASIVA
10. LA VIDA COMO MISIÓN
AUTOR
1.
CRISIS Y CULTURA. REFLEXIONES SOBRE EL ESPÍRITU DE LA MATERIA[1]
Tot bella per orbem, tam multae scelerum facies,
non ullus aratro dignus honos,
squalent abductis arva colonis,
et curvae rigidum falces conflantur in ensem.
(Virgilio, Geórgicas I, 506-508)[2]
De Sion saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra del Señor.
Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos.
Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas.
(Is 2, 3-4)
TAL VEZ NO HAYAMOS PERDIDO EL ESPÍRITU, sino la materia. Es probable que la pérdida de sentido que encontramos hoy no sea una pérdida del sentido del espíritu, sino una pérdida del sentido de la materia.
Cuando alguien pierde el espíritu, le queda todavía el cuerpo; un cuerpo que se mantiene como un ancla, como un acceso, como la esperanza de un regreso. Cabe la esperanza de que, literalmente, recupere su espíritu, y de que por medio del contacto con su carne y sus sentidos vuelva a estar presente en el mundo, ante su prójimo, ante aquello que se le ofrece a su alrededor.
Pero cuando alguien pierde la materia, cuando un hombre —que no es ángel— pierde su cuerpo, cuando un hombre —que no es una bestia, pero que en todo caso es un animal y no un espíritu puro— se desencarna, cuando pretende desmaterializarse, ¿qué queda en él para que le podamos dar la mano? ¿Qué queda para que podamos abrazarlo? ¿Qué queda, para tocarlo, para el calor, para la simple presencia de las palabras? Entonces, tal vez es que no ha perdido el espíritu, sino que ha perdido el núcleo duro de su espíritu, el anclaje de su espíritu, el peso, la densidad, la concreción, la sensibilidad, el tacto y —se podría añadir— también la estructura de su espíritu.
EL BLOQUEO FUNCIONAL
La pérdida de la materia puede apreciarse, especialmente, en las universidades modernas. No me refiero a la bella y venerable Università Cattolica de Milán, ni a Oxford o Cambridge, ni a la Sorbona, aunque todas, en su interior, en sus salas, en sus anfiteatros, están siendo de todas formas víctimas de la modernización. Pero precisamente, a diferencia de las universidades modernas, aparecen como víctimas, y es porque su vieja arquitectura opone resistencia a los esfuerzos por modernizarlas, y solo se podrán perfeccionar tales esfuerzos si se destruyen los antiguos muros para conservar de ellos una fachada bonita, como en las películas de Hollywood.
La universidad moderna es, de forma voluntaria, consciente y tenaz, como un bloque de vidrio y cemento. Erige por todas partes con agresividad su estructura high-tech, conectada al futuro. Se burla de las viejas piedras igual que de otras tantas épocas del pasado. Esta funcionalidad, dicen los expertos, es mejor para la enseñanza: hay sonorización eléctrica, una pizarra electrónica, una red sin interferencias, un motor de búsqueda que pone al alcance en un par de clics todos los textos e imágenes del patrimonio cultural y científico. Nos encontramos en la e-school que practica el e-learning para una humanidad aumentada, actualizada, 2.0. Pero enseguida se comprende que, en este contexto, cambia por completo la naturaleza de la enseñanza. Lo que se presenta en la pantalla no son las obras, sino imágenes digitalizadas de las obras: una Piedad sin mármol, una Capilla Sixtina sin capilla, una Summa Theologiae reducida a una suma de fórmulas, una Divina Commedia sin el tiempo ni el espacio que podrían permitir el despliegue real, vocal, de sus cánticos...
Así, la enseñanza queda reducida a transmisión de informaciones, y deja de abrirse a la verdad de las cosas.
Para empezar a abrirnos a la verdad de las cosas, sería necesario vernos rodeados de cosas que nos atraigan, por su consistencia. Para empezar a abrirnos a la verdad de las cosas tendríamos que estar rodeados de cosas que, por su hospitalidad, por su belleza, nos impulsaran a considerar las cosas con respeto. Algunos podrían creer que no hay diferencia entre las bibliotecas del Trinity College y un banco de datos. También se podría creer que el banco de datos tiene mayor rendimiento, porque va en un bolsillo, en un dispositivo USB o en un disco duro externo. ¿Pero es posible habitar un disco duro externo? La biblioteca está acompañada por un gran parque en el exterior, con la amplitud inútil de las salas y de sus ventanas altas, con la solemnidad humilde de las losas de piedra que portan la memoria de las montañas, el dulce calor de la madera que eleva la memoria hacia los bosques, el cuero de las encuadernaciones que incluye la memoria de los animales, y la proximidad física del maestro, de ese compañero o de aquella guapa estudiante a quien no conocemos. Y también la pluma, la tinta, el papel grueso que nos obliga a ahorrar, y sobre el que no se puede escribir cualquier cosa...: todas esas cosas que no sirven para nuestro trabajo, que no aportan información sobre nuestro tema, pero que prestan apoyo a nuestra presencia en el mundo y que nos recuerdan cierta generosa densidad de la existencia.
La palabra ampliada por un micrófono, ya no por la nobleza del lugar y de los materiales, que son como un cofre que custodia la voz humana; esa palabra ampliada por un micrófono en un espacio funcional... ha perdido ya su auténtica amplitud. No es ya la mesa del Simposio, ni el jardín de Epicuro, ni la cinta de la Academia con su santuario dedicado a Atenea, ni los corredores del Liceo donde Aristóteles enseñaba caminando; tampoco aquel pórtico de los estoicos con el fresco que narraba la batalla de Maratón. Sobre todo, no es ya tampoco aquella barca en la orilla del lago de Tiberiades, ni la montaña del Sermón de la montaña, ni el pórtico del Templo ni la casa Cenáculo donde me imagino que habría una alfombra, bonita y sencilla, de lana de oveja. Las palabras pueden ser las mismas, pero no se escuchan de la misma forma. Ya no están rodeadas por las mismas realidades, ya no se corresponden con el mismo imaginario, porque el imaginario constituye la frontera para una criatura que es simultáneamente racional y animal. El imaginario constituye el eje, el punto cardinal que vincula nuestra inteligencia y nuestros sentidos. Cuando se retoma el Sermón de la montaña en un edificio de cemento, cuando se explica el Simposio en docencia telemática y se evalúa con un test de respuesta múltiple, cuando la Ética a Nicómaco se devalúa con las slides de una presentación en Powerpoint, posiblemente las palabras sean las mismas, pero su sentido ha cambiado, porque el marco, la caja de resonancia o eso que llamo la materia, ha cambiado. Lo cognoscible ha perdido su sabor. Los textos han perdido su estructura. Se está pronunciando un discurso sin entrar antes en materia.
BAJO LOS TÉRMINOS, LA TIERRA
Lo mismo se aplica también a las dos palabras que forman el título de este capítulo: «crisis» y «cultura». Para un hombre moderno, la palabra «crisis» remitía, ante todo, al campo de la medicina: a aquel momento decisivo de la enfermedad que puede conducir a la recuperación de la salud o a un agravamiento mortal (y que es entonces una crisis funesta). Hoy en día, esta palabra nos hace pensar sobre todo en la crisis económico-financiera y, para los analistas más profundos, en una crisis antropológica (en este caso con el problema añadido de que la crisis, en lugar de ser transitoria, no tiene trazas de terminar, y ha perdido el carácter de «juicio» o de «discernimiento» al que remitía su etimología).
Leemos en los periódicos: «Nos encontramos en una situación de crisis...». Con ello se quiere decir simplemente que, en general, la situación está mal, y están temblando las estructuras mismas de la sociedad. Nuestro imaginario se representa enseguida un colapso de la bolsa, un aumento del precio del combustible, colas de desempleados ante las agencias de empleo, dificultades para obtener un crédito de consumo para la Navidad...
Por lo que se refiere a la «cultura», el término nos lleva a pensar enseguida en un programa de museos, de teatros, de cine, de libros, de conciertos, y tal vez de buenos vinos. Ser culto consiste en haber leído a los grandes autores, visto las grandes películas, oído las grandes piezas musicales, apreciado los grands crus, y ser capaz de conversar en las mejores compañías. De este modo, la cultura se reconduce a un conjunto de productos culturales preferiblemente al alcance de la masa, y eso significa que se distribuyen en los supermercados y si es posible se descargan de Internet. Desde este punto de vista, Internet, iTunes o BitTorrent han contribuido enormemente a la difusión de la cultura, probablemente más que cualquier profesor, cuya misión sería transmitir estos productos.
Ahora, yo pienso que este modo de entender la palabra «crisis», y de tratar de resolverla, es signo de una crisis más grave de lo que imaginamos. Esta forma de comprender la palabra «cultura», y de elogiarla, es signo de una falta de cultura muy grave. En ambos casos, cuando oímos estas palabras hemos perdido el imaginario al que hacen referencia, que es un imaginario de origen agrícola.
La palabra «crisis» procede del verbo griego krino, que aparece por primera vez en la Ilíada (V, 500-502)[3]:
cuando las gentes aventan y la rubia Deméter separa (krine’)
con el presuroso soplo de los vientos el grano y las granzas, y los montones blanquean poco a poco...
Son versos difíciles de captar en profundidad: yo compro el pan en el supermercado, que está bastante lejos de la vida campesina. Pertenezco a una generación que nunca ha visto aventar, que no sabe muy bien qué es la paja del trigo ni conoce el acto de separarla del grano, una generación que no entiende lo que era la «crisis» original.
En cuanto a la cultura, su relación con la agricultura todavía sigue siendo inmediatamente audible en la propia palabra, aunque haya desaparecido de nuestro imaginario. Por lo demás, los mediosculturales nos informan, por lo demás, de que el traslado del término, del cultivo de la tierra a la cultura del alma, ha sido obra de Cicerón, en las Tusculanae. La célebre cita se encuentra en el fondo de todos los Google, Ask y Bing: «Cultura animi philosophia est» (Tusc. II, 13). Pero, como pasa siempre con los motores de búsqueda y las enciclopedias, su labor consiste en una pesca y no en una escucha, de una selección, y no de una lectura (anotamos de paso que el término lectura también remite a un acto rústico, la de recoger un fruto de un árbol o elegir las espigas para atarlas en un haz).
Cuando Cicerón define la filosofía como «cultura del alma», es para responder a una objeción de su interlocutor. Según este, no se puede elogiar la filosofía, porque «sus maestros más hábiles no son siempre personas honestas». Gracias a la analogía agrícola, Cicerón puede responder de dos modos. Por una parte, en la cultura no basta sembrar, también es necesario disponer de una buena tierra, porque el mejor grano no puede crecer en un campo árido. Es una indicación que va a volver a aparecer en la parábola del sembrador. Por otra parte, filosofar no es llenarse la cabeza, sino cultivar la propia alma para que rinda, igual que se dice de una buena tierra que rinde. En definitiva, se trata de una operación inmanente. A este propósito, el llamado «mundo de la cultura» es lo contrario de la verdadera cultura, porque esta no se completa en la acumulación de obras de arte y de tardes mundanas, sino en el despliegue de la naturaleza humana, en el cuidado del alma, en la preocupación por las personas, para que crezcan y den fruto.
Está a la vista de todos que el «mundo de la cultura» moderno se encuentra exactamente en las antípodas de este cuidado: es una diversión inmensa, una fuga ante el duro trabajo de cultivarse. La cultura entraña la necesidad de remover la tierra de nuestro espíritu, arrancarle las malas hierbas, quitar la madera muerta, limpiar, podar y orientar las ramas hacia una mejor recepción de la luz solar, cortar implacablemente los brotes de flores en el árbol joven, para priorizar los brotes del tronco, y cortar los brotes de madera del viejo árbol para priorizar los brotes de la flor.
DE LA PRIMERA PALABRA Y DE SU AHOGAMIENTO CONTEMPORÁNEO
Posiblemente sea difícil entender a dónde quiero llegar a parar. Estas consideraciones podrían parecer insólitas, fuera de tiempo, incongruentes, poco filosóficas. Pero si creemos a Cicerón, no hay nada más filosófico que la referencia a la agricultura. Es lo que han hecho casi todos los grandes autores latinos: Virgilio, sin duda, pero también Catón, Varrón, Columella, Palladio, Plinio…
Todos nos han dejado un gran número de tratados De re rustica. Es como si la Res rustica fuera un preámbulo inevitable para la Res publica. Catón el Viejo, en el prefacio a su De agricultura, hace esta significativa observación:
Cuando nuestros antepasados querían alabar a un buen ciudadano, le daban los títulos de buen agricultor o de buen granjero: estas expresiones eran, para ellos, el límite máximo de la alabanza.
La palabra del romano siempre se enmarca sobre el fondo de la latifundia. Él sabe que la Eneida está precedida por las Geórgicas. Él sabe que el más lírico de los poetas empieza cantando:
Voy ¡oh Mecenas! a cantar las mieses,
y a decir en qué meses
el cielo desgarrar nos aconseja
la tierra con la reja,
y uncir la vid al olmo, y qué cuidado
nos merezca el rebaño y el ganado
como también la diligente abeja[4].
Todas estas son cosas que yo nunca cantaré. Son todas cosas que nosotros ya no cantaremos, excepto en un canto fúnebre.
Es posible que aún no se entienda a dónde quiero llegar. Estas consideraciones podrían parecer extrañas, fuera de lugar, anticuadas, poco teológicas. Pero, a decir verdad, nada es más teológico que «considerar los lirios del campo». Nada es más teologal que «meditar sobre los sarmientos cortados porque no dan fruto y sobre los que se podan para que lo den» (de modo que el podador no deja libre a ninguno). De lo que estamos hablando se relaciona con la primera palabra, con el primer mandamiento, con la primera bendición, la que oye Adán en el primer instante de su creación. Es el mandamiento que precede a los diez mandamientos. Es la palabra del Génesis (1, 28) con la que Dios abre los oídos del hombre: «Dad fruto...».
Curiosamente, el hebreo pone como primer imperativo al hombre y a la mujer el cumplimiento de una operación en un árbol. Y no en un árbol cualquiera: de un árbol frutal, un árbol que está creciendo en un jardín y que cada año necesita poda. Dar fruto es principalmente una operación de la naturaleza, es cierto, pero una operación que reclama los cuidados de la cultura. Y es conocida la importancia que tiene este verbo en el Evangelio. Es el verbo del Verbo, por así decir, el verbo de Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida, la fructificación que reúne de algún modo estas tres palabras, y que tiene implícita la vía de la linfa, la revelación de la flor y el don del racimo jugoso. Jesús no deja de recordar que no es suficiente con seguirle ni estar injertado en Él: el discípulo también tiene que dar fruto. «La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y que seáis mis discípulos» (Jn 15, 8). Para hablar de la gloria del Cielo, el Verbo emplea las palabras de la tierra. Para decir cómo es la vida espiritual, remite a una vida material, vegetal. Habla como si nuestra elevación no se pudiera hacer sin el árbol que da fruto. Como si solo los campesinos pudieran tener alas.
¿Por qué? ¿Por qué siempre están la vid, el olivo, la higuera, el campo de trigo en los discursos de Cristo? ¿No se podría cambiar el árbol por otra imagen? ¿Es que se trata de un privilegio solo circunstancial, en referencia a una época del pasado? ¿No se podría sustituir el «dad fruto y multiplicaos», por un «conectaos y descargad»? ¿O por lo menos, tener la ventaja de sustituir el «dad fruto», este imperativo oscuro, con un imperativo transparente, como «fabricad»: «Fabricad, multiplicad los artículos, llenad los negocios y someted todo a vuestro admirable aparato productivo»? Después de todo, Jesús era carpintero, habría podido usar el vocabulario de la artesanía, de la construcción, de la fabricación. ¿Por qué ha tenido que dar preferencia siempre al vocabulario del cultivo/cultura?[5].
La respuesta está en que sabe que en el relato de los orígenes no se ha escrito «fabricad», sino «dad fruto, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla». Si se pone «fabricad» en lugar de «dad fruto», se invierte por completo el sentido de este dominio sobre la tierra. El dominio por medio de la fabricación, el dominio actual, no es el dominio por medio del dar fruto.
En la fructificación se domina la tierra, en primer lugar, respetándola, porque ese dominio se produce a partir de una operación de la propia tierra. En la fabricación —al menos en la no basada en una fructificación— que no dé prioridad a dar fruto en su imaginario, se domina la tierra sin respeto, porque la materia terrestre ya no se percibe en la fecundidad que le es propia, sino como un material manipulable según nuestros caprichos, tan explotado, agotado, descompuesto y recompuesto cuanto más fuerte sea nuestra exigencia de distraernos y huir ante la exigencia de dar fruto y cultivarnos a nosotros mismos.
La crisis de la crisis está presente. La incultura de la cultura ya está aquí.
Hemos dejado de oír las palabras en el eco de la primera palabra. Hemos perdido el imaginario del suelo, de la tierra. Hemos perdido el sentido de aquella arboricultura que debe subyacer a todas las actividades humanas. Porque desde el paradigma de la arboricultura vemos que la técnica consiste en secundar el despliegue que se da de una forma natural. Sin este paradigma, es decir, cuando se lo sustituye por el paradigma de la ingeniería, la técnica deja de ser lo que imita, acompaña y prolonga la naturaleza, y se convierte en algo que rompe con ella, que la reconstruye, la desmonta y la vuelve a montar, la inspecciona y la secciona en función de nuestros proyectos babélicos, de nuestros planes faraónicos y de nuestras maquinaciones, tan orgullosas como esclavizantes[6].
LA GRAN DESAPARICIÓN
En un reciente libro de memorias, el académico Jean Clair sostiene que este cambio de paradigma, esta pérdida del referente campesino a favor del ingenieril, es el acontecimiento más importante del siglo XX:
Provengo de un pueblo desaparecido, el campesino. En el momento de mi nacimiento, este pueblo representaba aproximadamente el 60 % de la población francesa. Hoy, alcanza el 2 %. Algún día habrá que reconocer por fin que el evento más importante del siglo XX no habrá sido la llegada del proletariado, sino la desaparición de la clase campesina. Son ellos, los campesinos, mis padres, quienes merecerían ese hermoso nombre de “pueblo originario” que la sociología aplica a tribus improbables. En el mismo momento en que los primeros monjes [es necesario subrayar esta unión del campesino y del monje, consagrada por el lema benedictino: ora et labora] han arado, extirpado, creado un paisaje, son ellos quienes le han dado a todo ello el nombre de couture y con él, de «cultura», una palabra que ni siquiera los griegos habían inventado: un modo nada salvaje de habitar en el mundo...
En su evocación del éxodo rural, el escritor lo compara con un exilio y una disminución:
Estos emigrantes de los orígenes descubrieron la verdadera miseria en las ciudades, al buscar un trabajo, en las reducciones donde habían encontrado refugio, donde se chocaban con los muros y cuyos muebles de madera de imitación, disminuidos para poder entrar, se esforzaban por dar la ilusión de mantener su talla[7].
El texto describe la miseria a partir de una pérdida de sentido que es pérdida de la tierra, pérdida de la proporción y pérdida de la materia. Una pérdida que en una «madera de imitación», que se refiere a la madera reconstruida, sobre todo la madera laminada, después el contrachapado, después el conglomerado, después el plástico con vetas de imitación de madera y, por fin, el fondo de la pantalla digital, ese fondo que representa un bosque o un bonito paisaje con árboles y campos. Porque lo característico de la sociedad industrial y después, con mayor razón, lo propio de la sociedad informática, no es la simple destrucción de la naturaleza sino su reconstrucción, es fabricar una seudo-fructificación, planificar «espacios verdes», inventar esencias transgénicas y bosques imaginarios, más adecuados a las condiciones del productivismo y de la contaminación.
La técnica del campesino se ve absorbida ya por la tecnología del ingeniero. El carpintero de antes, el carpintero que era Jesús, trabajaba la madera pensando en su fructificación. Sacaba el mueble de la madera como se habría sacado de ella un fruto maravilloso. Así, el mueble custodiaba la memoria del primer mandamiento. Hoy la elaboración de la madera se hace pensando en la elaboración industrial y en la informatización: el mueble no es un fruto maravilloso, es el resultado de un cálculo, en el mejor de los casos; un mero producto funcional, un engranaje en un dispositivo, en el peor de los casos; y nunca es algo que nos permite habitar el mundo en su contexto, en su densidad generosa.
MATERIA
El Verbo se hizo carpintero. He aquí un punto al que no se presta suficiente atención. El Verbo se hizo carpintero, no filósofo ni doctor de la ley. No se hizo tampoco alfarero ni cantero. No obstante, ¿por qué no eligió ser viñador o, por lo menos, pastor, o pescador, como algunos entre sus apóstoles? ¿Por qué precisamente carpintero? Tal vez, por la ironía de la Cruz: ¿ser clavado en aquel madero que había podido clavar él poco antes, ser torturado sobre aquel madero que había trabajado poco antes? Parece más bien que la razón es que se trata de un oficio intermedio, un oficio crucial que se sitúa entre la arboricultura y la artesanía.
El trabajo del carpintero está en este punto: entre el bosque y las casas, entre el tronco y los techos. Su importancia está en el hecho de que trabaja sobre la materia por excelencia, esa que lleva en sí misma la llamada a dar fruto. La palabra francesa bois designa simultáneamente un conjunto de árboles vivos, el bosque, y el material que se extrae de esos árboles, la madera. En griego, la materia se dice hyle, una palabra que también remite a la madera. En latín, materia designa también a la madera en cuanto material, pero considerado en su capacidad de generar brotes, de hacer que crezcan las ramas, en un poder materno, ya que la propia raíz etimológica es un eco de mater, la madre, y materia, la materia. Por medio de esta maternidad de la materia de madera, el carpintero, el trabajador del leño, el ebanista, reciben la invitación a ser Padres y no simplemente peritos. Procederán engendrando, no simplemente construyendo.
Esta derivación permite entender que, para los antiguos, la madera es la materia por excelencia, el sustrato, la causa material. Esta materia no es la materia de los modernos, informe, maleable y plegable a voluntad, puro efecto sin causalidad propia. Tiene su propia palabra. Conserva el recuerdo del primer mandamiento.
MATERIA ANTIGUA Y MATERIA MODERNA SEGÚN PÉGUY
Charles Péguy ha captado muy bien esta oposición entre los conceptos antiguo y moderno de materia. En su Segunda Elegía XXX, texto póstumo, empieza por la alabanza a los «oficios de la madera»[8], oficios en los que el trabajador «siente a través de sus instrumentos» y, por ello, puede ponerse a la escucha del material, establecer una sintonía con él. Porque la madera, que no es demasiado dura ni demasiado tierna, posee el equilibrio exacto, la determinación justa que la hace especialmente adecuada a la operación humana:
Una dureza justa y suficientemente dura como para hacer sólidos, para obtener inmediata y directamente los planos, los bordes, los ángulos, las formas, los sólidos, sin tener que consolidar, martillar, laminar, refundir, trabajar, retomar, rehacer la constitución interna, la estructura interior, la institución molecular, sin tener que rehacer... Y es justa y suficientemente tierna para que se pueda obrar, para admitir directa e inmediatamente el instrumento, sin necesidad tampoco de martillar, forjar o constreñir[9].
Pero esta disponibilidad no es servil. En el mismo momento en que se entrega al instrumento, la madera pone de manifiesto sus exigencias. Exige que pongamos precauciones, que obremos con delicadeza, porque no se puede corregir un golpe de cincel equivocado. «Un gesto torpe sobre esta materia nunca es recuperable»: «en el intercambio entre el hombre y la madera, la injuria es inolvidable, para toda la eternidad. Es oportuno decir que, en este caso, literalmente, todas las ofensas quedan incisas».
Pero también hay que observar lo siguiente: la madera no se doblega al tiempo corto del productivismo y de la eficiencia tecnológica. Para tener un buen madero, una buena sección, con buena capacidad de resistencia y por tanto con buena conservación, es necesario prepararlo por lo menos dos años antes: no hay plan de negocio, con su lógica de «flujos tensos», capaz de admitir semejante retraso. Es más: el buen madero pide al inversor que se adecúe al ritmo del brote, que pase de la escala del segundo, propia de una transacción financiera en Internet, a la escala del siglo, que es la de la elevación de un tallo hacia el sol[10]. Se entiende así por qué la modernidad prefiere el metal, el cemento o el plástico, los materiales líquidos, fácilmente modelables, sumisos, a las constricciones generales de la pesadez:
La materia antigua se cortaba según había venido naturalmente al mundo. En cambio, la materia moderna, fusible, dúctil, maleable, ágil, dócil, intercambiable, que va y viene, se derrama, se cuela, y así se cuela una vez para ser usada, pasa por lo menos por el estado líquido, o pastoso, o fangoso, o terroso, o espesante, es una ganga, una fusión, una cocción, un proceso lechoso, una coladura que se modela [...]. La materia vieja, la materia antigua tenía medios para exigir respeto, y no se le quitaba, no se hacía que le faltase; por el contrario, la materia moderna no tiene esos medios, ni el deseo, ni la intención.
La culpa no es del metal ni del cemento, sino de esa preferencia sospechosa que se les asocia, y que transmite nuestra falta de respeto, un modo de tratar a la materia que ha perdido cualquier referencia al árbol y a la fructificación. (Aunque funde, martillea y forja, el trabajador de antaño conserva en su espíritu el imaginario de la madera).
De esta forma, la materia moderna se doblega a todos nuestros caprichos; pero su sumisión también es una derrota para nosotros, porque nos priva del contacto con un mundo consistente. Llegados a este punto, ya solo cuenta «la institución molecular». Las formas vivas han desaparecido, no queda más que una materia inerte, un espacio atomizado, mecanizado, moléculas o elementos que tratamos de volver a combinar con cierto reclamo a nuestra creatividad. Pero ocurre después que nuestra creatividad se desgasta, fracasa, se vuelve ella misma inconsistente, porque nuestro imaginario queda seco cuando se desliga de las formas irregulares de la naturaleza. Cuando se cree creador absoluto, lo único que consigue es dejar de tener inspiración. Una vez perdido el espíritu de la materia, se pierde también el espíritu del espíritu.
DEL FRUTO DEL SENO AL PRODUCTO DE SÍNTESIS
Ahora podemos comprender por qué la mayoría de los males característicos de nuestro tiempo proceden de esta pérdida del «espíritu de la materia». Me refiero precisamente a los males característicos de nuestro tiempo. Una recuperación del espíritu de la materia no nos va a liberar de todo mal: siempre estarán los viejos males, la crueldad, el odio, el desprecio. La recuperación del espíritu de la materia solamente es capaz de liberarnos de un mal muy contemporáneo que no tiene necesidad de crueldad ni de maldad para difundirse, que también se extiende por medio de la ética, prolifera gracias a la moral, y que busca lograr sus destrucciones reivindicando la justicia. Porque en este caso el problema no es principalmente moral, sino físico: consiste en nuestra visión de la naturaleza, de la materia, a partir de este dato precedente a nuestros proyectos y nuestras decisiones. Si nuestra visión está distorsionada, el aumento de nuestro celo moral solo será capaz de precipitarnos hacia la catástrofe.
Ahora, la visión actualmente dominante, frente al dato de la naturaleza, no es la propia del donum, sino de los data. El dato de la naturaleza se ve reducido a elementos que podamos reconstruir a nuestro gusto. Es el reino del kit y del Mecano. No solamente ponemos el carro antes que los bueyes. La materia se ve descompuesta en átomos, el viviente se descompone en genes, la inteligencia se descompone en neuronas, la sociedad se descompone en individuos, y estos se descomponen en una suma de funciones cuya comunicación se descompone en bits. A partir de este punto, la misma moral se transforma en valores negociables. Y una moral de este tipo nos invita a recomponer todo para hacerlo mejor, a crear un hombre nuevo y mejorado, no por medio de la fructificación, sino mediante la fabricación, no como fruto de las entrañas, sino como producto de síntesis, porque, en cuanto en nuestra visión prevalecen los elementos sobre la forma natural, nos incapacitamos para generar algo distinto de lo sintético desde un nuevo ensamblaje de los mismos elementos.
En esto se identifica el principio común al liberalismo y al totalitarismo: el hombre ya no se presenta como hijo inserto en una genealogía, sino como un individuo, un elemento de una comunidad construida desde una teoría o desde un contrato, a partir del Estado o del Mercado. Ese es el principio de las teorías del gender: no es cuestión de hacer que fructifique la sexualidad dada, porque el sexo solo es XX o XY; estos símbolos no quieren decir nada, por lo que se les puede hacer decir cualquier cosa, se los debe orientar o refundir según las normas o las tendencias del momento. Este es el principio de la crisis económica: su fin es el crecimiento ilimitado del PIB, de la fabricación, no el crecimiento que busca la madurez y la fructificación de las personas, hasta el punto de que la misma palabra «economía» ha perdido su connotación vegetativa, al mismo tiempo sexual y agraria. En efecto, para los antiguos se refería al gobierno de la familia (oikos) y a la gestión del campo agrícola vinculado a ella. Este es el principio de la cultura de la muerte: una ausencia de cultura que se esconde bajo la multiplicación de productos culturales, basada en el modelo de la ingeniería, y no sobre la agricultura. Este es el principio de la crisis espiritual: nos marchitamos, ya sea en un materialismo físico-atómico, o en un espiritualismo etéreo, porque, una vez perdido el espíritu de la materia, ya no somos capaces de acercarnos a la historia de la Salvación y al misterio de la Encarnación.
En el fondo, mi tesis es bastante simple: para salir de las palabras vacías o tópicos (langue de bois) es necesario recuperar la lengua de la madera (langue du bois), el verbo de la vid, la gramática del dar fruto. De hecho, si no recuperamos el sentido de la materia, si volvemos a integrar el imaginario de la vid y los sarmientos y del racimo y de la presa, quizá sea posible que nos sintamos en sintonía concreta con la palabra de Cristo en Jn 15, 1: «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador (Ego sum vitis vera et Pater meus agricola est)».
[1] Texto de la conferencia pronunciada en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán el 22 de octubre de 2014, publicada en Studi cattolici, 699 (mayo 2019), pp. 324-330.
[2] «El crimen y la guerra se parten el imperio de la tierra; y es el arado objeto de disgusto y yace sin honor; y de las hoces forjan para guerrear armas atroces». Seguimos la traducción de Juan de Arona, 1867 (NdT).
[3] Seguimos la traducción de Emilio Crespo Güemes en Homero, Ilíada, Gredos, Madrid 1991, p. 200 (NdT).
[4] Son los primeros versos de las Geórgicas deVirgilio.
[5] Ha de tenerse siempre presente la reciprocidad entre «cultura» y «coltura», en el texto italiano, que aquí traducimos por «cultura» y «cultivo». Esta reciprocidad de los términos está implícita también cuando solo aparece uno de ellos (NdT).
[6] Filón de Alejandría, en De agricultura, 1-7, ya distingue la «cultura» (georgia) del simple «trabajo de la tierra» (ges ergasia). Dedicó cuatro tratados al comentario de una sola frase del Génesis (9, 20-22): «Noé, se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó, y quedó desnudo en medio de su tienda». Empieza con la constatación del oficio justo después del diluvio: el justo Noé aparece como cultivador. A continuación, contrapone el cultivador al labrador de la tierra, enfatizando dos diferencias: 1) el labrador de la tierra no posee el verdadero arte del cultivo, que es una técnica para organizar el espacio de un ser para que pueda dar fruto abundante; 2) no trabaja para el campo agrícola en el gozo de su floración y de la cosecha, sino para obtener un sueldo. Busca sobre todo la monetización, no la fructificación.
[7] J. Clair, Les derniers jours, Gallimard, París 2013, pp. 135-137.
[8] El genitivo en este caso se debe entender en sentido subjetivo, no objetivo: estos oficios no parecen tanto imponerse a la madera, como nace a partir de ella. Péguy precisa, por lo demás, que ama todos estos oficios por «razones personales de raza, de nacimiento, de infancia y de los años de aprendizaje». Se trata precisamente de una fructificación, de una preferencia relacionada con la «raza», pero no en el sentido moderno de esta, que es biológico y racista, sino en el sentido de brotar desde las raíces: «No empleo casualmente este parangón [...] de la humanidad con la vegetación —orgánica, histórica— de un árbol, y en general de los vegetales arborescentes». Cf. Ch. Péguy, Segunda Elegia XXX [1908], en Ch. Péguy, Deuxième élégie XXX [1908], en Œuvres complètes en prose, II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris 1988, p. 942.
[9] Ib, p. 945-946.
[10] Cicerón, en Tusculanae, I 14, ya pone el acento en esta escala secular que impone la arboricultura, y que es el intervalo necesario para cualquier cultura auténtica. Evoca «aquel ardor con que los hombres trabajan por un futuro que llegará solamente después de su muerte: “Plantamos árboles que crecerán en otro siglo” dice Cecilio en los Synephebi».