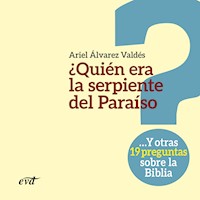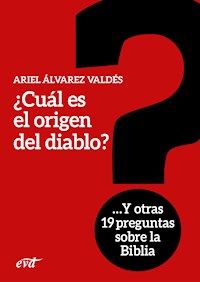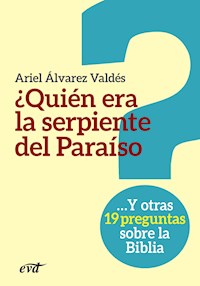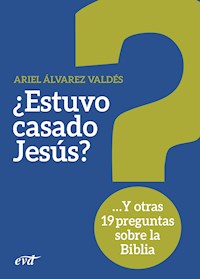Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: El mundo de la Biblia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Con el formato de preguntas y respuestas, el libro ofrece un conjunto de veinte temas, desarrollados ya por los especialistas, pero ahora escritos en un lenguaje llano y comprensible para los no iniciados. La obra intenta no solo aportar soluciones a algunas dudas más frecuentes sobre la Biblia, sino también estimular la inquietud por su lectura, vinculando así a los lectores con las nuevas contribuciones de la actual exégesis, con el fin de establecer un puente entre los especialistas y el pueblo de Dios, y acercar a este a las investigaciones de aquellos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
PRESENTACIÓN
1. ¿POR QUÉ DIOS PERMITE LOS MALES Y LA MUERTE?
2. ¿EN QUÉ DIOS CREÍA ABRAHAM?
3. ¿POR QUÉ ABRAHAM OBLIGÓ A SU ESPOSA A COMETER ADULTERIO?
4. ¿FUE MOISÉS SALVADO DE LAS AGUAS?
5. SEGÚN LA BIBLIA, ¿CÓMO FUE EL CRUCE DEL MAR ROJO?
6. ¿POR QUÉ EN ISRAEL HABÍA UN AÑO SANTO?
7. SEGÚN LA BIBLIA, ¿EL SOL SE DETUVO EN EL CIELO?
8. ¿DE VERDAD VENCIÓ DAVID AL GIGANTE GOLIAT?
9. ¿CÓMO FUE CONQUISTADA LA CIUDAD DE JERUSALÉN?
10. ¿POR QUÉ SAN JOSÉ QUISO DIVORCIARSE DE MARÍA?
11. ¿CÓMO FUE LA INFANCIA DE JESÚS?
12. ¿QUÉ HIZO JESÚS DURANTE SU «VIDA OCULTA»?
13. ¿ERA MARÍA MAGDALENA UNA PROSTITUTA?
14. ¿DE QUÉ MURIÓ JESUCRISTO?
15. ¿QUÉ DESCUBRIERON LOS APÓSTOLES EN LA TUMBA DE JESÚS?
16. ¿CUÁNDO SUBIÓ JESUCRISTO A LOS CIELOS?
17. ¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL EVANGELIO DE SAN JUAN?
18. ¿QUÉ SE SABE DE LA VIDA DE SAN PABLO?
19. ¿QUIÉN ES LA MUJER VESTIDA DE SOL DEL APOCALIPSIS?
20. ¿QUÉ ES LA BATALLA DEL ARMAGEDÓN?
Créditos
Presentación
En 1767, el escritor francés Voltaire compuso una pequeña obra titulada Las preguntas de Zapata. Según ella, un teólogo español llamado Domingo Zapata, profesor de la Universidad de Salamanca, había enviado en el año 1629 una serie de sesenta y siete cuestiones para que una junta de eminentes doctores y teólogos se las respondiera. Los interrogantes giraban en torno al Antiguo y al Nuevo Testamento. Entre ellos, Zapata preguntaba, por ejemplo: ¿cómo pudo Dios crear la luz antes que el sol, según dice el Génesis? ¿Cómo dividió la luz de las tinieblas, si estas no son otra cosa que la falta de luz? ¿Cuánto oro le ofrecieron los reyes magos al niño Jesús? ¿Jesús subió al cielo desde Betania como dice Lucas, o desde Galilea como dice Mateo? ¿O hay que creer las afirmaciones de un especialista que afirma que tenía un pie en Galilea y otro en Betania?
Las preguntas de Zapata nunca fueron respondidas por la junta de doctores. Por el contrario, luego de leerlas las hicieron quemar, y ordenaron el arresto inmediato del teólogo, el cual, después de dos años de encarcelamiento, fue quemado vivo en Valladolid en 1631.
Hasta aquí el relato de Voltaire.
Hoy se cree que el supuesto teólogo Zapata, así como sus sesenta y siete preguntas y su horrible final en la hoguera, no son más que una invención del escritor francés para burlarse del texto sagrado. Sin embargo, el librito de Voltaire nos muestra hasta dónde, a comienzos de la Ilustración, era urticante el tema de las dudas suscitadas por la Biblia, y cuán peligroso resultaba cuestionar su veracidad literal.
Actualmente la Biblia sigue suscitando interrogantes. Pero ya no es riesgoso tratar de desentrañarlos, y de averiguar cuál es el auténtico sentido de aquellos antiguos textos. Por el contrario, lo que antiguamente se consideraba una falta de fe, hoy se tiene como un signo de crecimiento y afianzamiento de la propia fe.
El presente libro es el segundo tomo de una colección destinada a responder algunas de las preguntas que los cristianos se han hecho alguna vez, y se siguen haciendo. Está dirigido a catequistas, profesores de religión, agentes de pastoral y lectores de la Biblia en general. Al igual que el primer volumen, titulado ¿Quién era la serpiente del Paraíso? …Y otras 19 preguntas sobre la Biblia, esta obra pretende poner al alcance del público no especializado algunos temas tomados de los modernos estudios bíblicos, que se encuentran poco difundidos o no han recibido la suficiente atención. Intenta así relacionar a los lectores de la Biblia con los nuevos aportes realizados por la actual exégesis bíblica, con el fin de establecer un puente entre los especialistas y el pueblo de Dios, y acercar a este a las investigaciones de aquellos.
El libro ofrece un conjunto de veinte temas, desarrollados ya por los especialistas, pero escritos ahora en un lenguaje llano y comprensible para los no iniciados. Esperamos con esto no solo aportar respuestas a algunas dudas bíblicas, sino también estimular la inquietud por la lectura de la Sagrada Escritura, ya que ella puede sernos de ayuda en tiempos turbulentos y de desánimo. Lo decía sabiamente san Pablo: «Gracias a la constancia y al consuelo que dan las Escrituras, podemos mantener la esperanza» (Rom 15,4).
1
¿Por qué Dios permite los males y la muerte?
LA BOFETADA DEL FILÓSOFO
Hace 2.300 años, un filósofo griego llamado Epicuro se paseaba por las calles de Atenas planteando a los atenienses un inquietante dilema que nadie podía resolver, y que todavía hoy sigue perturbando a la gente. Epicuro decía: «Frente a la creencia en Dios y al mal que existe en el mundo, solo hay dos posibles respuestas: o Dios no puede evitarlo, o Dios no quiere evitarlo. Si no puede, entonces no es omnipotente, y no nos sirve como Dios; si no quiere, entonces es un malvado, y no nos conviene como Dios». Cualquiera de las dos respuestas hacía trizas la imagen de la divinidad.
Actualmente, frente a las calamidades que sacuden nuestro mundo, especialmente las vinculadas con la naturaleza (tsunamis, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas), y que arrasan ciudades enteras cobrándose miles de vidas, el dilema de Epicuro sigue resonando como una bofetada en la fe de millones de creyentes, que continúan preguntándose cómo es posible que un Dios amoroso y providente pueda permitir semejantes desgracias en la vida de sus hijos, sin intervenir ni brindar ayuda.
Epicuro, con su dilema, no pretendía negar la existencia de Dios. Solo llamaba la atención sobre la presencia del mal en el mundo. Sin embargo, su planteamiento condujo a mucha gente a abandonar la fe. Y es comprensible, ya que resulta cuanto menos escandaloso que Dios, pudiendo evitar los cataclismos que estremecen nuestro afligido mundo, no quiera hacerlo o no pueda hacerlo.
AUTOR DE INIQUIDADES
¿Se puede resolver el dilema de Epicuro? Claro que sí. En primer lugar, debemos empezar por reconocer que Dios no es el responsable de los males que nos rodean. Algo muy difícil de admitir para los cristianos, ya que, cuando uno lee el Antiguo Testamento, resulta sorprendente ver la cantidad de males que Dios envía a la gente. Innumerables episodios bíblicos describen a Yahvé, Dios de Israel, castigando a los hombres con enfermedades, sufrimientos, y hasta con la muerte misma.
Por ejemplo, él mandó el diluvio que aniquiló a casi toda la humanidad (Gn 6,7); destruyó la ciudad de Sodoma, haciendo bajar fuego y azufre sobre ella (Gn 19,24); convirtió en estatua de sal a la mujer de Lot por haber mirado hacia atrás (Gn 19,26); volvió estéril a Raquel, la segunda mujer de Jacob (Gn 30,1-2); hizo nacer tartamudo a Moisés (Ex 4,10-12); castigó con la lepra a su hermana Miriam (Dt 24,9); mató a los primogénitos de las familias egipcias (Ex 12,13); provocó las derrotas militares de los israelitas (Jos 7,2-15; Jue 2,14-15); hizo morir al hijo del rey David (2 Sm 12,15); causó la división política del reino de Israel, con todas sus consecuencias funestas (1 Re 11,9-11); dejó ciego al ejército de los arameos, cuando atacaron la ciudad de Dotán (2 Re 6,18-20); y podríamos seguir con muchos otros ejemplos.
Pero en la Biblia, Dios no solo es responsable de las enfermedades y las muertes, sino también de los desastres naturales y cataclismos. Así, fue Yahvé quien envió una invasión de serpientes venenosas para que mordieran a los israelitas cuando estaban en el desierto (Nm 21,6); quien produjo un terremoto para que acabara con todos los que se habían sublevado contra Moisés (Nm 16,31-32); quien mandó una peste sobre Israel, en la que murieron 70.000 personas (2 Sm 24,15); y quien provocó una sequía de tres años en todo el país (1 Re 17,1).
NADA SIN QUE ÉL LO MANDE
En el Antiguo Testamento, pues, todos los infortunios, las enfermedades y hasta la misma muerte aparecen originadas por Dios. Tal convicción se halla claramente expuesta en el libro de Isaías, donde Dios le dice al profeta: «Yo, Yahvé, creo la luz y las tinieblas; yo mando el bienestar y las desgracias; yo lo hago todo» (Is 44,7). Y en el libro de Oseas el profeta exclama: «Dios nos lastimó, y él nos curará; Dios nos ha herido, y él nos vendará» (Os 6,1). Por eso el pobre salmista se siente con derecho de reclamar al Señor: «Desde mi infancia vivo enfermo y soy un infeliz. He soportado cosas terribles de tu parte, y ya no puedo más; me has mostrado tu enojo, y tus castigos me han destruido» (Sal 88,16-17).
En casi todas las páginas del Antiguo Testamento se oye hablar de la ira de Dios que se enciende contra su pueblo. ¿Cómo Israel pudo concebir una imagen tan terrorífica de su Dios? Es fácil comprenderlo. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, las ciencias aún no se habían desarrollado. No se conocían las leyes de la naturaleza, ni las causas de las enfermedades, ni por qué sucedían los fenómenos ambientales. La misma psicología era bastante elemental, y los conceptos de libertad y responsabilidad humanas estaban muy poco desarrollados.
Esto hizo que muchos fenómenos hoy llamados naturales, y que en aquella época no tenían explicación, fueran considerados sobrenaturales, y por lo tanto venidos directamente de Dios. Por eso cualquier cosa que ocurría, buena o mala, agradable o fea, feliz o desdichada, era obra de la divinidad. Un israelita no podía imaginar que sucediera algo en el mundo sin que Dios lo quisiera o lo provocara. Él era el autor de todo.
¡QUÉ MIRADA NOVEDOSA!
Cuando Jesús de Nazaret salió a predicar, la situación no había cambiado demasiado. Las ciencias continuaban en su etapa primitiva, y seguían ignorándose las causas naturales de muchos de los fenómenos que sucedían. Pero entonces Jesús aportó una idea nunca oída hasta el momento: que Dios no manda males a nadie; ni a los justos ni a los pecadores. Él solo manda el bien. Para demostrarlo, adoptó una metodología sumamente eficaz. Comenzó a curar, en nombre de Dios, a los enfermos que se le acercaban. Así anunció la buena noticia de que Dios no quiere la enfermedad de nadie; y que si alguien se enfermaba, no era porque él lo hubiera permitido. Igual actitud asumió frente a la muerte. Cuando le suplicaban por alguien que había fallecido, jamás decía: «Déjenlo muerto, porque esa es la voluntad de Dios». Al contrario, le devolvía la vida, para enseñar que Dios no había mandado su muerte.
Este mismo mensaje predicaba a sus oyentes. Un día, al pasar, sus discípulos vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron: «Maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por haber pecado él, o porque pecaron sus padres?» (Jn 9,1-2). Y Jesús les explicó que las enfermedades no son un castigo por los pecados, ni son enviadas por Dios (Jn 9,3). En otra oportunidad vinieron a contarle que se había derrumbado una torre en un barrio de Jerusalén, aplastando a 18 personas. Y Jesús les aclaró que ese accidente no había sido querido por Dios, ni era un castigo por la maldad de esas personas, sino que todos estamos expuestos a los accidentes, por lo que debemos vivir preparados para la muerte (Lc 13,4-5).
EL PAJARITO QUE CAE
Jesús, por lo tanto, enseñó claramente que Dios no quiere, ni manda, ni permite las enfermedades. Tampoco provoca la muerte, ni los accidentes, ni los fenómenos de la naturaleza en los que tantos seres humanos pierden la vida. Dijo que de Dios procede solo lo bueno que hay en la vida, porque Dios ama profundamente al hombre y no puede enviarle nada que lo haga sufrir (Jn 3,16-17). Es decir, Jesús no explicó de dónde vienen las desgracias, pero sí explicó de dónde no vienen: de Dios. No aclaró quién las provoca, pero sí contó quién no las provoca: Dios.
Hay, sin embargo, una frase en el evangelio que ha provocado confusión en mucha gente. Hablando sobre la confianza en Dios, dice Jesús: «Ni un pajarito cae por tierra, sin que lo permita el Padre que está en los cielos» (Mt 10,29). Leyendo esto, muchos han concluido entonces que, si un pajarito cae por tierra (es decir, sufre alguna desgracia), es porque Dios lo ha permitido. Por lo tanto, si alguna persona experimenta un accidente, es con el consentimiento de Dios.
Pero se trata de una mala traducción del texto bíblico. El pasaje original griego solo dice: «Ni un pajarito cae por tierra sin el Padre», no «sin que lo permita el Padre». Como a la frase le falta el verbo, los traductores de la Biblia pensaron que Mateo se había olvidado de ponerlo y le agregaron un verbo por su cuenta, que suele ser: «sin que lo permita», «sin que lo quiera», «sin que lo consienta» el Padre, atribuyéndole a Dios la voluntad de que eso ocurre. En realidad el evangelista, al decir que el pajarito no cae «sin el Padre», quiso decir que no cae solo, que Dios cae con él y sufre con él. Es decir, Dios está con el que sufre, pero no permite su sufrimiento.
CUANDO DIOS ENFERMA Y MATA
A pesar de este progreso, muchos cristianos siguen pensando como los primitivos israelitas, y conservan hondamente arraigada en su inconsciente la imagen del Dios al que había que responsabilizar de todos los males. Aunque Jesús ya nos explicó que Dios no quiere nuestro dolor, muchos creyentes aún piensan que los sufrimientos que padecemos son enviados por Él. Es común, por ejemplo, visitar a un enfermo y oír a los amigos que le dicen: «Tienes que aceptar lo que Dios dispuso», como si Dios hubiera decidido que se enfermara. O, al concurrir a un velatorio, oímos la famosa frase de quienes van a consolar a los familiares: «Hay que aceptar la voluntad de Dios». ¿Cómo va a ser voluntad de Dios que alguien se muera? Dios es un Dios de vida y no de muerte, decía Jesús (Mc 12,27). Dios manda la vida, no la quita. ¿Cómo entonces podemos responsabilizarlo del fallecimiento de alguien cuando Jesús, en su nombre, devolvió la vida a tres personas fallecidas?
Pensar que estos incidentes suceden por su voluntad es una falta de respeto a Dios, y una grave ofensa a su amor y a su bondad.
Algunos, para justificarlo, sostienen: «Dios hace sufrir a los que ama». Pero si nos ama, ¿por qué nos hace sufrir? Otros explican: «Dios aprieta pero no ahoga». ¿Para qué quiere Dios apretar, pudiendo hacer las cosas con amor y ternura? Semejante mentalidad tortuosa ha llevado a mucha gente a enojarse con Dios y a resentirse con quien, en vez de hacernos felices, nos llena de desgracias. Y en el fondo tienen razón de enojarse. ¿Quién tiene ganas de rezarle o hablarle a aquel que le mandó un terrible accidente, una enfermedad, o se llevó a un ser querido? Más que un Dios, ese es un monstruo.
PARA ZANJAR EL CONFLICTO
Pero si bien Dios no quiere el mal, el enigma de Epicuro sigue interpelándonos: ¿por qué no lo evita? ¿No puede o no quiere? En realidad el dilema está mal planteado, y por lo tanto es falso. No es que Dios «no pueda» o «no quiera» impedir el mal, sino que es imposible que no exista el mal. ¿Por qué? Porque este es simplemente inevitable. Un mundo sin mal sería imposible por la simple razón de que el mundo es finito, limitado, precario. Y a esa finitud nosotros le llamamos «mal». ¿Pero Dios no podía haberlo creado perfecto? No, porque lo único perfecto que existe es él. Todo lo demás que pudiera crear resulta necesariamente limitado. Es cierto que Dios podría no haber creado este mundo. Pero al crearlo, necesariamente tuvo que ser finito (porque si creara algo perfecto, se crearía a sí mismo). De modo que la finitud, la imperfección, la carencia, la limitación, estarán siempre presentes en la naturaleza.
El mundo, como hoy existe, tiene sus propias leyes que lo rigen de manera autónoma, y Dios no puede modificarlas ni manipularlas a su antojo, evitando permanentemente el mal, porque iría contra las leyes que él mismo puso. No es que Dios «no quiera» o «no pueda» evitar el mal, sino que simplemente el planteo carece de sentido.
Por todo lo dicho podemos concluir que el dilema de Epicuro es falso, y esconde una trampa en la que él no reparó. Se trata de un planteo absurdo porque supone que es posible crear un mundo perfecto. Pero la idea de un mundo sin mal es tan contradictoria como la de un círculo cuadrado. Lo que debemos hacer es dejar de llamar «mal», o «castigo divino», a lo que es simplemente una limitación natural imposible de evitar.
Entonces, ¿valía la pena que Dios creara este mundo? Claro que sí. Para el creyente, si Dios lo ha creado así, es porque valía la pena.
ESTADÍSTICAS HUMANAS, CULPAS DIVINAS
Hay una segunda fuente de donde proceden las desgracias que sufrimos: nuestro mal uso de la libertad. Nosotros contaminamos el agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, la tierra en la que vivimos, produciendo graves trastornos a nuestro alrededor. Sin embargo, la mentalidad primitiva que aún tenemos, propia del Antiguo Testamento, nos lleva a responsabilizar a Dios de esos trastornos. Y cuando alguien se enferma, o muere, o da a luz a un niño discapacitado, surge la famosa frase: «¡Es voluntad de Dios!».
Hoy sabemos, por ejemplo, que unas 250.000 personas por año mueren en el mundo a causa de enfermedades (como la malaria, el paludismo, la fiebre tifoidea, el cólera) provocadas por la contaminación que el mismo hombre realiza de las aguas. Y seguramente sus familiares pensarán: «Debemos aceptar la voluntad de Dios». Numerosas mujeres culpan a Dios de su esterilidad y se preguntan: «¿Por qué él me niega un hijo?», cuando sabemos, por ejemplo, que muchos pesticidas químicos con los que se fumigan frutas y verduras son tóxicos y afectan a la fertilidad, además de a la piel, a la sangre y a las vías respiratorias.
Estudios médicos aseguran que el 75 % de los casos de cáncer registrados en el mundo podrían evitarse de manera sencilla. Sin embargo, muchos morirán preguntándose: «¿Por qué Dios me mandó esto?». Asimismo las estadísticas afirman que en Argentina mueren al año unas 15.000 personas, y otras 120.000 resultan heridas en accidentes de tránsito. ¿Las causas? El 69 % por fallas del conductor; el 17 % por fallas de la ruta; el 8 % por fallas del peatón; y el 6 % por fallas del vehículo. Pero el 100 % de los accidentados, en el fondo de su corazón, culpará a Dios.
CONTRIBUYENDO A LAS DESGRACIAS
En nuestro país fallecen 40.000 personas al año por causa del cigarrillo. Sin embargo, en sus velorios los amigos se acercarán a los familiares del difunto para decirle: «Qué vamos a hacer, fue la voluntad de Dios». En el mundo, miles de niños nacen con malformaciones, ceguera y discapacidades, debido a problemas sociales como la desnutrición, el alcoholismo crónico de sus padres o la falta de vitaminas. Pero sus padres se preguntarán: «¿Por qué Dios ha dispuesto esto para mí?».
La tierra produce actualmente un 10 % más de alimentos de los que necesita. Pero el egoísmo de los países ricos, la negligencia y los intereses mezquinos de algunos gobiernos hacen que unos 500 millones de personas sufran hambre. Y, por supuesto, no faltarán los que dirán: «¿Cómo es posible creer en Dios cuando tanta gente muere de hambre?».
Incluso las grandes inundaciones, que aparentan ser fenómenos caprichosos e incontrolables, los mismos terremotos, y hasta los huracanes y ciclones, que ocasionan pérdidas millonarias y se cobran miles de víctimas humanas, se generan no pocas veces por la irresponsable actitud del hombre hacia la naturaleza.
UN MUNDO SIN ENFERMEDADES
Entre los grandes logros de la humanidad figura el haber eliminado la enfermedad de la viruela; y la poliomielitis prácticamente ha desaparecido. ¿Cuántas otras dolencias podrían suprimirse si en vez de gastar dinero en armas, bombas y guerras, lo empleáramos en investigar? Pero sigue siendo Dios, en la idea de muchos cristianos, el responsable de las enfermedades y muertes que vemos a diario.
Alguno pensará: ¿pero acaso Dios no nos creó mortales? Claro que sí. Pero el «cuándo» morimos lo fijamos nosotros y quienes nos rodean, con nuestro estilo de vida, nuestras actitudes de amor o de odio, y nuestra responsabilidad o negligencia. Dios, al crearnos libres, no parece haber fijado el día de nuestra muerte, como piensan algunos. En ella interviene una serie de factores en los que entra la libertad humana. Él solo acompaña y trabaja junto a los que luchan por erradicar el mal, por implantar la justicia, por sembrar la paz y fomentar la igualdad entre los hombres. Por no haber entendido esto, mucha gente vive resentida con Dios, lo acusa de sus desgracias, y hasta lo ha eliminado de su vida.
Dios quiere el bien, ama el bien y asiste a cuantos trabajan por el bien. Y nuestra tarea es colaborar con Dios para que cada vez haya mayor bien a nuestro alrededor, no reprocharle la existencia del mal. Como aquel hombre que le preguntaba a su amigo: «¿Tú le rezas a Dios?». «Sí, todas las noches». «¿Y qué le pides?». «No le pido nada. Como sé que él siempre está haciendo lo mejor por nosotros, solo le pregunto en qué puedo ayudarlo».
J. García Trapiello, El problema de la moral en el Antiguo Testamento, Herder, Barcelona 1977.
A. Torres Queiruga, Alguien así es el Dios en quien yo creo, Trotta, Madrid 2013.
2
¿En qué Dios creía Abraham?
VIEJOS CONOCIDOS
El primer antepasado del pueblo de Israel, según la Biblia, fue el patriarca Abraham, que vivió alrededor del año 1800 a.C. Cuenta el libro del Génesis que cierto día se le apareció Yahvé, el Dios de Israel, y le dijo: «Abraham, deja tu tierra, tu patria y la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. Con tus descendientes haré una gran nación. Voy a bendecirte y a hacerte famoso. Y por ti bendeciré a todos los pueblos del mundo» (Gn 12,1-3)
Abraham por entonces vivía en la ciudad de Jarán (situada al sudeste de la actual Turquía). Obedeciendo a la orden de Yahvé, se marchó de allí con su familia, y llegó a una localidad llamada Siquem, en el centro del país de Canaán. Cuando se encontraba allí, se le presentó por segunda vez Yahvé y le dijo: «A tus descendientes voy a darles esta tierra» (Gn 12,7).
Estos relatos nos muestran que, según el Génesis, el patriarca Abraham mantenía un fluido diálogo con Yahvé. Pero, además, vemos que también conocía su nombre. Dios mismo se lo reveló en la tercera aparición que cuenta la Biblia, esta vez en Mambré: «Yo soy Yahvé, el que te hizo salir de Ur de los caldeos para regalarte esta tierra» (Gn 15,7). Por eso, cuando Abraham se dirige a él, lo llama: «Mi Señor Yahvé» (Gn 15,2).
Pero esta afirmación contradice al libro del Éxodo, el cual sostiene que la primera persona en conocer el nombre de Dios, que es Yahvé, fue Moisés, el caudillo hebreo que vivió en Egipto 600 años más tarde que Abraham.
VELANDO POR EL CAMINO
En efecto, cuenta el Éxodo que, cierto día en que Moisés se hallaba cuidando el rebaño de ovejas en el desierto del Sinaí, se le apareció Dios en una zarza que ardía sin consumirse, y le ordenó ir a Egipto para liberar al pueblo hebreo que estaba allí esclavo (Ex 3,1-6). Sorprendido, Moisés le preguntó al Dios que le hablaba cuál era su nombre, y él le respondió: «Yo soy Yahvé... Este es mi nombre para siempre; con este nombre quiero ser invocado eternamente» (Ex 3,14-15). Y más adelante agregó: «Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaday; pero a ellos no les revelé mi nombre de Yahvé» (Ex 6,2).
¿Cómo es posible, entonces, que Abraham conociera el nombre de Yahvé, si según este relato Dios no se lo había revelado a nadie, y Moisés fue el primero en saberlo?
Para responder a esta pregunta es necesario analizar cómo fue evolucionando, según la Biblia, la idea de Dios en el pueblo de Israel.
Según la Biblia, el patriarca Abraham (así como los demás patriarcas Isaac y Jacob) era un pastor seminómada que viajaba continuamente con sus ovejas en busca de pastos tiernos por la región del Medio Oriente. Aunque creía en Dios, no tenía un lugar fijo donde adorarlo. Para Abraham, Dios era semejante a él, es decir, un Dios viajero, trashumante, que lo acompañaba durante sus marchas ocupándose de sus pequeños problemas cotidianos y protegiéndolo de los peligros del camino. Un Dios, pues, bastante modesto.
Ese Dios no tenía nombre. Simplemente le decían «el Dios del padre», porque era el Dios en el que habían creído los antepasados de la familia. Por eso seguramente Abraham llamaría a su Dios «el Dios de mi padre Téraj» (el padre de Abraham se llamaba Téraj); porque sabemos que Isaac, hijo de Abraham, llamaba a Dios «el Dios de mi padre Abraham» (Gn 26,24); y Jacob, hijo de Isaac, llamaba a Dios «el Dios de mi padre Isaac» (Gn 46,1); y Labán, hijo de Najor, llamaba a Dios «el Dios de mi padre Najor» (Gn 31,53).
UNA RELIGIÓN MUY SIMPLE
Al no adorar a Dios en ningún templo, Abraham y su familia tampoco disponían de sacerdotes, ni de ritos precisos, ni de vestimentas sagradas, ni de un culto minucioso. La religión de Abraham era muy sencilla. Consistía en el sacrificio de un animalito (que podía ser una oveja, una cabra, un cordero), realizado por el jefe del clan. Al llegar la primavera y comenzar la trashumancia (es decir, la partida del clan luego del invierno, en busca de nuevos pastos para el ganado), se tomaba un animal del rebaño y se lo sacrificaba para invocar la protección de Dios.
Lo central de la ceremonia de trashumancia era el llamado «rito de la sangre». ¿En qué consistía? El jefe del clan tomaba la sangre del animal muerto y con ella rociaba los postes y las cuerdas de las tiendas, pues se creía que ella alejaba los malos espíritus que acechaban por el camino a los beduinos. Luego se asaba al fuego la carne de la víctima para comerla, y recién entonces partía la familia.
Cuando en el nuevo lugar al que habían llegado se acababa el pasto, y debían volver a emigrar, sacrificaban otro animalito y partían nuevamente, con la tranquilidad de saber que gozaban de la protección de la divinidad. Era el culto al «Dios de los padres».
LEJOS DE LO PEQUEÑO
Pero cuando Abraham llegó a Canaán, tal como sostiene la Biblia, se encontró con los cananeos (la población local), que practicaban una religión muy distinta. Adoraban a un poderoso Dios llamado «El». Su culto se celebraba en lugares fijos, y con bellas ceremonias llenas de atractivo y de color.
El Dios cananeo era muy diferente al Dios de Abraham. Los cananeos eran un pueblo sedentario, y por lo tanto dedicado al cultivo y a la cosecha. Por lo tanto, el Dios al que ellos rendían culto tenía que ser experto en la agricultura. Ejercía el dominio sobre la tierra y todos sus elementos. Incluso los cananeos habían llegado a la idea de que «El» era el creador del cielo y de la tierra (idea que la familia de Abraham no había aún desarrollado, porque, al vivir pendiente de sus ganados, la tierra y el cielo le preocupaban poco).
El Dios «El» era, pues, un Dios excelso y poderoso. Pero esos mismos rasgos le aportaban un defecto: era un Dios lejano a la gente. No se ocupaba de sus pequeños problemas, ni intervenía en los asuntos cotidianos, ni en cuestiones familiares. Era un Dios trascendente, no doméstico como el Dios de Abraham.
El Dios cananeo «El» tenía además distintos nombres, según el lugar donde era venerado. Así, en la ciudad de Siquem se lo conocía como «El Berit» (Jue 9,46); en Betel se lo llamaba «El Betel» (Gn 31,13); en Jerusalén le decían «El Elyón» (Gn 14,18-20); en Bersheba, «El Olam» (Gn 21,33); en el desierto del Néguev, «El Roí» (Gn 16,13); y en las regiones montañosas, «El Shadday» (Gn 17,1).
LA MEZCLA DE DIOSES
Cuando los patriarcas conocieron al Dios cananeo «El», quedaron impresionados. Les impactaba su grandeza y sus atributos, su poder y su fuerza. Y a medida que fueron estableciéndose en el país y haciéndose sedentarios, empezaron a equiparar a su Dios, el «Dios de los padres», con el Dios «El». Esta es la razón por la que, en el Génesis, Abraham aparece con toda normalidad haciendo una alianza con «El Shadday» (Gn 17,1), rezándole a «El Olam» (Gn 21,33) y jurando por «El Elyón» (Gn 14,22). También encontramos al patriarca Jacob construyendo un altar al Dios «El Betel» (Gn 35,7).
Con el paso del tiempo, «el Dios de los padres» terminó identificado con el Dios «El». De este modo, la idea de Dios que tenían los patriarcas quedó enormemente enriquecida. Porque el Dios de Abraham pasó ahora a tener dos grandes cualidades. Por una parte, seguía siendo el Dios cercano y familiar, que acompañaba y protegía al grupo, que velaba por su vida cotidiana y lo asistía en sus necesidades domésticas; y por otra, pasó a ser una divinidad poderosa y trascendente, creadora del mundo y dominadora de los fenómenos naturales.
EL DIOS DE LA ZARZA
Siglos más tarde, siempre según la Biblia, algunos descendientes de los patriarcas hebreos se fueron a vivir a Egipto, a donde llegaron buscando mejores condiciones de vida (Ex 1–7). Pero con el paso del tiempo los egipcios, que no miraban con buenos ojos a los extranjeros, los dominaron y sometieron a trabajos forzados (Ex 1,8-22). Así, los hebreos terminaron en una situación parecida a la esclavitud, sin mayores esperanzas ni proyectos de vida.
Fue entonces cuando un hebreo llamado Moisés tuvo un encuentro con la divinidad, a través de la zarza ardiente, quien le reveló que su nombre era Yahvé. Y le dijo: «He visto la tristeza de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces; conozco bien sus sufrimientos, y por eso he bajado; para librarlo de la mano de los egipcios y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, donde abundan la leche y la miel. Ahora, pues, yo te mando ante el faraón para que saques a mi pueblo de Egipto» (Ex 3,7-10).
Este Dios Yahvé no solo ayudó a Moisés a liberar a los israelitas de Egipto (Ex 14), sino que además, mientras los guiaba de vuelta a su patria, hizo con ellos una alianza por el camino (Ex 19), y les dio una serie de mandatos e instrucciones estupendas para cuando llegaran nuevamente a su tierra: les pidió que se organizaran en una sociedad de hermanos (Lv 19), en la que no hubiera más esclavos (Dt 15,12-18), donde la tierra fuera de todos (Lv 25,1-23), y en la que no existiera una autoridad central opresiva (Dt 17,14-20), para que nadie acumulara alimentos (Ex 16,19-21), no se explotara a ningún pobre (Dt 24,14-15), y los más débiles pudieran sentirse protegidos y cuidados (Dt 24). Así podría surgir, con el tiempo, un nuevo pueblo santo y fraterno.
Gracias al auxilio prestado, Yahvé se convirtió en el Dios tutelar del pueblo de Israel, y en la única divinidad a la que adorarán a partir de ese momento.
TODOS ERAN EL MISMO
Entonces se produjo un nuevo hecho teológico importante. Así como cuando llegaron a Canaán los patriarcas no tuvieron inconvenientes en identificar al «Dios de los padres» con «El», tampoco esta vez los israelitas tuvieron problemas en identificar al «Dios de los padres» con Yahvé. Con lo cual, la idea de Dios volvió a experimentar un progreso para los hebreos. Ahora Dios no solo era un Dios cercano y protector (como «el Dios de los padres»), y trascendente y creador (como el Dios «El» cananeo), sino que además era un Dios con proyectos de futuro; un Dios que gobernaba la historia hacia un objetivo, una meta; en definitiva, un Dios con planes y esperanzas para un mañana mejor.
Años después de la época de Moisés, en tiempos del rey Ezequías (siglo VIII a.C.), cuando se decidió poner por escrito las tradiciones de los patriarcas (que hasta entonces se transmitían sobre todo de manera oral), los escribas sagrados no dudaron en decir que Abraham ya conocía a la divinidad llamada Yahvé (Gn 12,1). Y no solo Abraham, sino también su hijo Isaac (Gn 25,21), su sobrino Lot (Gn 19,14), su otro sobrino Betuel (Gn 24,50), su sobrino nieto Labán (Gn 24,31), y hasta su mayordomo (Gn 24,12). Porque si bien la tradición historiográfica afirmaba que en realidad Moisés había sido el primero en conocer ese nombre, para los autores bíblicos no existían dudas de que había sido Yahvé quien había acompañado siempre al pueblo hebreo, desde los tiempos de Abraham hasta la salida de Egipto.
SIN TANTA PROSPERIDAD EN CASA
Todavía les aguardaba una sorpresa más a los israelitas. Según la Biblia, ellos adoraban a un solo Dios y honraban a una sola divinidad; pero aceptaban la existencia de otros dioses, que ayudaban a los otros pueblos. Por ejemplo, creían que, además de Yahvé (su propio Dios), existía Baal (dios de los filisteos), Kemosh (dios de los moabitas), Molok (dios de los amonitas), Marduk (dios de los babilonios) o Amón (dios de los egipcios).
Esta actitud de adorar a un solo Dios pero creer en la existencia de otros dioses para los otros pueblos se llama monolatría. Y es la que, según el Antiguo Testamento, caracterizaba a los israelitas.
Fue una catástrofe histórica la que los llevó a un nuevo progreso teológico. En el año 587 a.C., los babilonios, bajo las órdenes de Nabucodonosor, invadieron Jerusalén y se llevaron a sus habitantes cautivos a Babilonia. Y he aquí que, al llegar a esta capital, los israelitas vieron con asombro que Babilonia era una ciudad extraordinaria, con magníficos edificios, amplios palacios, notables acueductos, jardines y templos. En cambio ellos, que se creían tan bien cuidados y protegidos por su Dios Yahvé, en Israel, nunca habían gozado de semejante lujo y grandiosidad. ¿Acaso el dios de Babilonia era más poderoso que Yahvé, y por eso les otorgaba tanto bienestar y esplendor a sus devotos?
NADIE FUERA DE ÉL
Entonces los israelitas realizaron su último gran descubrimiento: en realidad el dios de Babilonia no existía. Y tampoco existían los dioses de los otros pueblos. Quien en realidad velaba, cuidaba y protegía tanto a Babilonia como a las demás naciones, sin que estas lo supieran, era el mismo Yahvé, el único Dios vivo y verdadero. Así, en medio de la tristeza del exilio, en las mentes doloridas de un pueblo vencido y humillado, surgió la brillante idea de que existe un solo Dios que gobierna el mundo entero y se interesa por todos los hombres por igual.