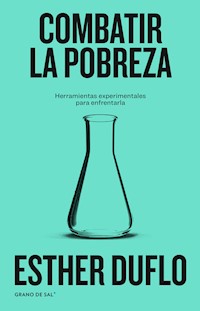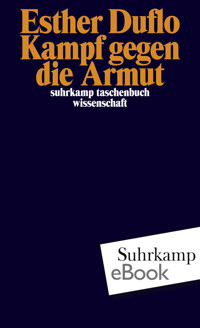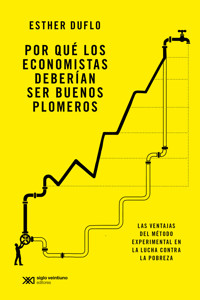
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
¿Por qué si se instalan los caños en un barrio marginal la gente no se anota para recibir el agua potable? ¿Es más efectivo distribuir gratuitamente mosquiteros a los hogares pobres de una zona con malaria endémica o fijar un precio bajo por ellos? ¿Cómo afecta a la búsqueda de trabajo el cobro de una asignación mensual por parte del Estado? La economía experimental que promueve y practica Esther Duflo –ganadora del Premio Nobel de Economía en 2019– hace de estas preguntas su objeto y del terreno su laboratorio. En estas páginas sostiene, además, que su trabajo no es una excepción: durante las últimas décadas, buena parte de la ciencia económica ha adoptado enfoques más pragmáticos y humanistas para acercar soluciones a poblaciones vulnerables. No se trata de solidaridad para tranquilizar conciencias, sino de estrategia para empujar las buenas políticas públicas. Como dice Duflo, las reformas estructurales atraen a los políticos, pero apenas se empiezan a aplicar concretamente, se multiplican los detalles técnicos que pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Más que como arquitectos de anuncios, los economistas deberían actuar como plomeros profesionales, atentos al funcionamiento invisible pero clave que permite pasar del impacto mediático al impacto real en las vidas de las personas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Por qué los economistas deberían ser buenos plomeros. Lección inaugural de la cátedra Pobreza y Políticas Públicas del Collège de France, pronunciada el 24 de noviembre de 2022
Todo va mejor
Las instancias de experimentación y su influencia
¿Pintor puntillista o plomero? Cómo suceden las cosas en la realidad…
La influencia de las experiencias en la investigación en economía
No todo va para mejor en el mejor de los mundos posibles
Pero tenemos que seguir “cultivando nuestro jardín”
Esther Duflo
POR QUÉ LOS ECONOMISTAS DEBERÍAN SER BUENOS PLOMEROS
Las ventajas del método experimental en la lucha contra la pobreza
Traducción de Margarita Polo
Duflo, Esther
Por qué los economistas deberían ser buenos plomeros / Esther Duflo.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2025.
Libro digital, EPUB.- (Singular, serie Collège de France)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción: Margarita Polo // ISBN 978-987-801-505-7
1. Economía. 2. Recursos Económicos. 3. Pobreza. I. Polo, Margarita, trad. II. Título.
CDD 330.01
© 2025, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Esta lección inaugural fue publicada con el título Expérience, science et lutte contre la pauvreté (presque) quinze ans après por el Collège de France en 2024. La versión original está disponible online en <books.openedition.org/cdf/14876>.
Diseño de cubierta: Ignacio Marmarides
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: septiembre de 2025
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-505-7
Por qué los economistas deberían ser buenos plomeros
Lección inaugural de la cátedra Pobreza y Políticas Públicas del Collège de France, pronunciada el 24 de noviembre de 2022
Sería formidable que los economistas lograran que se los considere personas modestas, competentes, al igual que los dentistas.
John Maynard Keynes
Señor director,
queridos colegas,
queridos amigos,
hace casi quince años, tuve el insigne honor de ser invitada a dictar una lección inaugural en este mismo anfiteatro. Aproveché esa ocasión para instar a que en economía y en política económica se adoptara una visión más pragmática y más humana de la pobreza, una tercera vía entre la tentación de bajar los brazos ante la amplitud de los problemas vinculados a la gran pobreza imperante en el mundo y la seducción ilusoria de las soluciones radicales.
Al comienzo de esa conferencia expuse una serie de observaciones desoladoras:
En 2005, 1400 millones de personas vivían con menos de 1 dólar por día; por año, al menos 27 millones de niños no reciben las vacunas básicas, 536.000 mujeres mueren dando a luz y más de 6,5 millones de niños mueren antes de alcanzar el primer año de vida; más de la mitad de los niños escolarizados en la India son incapaces de leer un texto de un solo párrafo.[1]
“No tenemos la clave para poner fin a la pobreza” –decía yo por entonces–; “pero es posible combatir mejor los males que esta engendra. El conocimiento encuentra su lugar en este esfuerzo: debe ayudarnos a proponer soluciones y a evaluar su pertinencia”.
Concretamente, proponía el método experimental y, en especial, la experimentación creativa en busca de ayudar a elaborar y probar soluciones concretas para problemas precisos. Ese método, inspirado en los ensayos clínicos, evalúa una (o varias) intervenciones en las condiciones de la vida real, pero eligiendo de manera aleatoria a los participantes y a los no participantes. Por ejemplo, se puede implementar un programa de apoyo escolar en cien pueblos elegidos al azar entre trescientos, y hacer el seguimiento del desempeño de los niños en el conjunto de los pueblos. El azar garantizaría que las escuelas “bajo tratamiento” y las escuelas “control” sean similares y que cualquier diferencia en el desempeño de los alumnos podría atribuirse al programa.
Para ser completamente honesta, debo decirles que, en enero de 2009, ese método estaba en sus albores. J-PAL,[2] la red que fundé, tenía por entonces cien proyectos en curso o terminados, lo que desde luego era respetable, pero todavía insuficiente para marcar una verdadera diferencia en la vida de gran cantidad de personas. Todavía prevalecía la percepción de que las experiencias aleatorias eran un tanto exóticas en la ciencia económica. Mi optimismo en relación con su potencial tal vez se debiera a la arrogancia de la juventud. (Casi) quince años, un matrimonio, dos hijos, algunos libros y algunas arrugas más tarde, ¿dónde estamos? ¿El mundo ha avanzado o ha retrocedido en la lucha contra la pobreza y los males que engendra? ¿El método experimental cumplió las promesas que yo hacía por él?
Todo va mejor
Comencemos por las buenas noticias. Entre 1990 y 2019, hasta la crisis generada por el covid-19 y la guerra ruso-ucraniana, cuyas consecuencias económicas de largo plazo aún no conocemos, la calidad de vida de las personas más pobres mejoró considerablemente.
En 2019, el 8,7% de la población mundial (es decir, “solo” 668 millones de personas) vivía con menos de 1,90 dólares por día por persona. El porcentaje de la población mundial que vivía por debajo de ese umbral se había reducido casi a la mitad desde 2010 (momento en que alcanzaba el 15,8%).[3] Y, contrariamente a lo que se suele decir, la reducción de la pobreza extrema no solo se debe a China y a India. Entre 2000 y 2015, 802 millones de personas superaron el umbral de consumo de 1,90 dólares por día por habitante en quince países.[4] China e India (donde el número de personas en situación de pobreza extrema disminuyó respectivamente en 494 y 162 millones) sin duda forman parte de esa evolución, pero también varios países de África y otros de Asia… Por ejemplo, entre 2000 y 2011, la tasa de pobreza cayó del 86 al 49,1% en Tanzania (lo que representa 5,3 millones de personas). En Tayikistán, Chad y República del Congo, la tasa de pobreza disminuyó un 3% por año. En Vietnam, Indonesia y Pakistán, varias decenas de millones de personas salieron de la pobreza extrema. En resumen, en un mundo en el que, por lo demás, las desigualdades se han multiplicado desde la década de 1980, los más pobres pudieron salir (relativamente) airosos, según lo dejaron en claro los trabajos de la Base de Datos sobre Desigualdad Mundial (World Inequality Database): el crecimiento de los ingresos en los diferentes deciles de la distribución mundial del ingreso sigue una curva en forma de elefante, con una gran trompa[5] (gráfico 1); el 50% más pobre captó el 9% del crecimiento mundial entre 1980 y 2020 (y el 1% más rico, un 26%).
Al ver estos números, cabría decir que sacar a las personas de la pobreza extrema no es ni tan difícil ni tan impresionante: la línea es tan baja que no se necesita mucho para superarla. Y los más pobres también tuvieron una mejora en sus condiciones de vida. A la vez, los indicadores de salud mejoraron considerablemente. De 2000 a 2017, el índice de mortalidad materna disminuyó un 38%: de 342 a 211 muertes cada 100.000 nacimientos.[6] En 2017, todavía se registraban casi 300.000 muertes maternas, pero el avance fue considerable.[7] En el mismo período, el índice de mortalidad infantil pasó de 76 a 40 cada 1000; es decir, sufrió una disminución de un 47%.[8] En 1990, 1 de cada 11 niños moría antes de llegar a los 5 años de edad. En 2020, esa proporción ya era de 1 cada 27 niños.
Gráfico 1
La curva del elefante, 1980-2020. Según Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman y otros, World Inequality Report 2018, World Inequality Lab, 2021, p. 61.
En 2019, aún había 60 millones de niños en edad escolar que no estaban escolarizados, incluso después de que ese guarismo pasara por una rápida disminución entre 1990 y 2005.[9] Hoy en día, la escolarización primaria es casi universal, salvo en África subsahariana, donde 1 de cada 5 niños en edad escolar no asiste a la escuela.[10] Algunos indicadores avanzaron menos. El desempeño en lo que respecta al aprendizaje es menos esplendoroso: en India, la mitad de los niños del nivel medio de la escuela primaria (10-11 años de edad) sigue sin saber leer ni interpretar un párrafo de texto.[11]
Lo que se debe destacar de estos avances es que tuvieron lugar incluso en los países en los que no se observó crecimiento económico. La mortalidad materna más alta se registra con toda claridad en África subsahariana, pero también es cierto que disminuyó un 39% entre 2000 y 2017[12] (disminución menos rápida que en Asia meridional, pero similar a la media mundial). En todos los continentes hay países en los que se registra la mayor disminución de la mortalidad materna o infantil desde el año 2000 (Bielorrusia, Bangladesh, Camboya, Kazajistán, Malaui, Marruecos, Mongolia, Ruanda, Timor Oriental o Zambia), más allá de que difieran sus regímenes políticos y sus logros económicos.[13] Aunque no es posible establecer a ciencia cierta un nexo de causa y efecto, una variable común en estos países fue una inversión importante en cuidados prenatales, uno de los factores que permiten anticipar y prevenir las dificultades durante el parto.[14]