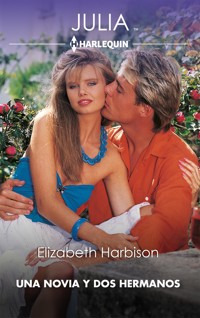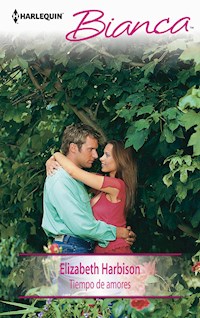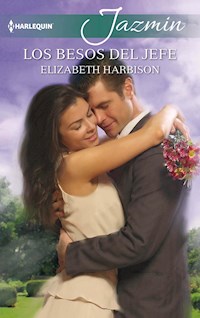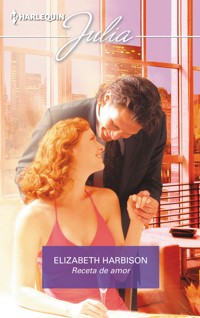
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Habían encontrado la receta perfecta para un buen romance... Ingredientes: 1 millonario 1 camarera llena de vida 2 estilos de vida completamente opuestos 1 lugar romántico 1 ambiente de trabajo rodeado de escándalos periodísticos y mucha chispa Lo primero que había que hacer era mezclar bien los dos ingredientes primordiales, él y ella. Después iría subiendo el calor hasta que ninguno de los dos pudiera negar la atracción que existía entre ellos. Pero había que tener mucho cuidado, porque la mezcla era aún muy frágil y podría separarse. Así pues, habría que añadir una pizca de pasión y un poco de buena suerte para obtener un resultado delicioso, una tierna relación que duraría para siempre…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2006 Elizabeth Harbison
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Receta de amor, n.º 2041 - agosto 2022
Título original: A Dash of Romance
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-139-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Hace veinticinco años
Es una pena –suspiró Virginia Porter, la directora del orfanato Barrie, mirando a las tres niñas. Sus padres habían muerto en un accidente de tráfico una semana antes y la policía no había logrado localizar a ningún pariente.
En aquel momento estaban dormidas, pero sor Gladys y ella habían estado horas paseando con las niñas en brazos por los pasillos del orfanato hasta que dejaron de llorar. Y cada noche era la misma tortura. Si le quedaba algún cabello negro al principio de la semana, ahora todos eran grises.
–Tan pequeñas y solas en el mundo. Qué pena, por Dios.
El aire acondicionado se encendió en ese momento enviando, como si fuera una señal, un golpe de aire frío por toda la habitación.
–¿Cree que podremos mantenerlas juntas? –preguntó sor Gladys–. No puedo soportar la idea de separarlas.
Virginia suspiró.
–Seguiremos intentando buscar a sus parientes, pero tarde o temprano tendremos que buscarles una casa.
Y eso le preocupaba. Como sor Gladys, quería que las niñas permanecieran juntas, pero sería difícil rechazar la oferta de padres adoptivos para una de ellas. Afortunadamente, eran muy pequeñas, trece o catorce meses a lo sumo y, seguramente, no recordarían nada de aquello cuando fueran mayores.
–Haremos todo lo que podamos.
–Se necesitan la una a la otra, señora Porter –insistió sor Gladys que era aún más sentimental que Virginia–. Han perdido a sus padres tan de repente… Tenemos que conseguir que sigan juntas. Por favor.
La pelirroja, Rose, se movió y Virginia se inclinó para acariciar su cabecita. Si volvía a despertarse, si volvía a llorar… Ya se había dado cuenta de que Rose era la más sensible de las tres, la que parecía más afectada por la pérdida de sus padres.
–Lo intentaremos –murmuró, apenada–. Le prometo que lo intentaremos.
Capítulo 1
Warren Harker, cuarenta y un años, metro ochenta y ocho, pelo negro, ojos azules, educado en Standford, máster en Administración de empresas en la Universidad de Harvard.
Rose Tilden escuchaba, incrédula, cómo su jefa, Marta Serragno, de Cátering Serragno, describía al hombre que las había contratado para servir una cena en su residencia esa noche.
–Lleva en el negocio inmobiliario desde 1988 y creó la empresa Harker en 1992. Le gusta la carne poco hecha, los negocios limpios y las mujeres calientes. Cuenta corriente: cuatrocientos veintisiete millones de dólares, millón arriba o abajo –Marta se pasó la lengua por los labios, relamiéndose–. Y pronto será mío. Te lo aseguro.
–Estás muy segura de ti misma –comentó Rose.
–¿Dudas de mí?
«Frecuentemente», pensó Rose. Pero no tenía sentido discutir con Marta Serragno.
–Nunca.
–Una chica lista –rió Marta–. Ésa es la respuesta correcta.
–Aunque, si quieres mi opinión… –siguió Rose. A veces, no era capaz de callarse. Su hermana, Lily, decía que era su pelo rojo lo que la hacía tan peleona–. Nos vendría mejor que dejaran de hacer tantos edificios nuevos y arreglasen los que ya existen.
Marta la fulminó con la mirada.
–Espero que no vayas a decirle eso a Warren Harker.
–No, a menos que él mismo me pregunte –Rose siempre daba su honesta opinión. Y Lily siempre le decía que tenía que aprender a cerrar el pico.
Su trabajo le resultaba particularmente difícil ya que, supuestamente, tenía que ser amable y simpática con el cliente y sus invitados, aunque intentaran propasarse con ella, algo que ocurría a menudo, o cuando había quejas destinadas a conseguir una rebaja en el precio, algo que ocurría incluso más a menudo. Era increíble hasta dónde llegaban los millonarios para ahorrarse dinero. Durante los tres años que llevaba en el negocio, Rose había aprendido varias cosas y una de ellas era que cuanto más dinero tenía un cliente, más mezquino solía ser.
Y cuanto más mezquinos, peores personas eran.
Rose tenía un problema con eso, pero a Marta le daba igual. Cuanto más ricos, mejor, solía decir.
–Francamente, querida, no vas a tener ninguna conversación con los clientes, así que no creo que Harker vaya a preguntar tu opinión sobre el aspecto arquitectónico de la ciudad.
Rose asintió con la cabeza. Marta era imbécil. Si no fuera tan ridícula, Rose se sentiría ofendida por sus comentarios.
–Bueno, ¿has hecho la ensalada de alcachofas que a todo el mundo le gusta tanto?
–Tres kilos –contestó Rose, señalando una ensaladera enorme.
Sabía por qué Marta quería la ensalada de alcachofas con limón que era una de sus especialidades. De hecho, era uno de los platos que… en fin, por alguna razón, la gente pensaba que esa ensalada tenía propiedades afrodisíacas.
Evidentemente, Marta esperaba algo de aquella noche.
–La has hecho como siempre, ¿no?
Rose tuvo que contener una risita. Su jefa era tan transparente…
–Siempre la hago de la misma forma.
–Estupendo –Marta volvió a mirar al hombre que esperaba en el salón de la enorme suite–. Entonces, esta noche tomaré un plato de ensalada. Aunque odio las alcachofas.
Rose dejó de trabajar y miró a su jefa.
–Si no te gustan las alcachofas, no las comas.
–Si lo que dicen de esa ensalada es verdad, pienso probarla.
–No todo lo que dicen es verdad.
–Cariño, si me tengo que comer esa ensalada, espero que sea verdad lo que dicen.
Rose se encogió de hombros.
–Pero si aún no conoces a Warren Harker. ¿Y si es un esperpento?
Marta Serragno clavó en ella sus ojos.
–Para empezar, lo he visto, aunque sólo un momento. Además, si fuera un esperpento daría igual, porque tiene más de cuatrocientos millones en su cuenta corriente. Y con tal de cazarlo soy capaz de comer alcachofas todos los días… Espera un momento. Ahora que lo pienso… la cuestión es si a él le gustan las alcachofas.
Rose sacudió la cabeza mientras colocaba la bandeja de quesos. A Marta no le gustaba el queso. No le gustaba el pescado. No le gustaba la verdura. No le gustaban los dulces. De hecho, apenas la había visto comer. Por qué seguía en el negocio del cátering era un misterio para ella.
Pero claro, había heredado el negocio. Su segundo marido… ¿o era el tercero? se lo dejó al morir unos años antes. En ese tiempo, eso también era cierto, Marta había levantado el negocio, pero jamás había mostrado el menor interés por la comida. Sencillamente, era una mujer ambiciosa y quería prosperar a costa de lo que fuera.
De modo que había tenido éxito en el negocio del cátering, contratando a los mejores y llevando la empresa con mano de hierro. No sabía cocinar, pero para eso estaban los demás. Como había hecho Henry Ford, el magnate de los automóviles, sencillamente contrataba a los expertos.
Rose, junto con su hermana Lily, había crecido en el orfanato Barrie, en Brooklyn. Las dos habían pasado por alguna casa de acogida, pero crecieron prácticamente todo el tiempo en el orfanato porque nadie quería adoptar a dos niñas mayores.
A los dieciséis años supieron que su primera madre de acogida había muerto y les había dejado una pequeña herencia, de modo que tenían algo de dinero para estudiar.
Rose había ido a una Escuela de cocina y su hermana había estudiado Turismo. Ahora, mientras Rose trabajaba como ayudante de Marta en una de las empresas de cátering más importantes de Nueva York, Lily lo hacía en el hotel Montclaire, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad.
–¿Qué tal, cómo va todo? –preguntó un hombre bajito, con el pelo echado hacia un lado y gafas de montura negra–. ¿Vamos con tiempo?
–Desde luego que sí, señor Potts –contestó Marta–. Dígale a su jefe que todo va como la seda. De hecho, quizá le gustaría entrar y… probar alguno de nuestros platos.
El señor Potts levantó tanto las cejas que las gafas se deslizaron por su nariz y tuvo que colocárselas a toda prisa.
–El señor Harker confía en que sus productos sean tan buenos como usted anuncia, señora Serragno.
Rose contuvo una risita.
Cuando Potts se marchó, Marta se volvió hacia ella.
–¿Te lo puedes creer? Cuando pesque a ese pez gordo, y pienso hacerlo, este gusano será el primer despedido.
–Venga, mujer, no creo que lo haya dicho con mala intención. Warren Harker es un hombre muy ocupado y quiere que todo salga bien, nada más.
Marta asintió con la cabeza.
–Sí, bueno. Todo va a salir de maravilla. ¿Qué tal va la ensalada?
La suite era increíblemente elegante. Rose nunca había visto unos muebles tan hermosos y eso que había trabajado en las casas más elegantes de Manhattan. Sólo la araña de cristal que colgaba del techo debía de valer más que su sueldo de todo un año. Por lo visto, Harker tenía dos casas en Manhattan, además de aquella suite, que había alquilado a perpetuidad, y muchas otras por todo el mundo. Dinero para aburrir. El negocio inmobiliario era, por supuesto, el más lucrativo.
–¿Les apetece probar esto? –preguntó a un grupo de invitados, sujetando una bandeja con entremeses de aspecto delicioso.
–¿Qué son? –preguntó una mujer rubia entrada en carnes.
–Rollitos de huevo y aguacate con salsa de tamarindo –una de sus mejores recetas–. Y bocaditos de queso. Están muy ricos.
La mujer tomó varios.
–Yo también quiero probarlos –oyó una voz ronca tras ella. Sorprendida, se volvió para encontrarse cara a cara con Warren Harker.
Era más alto de lo que había pensado, aunque Marta se lo había descrito con pelos y señales. Tenía los ojos de un azul muy claro, con arruguitas de expresión alrededor.
–Hola, señor Harker. ¿Quiere probar un rollito de huevo?
–Cualquier cosa menos la ensalada de alcachofas con la que su compañera lleva un rato persiguiéndome –sonrió él, tomando un bocadito de queso.
–¿No le gusta la ensalada de alcachofas?
–No me gusta que alguien me meta una cuchara en la boca, diciendo «Vamos, pruébelo». Me recuerda a mi madre intentando hacerme comer hígado. No es un buen recuerdo.
–Ah, ya veo –murmuró Rose. Sí, Marta tenía tendencia a ponerse pesada cuando quería algo. En este caso, a alguien–. Lo siento mucho. Marta no…
¿No qué? ¿No es ella misma? Marta estaba siendo completamente ella misma. ¿Marta no había tomado su pastilla? Tenía un bolso lleno de medicinas.
–Normalmente, no se porta así.
Una mentira piadosa.
–¿Lleva mucho tiempo trabajando con ella? –preguntó Warren Harker, con aquella voz ronca, modulada.
–Un año más o menos.
–¿Y no ha pensado trabajar por su cuenta?
–¿Haciendo qué?
–Lo que hace. Usted es la cocinera, ¿no?
Marta no quería que nadie supiera que ella no sabía cocinar.
–Una de ellas.
–Una de ellas –repitió Harker, con una sonrisa en los labios–. Veo que es usted muy leal. Si me dedicara al negocio del cátering, intentaría llevármela ahora mismo.
–Pero…
–Mi ayudante me ha dicho que Serragno no cocina, que sólo contrata a los mejores. Por eso la contrató a usted, claro. Y si la ha contratado, es que debe de ser la mejor.
Rose tuvo que sonreír.
–Pues yo he hecho la ensalada de alcachofas.
Harker soltó una carcajada y varias personas se volvieron para mirarlos.
–Seguro que está riquísima.
–Si no lo está, tendré que dedicarme a otra cosa.
–Ah, por fin lo encuentro –Marta apareció de repente, aún con la bandeja de ensalada en la mano. Y entonces, de repente, dio lo que pareció un deliberado paso atrás… antes de soltar la bandeja, que se hizo añicos en el suelo–. ¡Rose Tilden! Mira lo que has hecho. ¿Cómo puedes ser tan torpe?
–No ha sido culpa suya –intervino Harker, sorprendido.
–Pero Marta… –empezó a decir Rose, aún más sorprendida.
–No se preocupe, señor Harker. Rose lo limpiará todo –sonrió Marta, tomándolo del brazo–. ¿Por qué no me enseña la famosa vista de Nueva York?
Harker se apartó educadamente para acercarse a Rose.
–Deje que la ayude –murmuró, poniéndose de rodillas con su traje de dos mil dólares.
–Gracias, pero no hace falta.
–No, no hace falta –insistió Marta–. Ella la ha tirado, ella puede recogerla. ¿Qué tal si vamos a ver Nueva York de noche?
–Acérquese a cualquier ventana. Puede verla desde allí.
Rose sintió, más que ver, la ira de Marta envolviéndolos como una neblina.
–Por favor, siga con su fiesta. Yo limpiaré esto –murmuró, intentando quitarle hierro a la situación.
–La verdad, esto me parece mucho más interesante.
–¿No está disfrutando de la fiesta?
–Esto no es lo que yo llamaría una fiesta. Es más una obligación social. Hago una todos los veranos. Soirées para los empresarios y concejales de Nueva York… –contestó él, señalando alrededor–. Tengo que llevarme bien con ellos. Me dedico al negocio inmobiliario, no sé si lo sabe.
Rose sintió la tentación de decirle que lo sabía todo sobre él gracias a Marta.
–Sí, había oído algo.
Él la estudió un momento antes de seguir recogiendo montoncitos de ensalada del pulido suelo de madera.
–Así que esto es una reunión de negocios, en realidad. Supongo que ha estado en muchas como ésta.
Rose asintió con la cabeza, riendo.
–Sí, desde luego. Pero la gente no suele admitir que se está aburriendo –dijo, levantándose–. ¿Por qué se molesta en organizarlas si sabe que se va a aburrir?
–¿Ve a esa señora? –preguntó él, señalando discretamente a una mujer de unos ochenta años cubierta de diamantes. La mujer tenía una expresión agria, con los labios apretados–. Es la señora Winchester, la madre del alcalde. Y dicen que él no da un paso sin su aprobación.
–O sea, que necesita usted el visto bueno.
–Exactamente. Y para eso he contratado al mejor cátering de la ciudad.
–¿Y si no le cae bien?
–Le caigo bien –contestó Harker, con total seguridad–. Al menos, por el momento. Pero tiene cambios de humor y, si se vuelve contra ti, hay que echarse a temblar.
–Me recuerda a una mujer que conocí cuando era pequeña, la señora Ritter. Tenía una floristería en Brooklyn, lo cual era irónico porque ella siempre olía… raro.
–¿Es usted de Brooklyn?
Rose asintió.
–¿Y usted?
Él vaciló un momento.