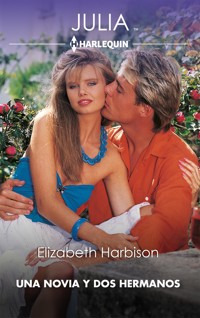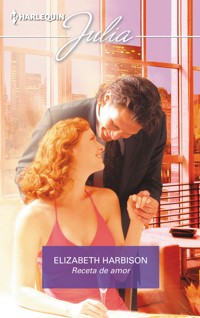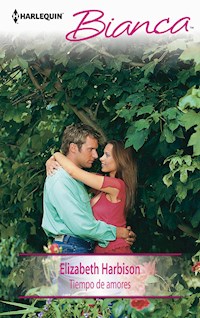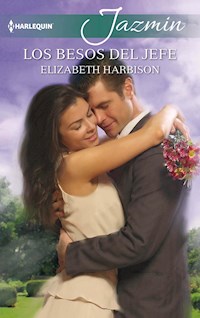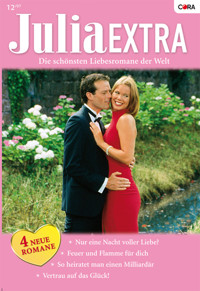1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Annie Barimer llevaba toda la vida haciendo lo que debía hacer, y el resultado no era para tirar cohetes. Así que, cuando surgió la oportunidad de ocuparse de dos niñas en Europa, no dudó en hacer las maletas. Allí descubrió que las dos niñas eran dos princesitas, que iba a vivir en un castillo de cuento, ¡y que estaba enamorándose de un auténtico príncipe! El príncipe Johann era todo lo que ella había soñado… y más. Guapo, altivo y al mismo tiempo tierno. Era prácticamente perfecto, pero nadie sabía si estaría dispuesto a participar en los sueños de Annie…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2000 Elizabeth Harbison
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un príncipe en el tren, n.º 1533 - julio 2020
Título original: Annie and the Prince
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-711-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
AY, ANNIE! ¡No me puedo creer que te vas de verdad! ¿Tú estás segura de lo que vas a hacer? ¿Dejar tu trabajo y marcharte a Europa, por las buenas?
La así interpelada, Annie Barimer, se volvió hacia Joy Simon, su amiga y compañera de trabajo en el colegio de niñas Pendleton durante los últimos cinco años.
–Sí, Joy, estoy segura –le contestó, sin rastro de la melancolía con la que la contemplaba la otra–. Y, además, no me voy a Europa «por las buenas». Voy a estar de vacaciones una semanita –a Annie Barimer, hasta esa misma mañana encargada de la biblioteca del colegio, le costaba contener su exaltación, al pensar que iba por fin a ver Francia o Alemania, países con los que había soñado tanto tiempo–, y, después, a Kublenstein, a incorporarme a mi nuevo trabajo.
–Con gente desconocida –observó Joy, en un tono melodramático–. ¿Quién sabe cómo serán? –prosiguió la auxiliar de secretaría del colegio, a la vez que se servía más pasteles de la fiesta de despedida de Annie en su plato de papel–. A lo mejor son una familia de mafiosos.
–Estamos hablando de las niñas de Marie De la Fuenza –la corrigió Annie.
–Eso, ¿y qué sabemos de ellos?
–Sabemos que Marie asistió a este mismo colegio hace veinte años, y que aprobó aquí los cuatro cursos de la enseñanza secundaria, y, por si fuera poco, que también su madre era antigua alumna. Y, aún más, que la biblioteca del centro es prácticamente regalo de la familia De la Fuenza –Annie miró a su amiga con fingida severidad–. Yo creo que sí que podemos fiarnos de ellos.
–Reconocerás –le contestó la otra, sin dar su brazo a torcer–, que no han dado muchos detalles del puesto. Las hijas de Marie De la Fuenza por aquí, y Marie De la Fuenza por allá. Nada más. ¿Es que no tienen padre esas niñas? ¿Por qué se encarga la embajada de los Estados Unidos en Kublenstein de todos los trámites? Y, ya puestos, ¿dónde cae Kublenstein?
–Está en los Alpes –se limitó a responder Annie. Lo que Joy decía estaba bastante puesto en razón, pero ella no pensaba dejarse amargar la fiesta–, y el marido de la señora De la Fuenza debe de tener una alta responsabilidad en el gobierno de allí, o algo por el estilo, y por eso son tan formalistas en todo.
–Pues no sé por qué no te quedas en Pendleton –refunfuñó Joy, abandonando el plato con la mitad de los pasteles.
–Porque llevo toda mi vida deseando ir a Europa, y esta es la primera vez que tengo la oportunidad de viajar allí, ¡y encima me pagan por hacerlo! –Annie tenía la cabeza llena de imágenes de la torre Eiffel, Notre Dame, el Partenón, la Selva Negra, y otro millón más de vistas de Europa. La diminuta ciudad de Pendleborough no tenía comparación posible–. No me lo perdería por nada. ¿No te alegras por mí?
Joy la miró directamente a la cara.
–Claro que sí. Si a mí lo que me preocupa no es cómo te vaya a ir a ti en Europa, que seguro que te lo pasarás bien. La que me preocupa soy yo, que moriré de aburrimiento cuando tú no estés.
–Te escribiré –le dijo Annie, dispuesta a cumplirlo.
–Sí, eso dices ahora –Joy volvió a meterse otro pastel en la boca, levantó un dedo, para reservar el turno de palabra, y, cuando hubo tragado, siguió–, pero, cuando conozcas a tu príncipe azul, ya me puedo ir despidiendo de que te acuerdes de mí.
–Ah, con que es allí donde está mi príncipe azul. Con razón no conseguía yo dar con él de este lado del charco. Veinticinco años desperdiciados besando ranas apócrifas.
–Búrlate, si quieres –dijo Joy, con mucha dignidad–, pero estoy segura de que allí vas a conocer a alguien muy importante para ti. ¡Es posible que nunca regreses!
–Tienes toda la razón. Voy a conocer a dos «álguienes» muy importantes para mí: las niñas de Marie De la Fuenza. Que, me temo, van a ser prácticamente toda mi vida social durante bastante tiempo.
–Ten presente lo que te digo, porque ya sabes que no me equivoco en mis premoniciones. Y, si no, acuérdate de cuando te avisé de que Judy Gallagher estaba embarazada.
Annie tuvo que morderse la lengua para no decirle que todo el mundo lo había notado, al ver cada mañana a primera hora a Judy salir de clase corriendo hacia el cuarto de baño. Pero, en lugar de eso, asintió con la cabeza.
–Es verdad. Te diste cuenta.
–Pues en esto también tengo razón –dijo Joy–. Y, además, que te va a venir muy bien conocer a alguien que te pueda mantener dentro de un año, cuando se acabe tu contrato y no tengas nada.
–¿Y tú crees que es más fácil encontrar un novio así que un nuevo trabajo?
Joy dio un suspiro un poco teatral y preguntó:
–Bueno, ¿y qué te vas a poner para el viaje?
Annie se echó a reir. El mayor placer de su amiga en la vida, después de los pasteles, eran los trapos. Era una pena que hubiera cierta incompatibilidad entre ambos, porque la verdad era que Joy entendía mucho de moda.
–Ya lo llevo puesto –le contestó, y la otra miró los vaqueros y el amplio jersey de algodón y elevó los ojos al cielo.
–Válgame san Diseño, con ese tipazo que tienes, y parece que estuvieras empeñada en esconderlo. No hay derecho. Yo debería acompañarte, en calidad de asesora.
–Ya lo creo que deberías.
Se oyó un claxon afuera y Annie se asomó a la ventana. Había un taxi parado en el patio, delante de la puerta de la biblioteca.
–Tengo que marcharme ya.
–Eso parece –contestó Joy, apenada.
Pero Annie no podía compadecerse de ella. Se sentía flotar como una nube. Y, al mismo tiempo, le palpitaba el corazón. Estaba segura de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tomó aire para tranquilizarse un poco y le dio luego un beso a su amiga.
–No estés tan tristona. Te he prometido escribirte, y ya verás cómo lo hago.
–Más te vale. Pero nada de cartas, que tardan mucho. Conéctate en cuanto llegues, y mándame correos electrónicos.
–De acuerdo –dijo Annie, sonriendo, mientras subía al taxi y decía adiós con la mano a los que se habían congregado para verla partir.
–Y, sobre todo, quiero todos, absolutamente todos los detalles «de él»–insistió Joy, después de una pausa cargada de intención.
Y, al arrancar el vehículo, Annie enrojeció, comprendiendo que la gente no tardaría ni un minuto en caer sobre Joy para sonsacarle quién era «él». Bueno, a ella ya le daba igual.
Atrás quedaba Annie, la bibliotecaria sosa, mientras nacía Annie, la mujer de mundo.
Capítulo 1
A QUÉ VENÍA tanta preocupación? Annie dio un suspiro, con la frente apoyada contra el cristal. Desde la ventanilla de su departamento se veía pasar a toda velocidad el paisaje alpino, mientras se iban acercando a Lassberg, la capital del diminuto principado europeo de Kublenstein.
No le había ido muy bien en París, y Alemania había resultado ser tremendamente cara, pero en ese momento ya estaba en camino, con dos días de antelación, al lugar donde iba a trabajar, y donde, además de gastar menos dinero, podría familiarizarse un poco con las cosas, antes de presentarse a quienes la habían contratado.
Esos dos días le iban a venir bien. La verdad era que la última vez que tuvo vacaciones de verdad tenía seis años, y la habían llevado a pasar el fin de semana a un parque de atracciones que había en una ciudad próxima al pueblo de Maryland en el que se había criado. Llevaba trabajando desde que iba al Instituto, y nunca había conseguido hacer nada más que ir pagando sus deudas.
Pero todo iba a cambiar. Tenía un trabajo estupendo, con lo que parecía ser una familia muy distinguida. Y en Europa, que era lo que siempre había soñado.
Y entonces, ¿qué era lo que la tenía tan nerviosa?
El tren redujo velocidad bruscamente, para tomar una curva, y un muchacho de pelo color lino, que llevaba una enorme mochila a la espalda y un vaso en la mano, chocó con ella y le salpicó la blusa con unas gotitas de café con leche, bastante caliente.
–Discúlpeme, señora –le dijo, en inglés, con un ligero acento escandinavo.
–No pasa nada –le contestó ella, pero él se alejaba ya, sin escuchar su respuesta. Molesta, se subió las gafas, que se había puesto para leer, y sacó un pañuelo de papel. Mira que llamarla «señora», si no debía de tener más que dos o tres años menos que ella. ¿Y por qué se dirigía a ella en inglés, si estaban en Centroeuropa? ¿Tanto se le notaba que venía de Estados Unidos?
Las manchitas no se quitaban. Annie se resignó, tiró el papelito a la papelera y trató de volver a concentrarse en su libro, pero le costaba. Hacía calor en el tren, y había muchísima humedad. Al cabo de un rato, cerró el libro, se recostó en el asiento y volvió a repasar mentalmente los pasos que la habían llevado donde se encontraba. De no estar en ese tren, a esas horas estaría durmiendo en su pequeño y gélido apartamento, donde sonaría el despertador antes de las siete, para que se levantara y se duchara antes de acudir al trabajo. Que no estaba mal, y a ella le gustaba bastante. Disfrutaba aconsejando a las alumnas formas más originales de hacer los trabajos que les pedían en clase y, por supuesto, recomendándoles libros con personajes con los que pudieran identificarse y que les ayudaran a adquirir valores en la vida.
Por desgracia, esa forma de desempeñar su trabajo en la biblioteca en Pendleton pasaba por «inmiscuirse en las tareas del profesorado», como más de una vez le había comunicado el consejo de dirección del colegio, que era, en general, bastante conservador. No se podía excluir, en absoluto, que, de no haberse despedido ella cuando lo hizo, el consejo hubiera pedido al director, Lawrence Pegrin, que prescindiera de ella el curso siguiente. Aunque el señor Pegrin era quien le había transmitido los reproches del consejo, Annie sospechaba que a él, personalmente, no le parecían tan mal sus métodos. En cualquier caso, al ponerse en contacto con el colegio el marido de Marie De la Fuenza, solicitando una preceptora de habla inglesa para las niñas, Lawrence había recomendado sin vacilación a Annie, y, después, le había dicho particularmente que, si las cosas no le iban bien, tenía las puertas abiertas para regresar a Pendleton, dijera lo que dijese el consejo de dirección.
Eso era un consuelo, pero no bastaba para que Annie se tranquilizase en ese momento. Era como si también a ella le diese por las premoniciones. ¿Estaba a punto de suceder algo espantoso? ¿O algo maravilloso?
Volviendo a fijarse en el paisaje, Annie se dijo que, si algún lugar parecía el marco adecuado para lo maravilloso, sería ese. Cualquier cuento de hadas podría desarrollarse allí. Las montañas se elevaban hacia el cielo gris, misteriosas y nevadas, cubiertas hasta gran altura por abetos oscuros, decorados por agujas de hielo. La tierra de los hermanos Grimm.
Pero el ruido del interior la arrancó de sus reflexiones y volvió luego la vista hacia los demás pasajeros. La mayor parte eran universitarios, llenos de un entusiasmo que manifestaban en voz alta. El vagón iba muy lleno y, de golpe, a Annie la agobió la claustrofobia, y decidió salir en busca de un compartimento menos abarrotado.
Tomó su equipaje y salió al pasillo. Inmediatamente, sintió el alivio del frescor. Hubiera preferido hacer allí el resto del viaje, a tener que volver a entrar, pero, probablemente, eso iría contra las normas. Así que, cargada con su bolso de viaje y sus dos maletones, Annie se puso en marcha. Abrió la puerta del siguiente vagón empujando con el hombro, y notó de inmediato un delicioso silencio. Aquel espacio estaba subdividido en compartimentos para dos o cuatro personas, y, al verlo prácticamente vacío, Annie comprendió que debía de tratarse de un vagón de primera clase. Los cubículos eran muy tentadores, vacíos, silenciosos, con sus amplios y cómodos asientos, y sus luces atenuadas y cálidas, tan consoladoras ante el cielo cada vez más gris del atardecer. Sin pensárselo, Annie decidió instalarse en uno, hasta que llegaran a Lassberg, o bien vinieran a echarla. Después de todo, ella no le estaría quitando a nadie su asiento.
Avanzando lentamente, había llegado a la altura de un compartimento que sí iba ocupado, y, al fijarse, Annie vio que era un hombre guapísimo, que estaba solo, y que, evidentemente, no esperaba a nadie. Su postura y su expresión eran las de alguien que no solamente viajaba solo, sino que probablemente no dependía de nadie en su vida. Torciendo el cuello, Annie consiguió examinarle las manos. Como era de imaginar, no llevaba ningún anillo.
Ojalá ella fuera la heroína de una película romántica y tuviera el valor de empujar la puerta de ese departamento y sentarse enfrente de él. Estuvo a punto de reírse de sí misma al imaginárselo. Qué poco se conocía. Aunque lo hiciera, tampoco un adonis como aquel la iba a mirar dos veces. Se acercó un poco más. Tenía un perfil impresionante, subrayado por el resplandor anaranjado de las luces de lectura: la nariz recta y más bien larga, los pómulos marcados, la mandíbula fuerte. Tenía el pelo oscuro y brillante, como el de Heathcliff en Cumbres borrascosas. No se veía el color de sus ojos, pero las pestañas eran largas y oscuras, y Annie no dudaba de que su expresión sería seria y meditabunda.
Podía sorprender a primera vista verlo en un departamento de primera, porque iba vestido prácticamente igual que los chicos del vagón que ella había abandonado, con un par de vaqueros desgastados y un jersey de lana gruesa, aunque era algo mayor que los estudiantes. Pero, en cuanto una lo miraba con detenimiento, se daba cuenta de que aquel hombre estaría perfectamente cómodo en cualquier entorno, por lujoso que fuera.
–Perdone, señorita, ¿me permite su billete? –le pidió una jovial voz en alemán a sus espaldas.
Se dio la vuelta rápidamente. Había un empleado con uniforme y gorra, que le tendía sonriente una mano. En la otra llevaba ya un buen puñado de billetes de otros viajeros.
–Sí, claro, enseguida… –Annie se sonrojó, como si el empleado pudiera adivinar lo que ella tenía intención de hacer hacía un momento. Tratando de no revelar que no llevaba un billete de primera clase, empezó a buscar en el bolso su billete de clase turista. Como le costaba encontrarlo, se dirigió al revisor en alemán–. Un momentito. Tiene que estar aquí, en alguna parte… Lo guardé en cuanto me lo dieron en la taquilla, en Munich.
–No se preocupe, señorita –contestó él, viéndola tan apurada–. El billete se puede sacar también en el tren. Son cuatrocientos marcos.
–Cuatrocientos… –a Annie le dio una especie de vahído, coincidiendo con un nuevo bandazo del tren, que le hizo perder el equilibrio. Se apoyó en la puerta de cristal del compartimento contiguo, y esta cedió, abriéndose hacia dentro. Annie aterrizó en el duro suelo, a los pies del Apolo que viajaba allí, y sus gafas fueron a estrellarse junto a ella–. Lo siento mucho –dijo, mientras las buscaba a tientas. Se las puso y miró directamente a la última persona que habría querido que fuese testigo de aquello. Resultó que el hombre misterioso tenía los ojos verdes, y una mirada aún más intensa de lo que Annie habría podido figurarse jamás, y ella se sintió reducida a polvo, a basurilla, a menos que nada, ante él.
Por su parte, él se inclinó levemente hacia delante, con ademán de interés. La miró a ella, miró al empleado, que estaba bastante ceñudo, y la volvió a mirar, pero no dijo nada.
–Lo siento muchísimo –Annie se puso en pie, y trató de sonreírle.
Esta vez él le devolvió la sonrisa.
–No pasa nada –dijo, borrando de la mente de Annie toda noción de lo que iba a decir a continuación.
–Yo…
El empleado del ferrocarril carraspeó para recordar su presencia.
–Le aseguro que tengo el billete en alguna parte –se apresuró a decirle ella.
Como ambos hombres se la quedaron mirando, volvió a revisar todos los rincones de su bolso, pero el dichoso billete no aparecía. Annie volvió al inglés para soltar una palabrota no muy fuerte.
–No le va a quedar más remedio que sacar el billete, señorita –dijo el revisor, muy tieso.
–Le acaba de decir que ya lo ha sacado –intervino el otro. Tenía una voz suave y resonante, y hablaba el alemán con un ligero acento regional, que Annie no sabía de dónde era.
–Son las normas, señor –la rubicunda cara del empleado se puso un poco más roja–. Yo no las hago, pero debo hacerlas cumplir.
–Y se cumplirán –respondió el viajero, inclinándose hacia una mochila de cuero que había en el suelo, a sus pies. Dudó un momento, pero luego se volvió hacia Annie–. Permítame –y sacó varios billetes de cien marcos.
–No, no, no puedo permitir que haga eso –se apresuró ella a sacar su monedero.
–Debo insistir –y el caballero misterioso se dirigió entonces imperiosamente al revisor–. Haga el favor de traer el equipaje de la señorita –y, mientras él separaba cuatro billetes del grueso fajo que había sacado, Annie fue tras el otro y le entregó el dinero antes.
–Muchas gracias, de todos modos –le dijo a su benefactor, al anticipársele.
–De nada –contestó él, con una media sonrisa.
El revisor iba a decir algo, pero de repente cerró la boca, su expresión cambió a una de sorpresa, y dio un paso hacia el filántropo, mirándolo fijamente.
–Un momento… No me diga que es usted…
Y, con un gesto reflejo, el viajero bajó la vista, apartando su cara lo más posible de ese escrutinio.
–Ya está todo. Muchas gracias –dijo en un tono terminante, sin llegar a ser adusto.
–No, claro –oyó Annie murmurar al revisor al salir, rascándose la cabeza–. Cómo iba a estar aquí.
También ella se quedó mirando al hombre, preguntándose con quién lo habría confundido. Le debía de haber ocurrido más de una vez, porque seguía con la cara algo apartada. Sería con alguna estrella de cine europea, desconocida para ella. Era lo bastante guapo para eso. Bueno, para eso y para que ella se estuviera derritiendo allí mismo. Más valía que dejara de mirarlo.
–Gracias por ofrecerse a ayudarme –le dijo, mientras daba un paso hacia la puerta–. Siento mucho haber irrumpido así en su compartimento.
–No se preocupe por eso –contestó él–. Yo lo único que siento es que haya ido a dar con un representante tan desagradable de mi país como este hombre. ¿Es usted de los Estados Unidos?
Annie asintió a su pregunta y se detuvo. ¿Querría él que se quedara?
–Se lo ruego –contestó él a la pregunta no formulada, señalándole con la mano el asiento frente al suyo–. Me gustaría seguir viaje en su compañía, si no la esperan en otra parte.
–No… no me… no… gracias –y se sentó, hipnotizada por él.
–Me desagradaría mucho que se llevara usted a su país la ingrata impresión de que Kublenstein no es acogedor con los extranjeros –prosiguió su anfitrión, con una sonrisa demoledora.
–No lo haré, no se preocupe –y, tras un breve silencio, Annie siguió–. Le aseguro que sí que había sacado billete. No sé…
–Yo la creo.
Pero ella no estaba segura de si no lo decía por cortesía.
–Me llamo Annie, por cierto –y, como él no respondía, le preguntó directamente–. ¿Y usted? –y se lo quedó mirando.
–¿Es que no lo sabe? –contestó él, al cabo de unos segundos. Su expresión era indescifrable.
–No –le contestó, sencillamente–. ¿Debería?
–No –dijo él, con una sonrisa–, claro que no. Es que… creía que se lo había dicho ya –hablaba con naturalidad, pero Annie tuvo la sensación de que estaba guardándose algo. Él le tendió la mano–. Me llamo Hans.
Ella la tomó, y sonrió al contacto con su calor. Vaya, parecía que la premonición de Joy empezaba a cumplirse. Estuvo a punto de soltar una carcajada.
–Es un placer –le dijo. Él debía de estar distraído, porque no le soltaba la mano.
–Créame –contestó–, el placer es mío –y su sonrisa se hizo aún más pronunciada.
De repente, Annie se sintió desbordada. Su atractivo físico, su galantería anterior y la fijeza con la que la estaba mirando, la hicieron sentirse muy confusa. Bajó la mirada.
–Me gustaría decirle… Normalmente no soy tan torpe, ni voy perdiendo las cosas. Será el cansancio, o algo así. No sé cuánto puede durarle a uno, es la primera vez que vengo a Europa.
–¿Ah, sí? –parecía auténticamente sorprendido–. Pues habla muy bien el alemán.
–Gracias –Annie se ruborizó–. Una de mis abuelas era alemana, y, los primeros cinco años de mi vida, se estuvo dirigiendo a mí en alemán –estaba divagando, que es lo que tendía a hacer cuando se ponía nerviosa –tenía muchas ganas de venir a visitar su patria, desde pequeña.
–¿Y ahora ha llegado el momento?
–Sí… Bueno, para empezar, ahora es cuando he conseguido ahorrar lo suficiente. Bueno, no habría bastado, pero es que he conseguido además un trabajo… –ya se estaba yendo otra vez por las ramas, así que cortó–. En fin, que aquí estoy.
–Aquí está –él seguía mirándola de una forma que no la dejaba recuperar el sosiego. Se produjo un breve silencio.
–La verdad –se sintió Annie obligada a romperlo–, no entiendo cómo he podido perder el billete. Lo guardé, junto con el pasaporte en el departamento de seguridad que hay en esta cartera –y, al decirlo, corrió la cremallera–, para saber dónde los guardaba. Debe de estar rota, o descosida, o… Oh –sacó el billete del departamento, y se puso mucho más roja que antes–. Qué cosa más rara. ¿Por qué no lo he visto antes? –estaba totalmente desconcertada. Había mirado en todos los departamentos de su cartera, con cuidado, varias veces. Era incomprensible.
Hubo otro silencio incómodo, y al cabo de unos momentos, Annie volvió a preguntar:
–Va usted… ¿va usted hasta Lassberg?
–Sí, así es –Hans seguía mirándola con atención, y parecía que contestar a esa pregunta tan banal requería de él un inusual grado de reflexión–. Vivo allí.
–¡Qué suerte tiene! Es un país precioso.
–Desde luego, estoy de acuerdo.
–¿Esquía mucho? –le preguntó, echando un vistazo a las pistas que se veían por la ventanilla.
–No, por desgracia. No tengo demasiado tiempo libre. Me lo impiden mis… obligaciones laborales.
–¿Está de viaje de trabajo ahora?