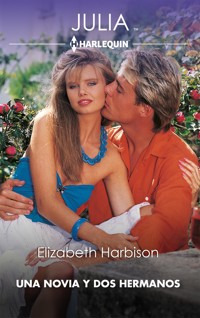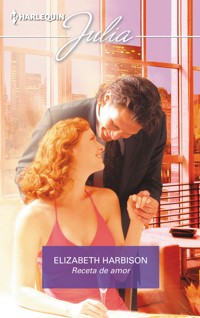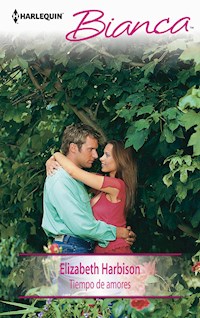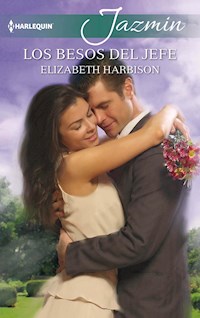2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Aquello era como vivir en un cuento de hadas… El príncipe Conrad de Beloria acudió a Nueva York a presidir un banquete en honor a su familia, pero su reputación de mujeriego lo precedía. Todas y cada una de las mujeres solteras de la ciudad querían acompañarlo al baile. Pero, para disgusto de su madrastra, el guapísimo príncipe sólo tenía ojos para una mujer… La recepcionista de hotel Lily Tilden no era precisamente la mujer con la que se esperaba que saliera un príncipe, pero Conrad quedó automáticamente prendado de su belleza y de su inteligencia. Así que Conrad iba a necesitar toda la fuerza de su noble legado para cumplir sus obligaciones como príncipe sin ir contra los deseos de su corazón…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Elizabeth Harbison
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un bello romance, n.º 2068 - septiembre 2017
Título original: If the Slipper Fits
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-9170-088-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Hace veinticinco años
Ten cuidado, baja despacio. Despacio –sor Gladys, asustada, intentaba convencer a una niña para que bajase con cuidado del tobogán.
Lily siempre estaba metiéndose en líos. No tenía miedo de nada. Desde que sus hermanas y ella aparecieron en la capilla contigua al orfanato Barrie fue evidente para todo el mundo que aquella niña era la líder del pequeño grupo.
Sor Gladys sabía eso cuando salió a jugar con las hermanas Tilden y otro grupo de niños al patio. Pero hacía tan buen día y llevaban semanas encerrados por culpa de la lluvia…
Fue una decisión impulsiva que ahora lamentaba. Según las normas de Virginia Porter, la directora del centro, no se podía salir al patio si no había más de un adulto por cada cinco niños. María, que había salido a comprar, podría haberle echado una mano si la hubiera esperado…
Pero los niños tenían tantas ganas de jugar que pensó que no pasaría nada por salir un rato… esto es, hasta que Dudley se cayó y se hizo un esguince en el tobillo. Sor Gladys no había estado más de un minuto de espaldas a las traviesas niñas y, en ese tiempo, Lily se había subido al tobogán mientras sus hermanas miraban.
–Despacito –insistía, sujetando las piernas de la niña para que no saliera despedida.
Le daban pánico las alturas, de modo que era la persona menos indicada para ayudar a Lily, pero era la única adulta allí. Y no podía pedirle ayuda a nadie.
Lily, mientras tanto, no mostraba la menor preocupación. Su pelo rubio brillaba bajo el sol casi como si fuera un halo, aunque no era ni mucho menos un ángel.
–Vamos, cariño –sor Gladys alargó una mano temblorosa para ayudarla a bajar–. Buena chica… así, con cuidado, sujétate con las manos.
–Lil –la llamó una de sus hermanas. Era Rose, la más juiciosa de las tres–. Bájate, Lil.
–Ya bajo –dijo Lily, impaciente.
–Cuidado –le advirtió su otra hermana, Laurel. Pero entonces algo la distrajo, como era habitual–. ¡Mira, una mariposa!
Unos segundos después, Lily estaba en el suelo y sor Gladys pudo respirar tranquila. Si Virginia Porter se enteraba de aquello…
–Espero que esto le sirva de lección –dijo una voz tras ella.
Sor Gladys se volvió para ver a la directora del centro mirándola con el ceño fruncido.
–Esto es precisamente por lo que no queremos que los niños salgan al patio sin la supervisión de varios adultos.
–Lo sé. Pero es que hacía tan buen día…
–Podría haber terminado siendo un día fatídico –Virginia tomó a la niña en brazos y la apretó contra su corazón–. Especialmente con esta niña. Ya sabe que es muy traviesa –añadió, mirando a Lily–. Tienes demasiada energía, pequeñaja. Y muy poco miedo.
Lily salió corriendo en cuanto la dejó en el suelo.
–Pero es una niña muy buena –objetó sor Gladys.
Virginia levantó una ceja.
–Muy buena y muy cabezota. Cuando quiere algo lo consigue por encima de todo. Es increíble que siempre se salga con la suya.
–¿Como cuando consiguió bajar el bote de galletas?
–Por ejemplo –sonrió Virginia–. Le dijimos que no, pero en cuanto tuvo oportunidad se subió a la estantería. Si quiere que le diga la verdad, casi la admiro por ello. Pero confío en que esa valentía no la meta en líos algún día.
Capítulo 1
La Suite Belvedere es para el príncipe Conrad de Beloria. Su madrastra y su hermanastra, la princesa Drucille y lady Ann, se alojarán en la suite Wyndham –Gerard Von Mises pasó el dedo por el registro del hotel Montclair, señalando los clientes de los que Lily tendría que encargarse. Era un método anticuado, pero así era como Gerard, el propietario del hotel, lo prefería. Los ordenadores, según él, eran demasiado impersonales.
Lily nunca le había dicho que conservaba los registros en su ordenador portátil, en la oficina, por si hubiera algún conflicto. Lo de la tradición estaba muy bien, pero una tenía que ser práctica.
–El príncipe y su séquito llegarán mañana –siguió Gerard–. Y todo el equipo debe estar aquí para recibirlos ya que su madrastra es bastante… rigurosa con esas cosas.
Lily asintió. Había hecho muchas llamadas en nombre de la princesa Drucille para pedir toallas de color rosa, jabones con olor a verbena y una marca determinada de agua mineral por la que habían tenido que pagar una barbaridad.
–La señora Hillcrest dejará la suite Astor mañana –continuó Gerard–. Así que sólo tenemos al príncipe Conrad, la princesa Drucille, lady Ann, Samuel Eden y, por supuesto, la señora Dorbrook, en la planta principal. El resto del grupo estará en las plantas de abajo –añadió, suspirando–. Son buenos clientes, pero el negocio podría ir mejor.
–Las cosas están difíciles para todo el mundo –le aseguró ella, aunque sabía que la situación era preocupante–. Pero se arreglará. Especialmente ahora que viene el príncipe Conrad. La columna de sociedad del Post siempre publica algún cotilleo sobre él.
Gerard sonrió.
–Es muy popular con las jovencitas, desde luego.
–Y los príncipes siempre salen en la foto. ¿Lo ves? Seguramente será bueno para el hotel –dijo Lily, aparentemente convencida.
Pero no estaba tan segura. Habían tenido clientes famosos en muchas ocasiones, pero lo único que conseguían era buscadores de autógrafos y paparazzi. De todas formas, el hecho de que el príncipe Conrad se alojara allí sin duda sería bueno para el hotel y el Montclair necesitaba eso desesperadamente.
–Muy bien –Gerard cerró el libro–. Casi me has convencido. Venga, vete a casa. Llevas muchas horas trabajando.
–Ahora mismo –Lily llevaba diez horas de pie y no era la primera vez aquella semana. Desde que Gerard tuvo que hacer recortes en el personal, había tenido que dormir en el hotel más veces que los propios clientes… excepto Bernice Dorbrook, que residía allí desde que su millonario marido murió en 1983.
Lo único que le apetecía en ese momento era irse a casa y darse un largo baño de espuma. Últimamente los días le parecían larguísimos pero, aunque estaba agotada, sabía que Gerard no podía contratar más personal.
–Hasta mañana.
Lily fue a la oficina a buscar sus cosas. Volvería a casa en taxi, decidió. Aquel día no estaba para esperar el autobús. Afortunadamente, Samuel Eden le había dado una generosa propina cuando le consiguió entradas para una obra de Broadway, de modo que podía permitirse el lujo.
–Buenas noches, Karen, Barbara –se despidió de las chicas de recepción–. Nos vemos mañana.
Karen rió.
–Ya es casi mañana.
–No me lo recuerdes –Lily sonrió, alejándose por la alfombra oriental que Gerard había colocado orgullosamente en el vestíbulo. La alfombra representaba su única concesión al siglo XXI; la había comprado en una subasta después de que ella misma lo persuadiera para que hiciese una oferta. Ni siquiera el obstinado Gerard había podido resistir la tentación.
Estaba a dos metros de la puerta giratoria cuando entraron dos hombres con traje oscuro y una cara como la de los gángsters de las películas de Hollywood.
–El séquito real llegará en cinco minutos –dijo uno de ellos.
–¿Esta noche? –exclamó Lily, mirando a Gerard que, aterrorizado, le devolvió una mueca helada–. Pero… pero nos dijeron que el príncipe Conrad y su familia llegarían mañana.
–Ha habido un cambio de planes –explicó el otro hombre, con un fuerte acento alemán–. ¿Está diciendo que no pueden alojarles esta noche?
–¡Claro que no! –exclamó Gerard–. Es que… queríamos recibirlos de forma apropiada y ahora mismo estamos faltos de personal.
Los hombres intercambiaron una mirada y Lily imaginó que estaban anticipando la reacción de la princesa Drucille.
–Su Alteza exige ciertos requisitos –dijo uno de los hombres, sacando un papel del bolsillo–. Esto es lo que quiere: cena de Le Capitan, champán francés y un cierto tipo de flor… aves del paraíso.
Aquello no podía ir peor. Todo el mundo sabía que Le Capitan era el restaurante más chic de Manhattan. Tenía tal éxito que incluso algunos famosos se quedaban en la puerta. La comida era extraordinaria, pero la razón por la que todo el mundo quería ir allí era para dejarse ver.
Pero Lily conocía a un camarero y estaba segura de que podría convencerlo para que le enviase al menos unas ensaladas.
Entonces dejó escapar un suspiro. Y ella pensando que iba a darse un largo baño de espuma…
–Yo me encargo de todo –murmuró, tomando el papel. Pero cuando leyó lo que ponía estuvo a punto de soltar una carcajada: «tres ensaladas verdes, sin pepino, sin aliño. Tres filetes de ternera, en su punto, sin salsa. Tres pasteles de chocolate».
Podría haber conseguido todo eso por la décima parte de lo que costaba en Le Capitan, pero, por lo visto, los miembros de la realeza querían comer, y pagar, como sólo podía hacerlo una Casa Real.
Luego miró una nota al final de la página: «Dom Pérignon 1983, cuatro botellas». Eran las once de la noche. No iba a ser fácil encontrar cuatro botellas de Dom Pérignon a esa hora. ¿Y las flores? Si no las tenían en la floristería del hospital, estaba hundida.
Pero ése era su trabajo: conseguir lo imposible para los clientes. Y se le daba bien, debía admitir. A veces tenía tanta suerte que parecía increíble. Cuando llamaba a un teatro para buscar entradas, alguien había cancelado sus reservas; encontraba empresas de catering que podían servir cenas a última hora… Una vez, una famosa actriz de Broadway entró en el hotel para refugiarse de la lluvia justo cuando el ayudante personal de un embajador estaba preguntando si habría alguna posibilidad de conocerla personalmente. Esa coincidencia fue más bien supernatural, pero ella no era de las que le miraba el diente a un caballo regalado.
Lily estaba a punto de salir cuando dos mujeres, claramente madre e hija, entraron en el hotel con un exagerado aire de suficiencia.
–Imaginaba que el gran Montclair recibiría a los miembros de la realeza con más personal –dijo una de ellas. Era tan alta como gruesa, pero tenía un claro aire aristocrático.
La más joven, y quizá incluso más gruesa, asintió con gesto de superioridad.
–No las esperábamos hasta mañana, Alteza –se disculpó Gerard–. Por favor, acepte nuestras disculpas. Soy Gerard Von Mises, el propietario.
La princesa Drucille se limitó a hacer una mueca.
–El príncipe Conrad se sentirá muy molesto con este pobre recibimiento.
Dada la actitud de su madrastra, Lily podía imaginar cómo sería el príncipe Conrad. Y le sentaba fatal ver lo mal que lo estaba pasando Gerard.
–¿Cuándo llegará el príncipe? –preguntó, esperando que tardase algún tiempo para poder buscar más gente que lo recibiera en la puerta.
La princesa Drucille miró a su alrededor como si hubiera oído el vuelo de una mosca, pero no supiera exactamente dónde estaba.
–Está aquí –contestó la joven, lady Ann–. Así que ya es demasiado tarde.
–A ver, chico –dijo la princesa Drucille, dirigiéndose a Gerard–. ¿Ha llegado lady Penélope?
Gerard se puso pálido.
Lily se puso aún más pálida. ¿Lady Penélope? ¿Quién era lady Penélope?
–Lady Penélope, la hija del duque de Acacia. Mi secretario hizo una reserva para ella.
Gerard chascó los dedos por detrás y Karen y Barbara se lanzaron de cabeza hacia el registro, pero Lily sabía que no había ninguna lady Penélope en la lista.
–No ha llegado todavía –contestó–. Pero la suite Pampano está lista para ella.
No había ninguna suite Pampano, pero una vez, cuando un dignatario ruso apareció a última hora y sin reserva, decidieron llamar suite Pampano a una de las habitaciones grandes en honor del camarero que había tenido la idea.
Gerard la miró, aliviado.
–Por supuesto, la suite Pampano. Claro.
–Excelente –dijo la princesa Drucille–. Entonces, nos retiramos a nuestras habitaciones. Esperaremos allí la cena y confío en que no tarde mucho.
–Claro que no, Alteza –sonrió Gerard, que luego se volvió para mirar a Lily–. ¿Puedes hacerlo? –le preguntó en voz baja.
El pobre apretaba las manos con tal fuerza que tenía los nudillos blancos.
–Claro que sí. Tú no te preocupes por nada.
–No sé cómo te las arreglas –susurró Karen–. Pero si consigues que manden la cena de Le Capitan, me quedaré de una pieza.
–Y yo. Así que cruza los dedos.
Estaba a punto de entrar en la oficina para empezar a hacer llamadas cuando el príncipe entró por la puerta giratoria como una brisa fresca en una calurosa noche de verano. Lily no solía quedarse impresionada por un nombre o un título, pero había algo en la energía de aquel hombre, en su forma de caminar, que resultaba absolutamente imponente. Y, por un momento, no pudo apartar los ojos de él.
Era más alto de lo que esperaba; su ancha espalda y su aspecto robusto lo hacían parecer más bajito en las fotografías. Y sus ojos eran de un azul pálido que no había visto nunca. No sabía si era una ilusión óptica por el contraste con su pelo negro y su piel bronceada o eran así de claros en realidad. Y cuando la miró, sintió como si alguien le hubiera susurrado algo al oído.
Todo eso y príncipe, además.
Era lógico que las mujeres perdieran la cabeza por él.
Aunque Lily no tenía intención de hacerlo.
–Buenas noches –la saludó, con un ligerísimo acento.
–Buenas noches, Alteza –contestó ella, sintiéndose un poco incómoda con el tratamiento.
–Ah, sabe quién soy.
–Sí, claro.
Su mirada era la viva definición de penetrante.
–Llego un día antes de lo previsto. ¿Están listas mis habitaciones?
Lily asintió con la cabeza. Al menos, tenía mejores modales que su madrastra, pensó.
–Sí. Y estaba a punto de llamar a Le Capitan.
Su chófer entraba en ese momento cargado de maletas; el pobre iba prácticamente jadeando.
–¿Le Capitan? –repitió el príncipe.
–Para cenar, cariño –explicó la princesa Drucille–. ¿No te acuerdas?
El príncipe la miró con expresión seria.
–Esta noche tengo una cita.
La sonrisa de la princesa era absolutamente falsa.
–Ah, muy bien.
–¿Puedo hacer algo para que su estancia en el Montclair sea más agradable, Alteza? –preguntó Lily.
El príncipe Conrad la miró directamente y ella sintió un escalofrío.
–No importunarme.
Lily se sintió ofendida. ¿Qué pensaba, que iba a quedarse con él a charlar?
–Por supuesto.
–Y espero que cuando tenga invitados sean ustedes… discretos.
Se refería a mujeres, naturalmente. Invitados, en plural.
Lily tenía que mirar para otro lado muchas veces. Pero algo en la actitud de aquel hombre hacía que eso le resultara más difícil de lo normal.
–Por supuesto –contestó, pensando que la estancia del príncipe Conrad en el Montclair llamaría la atención de los medios y eso era bueno para Gerard.
–Estupendo –el príncipe se volvió hacia uno de sus escoltas, que estaba en el mostrador hablando con Karen, y le preguntó algo en su idioma.
El hombre le mostró la llave que Karen acababa de darle y el príncipe asintió con la cabeza mientras se dirigía a los ascensores.
–Espero la cena en mi suite –dijo la princesa Drucille con gesto desdeñoso–. Supongo que tendrá comedor.
–Sí, por supuesto –contestó Lily, sin dejar de mirar al príncipe Conrad, con su figura atlética y su traje de diseño italiano.
–Lily… Le Capitan –le recordó Gerard–. Su Alteza no parece una mujer a la que le guste esperar.
–No, desde luego que no. Me dan ganas de subirle una ensalada y un sándwich del bar de la esquina.
Karen soltó una risita, pero Gerard la silenció con la mirada.
–No te preocupes, no voy a hacerlo. Sólo digo que me gustaría –Lily abrió el cajón y sacó la tarjeta de crédito del hotel. Que estaba muy usada–. Volveré en cuanto pueda.
Su primera parada fue en la floristería del hospital, en la que, afortunadamente, tenían aves del paraíso.
Una suerte.
Afortunadamente, encontró un taxi en la puerta y el taxista la esperó mientras su amigo de Le Capitan le sacaba la cena y las botellas de Dom Pérignon a cambio de dinero y la promesa de conseguirle entradas para una obra de teatro en Broadway.
Con el encargo hecho, Lily volvió al hotel. Para su sorpresa, Karen estaba ocupada en recepción con otra cliente inesperada: la baronesa Kiki Von Elsbon.