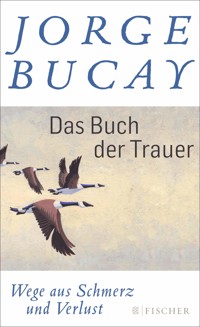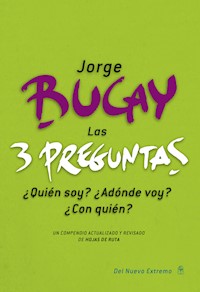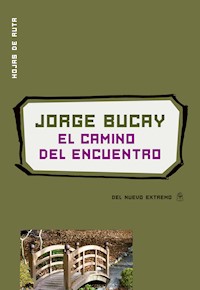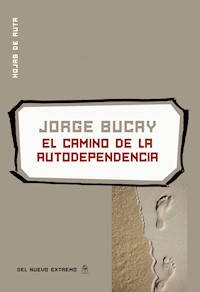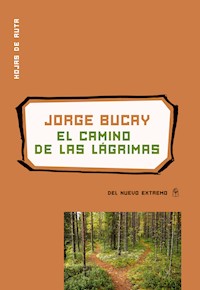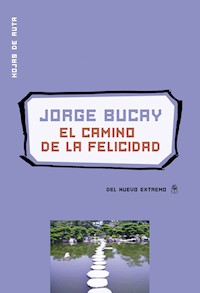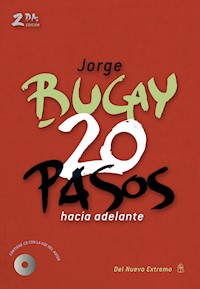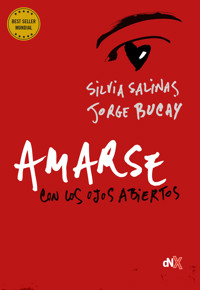Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
"Un día, hablando con una colega, noté que venían a mi memoria infinitos relatos, fábulas y anécdotas con los cuales yo explicaba a algún paciente que apenas conocía su actitud de vida… Me di cuenta de que mis pacientes recordaban más mis relatos que mis interpretaciones, ejercicios, o comentarios... Estos cuentos han sido escritos para señalar un camino. El trabajo de buscar dentro, en lo profundo de cada relato, el diamante que está escondido, es tarea de cada uno" (Jorge Bucay). El best-seller mundial del autor que ha vendido más de 3.000.000 de ejemplares de su obra, traducida a más de 20 idiomas. Historias tradicionales de todas las culturas, frases y anécdotas, a las cuales el psicoanalista agrega sucesos de su vida personal, textos propios, y algunos párrafos que ilustran el uso que hace de estos cuentos en su consultorio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portadilla
Legales
Dedicatoria
Prólogo
El elefante encadenado
Factor común
La teta o la leche
El ladrillo boomerang
El verdadero valor del anillo
El rey ciclotímico
Las ranitas en la crema
El hombre que se creía muerto
El portero del prostíbulo
Dos números menos
Carpintería “El siete”
Posesividad
Torneo de canto
¿Qué terapia es ésta?
El tesoro enterrado
Por una jarra de vino
Solos y acompañados
La esposa sorda
¡No mezclar!
Las alas son para volar
¿Quién eres?
El cruce del río
Regalos para el maharajá
Buscando a Buda
El leñador tenaz
La gallina y los patitos
Pobres ovejas
La olla embarazada
La mirada del amor
Los retoños del ombú
El laberinto
El círculo del noventa y nueve
El centauro
Dos de Diógenes
Otra vez las monedas
El reloj parado a las siete
Las lentejas
El rey que quería ser alabado
Los diez mandamientos
El gato del ashram
El detector de mentiras
Yo soy Peter
El sueño del esclavo
La mirada del amor
La ejecución
El juez justo
La tienda de la verdad
Preguntas
El plantador de dátiles
Autorrechazo
Epílogo
Fuentes
Epílogo adicional
Jorge Bucay
Recuentos para Demián
Los cuentos que contaba mi analista
Bucay, Jorge
Recuentos para Demián / Jorge Bucay ; coordinado por Mónica Piacentini ; dirigido por Tomás Lambré. - 1a ed. - Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2013.
E-Book.
ISBN 978-987-609-389-7
1. Psicología. 2. Superación Personal. I. Piacentini, Mónica, coord. II. Lambré, Tomás, dir.
CDD 158.1
© Jorge Bucay, 1997
© de esta edición: Editorial del Nuevo Extremo S.A., 2009
A. J. Carranza 1852 (C1414COV) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4773-3228
e-mail: [email protected]
www.delnuevoextremo.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático
A mi hija Claudia
Prólogo
HACE algunos años escribí, sin darme cuenta, una serie de cartas que dirigía a una supuesta e imaginaria amiga llamada Claudia. Esa serie terminaba con una carta que obviamente era la última.
Algunos amigos que conocían este hobby y algunos pacientes que sobrevaluaban su contenido, hicieron que me decidiera a publicar lo que después se llamaría Cartas para Claudia.
Sería muy difícil para mí expresar mi gratitud para con todos ellos: amigos y pacientes, a quienes les debo todos los placeres devenidos de las sucesivas ediciones de aquel libro.
Quizás sea por aquellas satisfacciones, quizás sea por va-nidad, o quizás —lo dudo— sea porque finalmente haya encontrado algo más para decir... lo cierto es que hoy, cinco años después, vuelvo a sentarme ante una máquina de escribir para tipear esto que aquí empieza: quizás mi segundo libro.
En los últimos años, mi tarea como terapeuta ha ido va-riando más ostensiblemente que en toda la década anterior. Este viraje sucedió, como casi todas las cosas importantes de mi vida, sin que yo me diera acabada cuenta de lo que estaba sucediendo.
Un día, hablando con una colega con quien controlaba sus pacientes, noté que venían a mi memoria infinitos relatos, fábulas y anécdotas con las cuales yo explicaría a ese paciente, a quien no conocía, su actitud de vida.
Me di cuenta de que, a solas con mis pacientes, había re-currido con frecuencia a esta manera de decir lo que deseaba.
Me di cuenta de cómo mis pacientes recordaban más mis relatos que mis interpretaciones, ejercicios, o comentarios.
Recordé el impacto profundo de los relatos del modelo ericksoniano.
Me di cuenta, en suma, de que estaba utilizando cada vez más una poderosa arma didáctica y por supuesto terapéutica.
Esto que hoy comienzo a escribir es una pequeña antología de relatos, antiquísimos algunos y contemporáneos otros, historias tradicionales de todas las culturas, frases y anécdotas más o menos conocidas a las cuales decidí agregar algunos sucesos de mi vida personal y unos pocos cuentos de mi propia inventiva, sumados a —como no podían faltar— algunas humoradas que me han contado y que repito a menudo (demasiado repito y demasiado a menudo), a mis “pacientes” pacientes.
Sólo para que no sea tan fácil leerlos, agregué al principio o final de cada relato (que a partir de ahora voy a llamar indiscriminadamente “cuentos”) uno o dos párrafos, ilustrando el uso que hago de estos cuentos en mi consultorio.
No necesito aclarar, creo, que este uso es sólo un ejemplo y que la sabiduría encerrada en estos cuentos excede en mucho la aplicación supuestamente dada en estos relatos.
Fue así, en la búsqueda de la manera de mostrar estos cuentos, que inventé a Demián, como alguna vez inventé a Claudia.
En realidad Demián ya estaba inventado. De hecho es mi hijo, el hermano mayor de Claudia. Y digo que lo inventé, porque ése es el nombre que le puse al supuesto paciente que se ve obligado —pobre— a soportar una y otra vez a ese tera-peuta que se parece demasiado a mí.
JORGE BUCAY
El elefante encadenado
—NO PUEDO —le dije—. ¡NO PUEDO!
—¿Seguro? —me preguntó el gordo.
—Sí, nada me gustaría más que poder sentarme frente a ella y decirle lo que siento... pero sé que no puedo.
El gordo se sentó a lo Buda en esos horribles sillones azules del consultorio, se sonrió, me miró a los ojos y bajando la voz (cosa que hacía cada vez que quería ser escuchado atentamente), me dijo:
—¿Me permitís que te cuente algo?
Y mi silencio fue suficiente respuesta.
Jorge empezó a contar:
Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal... pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo.
Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir.
El misterio es evidente:
¿Qué lo mantiene entonces?
¿Por qué no huye?
Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre, o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado.
Hice entonces la pregunta obvia:
—Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan?
No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente.
Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca... y sólo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta.
Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta:
El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño.
Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca.
Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo.
La estaca era ciertamente muy fuerte para él.
Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía...
Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino.
Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no escapa porque cree —pobre— que NO PUEDE.
Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer.
Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro.
Jamás... jamás... intentó poner a prueba su fuerza otra vez...
—Y así es, Demián. Todos somos un poco como ese elefante del circo: vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad.
Vivimos creyendo que un montón de cosas “no podemos” simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos chicos, probamos y no pudimos.
Hicimos entonces, lo del elefante: grabamos en nuestro recuerdo:
NO PUEDO... NO PUEDO Y NUNCA PODRÉ.
Hemos crecido portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar.
Cuando mucho, de vez en cuando sentimos los grilletes, hacemos sonar las cadenas o miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma:
¡¡¡NO PUEDO Y NUNCA PODRÉ!!!
Jorge hizo una larga pausa; luego se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y siguió:
—Esto es lo que te pasa, Demi, vivís condicionado por el re-cuerdo de que otro Demián, que ya no es, no pudo.
Tu única manera de saber es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón...
...TODO TU CORAZÓN.
Factor común
CUANDO llegué por primera vez al consultorio de Jorge, sabía que no iba a ver a un analista convencional. Claudia, que me lo había recomendado, me avisó que “El Gordo” —como ella lo llamaba— era un tipo “un poco especial” (sic).
Yo ya estaba harto de las terapias convencionales, y sobre todo de algunos años aburridos en un diván psicoanalítico. Así que llamé y pedí un turno.
La primera impresión superaba todos los cálculos. Era una calurosa tarde de noviembre; yo había llegado cinco minutos antes y esperaba abajo, en la puerta de su edificio, que fuera la hora exacta.
A las cuatro y media en punto toqué timbre, el portero eléctrico sonó, empujé la puerta y subí al noveno.
Esperé en el pasillo.
Esperé.
¡Y esperé!
Y cuando me cansé de esperar, toqué timbre en la puerta del departamento.
Me abrió la puerta un tipo que a primera vista parecía vestido para irse de picnic: estaba en vaqueros, zapatillas de tenis y una remera de color naranja rabioso.
—Hola —me dijo y su sonrisa me tranquilizó.
—Hola —contesté—, soy Demián.
—Sí claro, ¿qué te pasó que tardaste tanto en llegar arriba? ¿Te perdiste?
—No, no tardé. No quise tocar el timbre para no molestar... Por si estaba atendiendo...
—“Para no molestar” (?)... Así te debe ir a vos... —me devolvió.
Me quedé mudo.
Era la segunda frase que me decía y me estaba diciendo algo que sin lugar a dudas era verdad pero... ¡Qué hijo de puta!
El lugar donde Jorge atendía (no me animaría a llamar a eso “un consultorio”) era tal como Jorge: informal, desarreglado, desprolijo, cálido, colorido, sorprendente y, para qué negarlo, un poco sucio.
Nos sentamos en dos sillones frente a frente y mientras yo le contaba algunas cosas, Jorge tomaba mate (...¡¡¡tomaba mate durante la sesión!!!).
Me ofreció uno:
—Bueno —le dije.
—Bueno ¿qué?
—Bueno, el mate...
—No entiendo.
—Que te voy a aceptar un mate.
Jorge me hizo una servil y burlona reverencia y me dijo:
—Gracias, Majestad por “aceptarme” un mate... ¿Por qué no me decís si querés un mate o no, en lugar de hacerme favores?
Este tipo me iba a volver loco.
—¡Sí! —dije.
Y ahora sí el gordo me dio un mate.
Decidí quedarme un poco más.
Le conté entre mil cosas que algo debía andar mal en mí, porque tenía dificultades en mis relaciones con la gente.
Jorge preguntó cómo sabía yo que el problema era mío.
Le contesté que tenía dificultades en mi casa con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi pareja... y que por lo tanto, obviamente el problema debía ser yo.
Allí fue cuando por primera vez Jorge me contó “algo”.
Aprendería después, con el tiempo, que al gordo le gustaban las fábulas, las parábolas, los cuentos, las frases inteligentes y las metáforas logradas.
Según él, la única otra manera de comprender un hecho sin vivenciarlo directamente es teniendo una clara representación interior simbólica del suceso.
—Una fábula, un cuento o una anécdota —afirmaba Jorge— puede ser cien veces más recordada que mil explicaciones teóricas, interpretaciones psicoanalíticas o planteos formales.
Ese día, Jorge me dijo que podría haber algo desacompasado en mí, pero agregó que mi deducción era peligrosa, que mi conclusión autoacusadora no estaba apoyada en hechos que la determinaran.
Y me relató una de esas historias que él contaba en primera persona y que nunca se sabía si eran parte de su vida o de su fantasía:
Mi abuelo era bastante borrachín.
Lo que más le gustaba tomar era anís turco.
Él tomaba anís y le agregaba agua
(para rebajarlo),
pero igual se emborrachaba.
Entonces tomaba whisky con agua y se emborrachaba.
Y tomaba vino con agua y se emborrachaba.
Hasta que un día decidió curarse...
y suspendió... ¡el agua!
La teta o la leche
JORGE no contaba cuentos todas las sesiones, pero por alguna razón tengo muy presentes casi todos los relatos que me contó en el año y medio que hice terapia con él. Quizás estaba en lo cierto y esa era la mejor manera de recorrer un aprendizaje.
Me acuerdo aquel día en que le dije que me sentía muy dependiente de él. Le conté cuánto me molestaba y cómo a la vez no podía prescindir de lo que recibía de él. La suma de admiración y amor que sentía me parecía que me dejaba muy depositado en el hecho terapéutico y demasiado pendiente de la mirada de Jorge.
Vos tenés hambre de saber
hambre de crecer
hambre de conocer
hambre de volar...
Puede ser que hoy
yo sea la teta
que da la leche
que aplaca tu hambre...
Me parece bárbaro que hoy
quieras esta teta.
Pero no te olvides:
No es la teta lo que te sirve...
¡Es la leche!
El ladrillo boomerang
AQUEL día yo venía muy enojado. Estaba fastidioso y todo me molestaba. Mi actitud en el consultorio era quejosa y poco productiva. Detestaba todo lo que hacía y tenía. Pero sobre todo, estaba enojado conmigo. Aquel día sentía que no podía soportar (como en un cuento de Papini que me leyó Jorge), no podía soportar “ser yo mismo”.
—Soy un boludo —dije (o me dije)—. Un reverendo imbécil... Creo que me odio.
—Te odia la mitad de la población de este consultorio. La otra mitad te va a contar un cuento.
Había un tipo que andaba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había decidido que a cada persona que lo molestara hasta hacerlo rabiar, le tiraría un ladrillazo.
Método un poco troglodita pero que parecía efectivo, ¿no?
Sucedió que se cruzó con un prepotente amigo que le contestó mal. Fiel a su designio, el tipo agarró el ladrillo y se lo tiró.
No recuerdo si le pegó o no. Pero el caso es que después, al ir a buscar el ladrillo, esto le pareció incómodo.
Decidió mejorar el “sistema de autopreservación a ladrillo”, como él lo llamaba:
Le ató al ladrillo un cordel de un metro y salió a la calle. Esto permitiría que el ladrillo no se alejara demasiado. Pronto comprobó que el nuevo método también tenía sus problemas.
Por un lado, la persona destinataria de su hostilidad debía estar a menos de un metro. Y por otro, que después de arrojarlo, de todas maneras tenía que tomarse el trabajo de recoger el hilo, que además muchas veces se ovillaba y anudaba.
El tipo inventó así el “Sistema Ladrillo III”: el protagonista era siempre el mismo ladrillo, pero ahora en lugar de un cordel, le ató un resorte.
Ahora sí, pensó, el ladrillo podría ser lanzado una y otra vez pero solo, solito regresaría.
Al salir a la calle y recibir la primera agresión, tiró el la-drillo.
Le erró... pero le erró al otro; porque al actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a dar justo en su propia cabeza.
El segundo ladrillazo se lo pegó por medir mal la distancia.
El tercero, por arrojar el ladrillo fuera de tiempo.
El cuarto fue muy particular. En realidad, él mismo había decidido pegarle un ladrillazo a su víctima y a la vez también había decidido protegerla de su agresión.
Ese chichón fue enorme...
Nunca se supo si a raíz de los golpes o por alguna deformación de su ánimo, nunca llegó a pegarle un ladrillazo a nadie.
Todos sus golpes fueron siempre para él.
—Este mecanismo se llama retroflexión y consiste básicamente en proteger al otro de mi agresividad. Cada vez que lo hago, mi energía agresiva y hostil es detenida antes de que le llegue al otro, por medio de una barrera que yo mismo pongo. Esta barrera no absorbe el impacto, simplemente lo refleja; y toda esa bronca, ese fastidio, esa agresión me vuelven a mí mismo. A veces con conductas reales de autoagresión (daños físicos, comida en exceso, drogas, riesgos inútiles), otras veces con emociones o manifestaciones disimuladas (depresión, culpa, somatización).
Es muy probable que un utópico ser humano “iluminado”, lúcido y sólido jamás se enojara. Sería útil para nosotros no enojarnos. Sin embargo una vez que sentimos la bronca, la ira o el fastidio, el único camino que los resuelve es sacarlos hacia afuera transformados en acción. De lo contrario lo único que conseguimos, antes o después, es enojarnos con nosotros mismos.
El verdadero valor del anillo
HABÍAMOS estado hablando sobre la necesidad de reconocimiento y valoración. Jorge me había explicado la teoría de Maslow sobre las necesidades crecientes.
Todos necesitamos el respeto y la estima del afuera para poder construir nuestra autoestima.
Yo me quejaba por entonces de no recibir la aceptación franca de mis padres, de no ser el compañero elegido de mis amigos, de no poder lograr el reconocimiento en mi trabajo.
—Hay una vieja historia —dijo el gordo, mientras me pasaba la pava para que yo cebara— de un joven que concurrió a un sabio en busca de ayuda. Su problema me hace acordar al tuyo.
—Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?
El maestro, sin mirarlo, le dijo:
—Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio problema. Quizás después... —y haciendo una pausa agregó—: si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar.
—E... encantado, maestro —titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas.
—Bien —asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó—: toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas.
El joven tomó el anillo y partió.
Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo.
Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta.
Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado —más de cien personas— y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó.
Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda.
Entró en la habitación.
—Maestro —dijo—, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo.
—Qué importante lo que dijiste, joven amigo —contestó sonriente el maestro—. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él, para saberlo? Dile que quisieras vender al anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo.
El joven volvió a cabalgar.
El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo:
—Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo.
—¡¿¿58 monedas??! —exclamó el joven.
—Sí —replicó el joyero—. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé... Si la venta es urgente...
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.
—Siéntate —dijo el maestro después de escucharlo—. Tú eres como este anillo: una joya, valiosa y única. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda.
El rey ciclotímico
CUANDO comencé a hablar, me di cuenta de mi aceleramiento.
Estaba eufórico.
A medida que le contaba a Jorge, me daba cuenta de cuántas cosas había hecho durante la semana.
Como otras veces, me sentía un Superman triunfal, un enamorado de la vida. Le contaba al gordo mis planes para los próximos días. Tenía tanta fuerza, tanta energía...
El gordo se sonrió alegre y acompañante.
Como siempre, me pareció que ese tipo me acompañaba en mis estados de ánimo, cualesquiera que fueran. Compartir esta alegría con Jorge era una razón más para estar alegre. Todo me salía bien.
Seguí planeando cosas. No me alcanzarían dos vidas para hacer lo que estaba dispuesto a empezar.
—¿Te cuento un cuento? —dijo.
Con esfuerzo, reconozco, me callé.
Había una vez un rey muy poderoso que reinaba un país muy lejano. Era un buen rey. Pero el monarca tenía un problema: era un rey con dos personalidades.
Había días en que se levantaba exultante, eufórico, feliz.
Ya desde la mañana, esos días aparecían como maravillosos. Los jardines de su palacio le parecían más bellos. Sus sirvientes, por algún extraño fenómeno, eran amables y eficientes esas mañanas.
En el desayuno confirmaba que se fabricaban en su reino las mejores harinas y se cosechaban los mejores frutos.
Esos eran días en que el rey rebajaba los impuestos, repartía riquezas, concedía favores y legislaba por la paz y por el bienestar de los ancianos. Durante esos días, el rey accedía a todos los pedidos de sus súbditos y amigos.
Sin embargo, había también otros días.
Eran días negros. Desde la mañana se daba cuenta de que hubiera preferido dormir un rato más. Pero cuando lo notaba ya era tarde y el sueño lo había abandonado.
Por mucho esfuerzo que hacía, no podía comprender por qué sus sirvientes estaban de tan mal humor y ni siquiera lo atendían bien. El sol le molestaba aun más que las lluvias. La comida estaba tibia y el café demasiado frío. La idea de recibir gente en su despacho le aumentaba su dolor de cabeza.
Durante esos días, el rey pensaba en los compromisos contraídos en otros tiempos y se asustaba pensando en cómo cumplirlos. Esos eran los días en que el rey aumentaba los impuestos, incautaba tierras, apresaba a sus opositores...
Temeroso del futuro y del presente, perseguido por los errores del pasado, en esos días legislaba contra su pueblo y su palabra más usada era NO.
Consciente de los problemas que estos cambios de humor le ocasionaban, el rey llamó a todos los sabios, magos y asesores de su reino a una reunión.
—Señores —les dijo—, todos ustedes saben acerca de mis variaciones de ánimo. Todos se han beneficiado de mis euforias y han padecido mis enojos. Pero el que más padece soy yo mismo, que cada día estoy deshaciendo lo que hice en otro tiempo, cuando veía las cosas de otra manera.
Necesito de ustedes, señores, que trabajen juntos para conseguir el remedio, sea brebaje o conjuro que me impida ser tan absurdamente optimista como para no ver los hechos y tan ridículamente pesimista como para oprimir y dañar a los que quiero.
Los sabios aceptaron el reto y durante semanas trabajaron en el problema del rey.
Sin embargo todas las alquimias, todos los hechizos y todas las hierbas no consiguieron encontrar la respuesta al asunto planteado.
Entonces se presentaron ante el rey y le contaron su fracaso.
Esa noche el rey lloró.
A la mañana siguiente, un extraño visitante le pidió au-diencia.
Era un misterioso hombre de tez oscura y raída túnica que alguna vez había sido blanca.
—Majestad —dijo el hombre con una reverencia—, del lugar de donde vengo se habla de tus males y de tu dolor. He venido a traerte el remedio.
Y bajando la cabeza, acercó al rey una cajita de cuero.
El rey, entre sorprendido y esperanzado, la abrió y buscó dentro de la caja. Lo único que había era un anillo plateado.
—Gracias —dijo el rey entusiasmado—, ¿es un anillo má-gico?
—Por cierto lo es —respondió el viajero—, pero su magia no actúa sólo por llevarlo en tu dedo...
Todas las mañanas, apenas te levantes, deberás leer la inscripción que tiene el anillo. Y recordar esas palabras cada vez que veas el anillo en tu dedo.
El rey tomó el anillo y leyó en voz alta:
Debes saber que esto también pasará.
Las ranitas en la crema
YO ESTABA en época de exámenes. Había rendido dos finales y un parcial. Tenía fecha para mi siguiente examen en una semana y la materia era muy larga.
—No voy a llegar —le dije a Jorge—. Es inútil seguir poniendo energía en una causa perdida. Creo que lo mejor es presentarme con lo que sé hasta ahora; así, por lo menos si me bochan no habré desperdiciado esta semana estudiando.
—¿Conocés el cuento de las dos ranitas? —preguntó el gordo.
Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema.
Inmediatamente sintieron que se hundían; era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente pero era inútil, sólo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar.
Una de ellas dijo en voz alta:
—No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril.
Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco.
La otra rana, más persistente o quizás más tozuda, se dijo:
—¡No hay caso! Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora.
Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. ¡Horas y horas!
Y de pronto... de tanto patalear y agitar, agitar y patalear... La crema se transformó en manteca.
La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del pote.
Desde allí, sólo le quedaba ir croando alegremente de regreso a casa.
El hombre que se creía muerto
RECUERDO que me había quedado pensando en el cuento de las dos ranitas.
—Es como aquella poesía de Almafuerte —comenté—. No te des por vencido ni aun vencido.
—Puede ser —dijo el gordo— aunque más me parece que en este caso es: “No te des por vencido antes de ser vencido” o si querés: “No te declares perdedor antes de llegar al tiempo de la evaluación final”. Porque...
Y ya que estaba, me contó otro cuento.
Había un señor muy aprensivo respecto de sus propias enfermedades y sobre todo, muy temeroso del día en que le llegara la muerte.
Un día, entre tantas ideas locas, se le ocurrió que quizás él ya estaba muerto. Entonces le preguntó a su mujer:
—Dime mujer, ¿no estaré muerto yo?
La mujer rió y le dijo que se tocara las manos y los pies.
—Ves, ¡están tibios! Bien, eso quiere decir que estás vivo. Si estuvieras muerto, tus manos y tus pies estarían helados.
Al hombre le sonó muy razonable la respuesta y se tranquilizó.
Pocas semanas después, el hombre salió bajo la nieve a hachar algunos árboles. Cuando llegó al bosque se sacó los guantes y comenzó a hachar.
Sin pensarlo, se pasó la mano por la frente y notó que sus manos estaban frías. Acordándose de lo que le había dicho su esposa, se quitó los zapatos y las medias y confirmó con horror que sus pies también estaban helados.
En ese momento ya no le quedó ninguna duda, se “dio cuenta” de que estaba muerto.
—No es bueno que un muerto ande por ahí hachando árboles —se dijo. Así que dejó el hacha al lado de su mula y se tendió quieto en el piso helado, las manos en cruz sobre el pecho y los ojos cerrados.
A poco de estar tirado en el piso, una jauría comenzó a acercarse a las alforjas donde estaban las provisiones. Al ver que nada los paraba, destrozaron las alforjas y devoraron todo lo que había de comestible. El hombre pensó: