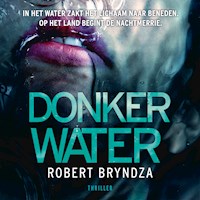8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Marshall
- Sprache: Spanisch
Hay aguas en las que es mejor no sumergirse La agencia de detectives de Kate Marshall despega cuando ella y su socio, Tristan Harper, reciben su primer gran caso. Hace doce años, la periodista Joanna Duncan se esfumó sin dejar rastro tras destapar un escándalo político. La opinión pública y la policía han pasado página, a día de hoy nadie sabe dónde está Joanna, pero su madre no quiere darse por vencida. Igual que la policía, Kate y Tristan investigan los lugares y a los sospechosos relacionados con Joanna, pero, esta vez, los efectos personales de la reportera se convierten en la clave para vincular su caso con el de otras desapariciones de la época… y del presente. Pronto, los detectives se darán cuenta de que Joanna pudo haberse topado con algo mucho más siniestro de lo que esperaba: la identidad de un asesino en serie que se esconde a plena vista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Secretos en la oscuridad
Robert Bryndza
Serie Kate Marshall 3
Traducción de Auxiliadora Figueroa para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Epílogo
Carta del autor
Agradecimientos
Notas
Sobre el autor
Página de créditos
Secretos en la oscuridad
V.1: abril de 2023
Título original: Darkness Falls
© Raven Street Limited, 2021
© de la traducción, Auxiliadora Figueroa, 2023
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2023
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: Amelia Fox | Shutterstock
Corrección: Alexandre López
Publicado por Principal de los Libros
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-18216-60-2
THEMA: FH
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Secretos en la oscuridad
Hay aguas en las que es mejor no sumergirse…
La agencia de detectives de Kate Marshall despega cuando ella y su socio, Tristan Harper, reciben su primer gran caso. Hace doce años, la periodista Joanna Duncan se esfumó sin dejar rastro tras destapar un escándalo político. La opinión pública y la policía han pasado página, a día de hoy nadie sabe dónde está Joanna, pero su madre no quiere darse por vencida.
Igual que la policía, Kate y Tristan investigan los lugares y a los sospechosos relacionados con Joanna, pero, esta vez, los efectos personales de la reportera se convierten en la clave para vincular su caso con el de otras desapariciones de la época… y del presente.
Pronto, los detectives se darán cuenta de que Joanna pudo haberse topado con algo mucho más siniestro de lo que esperaba: la identidad de un asesino en serie que se esconde a plena vista.
«Una novela policíaca fresca y con el atractivo de un programa de crímenes reales.»
Kirkus Reviews
El fenómeno del thriller internacional que lleva más de cuatro millones de ejemplares vendidos
Del autor del best seller Te veré bajo el hielo
Para Nanna May
Prólogo
Sábado, 7 de septiembre de 2002
Joanna Duncan salió del edificio de oficinas y cruzó la calle con la cabeza gacha para protegerse de la lluvia. El hombre que la observaba desde el interior del coche se alegró de que se hubiese puesto a llover. La gente se daba cuenta de menos cosas bajo el paraguas y con la cabeza baja.
La mujer se dirigió a paso ligero al viejo parking de la calle Deansgate. Era bajita, de melena rubia y ondulada y unas facciones marcadas que hacían que se pareciese un poco a un gnomo, pero estaba lejos de tener un aspecto desagradable: tenía la belleza natural de una diosa guerrera. Aquel día llevaba un largo abrigo negro y unas botas cowboy de piel marrón. El hombre dejó que pasase el autobús y después se incorporó a la carretera. El bus salpicó un montón de agua sucia a su paso y, durante un segundo, el conductor perdió de vista a Joanna, así que puso los limpiaparabrisas. La muchacha ya estaba cerca de la fila de gente que esperaba en la parada.
A las seis menos veinte, la calle ya se estaba acomodando para irse a dormir: las tiendas habían comenzado a prepararse para cerrar y las personas empezaban a dispersarse para volver a sus hogares. El autobús frenó al llegar a la parada. Entonces, justo cuando Joanna pasaba detrás de este para cruzar la calle, el hombre aprovechó para acelerar y adelantarla usando el bus para ocultarse.
El bloque gris ceniza del parking sería demolido en pocos meses, pero eso no impedía que la joven fuese una de las pocas personas que seguían aparcando allí. Estaba cerca de la oficina en la que trabajaba y, además, era muy tozuda. Aquella tozudez fue la que ayudó al hombre a llevar a cabo su plan.
Vio a la mujer dejar atrás al autobús cuando viró el coche hacia la derecha para entrar en el parking. La rampa giró y se retorció hasta que llegó, mareado de conducir en círculos, a la tercera planta. En medio de una fila vacía estaba el Ford Sierra azul de Joanna, el único vehículo que había en aquel piso. Una luz tenue iluminaba el interior del aparcamiento, y unas toscas y enormes ventanas sin acristalar se extendían equidistantes a lo largo de los muros. Estaba atardeciendo y las finas gotas de lluvia se colaban en el edificio para oscurecer el cemento ya mojado.
El hombre aparcó en el espacio que quedaba a la izquierda del hueco del ascensor y la escalera. Los ascensores no estaban en funcionamiento, así que la muchacha tendría que subir andando. Apagó el motor y salió del coche para acercarse a toda prisa a una de las ventanas desde las que se veía la calle principal. Vio la coronilla de la chica cruzando la carretera y dirigiéndose a la entrada del parking. Entonces, volvió corriendo, se agazapó dentro del vehículo y abrió el maletero para sacar una bolsa negra, pequeña y de plástico grueso.
Debía de haberse apresurado, porque apenas le había dado tiempo a preparar la bolsa cuando escuchó el sonido de sus botas arañando los escalones. Aquello lo pilló desprevenido, así que tuvo que improvisar. Fue hasta la salida de la escalera y, en cuanto la joven llegó al último peldaño y puso un pie en el aparcamiento, le puso la bolsa en la cabeza, tiró de ella y usó las asas para estrangularle el cuello con el plástico.
Joanna lanzó un alarido y, al tambalearse, se le cayó el enorme bolso que llevaba consigo. El hombre tiró más. El plástico se adhirió al cráneo de la chica y se hinchó en la parte pegada a la nariz y a la boca: estaba luchando con todas sus fuerzas por respirar. Para ceñirla más todavía, la agarró del pelo y tomó la bolsa con la misma mano. La muchacha respondió con un gemido ahogado.
Una brisa fresca entró por las ventanas y el atacante notó el rocío de la lluvia en los ojos. Joanna se sacudió y se atragantó mientras intentaba romper con las uñas el grueso plástico. Él era mucho más alto, pero aun así tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no perder el equilibrio ni soltar la bolsa.
Nunca dejaba de asombrarle lo que se tardaba en asfixiar a una persona. El deseo de vivir era un gasto de tiempo demasiado grande como para mostrarlo en las series de televisión. Después de un minuto arañando sin ningún éxito el resbaladizo plástico que le cubría la cabeza, Joanna se lo pensó mejor y le dio dos buenos puñetazos en las costillas, además de lanzarle una patada a la ingle, que consiguió esquivar.
Ya estaba sudando del esfuerzo cuando apartó una mano del plástico, le rodeó el cuello con el asa y la atrapó de tal manera que la levantó del suelo de cemento, convirtiendo así la bolsa en una horca que precipitaría el momento de su muerte.
Joanna pataleó en el aire y, después, lanzó un horrible aullido entrecortado. Fue como si se estuviese desinflando. La joven se estremeció una última vez, y luego se quedó inmóvil. Quedó colgando de su mano durante un momento y, por fin, la soltó. El cuerpo de la mujer cayó al suelo de cemento con un desagradable ruido sordo. El hombre estaba empapado en sudor y le costaba recuperar el aliento. Tosió, y el sonido se repitió por todo aquel enorme espacio vacío. El parking apestaba a orines y humedad. En ese momento, notó el roce del aire frío en la piel, y comenzó a mirar a su alrededor. Después, se puso de rodillas, hizo un nudo a la bolsa de plástico alrededor de la nuca de la chica y arrastró el cuerpo hasta su coche. La dejó tumbada en el espacio que quedaba entre el vehículo y la pared que revestía el hueco del ascensor. A continuación, abrió el maletero y pasó un brazo por debajo de las piernas de la muchacha y otro bajo sus hombros para levantar su cuerpo flácido, casi como cuando un marido coge a su esposa para atravesar el umbral de la puerta. La dejó en la parte trasera del coche, la tapó con una manta y cerró el maletero. Tuvo una sensación súbita de pánico cuando vio el bolso tirado junto a las escaleras. Lo recogió y volvió al vehículo. Dentro había un portátil, un cuaderno y un móvil. Comprobó el registro de llamadas y los mensajes de texto y, después, lo apagó y lo limpió a conciencia con un trapo. Luego, se apresuró hasta el coche de Joanna y tiró el teléfono debajo de este.
Pasó un minuto más buscando cuidadosamente con una linterna en la zona donde la había atacado, para asegurarse de que no se le hubiese caído nada más, pero no encontró nada.
Se metió en su vehículo y permaneció sentado en silencio durante un momento.
«¿Ahora qué? Tiene que desaparecer. No puede quedar nada de su cuerpo, de su ordenador ni ninguna prueba de ADN».
Entonces, se le ocurrió algo. Era arriesgado y temerario, pero si funcionaba… Puso en marcha el motor y salió de allí.
1
Trece años después
Martes, 5 de mayo de 2015
—¿Cuánto me va a costar arreglarlo? —preguntó Kate Marshall.
Miró a Derek, el anciano que se dedicaba al mantenimiento, mientras este examinaba el marco roto de la ventana. Estaban ante una Airstream 1950, una caravana de aluminio, y el sol del mediodía se reflejaba en el borde curvo del techo. Kate entornó los ojos y volvió a ponerse las gafas de sol que llevaba en la cabeza.
—Estamos hablando de unas ventanas de vidrio redondas —contestó el hombre con un marcado acento de Cornualles.
Después, le dio unos golpecitos al marco con su cinta métrica y añadió:
—Este arreglo es caro.
—¿Cómo de caro?
El anciano hizo una pausa para tomar un poco de aire por la boca. Derek parecía incapaz de responder cualquier pregunta sin hacer una pausa tan larga que resultara exasperante. Entonces, se puso a pasarse por toda la boca la dentadura postiza de arriba y dijo:
—Quinientas.
—A Myra le cobraste doscientas libras por arreglarle una ventana redonda igual que esta —le respondió Kate.
—Estaba pasando por una mala época con lo del cáncer. Además, un cristal redondo es más bien el trabajo de un vidriero. La manilla está incrustada en el cristal.
Durante nueve años, Myra y Kate habían forjado una amistad que las había llevado a ser íntimas. Su muerte, hacía ocho meses, había sido algo repentino y sobrecogedor.
—Te agradezco que ayudaras a Myra, pero quinientas libras es demasiado. Ya buscaré a otra persona.
Derek volvió a pasarse la dentadura por la boca y el borde de goma rosada de la prótesis se asomó durante un segundo a través de los labios. La mujer se quitó las gafas de sol y lo miró fijamente a los ojos.
—Va a tardar una semana, con el corte especial del vidrio y eso, pero puedo dejártelo en dos cincuenta.
—Gracias.
Entonces, el anciano cogió su caja de herramientas y los dos volvieron a atravesar el camping de caravanas para bajar la pronunciada colina que los llevaba de vuelta a la carretera. Había ocho casas vacacionales prefabricadas, perfectamente separadas entre sí, que conformaban un batiburrillo de estilos que iban desde una moderna de color blanco y hecha de PVC rígido hasta la más antigua, una caravana romaní con la pintura roja y verde ya descolorida. Las caravanas se alquilaban a los surfistas y senderistas que iban allí a pasar las vacaciones. Cada una tenía un par de habitaciones, una cocina pequeña y, algunas de las más nuevas, baño. El camping de caravanas se encontraba en el punto más bajo en lo que a hospedaje se refería, pero era especialmente popular entre los surferos porque era un alojamiento barato y a pocos pasos de una de las mejores playas para hacer surf de los condados de Devon y Cornualles. La temporada alta daba comienzo en una semana y parecía que, por fin, había llegado la primavera. Poco a poco, las hojas volvían a nacer en los árboles que rodeaban aquella zona y el cielo se tornaba azul, despejado.
La mujer le ofreció a Derek su brazo como apoyo cuando llegaron a la escalerita de hormigón que descendía a la carretera, pero el anciano hizo caso omiso y bajó lentamente y entre gestos de dolor hasta donde había aparcado el coche. Después, abrió el maletero y lanzó la bolsa de herramientas a su interior. Entonces, alzó la vista para mirar a Kate; sus vidriosos ojos azules eran penetrantes.
—Seguro que te impactó que Myra te dejara su casa y el negocio en el testamento.
—Sí.
—Y no le dejó nada a su hijo… —El anciano chasqueó la lengua y negó con la cabeza—. Ya sé que no tenían mucha relación, pero, como siempre digo, la familia es lo primero.
Para Kate fue una sorpresa que su amiga se lo dejase todo a ella. Aquello hizo que el hijo de Myra y su esposa se pusiesen furiosos, y provocó un montón de cotilleos y comentarios maliciosos en el pueblo.
—Ya tienes mi número. Avísame cuando el cristal esté listo —contestó ella, que no deseaba continuar con esa conversación.
A Derek pareció molestarle que Kate no quisiese contarle nada más.
Al final, el anciano asintió brevemente, se metió en su coche, se alejó por la carretera y la dejó sumida en una estela de humo negro.
La mujer tosió, se frotó los ojos y, en ese momento, escuchó el tono de llamada de su móvil a lo lejos. Cruzó la calle a toda prisa para llegar a un edificio bajo y cuadrado. En la planta baja estaba la tienda del camping, que seguía tapiada desde el invierno. Kate subió los escalones del lateral del edificio hasta la primera planta y entró en el apartamento en el que Myra había vivido y que ahora ella usaba como despacho.
Una hilera de ventanas se extendía por todo el muro trasero del edificio; desde ellas se veía la playa. La marea estaba baja y había dejado a la vista las rocas oscuras cubiertas de algas. A la derecha, el acantilado sobresalía de la tierra para conformar el borde de la bahía y, más allá, se encontraba la ciudad universitaria de Ashdean. Hacía un día tan claro y soleado que podía verla perfectamente desde allí. Justo cuando llegó al escritorio, el móvil dejó de sonar.
La llamada perdida se había hecho desde un teléfono fijo con un prefijo que no conocía. Estaba a punto de devolverla cuando apareció un mensaje en el contestador. Kate se dispuso a escucharlo; era de una mujer mayor que hablaba con acento de Cornualles y de una forma nerviosa, vacilante y dejando silencios entre palabra y palabra.
«Hola… He encontrado su número en internet… He visto que acaba de abrir su propia agencia como detective privada… Me llamo Bev Ellis y la llamo por mi hija, Joanna Duncan. Era periodista y desapareció hace casi trece años… Simplemente se desvaneció. La policía nunca descubrió lo que le pasó, pero es que se desvaneció de verdad. No se fugó, ni nada por el estilo… Lo tenía todo. Quiero contratar a un detective privado que pueda averiguar qué le ocurrió. Qué le pasó a su cadáver…». En ese momento se le rompió la voz, respiró hondo y tragó saliva con fuerza. «Por favor, llámeme cuando escuche esto».
Kate volvió a escuchar el mensaje. Por cómo sonaba la voz de la mujer, era obvio que le había costado mucho reunir el valor para hacer aquella llamada. La detective abrió el portátil para buscar el caso en Google, pero vaciló un momento. Debería llamar a esa mujer de inmediato. Había otras dos agencias de detectives cerca de Exeter de larga tradición que contaban con despachos y páginas web impecables y a las que también podía llamar.
Cuando contestó al teléfono, la voz de Bev seguía temblorosa. Kate se disculpó por no haber cogido la llamada y le dio el pésame por la pérdida de su hija.
—Gracias —dijo la mujer.
—¿Vive cerca de aquí? —le preguntó mientras buscaba en Google «desaparición de Joanna Duncan».
—En Salcombe. A una hora, más o menos.
—Salcombe es muy bonito —comentó ella a la vez que hurgaba con la mirada entre los resultados que habían aparecido en la pantalla.
Dos artículos del West Country News de septiembre de 2002 decían lo siguiente:
La desolada madre de la periodista local Joanna Duncan hace un llamamiento a los testigos de la desaparición de su hija cerca del centro de la ciudad de Exeter.
¿A dónde ha ido Jo?
Se ha encontrado un móvil abandonado junto al coche en el parking de Deansgate.
Otro del periódico Sun rezaba:
Desaparecida una periodista del periódico local West Country News.
—Vivo con mi pareja, Bill —añadió Bev—. Llevamos juntos desde hace años, pero me mudé con él hace poco tiempo. Antes vivía en una vivienda de protección oficial en Moor Side, a las afueras de Exeter… Bastante distinto.
A Kate le llamó la atención otro titular, con fecha del 1 de diciembre de 2002, que declaraba que Joanna llevaba casi tres meses desaparecida.
Casi todos los artículos usaban la misma foto de Joanna Duncan, una en la playa con el cielo azul y una impecable arena blanca de fondo. Tenía unos ojos azules llenos de vida, una nariz grande y los dientes delanteros ligeramente prominentes. La chica salía sonriendo en la foto. Llevaba un enorme clavel rojo detrás de la oreja izquierda y en la mano sujetaba la mitad de un coco que contenía una sombrillita de cóctel.
—Me ha comentado que Joanna era periodista, ¿verdad? —quiso saber la detective.
—Sí, en el West Country News. Tenía mucho futuro. Quería mudarse a Londres para trabajar en uno de esos periódicos de prensa amarilla. Le encantaba su trabajo. Acababa de casarse. Jo y su marido, Fred, querían tener hijos… Desapareció un sábado, el 7 de septiembre. Estuvo en su puesto de trabajo, en Exeter, y se fue sobre las cinco y media. Una de sus compañeras la vio marcharse. Solo tenía que andar cuatrocientos metros para ir de las oficinas del periódico al parking, pero, en algún punto del camino, le ocurrió algo. Desapareció de golpe… Encontramos su coche en el parking y su móvil debajo. La policía no obtuvo nada. No tenían sospechosos. Se han pasado casi trece años haciendo Dios sabe qué y, después de todo, me llamaron la semana pasada para decirme que, después de doce años, han archivado el caso. Han dejado de intentar encontrar a Jo. Y tengo que descubrir lo que le pasó. Soy consciente de que seguramente esté muerta, pero quiero encontrarla y darle la sepultura que merece. Vi un artículo sobre usted en el National Geographic, sobre cómo encontró el cuerpo de aquella joven que llevaba veinte años desaparecida… Entonces, la busqué en Google y descubrí que acababa de abrir su propia agencia de detectives. ¿Es verdad?
—Sí.
—Me gusta que sea una mujer. He pasado demasiados años aguantando a policías que me trataban con condescendencia —continuó Bev en un tono desafiante y más alto—. ¿Le viene bien que nos veamos? Puedo pasarme por sus oficinas.
Kate alzó la vista hacia lo que se suponía que eran sus «oficinas». La parte que tenían en uso era lo que un día había sido el salón de Myra. No habían cambiado la vieja moqueta estampada de los setenta, y su escritorio era una mesa de comedor extensible. Una de las paredes estaba repleta de botes de desinfectante para urinarios y toallas de papel para el camping de caravanas. Había un enorme tablón de corcho en la pared con una nota que decía «casos en activo» clavada en la parte de arriba, pero estaba vacío. Desde que concluyeron su último encargo, comprobar el historial de un chaval para su posible jefa, no había llegado más trabajo a la agencia. Cuando Myra le dejó su propiedad a Kate, lo hizo con la condición de que esta dejase su trabajo y siguiese su ambición y abriera una agencia de detectives. Llevaban nueve meses en funcionamiento, pero convertir una empresa en algo que les diese beneficios no estaba resultando una tarea fácil.
—¿Por qué no voy yo con mi compañero, Tristan, a verla a usted?
Tristan Harper era el socio de Kate en la agencia y ese mismo día tenía que asistir a su otro empleo. Trabajaba en la Universidad de Ashdean tres días a la semana en calidad de ayudante de investigación.
—Sí, lo recuerdo del artículo del National Geographic… Oiga, yo estoy libre mañana, pero seguro que no pueden hacerme un hueco.
—Deje que hable con él; compruebo nuestra agenda y la vuelvo a llamar.
Cuando terminaron de hablar y colgó el teléfono, se le iba a salir el corazón del pecho de la emoción.
2
Mientras Kate se despedía de Bev, Tristan Harper se encontraba sentado en la pequeña oficina acristalada de su hermana, en el banco Barclays, en la calle principal de Ashdean.
—Vale, acabemos con esto —dijo a la vez que deslizaba por el escritorio una carpeta de plástico con su solicitud de la hipoteca.
Notaba como si tuviera una piedra en el estómago.
—¿Qué quieres decir?
—El interrogatorio respecto a mi situación económica.
—¿Te habrías puesto lo que llevas si, en lugar de entrevistarte yo para la nueva solicitud de la hipoteca, lo hiciese una desconocida? —comentó Sarah mientras abría la carpeta y lo miraba detenidamente desde el otro extremo del escritorio.
—Esto es lo que me pongo para ir a trabajar —le respondió su hermano a la vez que bajaba la vista hacia la elegante camiseta blanca con el cuello en V, los vaqueros y las zapatillas.
—Yo diría que es un poco informal para una entrevista en un banco —añadió ella, y se recolocó la chaqueta gris y la blusa azul.
Sarah tenía veintiocho años, tres más que Tristan, pero a veces parecía tener veinte más.
—Al entrar no he visto a mucha gente con traje de tres piezas haciendo la cola para cobrar los cheques del gobierno. Además, estas zapatillas son unas Adidas edición limitada.
—¿Y cuánto te costaron?
—Lo suficiente. Son una inversión. ¿No te parecen preciosas? —le preguntó con una sonrisa en la cara.
Sarah puso los ojos en blanco y asintió.
—Son muy chulas.
Tristan era un joven alto y de complexión esbelta y musculosa. Tenía los antebrazos cubiertos de tatuajes, y la cabeza del águila que cruzaba su pecho se asomaba por el cuello en V de la camiseta. Los dos hermanos compartían parecido en los ojos, marrones y dulces. Por otro lado, Tristan tenía ahora una melena castaña, rizada y despeinada, mientras que Sarah la llevaba perfectamente planchada y recogida en la nuca.
Se escucharon unos golpecitos en la puerta de cristal y un hombre bajito y calvo con camisa y corbata pasó al despacho.
—¿Ha empezado ya con el interrogatorio? ¡Quería traer una lámpara para ponerla en el escritorio y apuntarte con la luz en la cara!
Era Gary, el marido de Sarah y el gerente de la sucursal bancaria. Tristan se levantó y le dio un abrazo a su cuñado.
—¡Gary! No digas tonterías —contestó su mujer, ahora también sonriendo—. Le voy a hacer las mismas preguntas que le haría a cualquiera que solicitase una hipoteca.
—Madre mía, qué largo tienes el pelo. ¡Ojalá a mí me creciese igual! —comentó el hombre mientras se daba palmaditas en la calva, cada vez mayor.
—Yo creo que estaba mucho mejor con el pelo corto —dijo Sarah.
—Tris, ¿te apetece un café?
—Por favor.
—Yo uno solo, Gary, gracias —añadió ella.
Cuando el hombre salió del despacho, Sarah sacó el formulario de solicitud de la hipoteca de la carpeta, lo leyó con atención, le dio la vuelta a la hoja y lanzó un suspiro.
—¿Qué? —preguntó Tristan.
—Es solo que estoy viendo la cantidad tan triste de dinero que ganas, ahora que trabajas a media jornada en la universidad —le respondió su hermana, negando con la cabeza.
—Tengo el contrato de la agencia y el contrato del nuevo inquilino.
La mujer buscó en la funda de plástico, sacó los dos documentos y les echó un vistazo con el ceño fruncido.
—¿Cuánto trabajo tienes con Kate?
Tristan notó la entonación con la que había pronunciado el nombre de Kate, la misma que usaba siempre que se refería a una mujer que no aprobaba.
—He invertido en la agencia como socio —contestó el chico en tono áspero—. Trabajemos o no, siempre recibimos un anticipo. Todo eso lo pone en el contrato.
—¿Y ahora mismo tenéis mucho trabajo entre manos? —le preguntó, y alzó la vista para mirarlo.
Tristan vaciló un momento.
—No.
Sarah levantó las cejas y volvió a concentrarse en el papeleo. El muchacho quería defenderse, pero no tenía ganas de volver a discutir. En los nueve meses que habían pasado desde que Kate y él abrieron la agencia de investigación, habían tenido cuatro casos. Dos mujeres les habían pedido que reuniesen pruebas sobre las infidelidades de sus maridos. El dueño de una empresa de material de oficina, que investigasen si una de sus empleadas estaba robando productos para luego venderlos, lo que resultó ser verdad, y, por último, habían indagado a fondo en el historial de un chaval que una empresaria de la zona quería contratar.
Gary apareció en la puerta con una bandejita llena de vasitos de plástico con café e intentó bajar el manillar con el codo. Al verlo, Tristan se levantó a abrirle.
—La agencia no cuenta con ingresos regulares y todavía no habéis presentado las cuentas anuales —dijo Sarah con el contrato de la Agencia de Detectives Kate Marshall entre el dedo pulgar y el índice, como si fuese unos calzoncillos sucios.
Gary dejó los vasitos de café hirviendo en el escritorio.
—La empresa también recibe ingresos de parte del camping de caravanas —comentó el muchacho.
—¿Así que Kate te pone a cambiar sábanas y a vaciar los váteres químicos cuando hay poco trabajo?
—Sarah, hemos abierto un negocio juntos. Roma no se construyó en un día. El hijo de Kate, Jake, vuelve de la universidad en un par de semanas y va a encargarse de echarnos una mano y de gestionar el camping durante el verano.
La mujer negó con la cabeza. Siempre se había mostrado hostil con respecto a Kate, pero desde que el muchacho había reducido su jornada en la universidad para trabajar en la nueva agencia de detectives, la aversión de Sarah había pasado a otro nivel. Según ella, Kate estaba alejando a su hermano de un trabajo seguro que le reportaría muchos beneficios. El chico anhelaba que su hermana pudiese aceptarla como la amiga y socia que era para él. La expolicía era inteligente y nunca había dicho nada peyorativo de Sarah, pero a su hermana le encantaba no contenerse y despotricar sobre ella y sus muchos defectos. No obstante, entendía por qué era tan protectora. Su padre los abandonó cuando eran pequeños y su madre murió cuando Sarah tenía dieciocho años y él, quince. Tuvo que convertirse en madre a una edad muy temprana y ser la que llevaba el sustento a casa.
—Tiene un inquilino nuevo —dijo Gary en un intento de alegrar los ánimos—. Eso es una buena cantidad de ingresos extra.
—Sí. Ahí está el contrato de arrendamiento.
—¿Qué tal te va con el yeti? —le preguntó el hombre.
El muchacho sonrió. Su nuevo compañero de piso, Glenn, tenía cada trozo de piel visible cubierto de pelo negro y una barba cerrada y tupida.
—Es buen tío, muy ordenado, y se queda en su habitación casi todo el día. No le gusta mucho hablar.
—Entonces, ¿no es tu tipo?
—No, a mí me gustan con dos cejas.
Gary soltó una carcajada y Sarah levantó la vista del papeleo.
—Gary, ahora que ha dejado de trabajar a tiempo completo en la universidad, y con sus ingresos, no va a ser fácil aprobar una rehipoteca del piso…
El hombre rodeó el escritorio y tocó el hombro de su mujer con delicadeza.
—Vamos a echarle un vistazo. Nada es imposible si usamos un poco de la magia de Gary —la tranquilizó.
Sarah se levantó para dejar que se sentara en su silla y él abrió la solicitud de hipoteca en la pantalla.
—Tienes suerte de que tu cuñado sea gerente de un banco —comentó ella.
Entonces, comenzó a sonar el teléfono que Tristan llevaba en el bolsillo y lo sacó. El nombre de Kate apareció en la pantalla.
—¿Quién es? Esto es importante.
—Es Kate. No tardo —se disculpó el chico mientras se levantaba de su asiento y salía del pequeño despacho.
Mientras atravesaba el pasillo escuchó a Sarah diciendo:
—A Kate le da igual. Como no tiene que hipotecar su casa…
—Hola —dijo el muchacho al coger la llamada—. Estoy en el banco, espera un momento.
Pasó junto a la cola de gente que esperaba para la ventanilla, atravesó el vestíbulo y salió a la calle.
—¿Ha ido todo bien? —le preguntó Kate.
—He dejado a Sarah y a Gary lidiando con ello.
—¿Prefieres que te llame en otro momento?
—No, ahora me viene bien.
La mujer no pudo ocultar la emoción mientras le contaba su conversación telefónica con Bev Ellis.
—¿Podría tratarse de un caso archivado de notoriedad? —quiso saber Tristan.
—Sí, pero no parece que vaya a ser sencillo. La desaparición de Joanna Duncan se trató en Misterios sin resolver y, aunque han pasado doce años, la policía no tiene prácticamente nada de lo que tirar.
—¿Crees que esta mujer puede permitirse una investigación larga?
—No lo sé. He buscado en Google. La prensa le dio mucha importancia al hecho de que Bev fuese una madre soltera con pocos ingresos.
—Ya.
—Pero ya sabes lo que le gusta a la prensa distorsionarlo todo. Hace poco se mudó a Salcombe y vive con la pareja que tiene desde hace años. La dirección que me ha dado pertenece a un barrio residencial muy exclusivo. Si te viene bien, me gustaría ir a visitarlos mañana.
—Por supuesto.
Tristan sintió un arrebato de emoción cuando colgó el teléfono. Acto seguido, se dio la vuelta y vio a Sarah salir por la entrada principal del banco.
—Le debes una pinta a Gary —dijo a la vez que cruzaba los brazos sobre la camisa azul para protegerse del aire—. Ha conseguido que se apruebe la hipoteca, y con un interés fijo mucho mejor para los próximos cinco años. Vas a ahorrar ochenta pavos al mes.
—¡Qué bien! —contestó él, y le dio un abrazo, aliviado—. Gracias, hermanita.
—¿Qué quería Kate?
—Puede que tengamos un nuevo caso sobre una persona desaparecida. Mañana iremos a conocer a la clienta.
Sarah asintió y le dedicó una sonrisa.
—Qué bien. Tris, ya sabes que no me gusta ser tan dura contigo. Lo único que quiero es que estés bien. Le prometí a mamá que siempre cuidaría de ti, y cuando compré aquel piso me convertí en la primera persona de la familia en tener una propiedad. Debes asegurarte de poder seguir pagando la hipoteca.
—Lo sé, y así será —respondió el chico.
—Algún día, cuando hayas terminado de pagarlo, esa propiedad será tuya y siempre tendrás un techo sobre tu cabeza.
—O puede que conozca a un millonario que esté buenísimo y caiga rendido a mis pies.
Sarah se detuvo a mirar hacia ambos lados de la calle para echar un vistazo al puñado de locales de aspecto lamentable.
—¿Tú has visto a algún millonario en Ashdean?
—Exeter está aquí al lado…
La mujer puso los ojos en blanco y soltó una carcajada.
—¿Dónde habéis quedado con esta nueva clienta?
—En Salcombe. Vive en una mansión con vistas a la bahía.
—Bueno, entonces aseguraos de no resolver el caso rápido si os va a pagar por horas.
3
Kate no durmió bien aquella noche. La reunión ocupaba cada rincón de su mente. ¿Bev Ellis habría contratado a más detectives privados? ¿Exactamente cuánta información había encontrado sobre ella en internet? Toda su vida era de dominio público. Solo tenía que hacer clic con el ratón y los resultados de Google hablarían por sí solos.
Dio vueltas y vueltas en la cama mientras hacía un recorrido por todos sus fracasos del pasado. Kate era una joven agente de la Policía Metropolitana de Londres cuando descubrió que su compañero, Peter Conway, jefe de policía, era el responsable de las violaciones y los asesinatos de cuatro jóvenes en la capital. Para colmo, había estado involucrada en una relación romántica con él, su superior, y estaba embarazada de su hijo cuando resolvió el caso. Las historias de la prensa amarilla fueron intrusivas y sensacionalistas, y aquel escándalo terminó con su carrera en el cuerpo. Después, tuvo que lidiar con una adicción al alcohol que resultó en la concesión de la custodia de Jake, su hijo, a sus padres, cuando este tenía seis años.
Se mudó a la costa sur para reconstruir su vida y, durante los últimos once años, había trabajado como profesora de Criminología en la Universidad de Ashdean.
Durante todo ese tiempo, Myra había sido su roca. Era una buena amiga, y su madrina de Alcohólicos Anónimos, por lo que ahora Kate sentía que tenía la responsabilidad, con ella misma y con Myra, de conseguir que la agencia de detectives funcionase bien.
A las cinco de la madrugada, se levantó de la cama y fue a darse un baño al mar, temprano, como todas las mañanas. Le relajaba nadar por el agua en calma, solo acompañada del sonido de los graznidos de las gaviotas a lo lejos y del romper de las olas, con el cielo ardiendo en turquesa, rosa y oro.
Estaba esperando fuera de casa cuando llegó Tristan en su Mini Cooper azul.
—Buenos días. Te he traído un café —la saludó.
En cuanto la mujer abrió la puerta del copiloto y entró en el coche, su socio le tendió un vaso de Starbucks.
—Muchas gracias. ¿Lo has pedido doble?
Notó el calor que emanaba del vaso en sus manos heladas.
—Triple. No he dormido muy bien.
Llevaba puesto un traje añil y una camisa blanca con el cuello desabrochado, y Kate no pudo evitar pensar en lo guapo que estaba. Ella había elegido con cuidado lo que se había puesto: unos vaqueros oscuros, una blusa blanca y una elegante chaqueta azul regio de lana fría. Disfrutó del chute de cafeína del primer sorbo.
—Mejor. Yo tampoco he descansado mucho.
—Estoy nervioso —dijo Tristan mientras dejaban atrás el camping de caravanas en el coche—. Sigo sintiéndome un novato.
—Pues no lo estés. Bev Ellis está desesperada por descubrir qué le ocurrió a su hija, y nosotros somos los que podemos encontrarla. ¿Vale?
El muchacho asintió.
—Vale.
—Si lo miras así, no te pondrás nervioso.
No había dejado de repetirse lo mismo mientras nadaba y se preparaba para la reunión, y casi se lo había creído.
—¿Has buscado a Joanna Duncan en internet? —quiso saber el chico—. Nadie tiene ni idea de lo que le pasó. Desapareció en un parking en la calle principal de Exeter durante una concurrida tarde de sábado. Hay algo en esto que me pone los vellos de punta. Lo de que desapareciese de repente.
—Cuando conseguí terminar de leer todos los artículos sobre su desaparición, encontré algunas cosas interesantes sobre su carrera como periodista de investigación. Publicó un artículo muy esclarecedor sobre el parlamentario local, Noah Huntley. El hombre estaba aceptando sobornos en efectivo para conceder contratos del ayuntamiento. Los periódicos sensacionalistas nacionales se hicieron con la historia y eso desencadenó unas elecciones extraordinarias que acabaron con la pérdida de su escaño.
—¿Cuándo pasó eso?
—En marzo de 2002, seis meses antes de que la chica desapareciera. No estaría mal preguntarle a Bev en qué otras historias estaba trabajando su hija por aquella época.
* * *
El día enseguida se tornó cálido y, por primera vez ese año, no tuvieron que poner la calefacción del coche. Condujeron por la costa durante varios kilómetros; la belleza de la Costa Jurásica era indescriptible. A Kate nunca dejaba de sorprenderla. Aquello casi era California en comparación con el resto del Reino Unido. Abandonaron la carretera del litoral y se incorporaron a la autopista durante los siguientes cuarenta minutos para después volver a la costa y desviarse en Salcombe. Las casas eran más lujosas a medida que la carretera se abría camino en dirección a la bahía. Los barcos pesqueros y los yates descansaban en el mar en calma, sobre el que se reflejaban el sol y el cielo azul, como si fuera una lámina de vidrio.
El GPS de Tristan les indicó que debían girar a la derecha y llegaron a un estrecho camino privado. Los árboles se fueron disipando hasta que llegaron a un muro blanco muy alto con una entrada. El chico bajó la ventanilla y pulsó un botón del portero automático.
—¿Cómo te dijo que se ganaba Bill la vida? —quiso saber el muchacho.
—Ni idea, pero diría que con algo lucrativo.
—Le gusta tener privacidad. Mira esos árboles tan grandes —comentó el joven, y señaló una hilera de abetos gigantescos más allá del muro.
De pronto, el portero zumbó.
—Hola. Os estoy viendo. Voy a abriros —dijo la voz de Bev al otro lado del interfono.
La puerta se deslizó hacia la derecha sin hacer el menor ruido. Kate alzó la vista y vio, sobre uno de los pilares de la entrada, una cámara de vigilancia dentro de una cúpula de cristal. Siguieron el sinuoso camino asfaltado de acceso, que subía una pendiente rodeada de un cuidado jardín de palmeras, higueras y otros tipos de árboles de hoja perenne. A ambos lados de la calzada había parterres de tulipanes uniformemente separados de color rojo, blanco, amarillo y púrpura que estaban a punto de eclosionar. El camino pasaba junto al lateral de la casa y después giraba bruscamente a la izquierda para abrirse a un aparcamiento asfaltado. Pegada a la parte trasera de la casa, había una enorme construcción blanca y cuadrada. En el muro posterior no había ventanas, solo una portezuela de roble.
Esta se abrió justo cuando los dos detectives salían del coche, y apareció Bev Ellis acompañada de un hombre altísimo. Kate reparó en que era una cabeza más alto que Tristan, y eso que él medía alrededor de un metro ochenta. La mujer apenas le llegaba por el hombro. Bev y su hija se parecían muchísimo. Era muy delgada, igual que Joanna, y también compartían la nariz grande, los labios carnosos, los pómulos prominentes y el color azul en la mirada, pero la piel de la mujer estaba pálida y arrugada y tenía unas enormes bolsas bajo los ojos. Llevaba un corte pixie rapado que le resaltaba las orejas de soplillo y se había teñido el pelo demasiado oscuro. Llevaba puestos unos Crocs rosas, unos vaqueros y un polar verde lleno de manchas; parecía que estaba totalmente fuera de lugar, como si fuese alguien que acababa de ganar la lotería o una familiar pobre de las afueras. Kate se deshizo de aquel pensamiento tan cruel.
Bill aparentaba ser más joven que ella: tenía una constitución delgada pero musculosa y un espeso cabello gris, rapado. Llevaba un colgante de oro que descansaba sobre una camiseta desteñida de los Rolling Stones, unos vaqueros desgastados, e iba descalzo. Tenía un rostro amable y rubicundo que realzaba unos preciosos ojos verdes.
—Hola —los saludó Bev, y le tendió una mano temblorosa a Kate—. Este es Bill. Me gusta decir que es mi novio, pero ya estamos un poco mayores para esas cosas, ja, ja. Llevamos juntos toda la vida.
—Encantado de conocerte, Kate, y a ti, Tristan —dijo el hombre, y les estrechó la mano.
En comparación con la mujer, él estaba tranquilo, y el nerviosismo que le provocaba a Kate el hecho de que la pudiesen juzgar se esfumó.
—Espero que hayáis encontrado bien la casa. —La detective estaba a punto de responder cuando Bev añadió—: Claro que sí. ¡Habéis llegado! Pasad.
La puerta de entrada conducía a una inmensa zona de estar de planta abierta. La fachada del edificio estaba formada por una hilera de cristaleras que ascendían desde el suelo hasta el techo y a través de las cuales se veía un patio y la bahía; el suelo era de mármol blanco con un delicado veteado de color negro y dorado, y el enorme espacio apenas estaba amueblado. A la izquierda se encontraba la sala de estar, donde había una gran chimenea de hormigón. Sobre ella había una televisión de pantalla plana y, enfrente, un sofá alargado de cuero blanco descansaba sobre una alfombra del mismo color.
A la derecha se hallaba una cocina espaciosa y minimalista, totalmente blanca y sin nada sobre las encimeras. Kate se preguntó cuánto tiempo llevaría Bev viviendo allí. Le parecía una persona inquieta y parlanchina y, por experiencia, sabía que a las personas inquietas y parlanchinas les gusta llenar el espacio con muebles y cachivaches como un reflejo de su necesidad de rellenar el vacío de los silencios.
—¡Joder, mira qué vistas! —exclamó Tristan cuando se acercaron a los ventanales.
La abrumadora vista panorámica, ininterrumpida por ninguna otra edificación, mostraba la bahía y el mar bajo la casa. A lo lejos, las rocas ondulantes de la Costa Jurásica se extendían entre una bruma azulada.
—Perdón por la palabrota —se excusó el chico.
—No pasa nada, cariño. Creo que lo que yo dije la primera vez que vi esto fue: «¡Me cago en la leche!» —le respondió Bev. Se hizo un silencio incómodo y la mujer se ruborizó—. Poneos cómodos. Voy a hacer un poco de té y de café —añadió, y les señaló el sofá.
Kate y Tristan se sentaron y observaron a Bill y a Bev prepararlo todo. Ella no podía abrir las puertas blancas de la alacena, que quedaban a ras del resto del mueble y no tenían tiradores, y en dos ocasiones se equivocó de puerta para abrir el frigorífico.
—¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? —susurró el muchacho.
Su socia negó con la cabeza y cambió su foco de atención en sacar el cuaderno y un boli.
Unos minutos después, Bill y Bev se acercaban al sofá con una enorme cafetera de émbolo y un soporte para tartas con tres niveles lleno de pastelitos y galletas. El hombre se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la chimenea de piedra, y ella se acomodó en el filo del sillón que había junto a él.
—¿Os importa si tomo notas? —les preguntó la detective a la vez que les mostraba el cuaderno—. Solo es para que no se nos olvide nada.
—Claro, adelante —contestó Bill.
Bev bajó el émbolo de la cafetera y sirvió el café. De pronto, se produjo un silencio tan denso en la sala que podía cortarse con un cuchillo. A la mujer le temblaban tanto las manos que Bill tuvo que encargarse de darle a Kate y a Tristan sus tazas.
—No pasa nada —la consoló el hombre a la vez que se inclinaba para frotarle la pierna.
Ella le agarró la mano. Al lado de la de él, la suya era pequeña y delicada.
—Perdonadme, hace mucho tiempo que me aterroriza hablar de esto —se disculpó. Soltó la mano de su pareja y se la limpió en los pantalones—. No sé por dónde empezar.
—¿Por qué no nos hablas de Joanna? —le pidió la detective—. ¿Cómo era?
—Yo siempre la llamaba Jo. —Por su tono de voz, pareció sorprenderle una pregunta tan sencilla—. Fue un bebé maravilloso. Tuve un embarazo fácil y un parto rápido. Era tan tranquila y tan buena… Su padre era un chico mayor con el que salí un tiempo. Él tenía veintiséis cuando yo tenía diecisiete. Murió cuando Jo tenía dos años. Un infarto, algo poco común para un chico tan joven. Sufría un defecto cardiaco del que no tenía ni idea. Nunca nos casamos, y él nunca llegó a involucrarse del todo, así que crie a Jo yo sola. Estábamos muy unidas. De hecho, éramos más bien amigas, sobre todo cuando se hizo mayor.
—¿En qué trabajabas tú? —quiso saber Kate.
—Era limpiadora en Reed, la empresa de alquiler de oficinas. Contaban con dos grandes edificios en Exeter y Exmouth… Yo viví muchos años en un piso de protección oficial en la barriada de Moor Side. Después, alquilé un piso un poco más cerca de la ciudad. Solo hace dos meses que me mudé aquí. El casero me avisó de que iba a vender la propiedad. Todo lo que veis es de Bill.
El hombre alzó la vista y le dedicó una sonrisa.
—Cariño, ahora esta casa es tan tuya como mía.
Bev asintió y se sacó un trozo de pañuelo raído de la manga del jersey para secarse los ojos.
—¿Cuánto tiempo lleváis juntos? —preguntó Tristan.
—¡Dios mío! Dejándolo y volviendo, ¿cuánto? ¿Treinta años? Nunca hemos llegado a casarnos. Nos gustaba tener nuestro propio espacio.
Bill asintió y la mujer volvió a sonrojarse. A Kate aquello le sonó vacío, como si hubiese ensayado la frase.
—¿Jo siempre quiso ser periodista? —preguntó la detective.
—Sí. Cuando Joanna tenía once años, lanzaron unas máquinas de escribir para niños, las Petite 990, que funcionaban como las de verdad. ¿Os acordáis del anuncio? Salía una niña disfrazada de Dolly Parton tecleando mientras sonaba «9 to 5».
—Sí, me acuerdo —dijo Kate—. ¿En qué año fue eso?
—En 1985.
La detective hizo un breve cálculo mental. Si Joanna tenía once años en 1985, nació en 1974, lo que significa que, cuando desapareció en el 2002, tenía veintiocho.
—En 1985 todavía faltaban cuatro años para que yo naciese —comentó Tristan, y levantó las manos en señal de culpabilidad.
Todos se echaron a reír y la tensión que se respiraba en la habitación se disipó un poco.
—En cuanto Jo vio el anuncio, pidió la máquina de escribir a Papá Noel, pero en aquella época costaba un ojo de la cara: ¡treinta libras! Yo le dije: «¿Para qué quieres una máquina de escribir? Al final acabará en el armario cogiendo polvo el día después de Navidad», y Jo me respondió: «Para ser periodista». Rasqué de aquí y de allí para reunir las treinta libras, supliqué y pedí dinero prestado, sobre todo a Bill…
El hombre asintió y se le escapó una risita al recordarlo.
—Y le conseguí la máquina de escribir para Navidad. Y no faltó a su palabra. Todas las semanas escribía un boletín con tonterías sobre lo que nos pasaba o lo que hacía en el colegio. Nunca dejó de escribir ni de hacer preguntas… Era muy lista. Aprobó el examen de primaria y fue al instituto. Después se fue a la Universidad de Exeter a estudiar Periodismo y comenzó a trabajar como reportera en el West Country News. Por aquella época, el periódico vendía medio millón de copias al día… Se presentó a varios puestos de trabajo en uno de los periódicos de tirada nacional para ir al norte, a Londres, y hasta tuvo una entrevista… —La voz de Bev se apagó poco a poco—. Pero, entonces, desapareció.
—¿Notaste algún cambio en su comportamiento durante los meses o las semanas antes de su desaparición? ¿Estaba deprimida o preocupada por algo?
—No, nunca la había visto tan feliz.
—¿Os veíais mucho?
—Un par de veces a la semana. Casi todos los días hablábamos dos veces por teléfono. Acababa de comprarse una casa en Upton Pyne, un pueblecito a las afueras de Exeter, con su marido, Fred.
—¿Qué te parecía Fred?
—Fred era, es, un tipo encantador. Él no fue —contestó la mujer enseguida—. Estuvo todo el día en casa. Hubo muchos testigos. Estuvo subido a una escalera pintando la casa… Lo vio mucha gente del pueblo y respaldaron su coartada.
—¿Ocurrió algo extraño los días antes de su desaparición? —quiso saber Kate.
—No.
—¿En qué estaba trabajando? He leído que era periodista de investigación.
—Estaba persiguiendo muchas historias —respondió Bev a la vez que miraba a Bill.
—Pero nada como para acabar asesinada ni secuestrada —añadió él.
—Ese sábado, el 7 de septiembre, fue a trabajar y salió a las cinco y media. Su coche estaba a pocos pasos, pero se esfumó en algún punto del camino. Ese día, Bill y yo estuvimos de viaje en Killerton House, a una hora en coche. Volvimos a las doce del mediodía. Bill se detuvo en el bloque de oficinas que su empresa estaba reformando en Exeter y yo me fui a casa. Entonces, sobre las siete, Fred me llamó para decirme que Jo no había vuelto a casa. Llamamos a todo el mundo, pero nadie sabía dónde se había metido. Al final, Fred vino a recogerme en coche y nos pusimos a buscarla. No habían pasado veinticuatro horas, por lo que la policía no iba a tratarla como a una persona desaparecida, así que nos recorrimos en coche los hospitales de la zona y, cuando fuimos a echar un vistazo al parking de al lado de su despacho, su coche seguía allí. Encontramos su teléfono móvil tirado debajo, apagado. No tenía ninguna huella. Ni siquiera las suyas, lo que hizo que la policía pensara que quien se la llevó apagó el móvil y lo limpió para borrar su rastro.
—Fue en el parking de la calle Deansgate, el que demolieron unos meses después, en 2003, ¿no? —preguntó Tristan.
—Sí, ahora es un bloque de pisos —le respondió Bev.
—Joanna, Jo, fue la periodista de investigación que destapó el fraude del parlamentario Noah Huntley. Aquello ocurrió en marzo de 2002, seis meses antes de que desapareciera, ¿verdad? —continuó Kate.
—Sí, los periódicos nacionales se hicieron eco de la noticia de Jo. Eso provocó unas elecciones parciales y Noah Huntley perdió su escaño, pero eso fue en mayo, cuatro meses antes de que Joanna desapareciera.
—Y después de perder el escaño, consiguió un montón de trabajo en el sector privado, con el que obtuvo mucho más dinero de lo que habría ganado como parlamentario —añadió Bill a la vez que negaba con la cabeza en tono apesadumbrado.
—¿Sabéis si Joanna estaba trabajando en cualquier otra historia que pudiese ponerla en peligro?
—No, no creemos —contestó Bev, y volvió a mirar a su pareja. Él negó con la cabeza y, entonces, la mujer continuó—: Jo no hablaba mucho sobre las historias que investigaba, pero ni su jefe ni su editor estaban preocupados por nada… La policía también habló con Noah Huntley. Creo que estaban desesperándose porque no tenían más sospechosos, pero, después de que se publicara el artículo, no tenía motivos para hacerle nada a Jo y, además, tenía una coartada.
—¿Hubo muchos testigos que vieran a Jo antes de que desapareciera?
—Un par de personas se presentaron en comisaría para informar de que la vieron salir de las oficinas del periódico. Otra anciana recuerda que pasó por la parada del autobús en dirección a Deansgate. La policía consiguió una imagen de una cámara de videovigilancia de la calle principal por la que pasó sobre las cinco menos veinte de esa tarde, pero estaba mirando en la dirección contraria al parking. Nadie sabe qué pasó después. Es como si se hubiese esfumado.
Se hizo un largo silencio y fue entonces cuando Kate se dio cuenta de que había un reloj sonando a lo lejos. Bill dejó su taza sobre la mesa.
—Escuchad, Bev es toda mi vida —comenzó—. La he visto sufrir durante demasiado tiempo. No puedo hacer nada para reemplazar a Jo, pero, si la asesinaron, quiero ayudar a encontrarla para que su madre pueda enterrarla… —La mujer bajó la mirada hasta el pañuelo que retorcía en su regazo; las lágrimas resbalaban por las arrugas de sus mejillas—. Si os contrato, sé que la investigación no va a durar un par de horas. Estoy dispuesto a pagaros por vuestro tiempo, pero me niego a firmar un cheque en blanco, ¿está claro?
—Por supuesto —le respondió Kate—. Nunca hacemos falsas promesas, pero si aceptamos un caso, es para resolverlo.
El hombre asintió brevemente y se puso en pie.
—Si no os importa acompañarme, hay algo que me gustaría enseñaros.
4
Dejando atrás la austera cocina blanca, se llegaba a un amplio pasillo del que salían cinco puertas, todas cerradas. Una luz muy tenue iluminaba la galería.
Colgando de las paredes había enmarcadas seis o siete litografías de mujeres desnudas en blanco y negro. Tristan no se consideraba precisamente un mojigato, pero iba quedándose un poco más perplejo a medida que recorrían el pasillo. Bill iba a la cabeza, seguido de Bev, y el chico y Kate avanzaban a pocos pasos tras ellos. El artista había usado una forma muy ingeniosa de iluminar a las modelos, pero, aun así, las fotografías eran explícitas. Una de las litografías era un primer plano de la vagina de una mujer junto a la mano de un hombre sujetando un plátano sin pelar.
Tristan le lanzó una mirada a su socia por encima del hombro para ver qué opinaba y ella le respondió levantando una ceja. Cuando el muchacho se dio la vuelta, se dio cuenta de que Bev se había percatado de su intercambio de gestos y, como resultado, la mujer soltó una carcajada nerviosa.
—Bill es coleccionista de arte. Todas las litografías son ediciones limitadas. Valen mucho dinero. Son de un artista de renombre. ¿Me repites cómo se llamaba?
La mujer parecía ansiosa por convencerles de que aquellas fotografías eran arte y no porno. Tristan se preguntó si se habría quejado de que estuvieran exhibidas en la pared cuando se mudó.
—Arata Hayashi, un artista visual japonés muy creativo. Me invitaron a su exposición el año pasado, cuando estuve allí por negocios —contestó el hombre.
—¿A qué tipo de negocios te dedicas? —quiso saber el joven.
—A la construcción. Empecé con los edificios de oficinas, pero durante estos últimos años hemos cambiado a las carreteras. Soy el dueño de una empresa que suministra todos los materiales de construcción para los grandes proyectos de creación de autopistas.
—La empresa de Bill ha reasfaltado la M4 —añadió Bev, orgullosa.
En ese momento, a Tristan le vino a la mente lo larga que era la autopista M4: doscientos kilómetros, desde Londres hasta el sur de Gales. Eso era mucho cemento y alquitrán.
El hombre abrió la puerta al final del pasillo, que conducía a su despacho. Era un lugar oscuro comparado con el resto de la casa: estaba repleto de armarios de madera maciza, estanterías y, tras el cristal pulido de un armario pegado a la pared, descansaba una hilera de escopetas.
Colgada sobre el escritorio había una enorme cabeza de venado. Durante un segundo, una ola de pena invadió a Tristan al ver la boca abierta y los ojos tristes del animal. Estaba a punto de preguntarle a Bill si cazaba cuando se percató de que había una torre de cajas de cartón de pruebas de la policía amontonadas junto a una chimenea de mármol negro. En todas las etiquetas ponía Archivos del caso de Joanna Duncan y estaban numeradas.
—¿Son los archivos oficiales de la policía? —preguntó Kate mientras se abría paso hasta la torre de cajas.
—Sí —contestó el hombre.
Tristan vio que su socia fruncía el ceño.
—Bill los consiguió para mí —añadió Bev, como si fuera algo que se pudiese comprar por internet.
—Sé que antes la policía dejaba que un miembro de la familia tuviese acceso a parte del archivo del caso, en comisaría y bajo supervisión… Pero nunca había escuchado de archivos que se diesen en, ¿qué? ¿En préstamo? —dijo la detective, y le levantó una ceja a Bill.
—Pues así es. Puedo tenerlos aquí durante tres meses —le respondió.
—¿Legalmente?