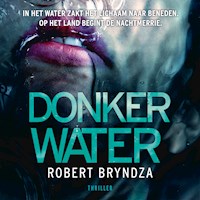8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Marshall
- Sprache: Spanisch
Trató de olvidar el pasado, pero la oscuridad volvió a por ella Kate Marshall era una joven y prometedora inspectora de policía cuando atrapó al famoso asesino en serie del barrio de Nine Elms, en la ciudad de Londres. Sin embargo, su mayor hazaña se convirtió en su peor pesadilla. Traicionada por alguien muy cercano y traumatizada por las espeluznantes circunstancias que rodearon el mediático caso, Kate se vio obligada a abandonar su puesto. Quince años después, aunque los fantasmas todavía la atormentan, Kate trata de seguir adelante como profesora de Criminología en una tranquila universidad del sur de Inglaterra. Pero, entonces, el pasado regresa a su vida con una misteriosa carta. Alguien está imitando al asesino de Nine Elms y está decidido a conseguir lo que aquel no pudo: matar a Kate. El fenómeno del thriller internacional que lleva más de cuatro millones de ejemplares vendidos. Del autor del best seller Te veré bajo el hielo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
La noche más oscura
Robert Bryndza
Serie Kate Marshall 1
Traducción de Auxiliadora Figueroa para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Otoño de 1995
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Quince años más tarde. Septiembre de 2010
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Carta del autor
Agradecimientos
Sobre el autor
Página de créditos
La noche más oscura
V.1: enero de 2022
Título original: Nine Elms
© Raven Street Limited, 2019
© de la traducción, Auxiliadora Figueroa, 2022
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2022
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: iStock - rabbit75_ist | Shutterstock: FotoDuets, Songquan Deng
Corrección: Olga López
Publicado por Principal de los Libros
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-18216-32-9
THEMA: FH
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
La noche más oscura
Trató de olvidar el pasado, pero la oscuridad volvió a por ella
Kate Marshall era una joven y prometedora inspectora de policía cuando atrapó al famoso asesino en serie del barrio de Nine Elms, en la ciudad de Londres. Sin embargo, su mayor hazaña se convirtió en su peor pesadilla. Traicionada por alguien muy cercano y traumatizada por las espeluznantes circunstancias que rodearon el mediático caso, Kate se vio obligada a abandonar su puesto.
Quince años después, aunque los fantasmas todavía la atormentan, Kate trata de seguir adelante como profesora de Criminología en una tranquila universidad del sur de Inglaterra. Pero, entonces, el pasado regresa a su vida con una misteriosa carta. Alguien está imitando al asesino de Nine Elms y está decidido a conseguir lo que aquel no pudo: matar a Kate.
«Un libro brutalmente adictivo.»
Publisher's Weekly
El fenómeno del thriller internacional que lleva más de cuatro millones de ejemplares vendidos
Del autor del best seller Te veré bajo el hielo
Otoño de 1995
1
La subinspectora Kate Marshall iba en el tren de vuelta a su casa cuando de repente le sonó el teléfono. Estuvo un buen rato buscándolo entre los bolsillos de su largo abrigo de plumas hasta que, al final, lo encontró en el bolsillo interior. Sacó como pudo el enorme y pesado teléfono-ladrillo, desplegó la antena y contestó. Era su superior, el inspector jefe Peter Conway.
—Hola, señor.
—¡Ya era hora, por fin respondes! —le espetó sin rodeos—. Te he llamado unas cuantas veces. ¿Para qué coño quieres uno de esos nuevos teléfonos móviles si luego no respondes?
—Lo siento, he estado todo el día esperando el dictamen de la sentencia de Travis Jones en los tribunales. Le han caído tres años, más de lo que yo…
—Un hombre que estaba paseando a su perro en el Crystal Palace Park ha encontrado el cuerpo de una joven —la interrumpió—. Estaba desnuda, tiene marcas de mordiscos por todas partes y una bolsa de basura atada a la cabeza.
—El Caníbal de Nine Elms…
—Operación Hemlock. Ya sabes que no me gusta que lo llamen así.
Kate quiso responderle que ese nombre se le había metido en la cabeza y no se lo podría sacar de ahí en la vida; pero no era el tipo de jefe al que se le pudiesen contar esas cosas. Ese calificativo lo acuñó la prensa hace dos años, cuando se encontró el cuerpo de Shelley Norris tirado en un desguace de la zona de Nine Elms, en el sudoeste de Londres, cerca del Támesis. Técnicamente, el asesino solo muerde a sus víctimas, pero eso no fue un impedimento para que la prensa lo bautizase con un buen apodo de asesino en serie. Durante los dos últimos años, otras dos adolescentes habían sido secuestradas antes del atardecer mientras volvían a casa del colegio. Sus cuerpos aparecieron tirados en parques de Londres unos días después. Nada vende tantos periódicos como un caníbal que anda suelto.
—Kate, ¿dónde estás?
Estaba tan oscuro que no se veía nada más allá de la ventana del vagón, así que miró el monitor que colgaba del techo.
—En el tren ligero, a punto de llegar a mi parada, señor.
—Te recojo fuera de la estación, donde siempre. —Y colgó sin dar opción a réplica.
* * *
Veinte minutos después, Kate estaba esperando en un pequeño tramo de acera, entre el paso subterráneo de la estación y la concurrida circunvalación del sur. Una fila de coches circulaba lentamente. Gran parte de la zona que rodeaba la estación estaba en obras, por lo que Kate tenía que pasar por una larga calle en la que solo había descampados para llegar a su pequeño piso. No era el mejor sitio para dar un paseo después del anochecer. El resto de pasajeros que también habían bajado del tren cruzaron la carretera y se perdieron entre las calles en penumbra. Miró hacia atrás para contemplar el frío y desierto paso subterráneo bañado en sombras, y se balanceó sobre los talones; una pequeña bolsa con comida que había comprado para cenar descansaba entre sus pies.
Una gota de agua se estrelló contra su cuello, otra la siguió y, entonces, empezó a llover. Kate se subió el cuello del chaquetón, se encorvó ligeramente y se acercó a las brillantes luces de los faros de los coches que formaban una fila.
A Kate le habían asignado la Operación Hemlock dieciséis meses antes, cuando el número de cadáveres atribuidos al Caníbal de Nine Elms ascendió a dos. Fue un triunfo participar en un caso con tanta repercusión, sobre todo porque venía con un ascenso de rango a detective de paisano.
Ocho meses después de que se encontrara el cuerpo de la tercera víctima, Carla Martin, una estudiante de diecisiete años, el caso seguía sin resolverse. El personal de la operación Hemlock se redujo, y a Kate la reasignaron a la brigada antidroga junto con otros oficiales subalternos.
Kate entrecerró los ojos para ver la larga fila de coches a través de la lluvia. Las deslumbrantes luces de los faros aparecían por una curva cerrada de la carretera, pero no se oía ninguna sirena de policía en la distancia. Miró el reloj y se apartó del resplandor.
Llevaba dos meses sin ver a Peter. Se habían acostado juntos poco antes de que a ella la apartaran del caso. Normalmente, él no entablaba relación con su equipo, pero una noche hizo una excepción y se tomaron unas copas después del trabajo. Se enredaron en la conversación, y a Kate le pareció estimulante lo inteligente que era y su compañía. Se quedaron hasta tarde en el pub, después de que el resto del equipo se fuese a casa, y acabaron en el piso de Kate. La noche siguiente, él la invitó a su casa. A Kate le quemaba por dentro aquel desliz con su jefe, que no había pasado en una, sino en dos ocasiones, y el arrepentimiento que sentía como resultado de aquello. Perdió el control una vez, dos veces, hasta que los dos entraron en razón. Ella tenía una moral muy estricta. Y era una buena agente de policía.
«Te recojo fuera de la estación, donde siempre».
Le sentó mal que Peter le hubiese dicho aquello por teléfono. Solo la había llevado al trabajo dos veces y en ambas ocasiones también había recogido a su compañero, el criminalista de la policía científica Cameron Rose, que vivía cerca. ¿A Cam también le habría dicho «donde siempre»?
El frío le empezaba a traspasar la espalda del largo chaquetón y la lluvia se había filtrado por los agujeros de las suelas de los «zapatos buenos» que se había puesto para ir a los tribunales. Kate se cerró el cuello del abrigo y se hundió en él, concentrándose en la fila de coches. Casi todos los conductores eran hombres blancos y tenían entre treinta y cinco y cuarenta años. El segmento demográfico de un asesino en serie.
Una furgoneta blanca muy sucia pasó deslizándose por el asfalto mojado; la cara del conductor estaba distorsionada por la lluvia en el parabrisas. La policía barajaba la idea de que el Caníbal de Nine Elms usaba una furgoneta para secuestrar a sus víctimas. Las fibras del tapizado que se habían encontrado en los cuerpos de las fallecidas concordaban con las de una furgoneta blanca Citröen Dispatch de 1994. El problema es que había más de cien mil registradas en Londres y alrededores. Kate se preguntó si los agentes a los que no habían apartado de la operación Hemlock seguirían trabajando en aquella lista de dueños de las Citroën Dispatch. Y ¿quién era la nueva víctima? En los periódicos no había salido nada de ninguna desaparición.
El semáforo de enfrente se puso en rojo y un pequeño Ford azul se quedó parado en la fila, a pocos metros de Kate. El hombre que iba dentro era el típico urbanita: sobrepeso, unos cincuenta años, llevaba un jersey de rayas y necesitaba gafas. El conductor miró a Kate, levantó las cejas de manera sugerente y le hizo una señal con las luces largas. Ella apartó la mirada, pero entonces el Ford azul se acercó lentamente y se pegó al coche de delante hasta que la ventanilla del copiloto quedó a la altura de Kate. La bajó y se inclinó un poco para hablar con ella.
—Hola, ¿tienes frío? Yo puedo ayudarte a entrar en calor…
El hombre dio un par de palmadas en el asiento de al lado y sacó una lengua fina y puntiaguda. Kate se quedó helada. El pánico comenzó a adueñarse de su pecho. Se le olvidó que tenía su carné de policía y hasta que era una agente. Aquel ser sacó medio cuerpo por la ventanilla y el miedo acabó por apoderarse de ella.
—Vamos, entra para que te quite el frío —insistió.
El conductor golpeó el asiento otra vez, pero ahora parecía impaciente.
Kate se alejó del borde de la acera. Detrás de ella estaba el oscuro paso subterráneo completamente desierto. El resto de conductores que había en la fila de coches eran hombres y parecían ajenos a lo que le pasaba, como si lo que ocurriera fuera de sus vehículos no les afectara. El semáforo volvió a ponerse en rojo. La lluvia repiqueteaba con pereza el techo de los automóviles. El conductor se inclinó todavía más y, de pronto, la puerta del copiloto se abrió unos centímetros. Kate dio otro paso atrás, pero se sintió acorralada. ¿Y si se bajaba del coche y la empujaba hasta el paso subterráneo?
—Venga, no me jodas, ¿cuánto quieres? —le espetó el hombre.
Al tipo ya se le había borrado la sonrisa, y Kate vio que se había desabrochado el pantalón. Tenía unos calzoncillos sucios y desteñidos. Enganchó con un dedo la cinturilla y le enseñó el pene y una mata grisácea de vello púbico.
Kate estaba petrificada y deseó con todas sus fuerzas que el semáforo cambiase de color.
Entonces, una sirena de policía retumbó en el cielo, cortando el silencio, y una luz azul iluminó los coches y el túnel del paso subterráneo. El conductor se recompuso a toda prisa, se abrochó los pantalones y cerró la puerta. Activó el cierre centralizado y adoptó de nuevo la mirada fija e impasible que tenía antes de ver a Kate. Ella empezó a rebuscar en su bolso y sacó su identificación de la policía. Fue hasta el Ford azul y lo estrelló contra la ventanilla del copiloto, cabreada consigo misma por no haberlo hecho antes.
El coche patrulla sin distintivos de Peter se acercó con la luz azul dando vueltas en el techo. Venía como un rayo, con medio vehículo en la carretera y otro medio subido al arcén de hierba para evitar el atasco. El semáforo se puso en verde. El coche de delante del Ford arrancó y Peter paró en el hueco que acababa de quedar libre. El conductor del Ford había entrado en pánico y no paraba de tocarse el pelo y la corbata. Kate lo castró con la mirada, volvió a meter su identificación en el bolso y fue a la puerta del copiloto del coche de Peter.
2
—Siento haberte hecho esperar. El tráfico —la saludó Peter con una breve sonrisa.
Este cogió un montón de papeles del asiento del copiloto y los colocó en la parte trasera. Era un hombre de casi cuarenta años y guapo. Tenía la espalda ancha, un abundante pelo oscuro y ondulado, los pómulos marcados y unos tiernos ojos marrones.
—No te preocupes —dijo ella, que, a medida que colocaba la bolsa de la compra y el bolso entre las piernas y se dejaba caer en el asiento, se sintió más aliviada.
En cuanto cerró la puerta, Peter aceleró y encendió la sirena.
El parasol del copiloto estaba bajado, y Kate se quedó mirando su imagen en el espejo mientras lo subía. No llevaba nada de maquillaje y tampoco iba vestida de forma provocadora. Además, siempre había pensado que era bastante corriente. No era delicada; al contrario, tenía unas facciones muy marcadas. El pelo le llegaba por los hombros y solía llevarlo recogido en una coleta baja que se metía debajo del cuello del largo abrigo, casi como si fuese una continuación de su ser. Lo único que diferenciaba su cara de cualquier otra eran unos ojos muy poco comunes. Eran de un llamativo azul aciano con una explosión de naranja oscuro que comenzaba en las pupilas e inundaba el iris. Esto se debía a una heterocromía parcial, una anomalía por la que los ojos son de dos colores.
El otro rasgo distintivo de su cara, aunque este era más temporal, era un labio roto que empezaba a cicatrizar. Se lo había hecho unos días antes un borracho furioso que opuso resistencia cuando fue a arrestarlo. No le dio miedo lidiar con el borracho ni se sintió avergonzada cuando la golpeó; era parte de su trabajo. ¿Por qué le dio vergüenza que ese sórdido empresario intentara pillar cacho? Era él el que tenía unos tristes calzoncillos grises y descoloridos, y un pene pequeño y regordete.
—¿Qué ha pasado antes con ese coche? —le preguntó Peter.
—Ah, tenía rota una de las luces de freno —contestó ella.
Era más sencillo mentir. Estaba avergonzada. Intentó dejar de pensar en aquel hombre y en su Ford azul.
—¿Has enviado a todo el equipo a la escena del crimen? —quiso saber Kate.
—Claro —respondió Peter mientras miraba de reojo—. Después de hablar contigo me llamó el comisario adjunto, Anthony Asher. Me ha dicho que, si este asesinato está relacionado con la operación Hemlock, pondrán a mi disposición todos los recursos que necesite; solo tengo que pedirlo.
Tomó la glorieta a toda velocidad, en cuarta, y cogió la salida que conducía al Crystal Palace Park. Peter Conway era un agente de policía con trayectoria, y a Kate no le cabía duda de que si resolvía este caso obtendría un ascenso a superintendente o incluso a superintendente jefe. Peter ya era el agente más joven en la historia de la Policía Metropolitana de Londres al que habían ascendido a inspector jefe.
Las ventanillas comenzaron a empañarse, así que Peter encendió la calefacción. Se formaron unas ondas en el arco de condensación del parabrisas y poco a poco fueron disipándose. Vio el destello de la silueta iluminada de Londres a través de una hilera de adosados. Había millones de luces, puntadas de hilo en el negro telón del cielo, como símbolos de los hogares y las oficinas de millones de personas. Kate se preguntó cuál de esas luces pertenecería al Caníbal de Nine Elms. «¿Y si nunca damos con él?», pensó. «La policía nunca encontró a Jack el Destripador, y la Londres de aquel momento era minúscula en comparación con esta».
—¿Has encontrado algo más en la base de datos de furgonetas blancas? —continuó Kate.
—Trajimos a otros seis hombres a comisaría para interrogarlos, pero su ADN no coincide con nuestro hombre.
—El hecho de que deje su ADN en las víctimas… No es solo descuido o descontrol. Es como si quisiera marcar su territorio. Como si fuera un perro.
—¿Crees que quiere que lo pillemos?
—Sí… No… Puede ser.
—Se comporta como si fuese invencible.
—Él se puede creer invencible, pero cometerá un error. Siempre comenten alguno —sentenció Kate.
Salieron de la carretera por la entrada norte del Crystal Palace Park. Un coche de policía los esperaba y el agente que estaba de guardia les hizo una señal para que pasaran. Atravesaron una larga avenida de gravilla que normalmente estaba reservada para los viandantes. A ambos lados había robles que estaban mudando las hojas. Estas caían sobre el parabrisas con el sonido de un aleteo húmedo y atascaban el limpiaparabrisas. A lo lejos, la enorme torre de telecomunicaciones del Crystal Palace asomaba por encima de los árboles como una esbelta Torre Eiffel. La carretera dibujaba una curva y terminaba en un pequeño aparcamiento que había al lado de una extensa llanura de hierba frente a una zona arbolada. Un largo cordón policial rodeaba todo ese campo verde. En el centro, alrededor de la tienda blanca del forense, había otro cordón más pequeño que era como un punto de luz brillando en la oscuridad. Al lado del segundo cordón estaban la furgoneta del patólogo, cuatro coches patrulla y un vehículo de apoyo de la policía.
La cinta del primer cordón, que habían colocado donde el asfalto y la hierba se fundían, ondeaba al viento. A Peter y a Kate los recibieron dos agentes de la policía uniformada: un hombre de mediana edad, cuya barriga le sobresalía tanto que le colgaba del cinturón, y un chico joven, alto y delgado que aparentaba ser todavía un adolescente. Kate y Peter le enseñaron sus identificaciones al policía más veterano. Este tenía los ojos ocultos bajo unos párpados caídos; mientras comprobaba sus carnés de policía, a Kate le recordó a un camaleón. El agente se los devolvió y fue a levantar la cinta policial sin apartar la vista de la brillante tienda, pero dudó un momento.
—En todos los años que llevo aquí no he visto nada igual —comentó.
—¿Has sido el primero en llegar a la escena? —quiso saber Peter, impaciente por que levantase la cinta, pero sin estar dispuesto a hacerlo él mismo.
—Sí. Yo soy el agente Stanley Gresham, señor. Este es el agente Will Stokes —respondió señalando al joven policía, que de repente hizo una mueca, les dio la espalda y se puso a vomitar por encima de la cinta policial—. Es su primer día —añadió, sacudiendo la cabeza.
Kate miró con pena al joven agente mientras este jadeaba y volvía a vomitar. De la boca le colgaban hilillos de baba. Peter se sacó un pañuelo blanco y limpio del bolsillo. Kate pensó que iba a ofrecérselo al joven agente, pero, en lugar de eso, se tapó la nariz y la boca con él.
—Quiero que a esta escena del crimen no entre nadie que no esté autorizado. Ni una palabra a nadie —ordenó Peter.
—Por supuesto, señor.
Peter tironeó con los dedos de la cinta policial. Stanley la levantó y ambos pasaron por debajo. Bajaron por una pendiente de hierba hasta el segundo cordón policial, donde los esperaban el criminalista Cameron Rose, de la policía científica, y la inspectora Marsha Lewis. Cameron, igual que Kate, rondaba los veinticinco. Marsha, sin embargo, era la mayor de todos. Era una mujer rechoncha de cincuenta y tantos años; esa noche iba vestida con unos elegantes pantalones de traje y un abrigo largo negro; tenía el pelo gris plata, muy corto, y hablaba con una voz grave, de fumadora.
—Señor —dijeron los dos a la vez.
—¿Qué tenemos hasta ahora, Marsha? —le preguntó Peter.
—Todo lo que exista tanto dentro como fuera del parque está dentro de una bolsa de pruebas sellada, y tengo a los locales buscando una huella dactilar y yendo casa por casa. La patóloga forense ya ha llegado y puede recibirnos —le contestó Marsha.
Cameron era muy alto y desgarbado, así que destacaba por encima de todos. No había tenido tiempo de cambiarse y, con los vaqueros, las deportivas y la chaqueta verde, parecía más un adolescente licencioso que un detective. Kate se preguntó durante un segundo qué estaría haciendo cuando lo llamaron para que acudiese a la escena del crimen. Supuso que había llegado con Marsha.
—¿Quién es nuestra patóloga forense? —preguntó Peter.
—Leodora Graves —respondió Marsha.
* * *
Hacía calor dentro de la resplandeciente tienda y la luz era tan brillante que te hacía daño en los ojos. La patóloga forense, Leodora Graves, estaba trabajando con dos ayudantes. Era una mujer bajita, de piel oscura y con unos penetrantes ojos verdes. En una zona hundida y embarrada del césped se encontraba la joven, tumbada bocabajo y desnuda. Tenía una bolsa de plástico transparente atada a la cabeza con un nudo que la mantenía apretada al cuello. La piel pálida estaba llena de manchas de barro y de sangre. También tenía numerosos cortes y arañazos. En la parte de atrás de los muslos y en las nalgas se veían marcas de varias mordeduras profundas.
Kate se quedó junto al cuerpo, sudando debajo de la capucha y la mascarilla del grueso traje blanco de forense. La lluvia golpeaba como un martillo la tensa lona de la tienda, lo que obligó a Leodora a subir la voz.
—El asesino ha colocado a la víctima sobre el costado derecho, con el brazo derecho debajo de la cabeza y el izquierdo extendido con la palma hacia arriba, como si estuviese posando. Hay seis mordeduras entre la zona lumbar, los muslos y las nalgas.
Les mostró los mordiscos más profundos, en los que le había arrancado la carne. Eran tan profundos que se veía la columna vertebral de la chica. Después se acercó a la cabeza de la víctima y la levantó cuidadosamente; una parte de la fina cuerda estaba hundida en el cuello, como si le estuviese mordiendo la carne ya hinchada.
—Vais a reconocer este nudo en concreto.
—El nudo de puño de mono —dijo Cameron, que había permanecido en silencio hasta ese momento.
Por el tono en el que lo dijo, daba la sensación de que estaba conmocionado. Aunque las mascarillas del traje de forense tapaban la cara a sus compañeros, Kate percibió las miradas de alarma en sus ojos.
—Sí —afirmó Leodora, sujetando el nudo con la mano enguantada.
Lo que hacía que ese nudo fuese poco común era la serie de vueltas que se entrecruzaban, como si fuese un pequeño ovillo de lana prácticamente imposible de replicar a máquina.
—Es él. El Caníbal de Nine Elms —se le escapó a Kate.
Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera frenarlas.
—Necesito sacar más conclusiones de la autopsia, pero…, sí —concluyó Leodora.
La lluvia caía con redoblada fuerza, aumentando el estruendoso tamborileo en el techo de la tienda. Con cuidado, Leodora volvió a colocar la cabeza de la joven sobre su brazo.
—Hemos encontrado fluidos corporales en el cuerpo que prueban que la violaron. Además, el asesino también la torturó; le realizó incisiones con un objeto cortante y también le provocó quemaduras. Podéis ver las marcas en los brazos y en la parte exterior de los muslos. Parecen infligidas con el mechero de un coche.
—O de una furgoneta Citröen Dispatch blanca —añadió Kate.
Peter la fulminó con la mirada. No le gustaba que lo corrigieran.
—¿Cuál es la causa de la muerte? —preguntó este.
—Todavía tengo que hacer la autopsia, pero, extraoficialmente, y sabiendo lo que sé, yo diría que la causa fue asfixia, con la bolsa de plástico. Hay signos de hemorragia petequial en la cara y en el cuello.
—Gracias, Leodora. Quedo a la espera de los resultados de la autopsia. Espero que podamos identificar pronto a esta pobre chica.
Leodora hizo una señal de afirmación a su asistente con la cabeza y este vino con una camilla plegable en la que llevaba una bolsa negra para transportar cadáveres, que estaba nueva y reluciente. La colocaron al lado del cuerpo y giraron cuidadosamente a la joven para subirla a la camilla. La parte delantera de su cuerpo desnudo estaba marcada con pequeñas quemaduras circulares y arañazos. Era imposible de describir: la cara resultaba grotesca y estaba deformada bajo la bolsa de plástico. Tenía unos ojos grandes de color azul pálido, ya blanquecinos por la muerte, con la mirada congelada en un punto. Esa mirada le dio escalofríos a Kate. Estaba desprovista de esperanza, como si su último pensamiento se le hubiese quedado congelado en los ojos. Sabía que iba a morir.
3
Kate se quedó conmocionada después de ver el maltratado cuerpo de la joven. Además, estaba agotada. Antes de tener que visitar la escena del crimen, el día ya se le estaba haciendo largo, pero una investigación de este nivel exigía una respuesta rápida. Cuando salieron de la tienda de la forense, a Kate le asignaron dirigir la búsqueda de posibles testigos en Thicket Road, una larga avenida de elegantes casas unifamiliares en la zona oeste del parque.
A pesar de contar con un equipo de ocho agentes, tardaron casi cinco horas en recorrer el trecho de calle bajo la persistente lluvia. La pregunta principal —«¿ha visto usted una furgoneta Citröen Dispatch blanca de 1994 o a alguien actuando de manera sospechosa?»— despertaba miedo y curiosidad entre los residentes de Thicket Road. La prensa había hecho un buen trabajo informando sobre la búsqueda de una furgoneta blanca, pero la policía no estaba autorizada para comentar los detalles del caso. Sin embargo, la mayoría de las personas con las que Kate habló sabían que estaban investigando el caso del Caníbal de Nine Elms y tenían sus propias teorías, dudas y sospechas. Todo esto generaba muchas pistas que luego tendrían que seguir.
Justo después de medianoche, pidieron que Kate y su equipo volviesen al punto de encuentro de la estación. El cuerpo de la joven ya estaba en la morgue a la espera de que le realizasen la autopsia y, entre la poca visibilidad y el diluvio, resultaba difícil encontrar huellas dactilares en el Crystal Palace Park, así que les dijeron que esa noche la dedicasen a descansar y que la mañana siguiente reanudarían el trabajo.
El agente con el que Kate había estado trabajando tomó un autobús de vuelta al centro, y ella se quedó sola en el parking. Estaba a punto de llamar a un taxi cuando se encendieron las luces de un coche en la esquina opuesta a donde se encontraba. Vio que era Peter y se acercaba.
—¿Necesitas que te lleve a casa? —le preguntó.
Él también parecía cansado y estaba empapado de la cabeza a los pies. Kate le había dado puntos por haberse remangado y no haberse quedado sentado fuera de una de las furgonetas de apoyo con una taza de café. Recorrió el parking con la mirada. Quedaban tres coches de la brigada, pero supuso que pertenecían a los agentes a los que les había caído el marrón de quedarse despiertos para vigilar el parque.
Peter se dio cuenta de que estaba dudando.
—Yo no tengo ningún problema en llevarte y, además, has dejado las bolsas en mi coche —añadió.
La falta de entusiasmo ante la perspectiva de llevarla a casa hizo que Kate estuviese más dispuesta a aceptar la oferta.
—Gracias, me salvas la vida —le contestó.
De pronto ansiaba una ducha caliente, un té con una tostada con mucha mantequilla y miel y, después, meterse en su cama calentita. Peter abrió el maletero y sacó un montón de toallas de la bolsa de la lavandería.
—Gracias —dijo Kate mientras cogía una, se envolvía los hombros con ella y se escurría la coleta mojada.
Abrió la puerta del copiloto y vio que la bolsa de la compra seguía en el suelo. Peter abrió la puerta del conductor y después hizo lo mismo con la guantera. Estuvo un rato rebuscando dentro y hasta tuvo que sacar un manual del coche y un manojo de llaves para encontrar una caja de toallitas de bebé. Se limpió las manos todo lo rápido que pudo y tiró las toallitas debajo del coche.
—¿Habéis encontrado algo mientras buscabais las huellas? —quiso saber Kate.
—Algunas fibras, colillas, un zapato; pero es un parque, quién sabe a quién pertenecerán.
Peter colocó una toalla sobre el asiento del copiloto, cogió un termo del posavasos del coche y se lo pasó a Kate mientras colocaba otra toalla en el asiento del conductor. Ella observó divertida el espectáculo. Le pareció un amo de casa trajinando afanoso de un lado a otro mientras colocaba las toallas, de forma casi teatral, asegurándose de que las fundas improvisadas de los asientos estuviesen impecables y no se movieran.
—Creo que eres la primera persona que he visto intentar dejar el asiento del coche como si fuese la cama de un hospital —le reconoció Kate.
—El coche es nuevo y estamos empapados. No sabes lo mucho que me ha costado comprármelo —dijo él frunciendo el ceño.
Era la primera vez en aquella noche que demostraba algún tipo de sentimiento. Que se mojaran los asientos del coche le causaba verdadera ansiedad. Kate se preguntó si eso era lo que te pasaba después de llevar tanto tiempo en la policía: dejaban de importarte todas las cosas horribles del oficio y pasabas a preocuparte de menudencias.
No abrieron la boca en todo el camino de vuelta a Deptford. Kate se quedó mirando por la ventanilla, sin saber si prefería intentar borrar de su cabeza la imagen de la joven o hacer todo lo posible por recordarla. No olvidar su cara, guardar cada detalle en su archivo mental.
Kate vivía en una planta baja, detrás de una larga hilera de tiendecitas bajas, justo al final de la calle principal del barrio de Deptford. El acceso a la puerta de entrada era un parking de gravilla lleno de baches, y el coche de Peter fue dando saltitos mientras se abría paso entre los charcos del suelo. Pararon enfrente de la puerta, bajo una marquesina caída y junto a la entrada de los repartidores del restaurante chino, donde había una pila de cajas llenas de botellas de refresco vacías. La luz de los faros del coche de Peter se reflejaba en la pálida pared de detrás de su edificio e iluminaba el interior del coche.
—Gracias por traerme —le dijo Kate a la vez que abría la puerta del copiloto y estiraba la pierna para no pisar un charco enorme.
Él se agachó y cogió la bolsa de la compra.
—No te olvides de esto, mañana por la mañana nos vemos a las diez en punto en la estación.
—Hasta mañana.
Cogió la bolsa y cerró la puerta del coche. Los faros del vehículo iluminaron el parking mientras ella hundía las manos en los bolsillos para buscar las llaves. Abrió la puerta principal y, de repente, se hizo la oscuridad. Se giró para ver cómo se desvanecían las luces traseras del coche. Cometió un error muy estúpido al acostarse con su jefe, pero después de ver a la joven muerta y siendo consciente de que todavía había un asesino suelto, le pareció algo sin importancia.
4
Cuando Kate entró en su apartamento, hacía frío. Se apresuró a bajar las persianas de las ventanas con vistas al parking de la pequeña cocina antes de encender la luz. Se dio una ducha larga y se quedó debajo del chorro de agua hasta que entró en calor. Cuando salió, se puso una bata y volvió a la cocina. Había encendido la calefacción central, y esta estaba bombeando agua caliente que borboteaba en los radiadores y que calentaba poco a poco la habitación. De pronto notó que estaba muerta de hambre, así que fue a coger una lasaña de la bolsa de la compra para ponerla en el microondas, y entonces vio que el manojo de llaves y el termo del coche de Peter estaban ahí. Dejó el termo en la encimera y fue al teléfono de pared de la cocina para llamar al busca de Peter y advertirle de que no tenía las llaves antes de que llegara a su casa. Estaba a punto de marcar cuando reparó en las llaves que tenía en la mano. Eran cuatro, todas grandes y viejas.
Peter vivía en un edificio nuevo cerca de Peckham. La puerta principal tenía una cerradura Yale. Lo recordaba perfectamente de aquella segunda noche en la que él la había invitado a su casa a cenar. Ella estaba frente a la puerta, dudando si debía entrar o no, mirando aquella cerradura Yale y pensando en qué diantres hacía. «La primera vez estaba borracha, pero ahora estoy sobria y he venido a por más».
Las llaves que tenía en la mano eran de una cerradura embutida, de una grande. Una pequeña cuerda de soga estaba atada a la anilla del llavero. La soga era fina, con una trama azul y roja. Una soga o una cuerda, pero en cualquier caso resistente. Fuerte y bien fabricada. Le dio la vuelta al lazo de soga que tenía en la mano; al final de este había un nudo de puño de mono. Colgó el teléfono y se quedó mirando las llaves.
Kate sintió que la habitación se movía bajo sus pies y se le erizaba el vello de la nuca. Cerró los ojos y las fotos de la escena del crimen con las chicas muertas aparecieron como destellos detrás de las llaves: las bolsas apretadas alrededor de sus cuellos, como si les hubiesen envasado las cabezas al vacío, deformando sus facciones. Para cerrarlas habían usado ese nudo. Abrió los ojos y miró las llaves con el puño de mono.
No. Estaba exhausta y se aferraba a lo primero que veía.
Retiró una silla para sentarse en la mesa de la cocina. ¿Qué sabía de Peter más allá de cómo era en el terreno laboral? Que su padre estaba muerto. Había oído partes sueltas de un rumor sobre que su madre tenía una enfermedad mental. Que estaba en el hospital. Que su madre lo crio como pudo y que le había costado salir de ese entorno. Que estaba orgulloso de haber conseguido dejar todo eso atrás. Era el prototipo de jefe que había comenzado desde abajo. No tenía novia ni mujer. Estaba casado con el trabajo.
¿Y si las llaves eran de un amigo? ¿O de su madre? Tenían que ser de una puerta grande o para abrir un candado que también fuese grande. Se había especulado con que era posible que el asesino necesitase un lugar en el que guardar la furgoneta y ocultar a sus víctimas. Un almacén de alquiler o un garaje grande. Si Peter tuviese alquilado un almacén lo habría mencionado y, además, ella recordaba que se quejó de que pagaba una fortuna por una plaza del aparcamiento subterráneo de su edificio y que no incluía cochera.
No. Había sido un día largo y estresante, y necesitaba dormir.
Dejó las llaves en la encimera y rescató la lasaña de la bolsa. La sacó del envase, colocó la cajita de plástico en el microondas y marcó dos minutos, dudando con la mano encima del temporizador.
Se acordó de cuando llamaron a un experto, un jefe scout jubilado que les habló sobre el nudo de puño de mono en la sala de coordinación del caso. Lo que ese nudo tenía de particular era que solo podía hacerlo alguien que contase con cierto nivel de experiencia. El puño de mono consistía en un nudo al final de un trozo de soga que cumplía con una función ornamental y de contrapeso, lo cual hacía que fuese más fácil tirar de ella, y se llamaba así porque se asemeja a un puño o a la pata de un animal pequeño.
La lasaña estaba dando vueltas lentamente en el microondas.
El jefe scout jubilado les dijo que la mayoría de los niños aprendían a realizar nudos en los scouts, pero el puño de mono era un nudo que tenía poco sentido práctico y que solo lo usaban los entusiastas de la materia. Todos los que estaban en la sala de coordinación intentaron hacer el nudo siguiendo las instrucciones del atento experto, y la única que lo consiguió fue Marsha. Peter fracasó estrepitosamente e hizo una broma de lo mal que se le daban esas cosas.
—¡Si no pude atarme los zapatos solo hasta que tuve ocho años! —bromeó.
Todos los agentes en la sala de coordinación se rieron mientras él se llevaba las manos a la cara fingiendo estar avergonzado.
Las llaves eran viejas y tenían un poco de óxido, pero se veía que las habían engrasado para que siguieran en buen estado. Algunas partes de la soga estaban como nuevas, pero el nudo de puño de mono parecía antiguo y tenía aceite y suciedad incrustados en él.
Kate se estaba mordiendo las uñas, ajena a que el microondas había pitado tres veces para avisar de que la lasaña ya estaba lista.
Se sentó en la mesa de la cocina. Las tres primeras víctimas habían sido estudiantes de entre quince y diecisiete años. A todas las habían secuestrado un martes o un viernes, y sus cuerpos habían aparecido a principios de la semana siguiente. Todas las víctimas eran deportistas y, en los tres casos, las habían raptado camino de casa después de un entrenamiento extracurricular. Los secuestros eran tan perfectos que el asesino debía de saber dónde iban a estar y esperar al acecho.
Habían estado preguntando entre los profesores de educación física de todos los vecindarios y a muchos de ellos los habían llevado a la sala de interrogatorios. Lo mismo hicieron con todos los profesores que tenían registradas a su nombre furgonetas Citröen Dispatch de 1994 blancas. Ninguno coincidía con el ADN. Después buscaron entre los padres de las víctimas y los amigos de los padres. La red era cada vez más extensa, las teorías en cuanto a la relación entre el asesino y las víctimas se volvían más salvajes. Kate recordó una pregunta que habían escrito en la pizarra de la sala de coordinación.
¿Quién puede tener acceso a las víctimas en los colegios?
Un pensamiento le cruzó por la mente como una descarga eléctrica. Habían hecho listas de profesores, profesores auxiliares, cuidadores, guardias de tráfico, responsables del comedor… Pero ¿y la policía? Los agentes suelen ir a los colegios a advertir a los niños sobre el uso de drogas y las conductas que atentan contra la sociedad.
Peter la había convencido en dos ocasiones para que lo acompañase a una de esas visitas para hablar sobre seguridad vial a los niños de las escuelas del centro de la ciudad. Además, él también había trabajado en unas charlas antidroga que se impartían en los colegios de Londres. ¿Cuántos colegios podría haber visitado? ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Lo tenía justo ante sus ojos o es que estaba cansada y abrumada? No… Peter comentó que había ido de visita al colegio de la tercera víctima, Carla Martin, un mes antes de que desapareciera.
Kate se levantó y se puso a buscar en la despensa. Todo lo que encontró fue una botella de jerez que compró la última vez que su madre había ido a visitarla. Se sirvió una copa y le dio un sorbo.
¿Y si no tenían pistas porque el Caníbal de Nine Elms era Peter Conway? Las noches que pasaron juntos aparecieron en su mente, pero las apartó enseguida. No quería seguir por ahí. Se sentó en una silla; estaba temblando. ¿De verdad tenía los suficientes cojones para acusar a su jefe de ser un asesino en serie? Entonces, reparó en el termo de Peter, que estaba al lado del microondas. Había bebido de él cuando estaba en el coche. Podía contener su ADN.
Kate se levantó con las piernas temblorosas. Había dejado el bolso en el suelo, debajo de la mesa, y tuvo que esforzarse por abrir el cierre. En uno de los bolsillos de dentro, encontró una bolsa de plástico para recoger pruebas sin usar.
«El termo contiene el ADN de Peter. Tenemos el ADN del Caníbal de Nine Elms. Podría enviar una solicitud para que lo analizasen sin que nadie se enterase».
Se puso un par de guantes de látex limpios y se acercó al termo como si se tratase de un animal salvaje al que iba a capturar. Respiró profundamente, lo arrancó de la encimera, lo dejó caer en la bolsa para recoger pruebas y la selló un segundo después. Cuando la soltó encima de la diminuta mesa de la cocina, sintió que estaba traicionando todo en lo que siempre había creído. Se quedó en silencio unos minutos, escuchando la lluvia golpear el techo, y tomó otro trago de vino; notó cómo iba calentándola por dentro y la ayudaba a que se le pasara el miedo.
«Nadie tiene por qué saberlo». ¿A quién podía pedírselo que fuese discreto? A Akbar, el forense. Una vez se lo encontró saliendo de uno de los bares gais del Soho y fue un poco incómodo; él estaba con un chico, igual que ella. La noche siguiente, la invitó a tomar una copa después del trabajo, y Kate le aseguró que su secreto, si es que lo era, estaba a salvo con ella.
Lo primero que haría cuando se levantase sería llamarlo, llevarle el termo por la mañana temprano y que tomase muestras. O, a lo mejor cuando se despertase, si dormía algo, todo esto le parecería una teoría muy loca.
Oyó unos golpes en la puerta y se le cayó la copa al suelo. Esta se hizo añicos, y los cristales y el líquido marrón quedaron esparcidos por el linóleo. Hubo una pausa y, después, escuchó una voz decir:
—Kate, soy Peter, ¿estás bien?
Ella levantó la vista para mirar el reloj. Eran casi las dos de la madrugada. Peter volvió a llamar a la puerta.
—¿Kate? He oído un cristal rompiéndose, ¿estás bien?
Esta vez los golpes habían sido más fuertes.
—¡Sí! ¡Estoy bien! —le gritó con un tono muy agudo mientras miraba todo aquel estropicio.
—Pues no lo parece. ¿Puedes abrir?
—Solo se me ha caído una copa en el suelo de la entrada. ¿Qué haces aquí?
—¿Tienes mis llaves? —le preguntó—. Creo que se me deben de haber caído en tu bolsa de la compra.
Hubo un largo silencio. Kate pasó por encima de los cristales rotos, puso la cadena en la puerta intentando hacer el menor ruido posible y abrió la puerta. Vio a Peter a través del hueco de la puerta, allí de pie, empapado, con el cuello de su abrigo subido, y este le lanzó una sonrisa enorme, una sonrisa perfecta. Pensó que tenía los dientes muy rectos y blancos.
—Menos mal, pensaba que ya te habrías ido a la cama. ¿Tienes mis llaves?
5
Kate escudriñó a Peter. Tras él, el parking estaba sumido en la oscuridad y no alcanzó a ver su coche.
—Kate, está diluviando. ¿Puedo entrar un segundo?
—Es tarde. Espera un segundo —le contestó, rodeando la copa rota para coger las llaves de la encimera—. Aquí tienes.
Sus miradas se cruzaron cuando ella le alargó las llaves que llevaba en la palma de la mano. Peter miró el pequeño lazo enroscado en su mano temblorosa con el nudo de puño de mono. Luego volvió a mirarla con una sonrisa de satisfacción.
Después de aquello, Kate estuvo mucho tiempo preguntándose qué podría haber hecho de otra manera. ¿Si hubiese bromeado con que era el mismo tipo de nudo que usaba el asesino habría cogido las llaves y se hubiese ido?
—Es el coche. He tenido un pinchazo. Ha sido entonces cuando me he dado cuenta de que no tenía las llaves en la guantera —le explicó, rompiendo al fin el silencio, mientras se secaba las gotas de lluvia de la cara.
Sin embargo, no cogió las llaves, y ella seguía ahí parada, con la mano extendida.
—Kate, me estoy mojando. ¿Puedo pasar?
Ella dudó e intentó tragar saliva, pero tenía la garganta seca.
Peter empujó la puerta con el hombro y la cadena se rompió sin oponer resistencia. Este cruzó el umbral de la puerta, obligando a Kate a retroceder hasta la cocina. Empujó la puerta que había cerrado tras de sí para asegurarse de que no se la había dejado abierta y se quedó parado en medio de la habitación, chorreando.
—¿Qué?
Kate sacudió la cabeza.
—Nada, perdona —le contestó con un hilo de voz ronca.
—¿Me dejas una toalla? Estoy empapado.
Toda aquella situación era surrealista. Kate salió de la cocina y fue hasta el armario de secar la ropa para coger una toalla. La mente le iba a mil por hora. Tenía que actuar con normalidad. Buscó con la mirada algo con lo que se pudiese defender y cogió un pequeño y delicado pisapapeles de cristal. Era lo único que había encontrado que se pareciese mínimamente a un arma.
Cuando volvió a la cocina se le cortó la respiración. Peter se hallaba de pie en medio de la sala, mirando el termo que había metido en la bolsa de plástico para recoger pruebas y que estaba encima de la mesa de la cocina. Se dio la vuelta para mirarla y, aunque sus facciones eran las mismas, la ira lo hacía parecer una persona diferente. Era como un animal a punto de atacarla. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas y el labio superior levantado con desprecio, enseñando los dientes.
«¡Haz algo!», gritó desesperadamente una voz dentro de su cabeza. Pero estaba petrificada. El pisapapeles se le cayó de la mano y produjo un ruido sordo cuando golpeó el suelo.
—Ay, Kate. Kate, Kate, Kate —susurró Peter.
Fue hasta la puerta trasera para cerrarla con llave mientras los trozos de cristal crujían bajo sus pies.
—Peter, señor… No he pensado ni por un segundo que usted… Mi trabajo es investigar…
Él estaba temblando, pero, mientras se acercaba hasta el teléfono, sus gestos parecían los de una persona tranquila. Lo sacó de cuajo de la pared con un movimiento rápido y violento, soporte metálico incluido. Kate se estremeció cuando los pequeños clavos que sujetaban el cable a la pared salieron disparados y patinaron por el linóleo. Él arrancó el cable del enchufe y dejó el teléfono encima del frigorífico.
—Tiene gracia. Dijiste que el asesino cometería un error… Las llaves… Las putas llaves. —Dio un paso hacia ella.
—No, no. Solo son unas llaves —intentó tranquilizarlo Kate.
Si él daba otro paso adelante, le bloquearía el paso y no podría salir de la cocina.
—El termo… —Sacudió la cabeza y se rio con un sonido metálico, frío, sin una pizca de humor.
Kate echó a correr al salón para coger el móvil, que estaba allí cargando, pero él fue más rápido. La atrapó por el pelo de la nuca, le pegó un tirón en la dirección contraria a la que ella estaba corriendo y la estrelló contra la puerta del frigorífico. Una explosión de dolor le recorrió un lado de la cara. Peter estaba sobre ella, sujetándola de los hombros con una mano para que no pudiese darse la vuelta, para tenerla cara a cara, y agarrándole el cuello con la otra.
—Vives en una zona conflictiva —empezó a explicarle con tranquilidad, apretándola con el hombro y la pierna izquierda contra la puerta del frigorífico.
Peter le estrujó el cuello con la mano derecha. Ella lo apartó de una patada en la pierna, e intentó clavarle las uñas en la cara y el cuello, pero él se ayudó de sus codos para que no pudiera levantar los brazos.
—Entraron a robar. Sorprendiste al intruso, él se asustó y te mató.
Los dedos de Peter se cerraron sobre su garganta todavía más. No podía respirar. La cara de él, que se alzaba imponente ante ella, comenzó a difuminarse. Empezó a dar manotazos por todos lados, hasta que sus dedos palparon la parte de arriba del frigorífico. Peter se inclinó para presionarle el pecho, y ella sintió que le estaba sacando todo el aire que le quedaba en los pulmones. Gritó al sentir cómo una de las costillas se le partía.
—Voy a asegurarme de ser yo quien dirija el caso de tu asesinato. La trágica muerte de una promesa de las fuerzas del orden.
Kate se retorció, lo empujó y consiguió liberar un poco el brazo izquierdo. Fue palpando el borde de la parte de arriba del frigorífico hasta que encontró el teléfono que Peter había puesto ahí. Cuando le pegó con él apenas le quedaban fuerzas, pero la esquina puntiaguda del soporte metálico golpeó su frente y le hizo un corte encima del ojo.
Peter soltó a su presa durante un segundo, que ella aprovechó para alejarlo de un empujón. Él se tambaleó hacia atrás atónito, mientras la sangre brotaba del corte que le había hecho en la frente.
Kate avanzó hacia él blandiendo el teléfono todavía encajado en el soporte, sin sentir los cristales de la copa bajo sus pies descalzos. Peter volvió a tambalearse hacia atrás, escupiendo sangre. Se lanzó a por el taco de cuchillos y sacó uno.
«¡Los cuchillos! ¿Por qué no he ido a por los cuchillos?», pensó Kate. Entonces se dio la vuelta y echó a correr hacia el salón, pero tropezó, se cayó encima del teléfono y se quedó sin respiración. Se puso bocarriba e intentó levantarse, pero para entonces Peter ya estaba encima de ella. Le propinó un puñetazo en la cara, la arrastró hasta su habitación mientras pataleaba y se retorcía y la tiró a la cama. Se dio en la nuca con el cabecero y vio las estrellas. Se le había abierto la bata y no llevaba ropa interior. Peter se subió sobre ella con la sangre resbalándole por la cara. Esta le había teñido de rojo el blanco de los ojos y le había coloreado la sonrisa de un tono rosa que le hacía parecer un maniaco. Se arrodilló sobre los huesos de su cadera y le tiró de las muñecas hacia abajo para metérselas bajo sus rodillas e inmovilizarla.
Cogió el cuchillo y deslizó la punta de la hoja por los pezones de Kate, descendió hasta el ombligo y apretó el filo contra la piel de la mujer. El acero del cuchillo se abrió camino entre la carne y a través de los músculos del abdomen sin que Peter tuviese que hacer ningún esfuerzo. Kate gritó de dolor, inmóvil. La aterrorizaba ver lo rápido que se formaba un charco de sangre en su barriga. Peter giró el cuchillo con calma y lo arrastró hacia arriba, a través de la carne del estómago, derecho al corazón, pero entonces una costilla le cortó el paso.
Peter se inclinó más, con el labio superior medio levantado, lo que permitía entrever los dientes manchados de sangre. Era un tormento insoportable, pero Kate hizo acopio de sus últimas fuerzas y peleó y se retorció hasta conseguir liberar la rodilla para golpearlo en la ingle. Peter se cayó de espaldas al suelo mientras gemía del dolor.
Kate bajó la vista hasta el cuchillo que tenía clavado en el abdomen. La sangre estaba empapando la bata y las sábanas. «No te saques el cuchillo», le dijo una voz en su cabeza. «Si lo sacas, vas a desangrarte hasta morir». Peter comenzó a incorporarse, con los ojos rosas, por la sangre que brotaba de su cabeza, y enloquecidos, por la rabia. Kate pensó en todas las víctimas, en todas esas chicas torturadas. La ira le aportó un chute de energía y adrenalina. Agarró la lámpara de lava que tenía junto a la cama y, con el pesado frasco de cristal lleno de aceite y cera, le golpeó la cabeza una y otra vez. En ese momento, se quedó inmóvil, desplomado en una extraña pose, con las piernas dobladas hacia fuera.
Kate dejó resbalar la lámpara. El dolor del abdomen hizo que casi se desmayara y necesitó hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no extraer el cuchillo, cuya hoja se movía con cada paso que daba mientras cruzaba el salón tambaleándose. Encontró el teléfono móvil y marcó el 999. Les dijo su nombre y su dirección, y que el Caníbal de Nine Elms era el inspector jefe Peter Conway, que había intentado asesinarla en su propio apartamento.
Fue entonces cuando se le cayó el teléfono de la mano y perdió el conocimiento.
Quince años más tarde
Septiembre de 2010
1
Era una mañana gris de finales de septiembre cuando Kate se decidió a atravesar las dunas. Llevaba un bañador negro y las gafas de bucear enganchadas al brazo derecho. La arena estaba seca y la fina costra que había creado la espuma de mar crujía bajo sus pies descalzos mientras se abría paso por las onduladas dunas, en las que crecía el amarillo y pálido barrón.
La playa estaba desierta y aquella mañana la marea estaba baja, por lo que se veían unas franjas de rocas negras antes del rompeolas. El cielo era de color gris perla, pero en el horizonte se había formado un nubarrón negro. Kate había descubierto la natación en aguas abiertas hace seis años, cuando se mudó a la bahía de Thurlow, en la costa sur de Inglaterra. Vivía a ocho kilómetros de la ciudad universitaria de Ashdean, donde ahora era profesora de Criminología.
Todas las mañanas, hiciese el tiempo que hiciese, iba a nadar en el mar. Le hacía sentir viva, le mejoraba el humor y era un antídoto contra toda la oscuridad que guardaba dentro de su corazón. Quitarle la careta de Peter Conway al Caníbal de Nine Elms casi le había costado la vida, pero los efectos secundarios que esto acarreó fueron incluso más devastadores que lo primero. La prensa descubrió su relación sexual con Peter Conway, y eso jugó un papel crucial en el juicio posterior. Quince años después, todavía sentía que no había conseguido reponerse de aquello.
A medida que Kate dejaba las dunas atrás y se acercaba a la orilla, fue notando que la arena era más húmeda y sólida bajo sus pies. La primera ola rompió a unos metros de donde se había parado a ponerse las gafas de bucear, pero avanzó por la orilla y le envolvió las piernas. En los días más fríos, el agua entraba en su piel como un cuchillo, pero ella se obligaba a soportar el dolor. Un cuerpo sano implicaba una mente sana. Solo era agua. Sabía cómo era una puñalada. La cicatriz de más de quince centímetros que tenía en el abdomen era la primera parte del cuerpo en la que sentía el frío.
Metió las manos en el agua y sintió cómo la marea la empujaba con suavidad mientras se retiraba y la dejaba sobre un lecho de arena húmeda con algunas hebras verdes de algas enroscadas en los dedos. Se las sacudió de las manos, se recogió el pelo, en el que ya habían aparecido algunas canas, y se ajustó la cinta elástica de las gafas de buceo. Otra ola volvió a romper, pero esta sí que le empujó los pies mientras el agua subía hasta rodearle las caderas. El cielo estaba cada vez más encapotado y enseguida notó unas cálidas gotas de lluvia en la cara. Se tiró de cabeza en una ola que estaba rompiendo. El agua la envolvió y ella pataleó con fuerza para salir a la superficie. Se sintió rápida y esbelta, como una flecha cortando el oleaje bajo las olas que rompían incansables. Vio que, de pronto, la arena se perdía en una penumbra rocosa.
El rugido del mar iba y venía mientras ella sacaba la cabeza para respirar cada cuatro brazadas, como una ola corriendo hacia la tormenta. Ya estaba muy lejos, pero siguió avanzando contra las olas del mar de fondo mientras estas se acercaban rodando a la orilla. Empezó a nadar más lentamente y, al final, se puso a flotar bocarriba para dejar que la mecieran las olas. Volvió a oír el rugido de otro trueno, pero esta vez lo escuchó más fuerte. Kate echó la vista atrás, hacia su casa en la cima del rocoso acantilado. Era cómoda, aunque parecía que podía venirse abajo en cualquier momento. La habían construido al final de una fila de casas desperdigadas, al lado de una tienda de surf y una cafetería que cerraban durante el invierno.
El aire siseaba en la quietud; la tormenta estaba cerca, si bien en el mar reinaba la calma. Kate cogió una bocanada de aire y se sumergió. La marea dejó de empujarla a medida que se alejaba de la superficie y, poco a poco, fue bajando hasta el fondo marino. Las corrientes de agua fría la envolvieron y, a medida que seguía descendiendo, notaba más la presión.
Había logrado sacar a Peter Conway de su mente. Algunas mañanas, en las que levantarse de la cama le parecía un esfuerzo hercúleo, se preguntaba si a él le costaría tanto como a ella encarar su día a día. Peter iba a pasar el resto de su vida encerrado. Era un preso de alto riesgo, un monstruo de cuya manutención y cuidado se encargaba el Estado y que nunca negó lo que había hecho. Por el contrario, Kate, que era la buena de la película, perdió su carrera y su reputación cuando lo atrapó, y todavía hoy seguía intentando salvar los restos de una vida normal de entre la ruina que supuso para ella resolver el caso. Se preguntó cuál de los dos estaba realmente cumpliendo cadena perpetua. Hoy lo sentía todavía más cerca de ella. Hoy era él el protagonista de su primera clase.
Con los pulmones a punto de empezarle a arder, Kate dio dos fuertes patadas, salió a la superficie y empezó a nadar de vuelta a la orilla. Otro trueno retumbó y, a medida que la orilla se acercaba y ella iba cabalgando las olas del mar de fondo, notaba más los latidos de su corazón y los pinchazos del agua salada en su piel. Una ola se alzó tras ella y Kate la cogió justo cuando iba a romper, sin dejar de patalear, arrastrándose por el fondo y eufórica por haber cabalgado una ola. Al final, sus pies tocaron la arena y volvió a sentirse segura en tierra firme.
* * *
El auditorio de la universidad era grande, estaba lleno de polvo y no contaba con nada que lo diferenciase de cualquier otro auditorio. Hileras e hileras de butacas ascendían hasta el techo. A Kate le gustaba ver a sus estudiantes entrar en la clase desde su almena, un pequeño escenario en forma de círculo. La impresionó lo poco conscientes que eran de lo que pasaba a su alrededor; todos estaban tan absortos en sus teléfonos que apenas levantaban la vista para sentarse.
El ayudante de Kate, Tristan Harper, estaba con ella en el escenario. Era un chico alto y corpulento de veintipocos años; tenía el pelo oscuro, tan corto que parecía casi afeitado y unos musculosos antebrazos decorados con elaborados tatuajes. Iba vestido con el típico uniforme de estudiante si eras un chico: chinos beige