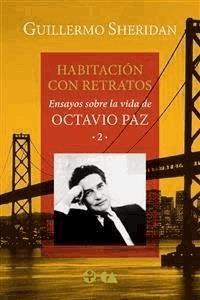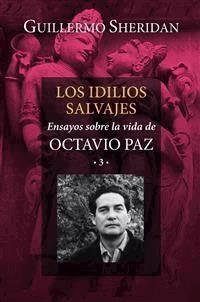Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Señales debidas condensa diversas perspectivas sobre el trabajo, las vivencias, las preocupaciones estéticas y las aportaciones de escritores fundamentales de la primera mitad del siglo XX, que incluyen a Tablada, Reyes, Ureña, Torri, Owen, Gorostiza, Novo, Cuesta, Villaurrutia, González Rojo y García Lorca. Producto de una rigurosa investigación documental, muestra aventuras poco conocidas que nos permiten entender a los artistas de los que se ocupa como hombres de mundo y de su época, así como conocer las complejas relaciones que se establecieron entre ellos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Señales debidas
Guillermo Sheridan
Primera edición, 2011 Primera edición electrónica, 2012
El autor de este libro pertenece al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México
D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1137-6
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
José Juan Tablada: de las máscaras al rostro
Japón
Tablada en su Diario
Memorias
Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes en sus cartas
Julio Torri, fusilero
Jorge Cuesta y la Antología de la poesía mexicana moderna de 1928
Jorge Cuesta, poesía a la mano
Dos biografías
1. Panabière
2. Grant Sylvester
Poesía a la mano
Los Contemporáneos y la generación del 27
Refugachos: escenas del exilio españolen México
¡Ahí vienen los rojos!
La Casa de España
Las cuitas de Reyes
Irreconciliabilidad de carácter
Una guerra literaria: Bergamín vs. Novo, Villaurrutia y Usigli
Una carta de Pedro Salinas
García Lorca, lorquinos y Contemporáneos
1. Bernardo Ortiz de Montellano:García Lorca presentido
2. Salvador Novo y García Lorca in love
Epílogo: el convidado de sueño
TRES ENSAYOS SOBRE GILBERTO OWEN
Preliminar
1. Sindbad: un viaje al origen
Nombre desierto
Urdir tramas
“Nombre que nada nombras”
El “Torbellino Rubio” y la “Estrella perdida”
[Paréntesis: El Rosario y Jules Verne
Sigue el Torbellino
“Freud es una patraña”
Día tres
Día cuatro
Día nueve
Días trece y catorce
Día quince
Días diecisiete y dieciocho
Día diecinueve
Día veinte
Día veintiuno
Día veintidós
Día veintitrés
Día veinticinco
Día veintiocho y final
Salir de la inmovilidad
2. Owen al revés
Estar de cabeza
El alba de oro
3. Gilberto Owen, Amero y García Lorca (en la luna)
I. Dos “guionistas” y un cineasta en Nueva York
II. Filmes y textos
III. La luna y el hombre
IV. García Lorca’s tune
V. Familias
José Gorostiza en sus cartas
1. Pellicer en la ventana; Gorostiza en el desván
2. Muerte sin fin con matasellos
La Poesía completa de José Gorostiza
Los periodos de Salvador Novo
Los días de Hoy
Los años de la pomada
Restauración gay
Los escritores revolucionarios contra el sonámbulo solitario (Xavier Villaurrutia)
Sombra de Enrique González Rojo
Una despedida de Jaime Torres Bodet
El pájaro y el suicida
Para Lore y Patrick10 de abril de 2007
But should I love, get, tell, till I were old,I should not find that hidden mistery…DONNE, “Love’s Alchemy”
Mira: yo tampoco deseo apartar violentamente al arte de la vida, y sé bien que en algún lado, en algún momento, son lo mismo…
R. M. RILKE, Carta a Lou Andreas-Salomé,11 de agosto de 1903
JOSÉ JUAN TABLADA:DE LAS MÁSCARAS AL ROSTRO
Para Monserrat y Aurelio
TABLADA (1871-1945) es la bengala más reluciente en el amanecer de las modernas letras mexicanas. Uno de sus descendientes, Xavier Villaurrutia, lo proclamó, a nombre de su propia generación —la nacida entre 1900 y 1905—, el “Adán” del paraíso poético nacional, genitor de tribus y patriarca de estilos. En la misma analogía —de acuerdo, no del todo afortunada— “Eva” es Ramón López Velarde (1888-1921). Pero es cierto: no podían ser más contradictorios Tablada y López Velarde. Si Tablada es una bengala que estalla al viajar, que experimenta y aprende idiomas y todo lo ensaya y lo prueba todo, López Velarde es, en su provincia recoleta, un cirio que alumbra sólo su corazón contrito. Por un lado el noble viejo Tablada, profusas cejas y ojeras de ajenjo, polimorfo y ubicuo, frenético y curioso, un poco dandy y un poco maestro de ceremonias en un circo de fantasía; por el otro, un burócrata opaco con su catadura de sacristán atildado, empeñosamente modesto. Donde Tablada era una catarata de ideas y experimentos, viajes y esnobismos, trajes de gala y burdeles de postín, López Velarde tiene los codos luidos, frecuenta putas baratas y sufre amores incurables. Es la fuente de una plaza oculta, pero que mana mercurio. Si Tablada es un decadente para quien
El corazón desangra herido
bajo el cilicio de las penas
y corre el plomo derretido
de la neurosis en mis venas,
para López Velarde el corazón es reloj simbólico y cifra hermética:
Mi corazón leal se amerita en la sombra.
Es la mitra y la válvula… Yo me lo arrancaría
para llevarlo en triunfo a conocer el día,
la estola de violetas en los hombros del Alba,
el cíngulo morado de los atardeceres,
los astros, y el perímetro jovial de las mujeres.
Pero entre los dos, por las rutas divergentes de sus vanguardismos, prepararon la tierra —los tonos espirituales, los riesgos estéticos, los registros estilísticos, el método de la curiosidad— en la que habría de germinar la mejor poesía actual de México.
La amistad de estos fundadores fue tan breve como intensa. Cuando llegó a vivir a la ciudad de México en 1914, el joven López Velarde de veintiséis años fue a buscar al Tablada de cuarenta y dos. En plan de grand seigneur, Tablada lo recibió de kimono, lo paseó por su casona delirante, le explicó sus tokonomas, se fumó un cigarrillo de marihuana, en el jardín le mostró su estanque, diciéndole el nombre de cada sapo y cada carpa koi, le entonó los poemas alusivos y le ordenó en japonés a su criado, el señor Wanda Naomichi, que sirviera el té en la terraza (el japonés de Tablada era decorativo, un puñado de frases para impresionar visitantes). De regreso en la casa, la figurina de porcelana de una muchacha semidesnuda atrajo la atención del joven; Tablada alabó su buen gusto y se la regaló. Al final del encuentro, Wanda vino a avisar, no sin dramatismo, que acababa de morir el jilguero preferido de Tablada. Los poetas acudieron al jardín y procedieron a enterrarlo con acongojado ceremonial (quizás en una “caja de carretes de hilo”). López Velarde quedó sumamente impresionado. No volvieron a verse.
Unas semanas después, cuando se derrumba la dictadura de Victoriano Huerta, Tablada tendría que exiliarse a los Estados Unidos. Con ella se colapsó lo que restaba del ancien régime al que Tablada había sido fiel durante lustros a cambio de una riqueza más que adecuada. Los zapatistas no tardarían en arrasar con su casa y hacer ceviche con los koi sagrados de su estanque. A López Velarde tampoco le iría muy bien: funcionario menor del nuevo gobierno revolucionario, moriría seis años después, a los apenas treinta y tres. Exiliado en Nueva York, Tablada escribiría entonces el hermoso “Retablo” que termina:
¡Qué triste será la tarde
cuando a México regreses
sin ver a López Velarde…!
Escritor proteico, maleable, vasto como un paisaje e íntimo como un cajón, Tablada pobló nuestras letras de una originalidad y una inventiva portentosas; cumplió cabalmente con su arte y con el imperativo de que ese arte depurase una tradición que repasó y aceleró; redactó una de las poesías más singulares y avanzadas del idioma, desde sus inicios modernistas hasta su extravagante teosofismo tridimensional; ejerció un periodismo cultural abundante, a la vez como morador de la vastedad artística moderna (letras, música, pintura) y, a veces, como su crítico ferviente. Hiperactivo, Tablada estudia el futurismo en 1912, lee a Freud en 1920, colabora con Edgar Varèse en 1926 y, además, es manager de box, jugador profesional de frontón, sibarita, hipocondriaco, traficante de vinos y drogas y arte prehispánico y moderno, adulador de políticos rampantes, teórico de la jardinería, pintor, carpintero, mercader de libros, cartógrafo, etnólogo, entomólogo, ornitólogo y micólogo especialista en hongos mexicanos. En fin, como su escritura, un sorpresivo surtidor de mundos y de maneras de mirarlos, que lo mismo se alborotaba con un fenómeno meteorológico que con una receta para guisar gallinas.
Fue sobre todo un poeta, pero también una máquina de vivir y de escribir. No hubo aspecto de la realidad que no le interesase, y supo convertir su voracidad en un modo de vida y de escritura. Adiestró su sensibilidad para tenerla en una crispada alerta; consiguió que nada se le escapara porque permitió que todo lo sorprendiera. De ahí que los recursos de su inventiva fuesen tantos y tan variados, y que parecieran estar siempre dispuestos a acatar las exigencias de su talento. Esta perenne vigilia y esta avidez energizaron una vida larga y azarosa y le aportaron el combustible de una elevada poesía. Cautivado por la sorpresa y la curiosidad, Tablada supo hacerse de una economía pasional a prueba de todo letargo que está presente en parte de su poesía y en una prosa que sigue siendo inventariada, antologada y editada.[1]
¿Parte de su poesía? Al enfrentarse al enorme tomo que la recogió en 1971,[2] Octavio Paz registró una impresión contradictoria: “la abundancia y la escasez”.[3] Es cierto, Tablada consiguió la paradoja de que ante su poesía pueda decirse que buena parte es prescindible y, a la vez, que “en casi todo lo que escribió hay facilidad, brillo, ingenio”. Esta exuberancia en la escritura es también una eficaz descripción del talante vital de Tablada. También es cierto que Tablada era “varios Tabladas”, como señaló Paz en el ensayo de 1945 que inició la actual revaloración del poeta.[4] El catálogo de sus intereses engendraba una peculiar disciplina para practicar cada uno. Su creatividad se multiplicaba en una legión de sosias y dotaba a cada cual de su propio carácter: el narrador, el periodista, el hombre de esprit, pero sobre todo el poeta, los muchos, sucesivos poetas. La variedad de tonos y estilos es asombrosa: Tablada consumía modas, las modificaba velozmente y fundaba otras nuevas. Su longevidad colaboró también a que viajara del modernismo decadente a los años definitorios de las vanguardias en español, francés, inglés e italiano, y que desde ellas se lanzase a su extraña “poesía tridimensional”. Además de conocer a la perfección a los fundadores hispanoamericanos (Rubén Darío, Leopoldo Lugones), leyó y en ocasiones tradujo, o parafraseó, a Charles Baudelaire, a Pierre Louÿs y a Arthur Rimbaud; estudió e imitó a Edgar Allan Poe y a Walt Whitman; fue el primer hispanohablante que apreció en Guillaume Apollinaire las sorpresas del coloquialismo y el simultaneísmo; y desde 1886 por lo menos, por la ruta francesa, se asomó al japonismo, lo introdujo a la poesía castellana y, al hacerlo, la llevó a la devoción de la imagen, la diosa vibrátil de la poesía moderna. Todos sus comentaristas perciben esta sensación de que Tablada era muchos. Xavier Villaurrutia escribe: “Es, entre todos nuestros artistas, el más inquieto… Su misma inquietud, su constante renovación (renovarse es estar naciendo todos los días), ha hecho de su obra, más que una realidad, un provechoso consejo”.[5] Paz confirma ese talante de padre fundador y le otorga dos elevados atributos de iniciado: “oía crecer la hierba”, “tenía alas en los zapatos”.[6] Tablada era un talento que navegaba en la cresta; era de los que, al detonar los obstáculos retóricos de la ruta experimental, legitimaron el aliento vanguardista. Pertenece al tipo de creador que, dice Paz, nunca vuelve “la cabeza hacia atrás”. No tiene paciencia para explorar lo conquistado, porque, en la inercia de su propio impulso, sabe que hay otras tierras y que sus hallazgos tienen la necesaria fortaleza para dejar la exploración a espíritus más sedentarios. Tablada es un barretero, no un gambusino y menos un colonizador.
Guiado por su poesía, la escritura de Tablada edifica un convulso mapa de intereses. Su poesía nació en el exceso modernista —erótica, lujosa, decadente— para arribar luego a la mesura japónica y al prisma ideogramático. Luego retornó a la bullanga kitsch de un mexicanismo tonante en La feria y, al final, a un nuevo exceso, el de su poesía tridimensional. Pero si su poesía era el riesgo y la aventura, su prosa será tan conservadora como su gestualidad política: un trabajo totalmente arraigado en los valores finiseculares de la cadencia, el buen decir, la moderación y el gusto edificante (sólo se salva, por su exceso y su graciosa parodia —creo que involuntaria— del Heinrich Heine que añoraba revivir dioses caseros, su novela La resurrección de los ídolos, de 1924). Indiferente al reto de la prosa, Tablada logra en sus momentos más trabajados un aliño parsimonioso que, en ocasiones, marea y maromea su vocabulario de gimnasta.
Era en la poesía donde Tablada nacía cada mañana. Buena parte del tonelaje periodístico que dejó valdrá por su información, pero será presuntuoso buscar en él la perpetua concelebración inventiva de su poesía, el equilibrio de su voracidad intelectual y su capacidad de riesgo, su puntería inaudita, cierta frivolidad y un atento genio imaginativo. Nos hallamos ante un creador que encuentra en la multiplicidad del mundo, no un reto a su curiosidad, sino apenas su límite. De ahí que su aparente dispersión haya sido, en realidad, una forma de unidad sui generis, unidad que, dice Paz, “reside en su fidelidad a la aventura”. Nada extraña, entonces, que ese temple de Odiseo haya marcado a la generación de sus hijos, la de los poetas llamados los Contemporáneos (que hizo de Ulises su emblema y su castigo), y a la siguiente, la del Barandal al que se asomaba Octavio Paz.
Condenado a la multiplicidad, Tablada aliviaba su hiperactividad dosificándola en las múltiples máscaras de su propio yo. Una de ellas, adelantada y perdurable, fue su japonismo. La fantasía de Japón matiza la máscara plural que se confeccionó. Ese rostro es una ciudad con plazas suntuosas y barrios decrépitos, calles anchas y senderos ocultos. En su centro se levantan los pomposos edificios de sangre, semen y azúcar de su primer periodo, el que corresponde al modernismo que sacó a la poesía finisecular de sus tediosas servidumbres, la puso a andar, revitalizó la expresión, cosmopolitizó sus intereses y abrió su imaginación a todos los riesgos temáticos y estilísticos. La gran orgía moderna en que (a pesar de las excepciones de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro) una lengua poética casi comatosa logró revivir. En las goteras de esa ciudad está lo mejor de Tablada: los barrios japonés y mexicano; las veloces avenidas experimentales. Tablada fue un modernista militante. Su reino coincidió con una larga dictadura de treinta años, la de Porfirio Díaz, que modernizó al país, plantó su basamento industrial, construyó trenes y presas y convirtió a la ciudad de México en una réplica pedante de París. Un periodo de estabilidad política, dominado por la mano férrea de una casta liberal en apariencia, pero decididamente antidemocrática.
Entre sus inicios como poeta (por 1888, cuando nace López Velarde) y la caída del régimen porfirista en 1910, Tablada es un modernista musical pero embalsamado. Sirvió al régimen como todo caballero de polendas, haciendo publicidad servil, periodismo lisonjero y cantaletas cívicas a la gloria del dictador que le fueron generosamente retribuidos. Bien educado en la retórica decadentista francesa, fabricaba una poesía que cataloga lugares comunes: sátiros ardientes, náyades desmayadas, centauros priápicos, nubes de hachís, vapor de ajenjo, relente de orgía, valses y spleen, pierrots plañideros, belles dames sans merci, necrofilia y cabelleras electrizadas:
Pálida como el alba de la orgía
pisas del templo las sonoras piedras,
y cercan tristes tu pupila fría
las ojeras azules como hiedras…
[…]
La faunesa, el sucubo, la histrionisa:
todo en tu ser a la virtud injuria;
serás pronto un puñado de ceniza
en el auto de fe de la lujuria…
Tablada no era Darío, ni por orquestación verbal ni por tensión espiritual. Cuando “El coloquio de los centauros” es una sinfonía perfecta, el decadente Tablada es un tonadillero. Todos los clisés y (a pesar de la exacta prosodia de los versos) pocas de sus virtudes.
No se trataba de una pose hueca. El spleen mexicano era genuino: fastidio ante su provincianismo, pero también hacia el oropel baladí de una dictadura infinita; un aburrimiento de clase mimada y ahíta de privilegios, vicios y poses miméticas. El desencanto de Tablada no es sólo suyo, sino de una generación en un país de pantomima, desgastado por los fingimientos de una modernidad escenográfica. Cuando Tablada dice en 1900 que su “tediosa calma” se debe a que en su alma “no hay un dios, ni un amor, ni una bandera”, aporta una correcta síntesis de la dictadura: carencia de fe, de sentido, de finalidad. La crisis europea del fin de siglo, el último estertor del imperio español en 1898, tampoco colaboraron mucho a vitaminar el maltrecho ánimo mexicano. A diferencia de otros miembros de su generación, que habrán de involucrarse en la Revolución, Tablada sale de su spleen exacerbando su ímpetu escapista, la adicción a los paraísos artificiales, la construcción de sus dramas de musageta. Y cuando ese exotismo no da ya para más, necesitado de fugarse del fastidio y los funerales del siglo, se abre la ventana hacia Japón.
JAPÓN
El país del sol naciente no era del todo extraño a México. El martirio de Felipe de Jesús, santito mexicano crucificado en Nagasaki; el largo comercio entre la nao de China y Acapulco; la —para Tablada— reciente expedición a Japón, en 1875, de la Comisión Mexicana que presidía el astrónomo Francisco Díaz Covarrubias para estudiar un fenómeno celeste de muy rara recurrencia: el paso de Venus ante el Sol. El libro que el historiador Francisco Bulnes escribió durante ese viaje —un sabroso catálogo de lugares comunes— colaboró a crear en México un fervor japonista rarísimo, altanero y medio simple. Las progresivas fantasías del poeta arraigan en un Japón de mampostería que es más un paraíso mental que una interrogación. Combina con uno de esos raros momentos en que México no se encuentra atrapado en la deleitosa observación de sus propias cicatrices y es capaz, como en Tablada y otros modernistas, de ponerse las pantuflas europeas y aficionarse a lo exótico. Combina con un momento en el que el cosmopolitismo y la curiosidad moderna mexicana se trepan a un wagons-lit o a los camarotes. Tablada es, en ese sentido, un pionero del viaje como acto práctico de imaginación.
Las lecturas del japonismo francés comienzan a rebasar la mera práctica exotista, y se combinan con su laborioso spleen y las salidas que le busca, desesperadamente, al llegar a los treinta años de edad y haber agotado todos los excesos. Lo que comienza como un esnobismo decorativo se convierte en una nueva máscara, en una religión estética y moral, en un reencuentro con la prehistoria oriental de México y en un prospecto de negocio mercantil. Había comenzado por 1890. La primera vez que el sol de Japón alza su signo en un poema de Tablada es en 1893, cuando salpica un guisado decadente con algunas especias niponas. Sigue de cerca a los japonizantes franceses, desde los parnasianos Catulle Mendès o José María de Heredia —cuyos poemas japónicos tradujo— hasta los Goncourt y los decadentistas del Mercure de France, como Joris-Karl Huysmans. Ese poema almidonado se titula “Kwan-On (Venus búdica)” y lo único que lo aparta de un escenario veneciano o parisino es que la chica cachonda porta kimono y al ver a su amante “su cuerpo se estremece con los temblores del bambú”. Que “Kwan-On” esté rodeado de poemas ubicados en el Egipto de los faraones, o de celebraciones de los califas omeyas, con su panoplia de fakires y alhambras, es parte del mismo exotismo. Tablada era un lector atento a las revistas francesas, que llegaban con un mes de retraso a las elegantes librerías mexicanas, y no había escapado a su atención el final de la moda japonista que había desatado en Francia la exposición universal de 1867 —fecha que coincide con el origen del Japón como “nación moderna”— que abonaría de formas y estilos las siguientes dos décadas: de la reproducción masiva de los pintores clásicos japoneses y su magisterio sobre la pintura impresionista (sobre todo en Manet), a la moda en el vestido, el erotismo y la comida. En el ámbito de las letras el efecto fue no menos amplio, de los “poemas abanicos” a los delirios de Edmond de Goncourt (de quien es devoto ferviente Tablada), los experimentos de Méry Laurent, las novelas de Pierre Loti y, sobre todo, las pesquisas de Stéphane Mallarmé, que trasladan la impronta del arte japonés a la fascinante serie “Les iridées” de su “Prose pour Des Esseintes” (otra vez Huysmans), como en esta cuarteta cuyo tono Tablada imita muy temprano:
Feuilletez et, l’un comme l’une,
avouez que je m’y connais
moi, personne peu clair de lune,
en très-vieux albums japonais.
En la prosa sucede algo parecido: Tablada se inscribe en el registro canónico de las atmósferas plásticas japonesas, sus paráfrasis francesas y todos sus lugares comunes imaginativos y fonéticos que la moda del momento traducía a menú de sushi: “¡Pronto, musmé! ¡Las pagodas de Nikko están de fiesta! Ve a perfumar los corazones con el ámbar de tu hermosura, a hacer bonzos sacrílegos, a pedir más belleza de Venteen, más riqueza a Daikoku, pródigas gracias a los kamis…”[7]
El entusiasmo de Tablada crece más aún ante las revistas francesas que dan cuenta de otra exposición universal, la de 1900, nuevamente dominada por el japonismo, sobre todo en lo plástico. Leyó esmeradamente a Tadamasa Hayashi, guía y corresponsal de Edmond de Goncourt, curador del pabellón japonés, marchante y escritor que vigiló durante la última década del XIX el furor japónico en Europa y quien, durante la exposición, inició una exitosa campaña para reclutar la atención del gran público hacia el arte de su patria. El empeño de Hayashi por lograr que civilizaciones tan opuestas pudiesen encontrarse en el altar del arte será tomado como ejemplo por Tablada, que no tarda en intentar lo mismo entre Japón y México, no sólo para ingresar al coro moderno, ni con espíritu de marchante, sino por lo que podríamos llamar el vértigo de Behring, que fascina a la arqueología mexicana del último porfiriato (en especial a Zelia Nuttall), que estudia las relaciones antiguas entre México y Japón, así como las similitudes de su simbología arcaica.[8]
El fervor de esos años palpita en la cruzada japonista que Tablada inicia en la Revista Moderna en abril de 1900. En ese número, publica un extenso artículo titulado “Álbum del Extremo Oriente” —por cierto, dedicado a su amigo Hyoshio Furukawa, funcionario de la embajada que Japón había abierto en 1890— en el que saluda a los Goncourt como los “propagadores del arte japonés que va a revolucionar la óptica de los pueblos occidentales”; explica que el peso del arte japonés sobre los impresionistas franceses y los prerrafaelistas ingleses obedece a que es un arte “de videncia suprema” que replantea el trato con el paisaje, el detalle, el amor a los animales, los insectos y las plantas; un sentido de la belleza y la ornamentación que supone una moral, una irradiación espiritual ejemplar que explica que su arte se halle tan cercano a la vida diaria. Como en México “poca o ninguna idea tenemos de las bellezas que ese arte encierra”, Tablada declara su intención de propagar los ejemplos de “ese gran pueblo artista”, con la esperanza de que el lector “irá sintiéndose envuelto en la atmósfera de harmonía y belleza que ha sabido crear, a través de miles de años, esa raza exquisita y refinada, ese pueblo enamorado de la naturaleza y gran cultor de lo bello que se llama el Japón”.[9]
Luego de anunciar ese apostolado, sucede algo bastante peculiar: la Revista Moderna anuncia solemnemente que ha resuelto “enviar al Japón a su apto redactor, el Sr. Tablada, para que sobre el terreno recoja impresiones y emprenda estudios”.[10] La empresa obedece a dos motivos: “la trascendental importancia de esos estudios sobre la estética”, por un lado, y “los grandes ejemplos que las florecientes industrias japonesas imponen a las embrionarias nuestras”. Un afán estético y un interés comercial bien tomados de la mano, como suele ser en Japón y, para el caso, en la modernidad occidental. Según la revista, Tablada viajaría a San Francisco, California, el 14 de mayo de 1900 para embarcarse rumbo al oriente. Una semana antes de su partida, el lunes 7, Tablada anota en su diario que durante una velada con amigos —entre los que se encuentra el millonario Jesús Luján, mecenas de la Revista Moderna— “ha quedado decidido mi próximo, mi inmediato viaje al Japón”. Adjudica el milagro a los ensayos que ha comenzado a difundir “en nuestro medio ignorante de las maravillas de ese arte intenso, exquisito y suntuoso”. Y anota en seguida:
Cuando cierro los ojos y quiero formarme una idea del Japón, lo primero que veo es un gran monte lleno de pinos y templos —¿la santa montaña de Nikko?— o bien veo tipos como los que dibuja Hokusai y paisajes como los que pinta Hiroshigué… Viene también a mi imaginación una inmensa avenida llena por el cortejo de un daimio y todos los personajes en el esplendor de los trajes feudales, brillantes y recamados de oro…[11]
Sí, el desaforado Tablada pensaba que, además de hacia Japón, viajaría hacia el siglo XVIII.
La salida del poeta se convirtió en la comidilla en los diarios y los cafés. Uno de los periodistas que le despiden expresa algo ocurrente, mezcla de orfandad y avidez: el deseo de que Tablada traiga de su viaje “una simiente fecunda a nuestra tierra virgen y ávida de maternidad”. Tablada viaja en pullman a San Francisco, se queda ahí veinte días necesarios para realizar trámites y dice haber logrado pasaje hacia Yokohama para el 15 de junio en el lujoso vapor-correo canadiense Empress of Japan (que, según todos los registros, zarpaba de Vancouver, no de California).[12] Un mes más tarde, el número de julio de la Revista Moderna anuncia que Tablada inicia la corresponsalía desde “el país Nipón”.
Postales periodísticas escritas con gracia, pero convencionales, demasiado emparentadas con Pierre Loti, las crónicas de Tablada decepcionan. Carecen de pirotecnia verbal, de su habitual fervor analógico, de curiosidad crítica. Están escritas con cloroformo más que con tinta, desprovistas del entusiasmo propio de un sueño en trámite de suceder. Comparadas a las crónicas parisinas o neoyorquinas, las de Japón tienen un estilo oprobioso que agrega un ingrediente a las dudas sobre si Tablada realmente pisó tierra japonesa. Porque algunos de sus amigos cercanos, como Julio Ruelas, dirán que Tablada nunca realizó el viaje y que se dedicó a consumir su estipendio en el barrio chino de San Francisco mientras parafraseaba los escritos de Loti, George Ashton o Lafcadio Hearn.[13] Tanabe sí le cree y lo ubica en Yokohama a principios de julio donde, escribe Tablada, se siente “perplejo, confundido, anonadado”: se percataba de que Japón ya no es un hermoso ukiyo-e pintado por Hiroshigué. En teoría, se habría quedado ahí hasta octubre, sigue diciendo Tanabe, cuando una “nostalgia insoportable”, y hasta “cierto pánico” causado por la soledad y el idioma lo orillan al regreso. Su reaparición en la ciudad de México se retrasaría hasta febrero de 1901 pues, sin explicaciones al respecto, decide pasar una temporada en Chihuahua. Más extraño aún es que, a su regreso, Japón desaparezca totalmente de su horizonte escritural por varios años.
Ya en México, en las postrimerías de la dictadura, Tablada parece reencontrarse con sus placeres… y sus tedios. Una crisis provocada por su afición al opio y a la morfina amenazan el matrimonio que había celebrado en 1902 con Evangelina (Lili) Sierra, sobrina de don Justo, ministro de Educación. En su afán por enmendarse, Tablada declara públicamente que abandona la poesía para instalarse como marchand de vinos elegantes. En su diario hay apenas un par de alusiones al viaje “a la amada tierra japonesa” (p. 44) cuyo militarismo, posterior al triunfo sobre los rusos, le repugna enormemente, tan contradictorio con su Japón de daimios y musmés. En cambio, abundan las referencias a Lafcadio Hearn y a sus colecciones de objetos y libros japoneses; contrata a sus criados, Wanda y Konishi, planta un jardín japonés en su mansión de Coyoacán… En público, es poco lo que dice de Japón, irritado ya por las burlas de algunos amigos a quienes les había dado por llamarle El Bonzo.
En 1910, Tablada vence sus resistencias y regresa al bilingüismo de antes con su Poema de Okusai, dedicado al gran pintor, en el que barajea fonemas con deliciosa pericia:
Desde el Dios hasta el samurai,
Desde el águila hasta el bambú,
Todo lo dibujó Okusai
En la manga y en el gafú…
Es más interesante la estrofa que sigue, pues contiene de forma sucinta la poética que Tablada convertiría en su sello distintivo durante su mejor periodo creativo, el de sus tres grandes libros, Un día…, Li-Po y otros poemas, ambos de 1919, y La feria de 1922:
Okusai lo dibujó todo…
¡Oh poetas, seguid sus huellas
de la tierra en el triste lodo
y en los campos de las estrellas!
En 1911 viajó a París, donde la ola japonizante seguía meciendo pintores y poetas —sobre todo a Apollinaire, quien escribe su hermoso Bestiaire por esas fechas, y más tarde sus Calligrammes, sin los que Tablada no habría escrito su Li-Po— y algunos primeros aficionados al haikai, como el hoy opaco Paul Louis Couchoud que, además de su precioso Aux fils de l’eau, fue uno de los primeros occidentales (en su Sages et poètes d’Asie, de 1906) que teorizaron sobre esa minúscula y grandiosa forma de la poesía.
La pasión de Tablada por el Japón se renueva durante su viaje a París y regresa decidido a llevar a revivir sus viejos proyectos. Mas la Revolución ha estallado y toda forma de futuro queda comprometida. Desde Coyoacán escucha, cada día más cercanas, las bombas zapatistas. Furioso y aterrado, Tablada regresa al Japón libresco, el que más amaba. Dice en su diario (p. 89):
Cansado del bombardeo, me voy a viajar con el pintor Hiroshigué por el Tokaído, abriendo su álbum Las 53 estaciones del Tokaído y, partiendo del puente Nihon Bashi del viejo Yedo, divaga mi espíritu atribulado en aquellos luminosos paisajes y lo descanso en sus serenos y agrestes responsorios… Qué lejos me voy, en compañía del pintor amado, de estas comarcas asoladas por el zapatismo. Recorro Kawasaki, Kanagawa… hasta Odawara… Mañana, partiendo de Hanoké [¿Hakone?], seguiré mi viaje si me lo permite el brutal fragor de los cañones fratricidas.
La Revolución daba al traste con todos sus planes menos el que le permitía fugarse, su precioso libro sobre Hiroshigué. Tenía otro en ciernes, ambicioso, del que habría querido hablar con representantes del gobierno, y que consistía en hermanar de una buena vez a Japón y a México. En tiempos de guerra mundial, estaba convencido —como Élisée Réclus y otros geopolíticos de la época, medio místicos, medio anarquistas— de que México, crisol de razas, distante y cercano de Europa, era el lugar propicio y aun predestinado para que las más diversas culturas se reconciliasen. A cada momento encuentra nuevas coincidencias entre México y Japón que interpreta no sólo como evidencia de un pasado compartido, sino como anticipos del futuro reencuentro. Toparse, por ejemplo, con que los guerreros aztecas y los samurai empleaban el mismo caracol de guerra, podía sumergirlo en fantásticas cavilaciones. Le parece esencial propiciar en México modelos que imiten la disciplina y el rigor japoneses, así como ciertas aptitudes y actitudes que, según él, ya compartían ambos pueblos: el amor a la naturaleza y el cuidado en el detalle. En todo caso, sus lucubraciones se atenúan ante el horror de la Revolución, que lo conduce a concluir que sobre México pesan atavismos nefastos, causados por la irreconciliable mixtura de la doble herencia y, en especial, por la subsistencia de la mitología azteca, que le parece sucia y sanguinaria. La idiosincrasia nacional tampoco parece colaborar mucho, como señala en una entrada de su diario fechada en 1913 (p. 93):
El libro más popular y educativo del Japón, el Chiushingura, una especie de biblia cívica, no es, en efecto, sino la epopeya de la lealtad, y por el simple culto a esa virtud, es el Imperio del Sol Levante uno de los países más homogéneos y más fuertes en la historia del mundo. En cambio a nosotros nada nos ha debilitado tanto como esa deslealtad que sacrifica los más altos intereses patrios por satisfacer ínfimos móviles personales o de partido…
Un año más tarde, Tablada deplora intensamente que las virtudes que admira en los japoneses tuviesen su eficaz lado belicista… Durante los últimos meses de la Revolución, rodeado de balaceras y bombas, Tablada se obstina en crear en su mansión una réplica de monasterio zen. Apenas sale de su casa, y cuando lo hace es para ir a “Mikado” o a “La Kimona”, donde adquiere japonerías cuyo estilo describe cuidadosamente, haciendo gala de sus estudios sobre porcelanas finas. También adquiere libros magníficos, como la edición original del Gwafú de Hokusai y recibe cada mes, desde Nueva York, la Japan Magazine. En su estudio instala tres altares, tokonomas, uno dedicado a De Goncourt, donde quema incienso junto a un vaso de hana iké para las ofrendas florales, en el que coloca sus mejores estampas japonesas y siete tsuba; el segundo es para Okusai, donde en honor al “venerable dibujante”, exhibe sus ukiyo-e bajo un tori casero. En un mueble, abajo, guarda la colección de estampas, algunas de las cuales (las llamadas shunga) sólo muestra a sus amigos (y amigas) más íntimos; arriba, más sables y tsubas; un espejo nupcial con la tríada de la longevidad, Matsurugamé y los kanjis del Taka Sago. Tablada agrega: “El espejo y el sable son respectivamente el alma de la mujer y del varón japonés”. El último es el tokonoma dedicado a Lafcadio Hearn, “sutil psicólogo del alma japonesa, sapientísimo orientalista” cuyo retrato ha enmarcado con una rara madera traída del Japón llamada findai sughuní. “Éstos son los tokonomas de mi estudio, los altares de este templo de mi religión artística más acendrada” (pp. 107-109 de su diario).
Una de las amantes a la que Tablada mostraba los shunga es una señorita K. a la que se refiere en el diario siempre en japonés, por ejemplo: Mate orimashita K. anohito koi kogaré deshita. Interrogada por mí, la estimada maestra Tanabe se sonrojó como un lirio y tradujo la frase mirando al suelo: “Esperando a K. de la que estoy muy enamorado”. Recordé la añeja tradición de precaverse de la curiosidad de una esposa optando, en la escritura del diario, por un idioma “seguro”, como cuenta José Emilio Pacheco[14] que hacían Victor Hugo —que empleaba el castellano— y Leandro Fernández de Moratín, que “recurrió al poliglotismo” para anotar las “cosas” con que lo deleitaba una tal Paquita (una vez alejada de su mother): “Ici Paquita and mother… Scherzi cum Paquita, quam osculavi!” Me topé con la misma estrategia erótico-políglota en el Diario de Samuel Pepys, que empleaba un castellano zarrapastroso, y que apela a la anciana analogía de la cerradura y la llave. Es en la entrada del 6 de mayo de 1668 cuando el ardiente don Samuel registra furtivo encuentro con una amable señorita que, así lo indica todo, rentaba su virtud en un chelín: “Y yo did desear venga after migo, and so ella did seguir me to Tower-Hill, to our back entry there that entrant into nostra garden; and there, ponendo the key in the door, yo tocar sus mamelles con mi mano and su cosa with mi cosa et yo did darla a shilling…”
La discreción de la maestra Tanabe la llevó a decirme que otras frases del diario de Tablada, como Go jiu yen komurasa ki ni, carecían de significado (la frase, en un japonés fonético de dudosa justicia, me dice otro informante, significa “cincuenta yenes a Komurasa Ki”, ¿la misma enigmática doña K.?). Pero además de sus furores amorosos, Tablada menciona su interés en traducir la historia del príncipe Sanyo, Sanyo sanetomi ko rireki (p. 119); redactar una historia del Japón (que nunca llevó a término) y escribir una biografía de la poeta del siglo XI, Onono Komachí: “…algo con la intensa evocación del medio, haciéndola pasear sobre los puentes y junto a las cascadas de Hokusai, en las faldas de las montañas de Tani Buntcho, o por las estaciones del Tokaido de Hiroshigué”. En mayo de 1914, entre el estrépito de los cañones, Tablada logra dar a la imprenta su libro Hiroshigué, un “mensaje de arte dentro de la frágil botella que el náufrago arroja al zozobrar”. Y un último deleite: sus amigos de la embajada japonesa le consiguen la condecoración Zuijo-Sho, que se otorga a nombre de Jinmu, primer emperador del Japón, que se le hace llegar “con profundo afecto” de parte del emperador Taisho, acompañada de este texto:
Su Majestad, el Emperador del Japón, continuador de La Casa Imperial sostenida a través de las generaciones por la Gracia Divina, otorga la condecoración del Zuijo-Sho y la Distinción del Cuarto Orden, al periodista mexicano José Juan Tablada, de acuerdo con lo establecido en el Meiji Kunsho y le manifiesta su más profundo afecto, sellando el presente el 5 de marzo del Año Tres del periodo Tai-Sho. Año 2574 a partir del establecimiento de la Casa Imperial por el Emperador Jinmu en el Palacio Imperial de Tokio.[15]
¿Se lo habrá mostrado a López Velarde?
El naufragio ocurrió dos meses después de la aparición de Hiroshigué y de la entrega de la condecoración: en julio de 1914 cae el gobierno del general Victoriano Huerta, al que Tablada se había rentado como diputado y colaborador incondicional (el poder legislativo en pleno solía abastecerse en su tienda de vinos). Sentado en la veranda de su jardín, ante la floración de la primavera, Tablada sabe que todo está perdido, pero no comete seppuku. Sospecho que durante un par de semanas, en vísperas de la debacle, vendió parte de sus tesoros, a sabiendas de que el exilio sería largo y oneroso. No hay noticia sobre el destino de la mayor parte de sus colecciones maravillosas de arte, si bien, tratándose de México, es asombroso que se guarden ciento ochenta ukiyo-e y otros impresos en la Biblioteca Nacional;[16] algunos libros que hospeda la Biblioteca de México y una buena cantidad de dibujos y fotografías que preserva el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM (visibles en la citada página web). Me honra haber encontrado, por 1988, los restos del archivo de Tablada en un armario de ese instituto. Ahí estaba el Diario (1900-1944), del que se hablará en seguida, que edité y anote, y ahí estaba, fresco y luminoso como el primer día, el manuscrito original de Un día…, con su caligrafía impecable y casi la totalidad de las pequeñas acuarelas que ilustraban cada haikai.
El 22 de agosto de 1914, Tablada zarpó hacia La Habana y en 1915 logró instalarse en Nueva York. El abundante mundo japonés de la urbe lo hace feliz y le habrá ayudado a no extrañar mucho a México y a sus amigos. Se hace cliente asiduo de “Orientalia”, la tienda japonesa sofisticada de la ciudad, y rehace poco a poco su biblioteca con volúmenes de Chamberlain —a quien tanto copia en sus traducciones—; se hace miembro de la Japan Society, que aún existe (al este de la calle 47), e intima con el señor Shigueyoshi Obata, cónsul de Japón. Lenta, tenazmente, Tablada logra congraciarse con los gobiernos revolucionarios hasta conseguir el perdón a fuerza de escribir artículos laudatorios sobre los caudillos que antes fustigaba. Venustiano Carranza decide enviarlo a Sudamérica, agregado al servicio diplomático, sabedor de su alto prestigio de poeta en esas tierras. Apenas se apersona en Bogotá, Tablada declara que el presidente Carranza ha salvado a México y que es el más grande estadista de América. El primero de septiembre de 1919 llega a Caracas, donde publica Un día… y, casi inmediatamente, Li-Po y otros poemas. Los dos libros cenitales de Tablada cerraban su etapa modernista, abrían una de las puertas para salir definitivamente de su ya anquilosada retórica, y lo convertían, como a López Velarde, en uno de los profetas modernos. Los años transcurridos entre el viaje a Japón y la aparición de estos libros habían ido formando en su espíritu el paso de un “japonismo modernista”, dice Tanabe, a un “legítimo japonista ascético”. Los libros, y en especial Un día…, le descubren a Tablada que Japón había dejado de ser un entusiasmo y se había convertido en una experiencia. El país del sol naciente estaba más cerca de lo que nunca había creído: dentro de él, anata no kokoro no naka wa.
TABLADAENSUDIARIO
Me he referido varias veces al Diario. Más allá de los méritos inherentes al género, el de Tablada posee dos que me parecen importantes. El primero: no se trata de un diario concebido para su publicación, a diferencia del de Federico Gamboa (que sigue el modelo de los Goncourt). Segundo: es, con el del autor de Santa, hasta el momento, uno de los pocos que se conservan de un escritor mexicano moderno de relieve. Existen, desde luego, fragmentos de diarios que, por parciales o por haber sido incorporados al periodismo de un autor, caen en otra clasificación. Ya José Emilio Pacheco en su prólogo al Diariode Federico Gamboa ha comentado algunos de estos casos.[17]
¿Será necesario, todavía, hacer el encomio del diario literario como género? Su valor es el de operar como una literatura, como una instancia escritural válida en sí misma y por sí misma. A ello hay que agregar los valores accesorios imaginables: los diarios aportan una visión a la vez esencial y complementaria del quehacer de un escritor, de su mundo y de su actitud ante él. Tiene, para emplear un término de José Bianco, el valor de la parafernalia,[18] concepto que Bianco adapta del derecho romano a una analogía pertinente: la obra de un autor equivale a la dote, mientras que el cúmulo de su papelería privada es un valor parafernal, nombre que se otorgaba a los bienes de una mujer por fuera del contrato matrimonial, es decir, lo que es sólo suyo, su propio, inalienable, capital. Pero entre la obra y la parafernalia puede suscitarse una querella, como veremos, más adelante, que es el caso de Tablada…
Marcel Proust defendía en Contre Sainte-Beuve al autor que se manifiesta no tanto en las obras de arte sino en la obra del yo, el yo que radica “en nuestras costumbres, en la vida social, en nuestros vicios”, el yo que puede eludir hasta la vigilancia de la conciencia. Para Proust, este yo inarticulable es el que percibe “la verdadera vida” y el que edifica una literatura superior: tan empeñada en significar a su conciencia como en disfrazarla. Pues bien, el diario, inaccesible a los demás, es un resguardo privilegiado de ese yo íntimo, una zona cuya naturaleza es a tal grado libre que ni siquiera cae bajo el rubro de la libertad. Hacerlo público es, por tanto, una forma de la traición. Pero una traición con atenuantes: cuando admiramos a un escritor, nos sentimos atraídos, dice Bianco, “por el hombre que hay en él […], queremos conocerlo, alcanzar vicariamente su amistad”. Su amistad y, en fin, un amor a ese ser cuya vida nos ha evadido, pero se ha convertido en obra. Queremos su cercanía porque suponemos que es en las profundidades más inaccesibles de su yo donde radica la necesidad de crear, la urgencia inicial de hacer del arte el principio y el final de un propósito de vida al que los lectores también aspiramos, o fingimos aspirar, cuando leemos.
En el caso de Tablada, esta pesquisa —esta traición— me parece justificada. Su Diario es un mozo de espadas adecuado para seguir a este aventurero insólito. Si el proteico Tablada logró hacer de su fidelidad al asombro un modo de vida, su diario es una formidable bitácora de sus dispersiones y de su unidad. Recoge obsesiones e intereses, sueños, lecturas, rimas, palabras, recetas. Lo puebla su obsesión con el mundo humilde y gracioso de los animales y las plantas; su interés en el mundo prehispánico; el retratar con levedad o con furia a no pocos protagonistas del bataclán moderno; su disposición para otorgar similar protagonismo al boxeador Firpo[19] o al perro Rin Tin Tín que a Vasconcelos o al general Francisco Serrano; ausculta con rigor o ansiedad los movimientos de su corazón; juega con el lenguaje, anota retruécanos, ensaya idiomas, redacta poemas o sombras de poemas. Un cúmulo de rostros y hechos vistos por un ojo volátil que se enfoca en los objetivos más singulares. Desde luego, el de Tablada no es un “diario literario” como puede serlo el de Virginia Woolf o el de Paul Léautaud. No lo rige sino el deseo de anotar, arbitrariamente, todo y nada. Su espíritu se sintetiza en uno de los deshojados cuadernos, el de 1929, cuya portadilla resume sus propósitos con ánimo jocoserio:
Diario y
Memorándum
ideológico
Nótulas
Seminario de Ideas
Meditaciones
marginales, etc.
De J.J.T.,
Burbujas
que suben a la subconciencia,
Atisbos
de estrellas errantes en el horizonte
intuicional, etc. etc. papas, etc. etc.
En la enumeración se expresa el deber de recoger el día, ser fiel a su fugacidad tanto como al encierro de su presente; a la conciencia que tiende su sombra hacia el pasado e intuye el futuro desde el asidero único del hoy. La palabra nótulas, favorita del poeta, no deja de implicar cierto calculado desdén a la ocurrencia, pero sin dejar de prestigiarla como materia prima de la expresión; seminario de ideas apunta a la tarea de un yo alerta para pensar y sentir en espasmos; la meditación marginal es una breve poética. Después de sus tres iniciales garigoleadas, Tablada registra la voluntad heroica y ridícula de aspirar a contener la vida en la escritura, pues, poeta al fin, su ironía es también un mecanismo inventivo. El diario como una epidermis a cuya superficie llega la vida interna, el atisbo, una instancia superior a la subconciencia, pero insuflada por la frágil intuición. Y por fin el mexicanismo papas (tonterías, mentiras, borraja), rodeado de etcéteras, acto de resignación y de burla final: el diario no excluye la tontería y el capricho, la viruta del sinsentido de la que el yo también se sabe fabricado.
Tablada legó —sin quererlo— un diario sin ardides. Este hombre afectado de celebridad y tan cuidadoso de su imagen, no paga con su Diario protección al destino. Escrito sin cálculo postrero (salvo la utilidad que le encuentra para anotar sus memorias), Tablada no estaba escribiendo, sino anotando una efervescencia ajena a la tiranía de la posteridad a que aspiraba. La libertad operante en él asume todos los riesgos, pues nada espera de practicarla ni de ofenderla. Esa libertad se percibe en la economía acumulativa y poco discriminatoria del diario. Desde el primer cuaderno hasta el último, el tono es invariablemente el mismo: una caja fuerte para guardar sus activos en materia de imágenes y visiones; una celda de seguridad para ventilar sus odios; un pañuelo para anudar una palabra que abra el acceso a los dones privados y perdidos. Todo cabe en él, con la condición de que lo que entre lo haga por la puerta del día irrepetible.
Maurice Blanchot reparó en que el calendario “es el demonio del diario, el inspirador, el compositor, el provocador y el guardia”.[20] El escritor se ampara en lo común del día y le subordina su insignificancia y su pretendida sinceridad. En el diario, escapa del silencio y se preserva en la idea edificante de que “cada día nos dice algo”: vivir y escribir es vivir dos veces. El diario es un instrumento obviamente útil, algo cuya razón de ser rebasa la necesidad de la definición, pero Blanchot tiene la valentía de desmenuzarlo y de forzarlo a una economía básica: puede ser una trampa en tanto que, en primera instancia, protege “contra el peligro de la escritura”; después, porque aporta la sensación de escribir algo (aunque ese algo sea nada); y finalmente porque es un recurso contra la soledad, que se presta a hacer de lo nimio algo sublime, a hacer del pequeño yo algo grande o a darle a la vida la apariencia de una solidez y una coherencia que garantiza muy poco su intrínseca veleidad. (Julien Green, que llevó toda su vida un diario puntual, confesó su fracaso: si escribió para recordarse a sí mismo, al final de su vida dice encontrar en el diario solamente “algunas frases apresuradas e insuficientes que sólo dan un reflejo ilusorio de mi vida”.) “Sócrates no escribe”, se contesta Blanchot, luego de reflexionar sobre el servicio que le hace el diario “a la extraña convicción de que uno puede conocerse”. El escritor, acaso, pertenezca a una especie que ha descubierto que no conocerse, sino transformarse y destruirse, es lo único que se puede hacer con la temporalidad que le ha sido deparada. En oposición a la elaborada imagen del poema o de la novela —donde todo es cálculo y minucia, edificio de estudiadas palabras que guarece al yo—, el diario no imita la vida: la replica en un caos semejante. Naciendo cada día en uno de sus muchos avatares, Tablada deja en este Diario una estela elocuente de esa continua transformación.
De acuerdo con la breve e intensa caracterización que realiza Adolfo Bioy Casares en su ensayo sobre Léautaud (en La otra aventura),[21] el de Tablada pertenecería a esos diarios que no desprecian lo insignificante, los que no sólo están dispuestos a “extraer de sus días la esencia epigramática”. Como Pepys, eligió hacer de su diario una bitácora, un instrumento de trabajo, una agenda, un libro de contabilidad, un confidente celoso, un extenso memorandum dirigido a sí mismo. Así como antes se solía anudar el pañuelo para recordar algún asunto pendiente, Bioy cree que un diario íntimo no es sino un pañuelo lleno de nudos que sólo a su autor le dicen algo. ¿Y a los otros? Quizá sólo nos sugieran algo; un “algo” donde, tal vez, nuestra amistad vicaria se someta a otra prueba. Quizá esos nudos apenas sirvan para demostrarnos la asombrosa similitud que hay entre nuestras pasiones —que creemos únicas— y las de nuestros semejantes. Las páginas del Diario de Tablada no son entonces sino los nudos de un pañuelo amplio y soleado como la vida de su dueño, contradictorio y rebuscado como su voluntad. El placer de llevar un diario o de asomarse a uno ajeno (y de traicionar a un dueño que no va a reparar en ello) no es acaso, a fin de cuentas, sino el de comprobar, como dice Bioy, que la vida de los escritores y los lectores está hecha de la misma futilidad.
MEMORIAS
Además de haber sido uno de los contados escritores mexicanos de valía que dejaron un diario, Tablada redactó sus sabrosas memorias, La feria de la vida. Escritas entre 1925 y 1927, aparecieron como entregas en diversos periódicos de la capital y luego la Editorial Botas logró meterlas a un libro en 1937. Mucho más tarde, por 1952, apareció una segunda entrega titulada Las sombras largas, unas memorias armadas por su viuda, Nina Cabrera de Tablada (que fue su segunda esposa), y por su amigo el Abate José María González de Mendoza, a partir de los artículos que publicó el poeta en el diario El Universal en 1938. Es triste que, hasta la reedición de Gustavo Jiménez en Conaculta (1991), hayan estado fuera de circulación más de cincuenta años. Quizá se deba a que, junto a la cautela de los escritores hacia los legados parafernales, la memoria misma del país tiene una indiferencia que se contagia a los lectores. Si los escritores sobreviven a sus recuerdos, los lectores solemos optar, desidiosos, por olvidar lo que debemos a la memoria de los escritores. El resultado es una continua erosión del paisaje espiritual colectivo que trazan los escritores y al que una “cultura nacional” acude con ánimo de precisar sus confines.
Las memorias de Tablada son un refugio contra los usos interesados del recuerdo. Recorrerlas supone no sólo los deleites de la evocación, el deleite de la lectura o los réditos de la información; supone el ejercicio de una crítica de la memoria, de los estilos y enfoques con que se ejerce en un país tan dado a la secrecía y a la desmemoria, si no es que a la amnesia. Al aportar la historia íntima de una persona y de su tiempo, las memorias de escritores dotan a una cultura de referentes que no pueden surgir de otro género. ¿Qué sería de la mentalidad francesa sin las memorias de Chateaubriand, del cardenal de Retz, de Stendhal o Céline? Un puñado de memorialistas literarios (Vasconcelos, Novo, Fernández MacGregor) impide hablar de una incultura memoriosa, aunque no se trate de un género tradicional. Como en tantas otras cosas, Tablada no sólo es una de las excepciones, sino un adelantado en la tarea de explorarse a sí mismo ante los lectores. Su evocación de la infancia posee una textura deliciosa, inédita en México. Sus memorias abundan en curiosidades, son ricas en información, acompañan formidablemente su poesía, restituyen al pasado su calidad de actualidad necesaria. Mas, a pesar de que era lo suficientemente viejo para recordar puntualmente el México porfiriano, y lo suficientemente joven para padecer a los partidos de la Revolución, las memorias flaquean y están cargadas de silencio. Sabiduría y gusto unidos, son más una puesta en escena en un teatro privado y arbitrario que una vida metódicamente narrada. Cultiva la memoria, pero separándola de su conducta; prefiere la escenografía al análisis del drama; excluye de ella cualquier disección de sus actos, sobre todo de sus errores políticos o sus caídas morales, que suele disolver en un lirismo alado pero sin espesor.
Quizá se deba a una necesidad de reivindicarse como protagonista cultural luego de su ignominiosa lealtad a Huerta y su posterior exilio. Un cotejo entre las páginas dedicadas a la Decena Trágica, en su Diario, y el mismo episodio en las memorias, arroja un saldo penoso: aborrece a los revolucionarios en su diario íntimo y los celebra en las memorias públicas, y viceversa… Quizá también deba algo la tibieza de estas memorias al hecho de que Tablada optó por entender su vida dentro de los cauces más o menos prefabricados por la teosofía, que abrazó durante la década de los treinta, y por lo tanto redactó sus memorias a la manera de San Juan, “para librarse en ella[s] de imperfecciones y pecados” y no ver en sus errores y caídas sino etapas necesarias en la ascesis purificativa. El resultado es que Tablada, con frecuencia, hace de su memoria un escenario en el que figura, no como protagonista, sino como un director de escena que convoca sombras desde una oscuridad conveniente. Esto se compensa con la gracia perdurable con que traza la escena porfiriana, vívida y tenue como en un juguete estereoscópico, que cruzan sombras, tonos, reverberaciones nítidos. Un desfile de personajes y efemérides del ancien régime, fastuosos y grotescos, señoritos afrancesados, damas que aprendieron a usar el pince-nez, generalazos de chapuza, todos trazados con minucia de orfebre y respetuosa discreción de parvenue.
Tablada suele proceder con la manía de la acumulación gratuita y apasionada del coleccionista que era (de peces y hongos, de palabras y litografías). El resultado es, en efecto, que la única estrella sobre la escena sea la vida como fiesta, y que la memoria sea la encargada de la feria, el boleto que paga su feérica resurrección. El lector pasea por esa feria, asombrado de los fastuosos decorados, siguiendo a un poeta que se exhibe a fuerza de ocultarse, y no tarda en percatarse de que su guía prefiere evocar que recordar. Y eso es lo mejor del Tablada memorioso. Los parámetros de su evocación están fuertemente gravados por la nostalgia hecha de deseo y de rencor, y el trazo escénico que la reminiscencia genera se abstiene de sacrificar a la precisión los dictados del deseo (en esto Tablada es semejante a López Velarde, sólo que, si el jerezano edificó sobre esas ruinas su poesía, el coyoacanense las reservó para su prosa). El rastreo de los evanescentes signos de su experiencia de vida, por rutas no por convencionales menos sorprendentes, hace de Tablada un dudoso historiador de su propia persona, pero lo ensalza como un exacto cronista de la manera mexicana de evocar. Como Valéry, podría haber dicho que al evocar no le interesaban tanto los hechos como las esencias, es decir, que sólo le interesaba lo que no podría haber inventado. Cuando emprende la evocación en busca de esas esencias es cuando la memoria de Tablada resulta más pródiga, y más prodigiosa. Sigue a sus esencias por las luces de la arquitectura, la comida, los retratos, el deporte, las mitologías sociales y familiares. Desde luego, los usos del lenguaje no sólo son vehículo, sino la materia misma del paseo por las esencias de México. Recuerda, por ejemplo, a una amiga de su madre, matrona decimonónica parlaembalde que, cubierta de cachirulos y chinerías, narraba sus propias evocaciones: “En aquel tornaviaje, mi marido el general me trajo unos gorgoranes, unos sarampures y aquel damasco lacre de alguna alhóndiga, antes de morir por un sambilizano de igorrotes…”
Y Tablada apreciaba los “nombres de lugares y cosas que se quedaban resonando en mi oído con el rumor inmenso de los caracoles marinos”…
En suma, las memorias de Tablada son un gastado inventario de esencias mexicanas. El de Tablada es uno más de los Méxicos perdidos. Nuestra memoria es una víctima más de nuestra cultura, infectada hasta la médula por los usos políticos del pasado. El lector sonríe, quizás, al caer en la cuenta de que el México desde el que Tablada recuerda, las décadas de los veinte y treinta del siglo pasado, le resultan hoy tan entrañables como abominables se le antojaban a Tablada, nostálgico a su vez del apogeo de la decadencia porfiriana. México, sus ciudades y hablas, vive un prolongado desmoronamiento. Un paisaje de parches y borrones del que la memoria no está exenta. Nuestro lenguaje padece la tiranía de esa misma provisionalidad institucionalizada y se degrada a balbuceos, monosílabos, onomatopeyas. Nuestra memoria “histórica” es reverenciada, pero los periódicos en la hemeroteca regresan a su calidad de pasta. En cambio, se multiplican los pasados hechizos, cortados sobre medida. Porque el monopolio de la memoria está en manos del olvido, en favor del “sentido histórico” del que hablaba Hegel, y de su perfeccionamiento, deben visitarse libros como las memorias y el diario de Tablada. Junto a su poesía, como andamiaje de su formidable poesía, cumplen un desusado propósito del presente: mantener el pasado en su debida, necesaria, fascinante complejidad.
[1] Andrea Martínez publicó Hongos comestibles mexicanos, México, Fondo de Cultura Económica y la Academia Mexicana de la Lengua, 1983. El Centro de Estudios Literarios de la UNAM sigue publicando sus obras: Esperanza Lara Velásquez, la Sátira política (1981) y Los días y las noches de París (1988); Esperanza Lara, Esther Hernández y Adriana Sandoval editaron su Crítica literaria (1995). Rodolfo Mata editó En el país del sol. Crónicas japonesas (2005); Esther Hernández se encargó de las crónicas Nueva York de día y de noche (1996); Adriana Sandoval, de su crítica de arte; Pilar Mantujano, de sus crónicas México de día y de noche (1996); Serge Zaïtzeff publicó Cartas a Genaro Estrada (1921-1931) en 2002; Eduardo Serrato editó su novela La resurrección de los ídolos (2004). Gustavo Jiménez Aguirre reeditó sus memorias, La feria de la vida y Las sombras largas en la editorial de Conaculta (1991) con un útil índice de nombres.
[2] José Juan Tablada, Obras I: Poesía, recopilación, edición, prólogo y notas de Héctor Valdés, México, UNAM, 1971. Reedición de 2001, lamentablemente no incluye los nuevos hallazgos y repite los mismos errores.
[3] Octavio Paz, “Alcance: Poesías de José Juan Tablada”, recogido en Generaciones y semblanzas, México, FCE, 1987.
[4] “Estela de José Juan Tablada”, recogido en el tomo 4 de sus Obras completas: Generaciones y semblanzas, dominio mexicano, Barcelona, Círculo de Lectores, 1991.
[5] Xavier Villaurrutia, “La poesía de los jóvenes en México”, en Obras, México, FCE, 1974.
[6] Octavio Paz, “Introducción a la historia de la poesía mexicana”, en op. cit.
[7] En la Revista Azul, vol. I, núm. 8, 24 de junio de 1984.
[8] En 1906 Nuttall publica The Earliest Historical Relations Between Mexico and Japan (hay edición actual en la editorial Kessinger, 2008). Su extenso estudio de 1901, The Fundamental Principles of New and Old World Civilizations (Elibron Classics, 2001), explora las coincidencias astronómicas en las viejas religiones americanas y orientales (suástica incluida).
[9]Revista Moderna, vol. III, núm. 7, abril de 1900, p. 114.
[10] Véase mi edición al Diario (1900-1944) de Tablada (México, UNAM, 1991).
[11]Ibid., p. 23.
[12] Alguna graciosa confusión lleva a la estudiosa Atsuko Tanabe a decir en su libro El japonismo de José Juan Tablada (México, UNAM, 1997) que el poeta viajó en un barco llamado Leduc, apellido de Alberto, uno de los colaboradores de la Revista Moderna.
[13] Tanabe piensa más en la influencia de Loti, dado que Tablada suele escribir sus japonismos a la manera francesa.
[14] “Federico Gamboa y el desfile salvaje”, Letras Libres, 2, febrero de 1999.
[15] Citado por Héctor Valdés en las Obras I: Poesía de Tablada, p. 619.
[16] Se pueden ver en línea en http://www.tablada.unam.mx/ukicol/index1.html.
[17] Pacheco, Diario de Federico Gamboa, México, Siglo XXI, 1977. Véase sobre todo la nota 14 del “prólogo” (pp. 30-31), que presenta una completa relación del diario como género en México e Hispanoamérica y remite a algunos escritos teóricos.
[18] José Bianco, “Parafernalia”, en Ficción y reflexión, México, FCE, 1988.
[19] Por cierto, en mi edición del Diario cometí un serio error al anotar quién era Luis Ángel Firpo “El toro de las pampas”. Alejandro Rossi me enmendó la plana con un texto que derivó hacia uno de sus magníficos ensayos/relatos: “El cura marchito”, recogido en Cartas credenciales.
[20] Maurice Blanchot, “El diario íntimo y el relato”, en El libro que vendrá, traducción de Pierre de Place, Caracas, Monte Ávila, s. f.
[21] Adolfo Bioy Casares, La otra aventura, Buenos Aires, Sur, 1968.