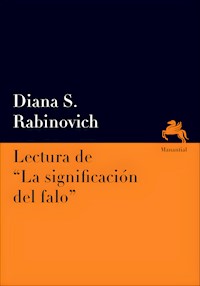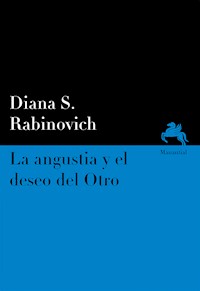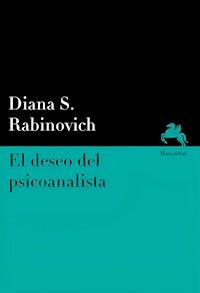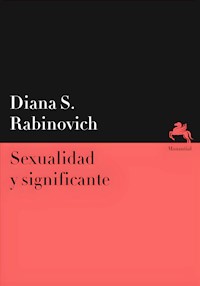
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Manantial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
"Recuperar el fundamento de la palabra en la experiencia analítica es inseparable de tratar de recuperarla de la 'degradación' sufrida tras la muerte de Freud. Lacan es taxativo: la teoría del inconsciente de cada analista decide acerca de su 'técnica', sépalo éste o no. A partir de este axioma puede recorrerse de modos diversos la enseñanza de Jacques Lacan. Necesariamente debemos definir un ángulo de enfoque que nos permita operar ciertos recortes que consideramos válidos. Evidentemente, las posibilidades son muchas y cada una de ellas tiene su propia pertinencia. Hemos elegido como hilo conductor la articulación, a lo largo de la enseñanza de Lacan, del inconsciente estructurado como un lenguaje y sus leyes, la metáfora y la metonimia, como el problema de la sexualidad. Ambos se relacionan y se modifican mutuamente. Dividiré este trabajo en cuatro capítulos en función de la articulación recién propuesta: I) La palabra, la muerte y la ley de la alianza; II) Estructura del lenguaje del inconsciente y complejo de castración; III) Lógica del Uno y gramática de la pulsión; IV) Lo real de la lengua y La Mujer" (Diana S. Rabinovich).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diana S. Rabinovich
Sexualidad y significante
MANANTIAL
Diana S. Rabinovich
Sexualidad y significante
1a edición impresa - Buenos Aires : Manantial, 1986
1a edición digital - Buenos Aires : Manantial, 2015
ISBN edición impresa: 978-950-9515-11-6
ISBN edición digital: 978-987-500-191-6
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Derechos reservados
Prohibida la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
© 1986, Ediciones Manantial SRL
Avda. de Mayo 1365, 6º piso
(1085) Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4383-7350 / 4383-6059
www.emanantial.com.ar
INTRODUCCIÓN
“El inconsciente está estructurado como un lenguaje”, es el axioma a partir del cual Lacan produce su retorno a Freud, retorno que comienza con la jerarquización de tres obras a menudo descuidadas de este, La interpretación de los sueños, La psicopatología de la vida cotidiana y El chiste en su relación con el inconsciente. Sin embargo, toda la obra de Freud es recorrida por Lacan y, precisamente, a partir de este mismo axioma. Axioma exterior al discurso freudiano, lo fecunda de manera inédita. Axioma fundado en referencias ajenas a Freud –la lingüística, la lógica, la matemática, la antropología estructural– y en una experiencia clínica inicial harto diferente de la freudiana. Tal como Lacan mismo lo señala, (1) su llegada al campo del psicoanálisis se lleva a cabo desde una experiencia de psiquiatra, que culmina en su tesis de doctorado sobre la paranoia de autopunición, experiencia en la que encuentra en primer término los escritos de los psicóticos, así como Freud encontró las Memorias de Schreber, que lo encaminaron hacia una experiencia de lectura. Lacan indica que, en cambio, el punto de partida de la experiencia freudiana fue la histeria. Este punto de partida se observa también en la introducción de conceptos psiquiátricos que sufren un procesamiento particular a la luz del axioma en discusión (ejemplo de ello es la transformación que sufre el automatismo mental de Clérambault en el Seminario III).
En el “Discurso de Roma”, punto a partir del cual Lacan fecha su enseñanza, explícitamente señala que su intento es rectificar el abandono realizado por el psicoanálisis postfreudiano del fundamento de la palabra.
Esta referencia polémica es constante en Lacan; discute con Freud, contra sus contemporáneos sobre todo, y ninguno de los desarrollos del psicoanálisis escapó a su examen.
Recuperar el fundamento de la palabra en la experiencia analítica es inseparable de tratar de recuperarla de la “degradación” sufrida tras la muerte de Freud. Lacan es taxativo: la teoría del inconsciente de cada analista decide acerca de su “técnica”, sépalo este o no.
A partir de este axioma puede recorrerse de modos diversos la enseñanza entera de Jacques Lacan. Necesariamente debemos definir un ángulo de enfoque que nos permita operar ciertos recortes que consideramos válidos. Evidentemente, las posibilidades son muchas y cada una de ellas tiene su propia pertinencia.
Hemos elegido como hilo conductor de este desarrollo la articulación, a lo largo de la enseñanza de Lacan, del inconsciente estructurado como un lenguaje y sus leyes, la metáfora y la metonimia, con el problema de la sexualidad. Ambos se relacionan y se modifican mutuamente.
Dividiré este trabajo en cuatro capítulos en función de la articulación recién propuesta:
I. La palabra, la muerte y la ley de la alianza.
II. La estructura de lenguaje del inconsciente y el complejo de castración.
III. Lógica del Uno y gramática de la pulsión.
IV. Lo real de lalengua y Mujer.
Obviamente, muchos puntos no podrán ser tocados y otros serán quizás apenas mencionados. Sin embargo, creo posible establecer un trayecto que permita trazar, más que las importaciones de Lacan de otras disciplinas o su articulación detallada con textos freudianos –salvo ciertas excepciones–, un recorrido que dé cuenta de un punto de conflicto en la obra de Lacan, punto al que vuelve en forma reiterada y al que plantea y responde de maneras diversas. Lo que sigue no es pues un intento de hacer una historia del pensamiento de Lacan, sino de señalar la polémica interna que se suma a la externa. Podemos definir dicho punto como la dificultad para articular la sexualidad tal como la descubre el psicoanálisis, en el centro mismo del inconsciente, y la estructura de lenguaje que Lacan descubre en él.
1 Lacan, J. (1966), “Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse”, en Ecrits, París, Seuil.
CAPÍTULO I
LA PALABRA, LA MUERTE Y LA LEY DE LA ALIANZA
Tendremos en cuenta en la organización de este capítulo y en la del siguiente la distinción introducida por J.-A. Miller, en su curso de 1981-1982, (1) “Escansiones de la enseñanza de Lacan”, entre dos formas diferentes de desplegarse el axioma “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, cuyo punto de separación reside en el texto “Instancia de la letra en el inconsciente”. Este divide un primer período, que Miller caracteriza como el de leyes de la palabra, y un segundo período que se inicia precisamente con este texto, el de las leyes del lenguaje.
Los textos centrales de este punto corresponden al período comprendido entre 1953 –“Discurso de Roma”–y “La instancia de la letra”, en 1957, texto donde se produce, aunque parcialmente, el vuelco hacia las leyes del lenguaje. Esto incluye los apartados I, IV y V de los Escritos, ya que no examinaremos los textos que Lacan clasifica globalmente como sus antecedentes. Estos textos coinciden con los Seminarios I a III, pues en el IV comienza a producirse un vuelco que culmina en el Seminario V, “Las formaciones del inconsciente”.
A lo largo de toda esta época, el concepto de metáfora es usado de modo genérico, incluido dentro de las referencias a la retórica del inconsciente. Recién aparece, junto con la metonimia, hacia el final del Seminario III; examinaremos su uso allí en el capítulo II.
La función de la palabra y el campo del lenguaje
El título mismo del texto princeps del “Discurso de Roma”, “Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis”, nos encamina hacia la distinción saussureana entre lengua y parole, tradicionalmente traducida en el campo lingüístico como “habla”. Conservaremos, empero, como traducción el término “palabra”, pues para Lacan esta entraña la implicación del sujeto en el campo del lenguaje, la “palabra fundante”. En relación con ella, no decimos en castellano “cumplió con su habla”, sino “cumplió con su palabra”.
Con la característica torsión que Lacan opera en todas sus importaciones conceptuales, hace del habla, a la que Saussure define como “parte individual del lenguaje”, (2) concebida desde el ángulo de una psicología tradicional, una acción que compromete al sujeto freudiano, al sujeto del inconsciente y no a un individuo genérico.
La palabra, único medio del psicoanálisis, presencia hecha de ausencia, es desde el inicio interlocución que implica la intersubjetividad, más allá de su dimensión imaginaria a-a’. Esta interlocución entraña un cuestionamiento de la verdad, y este sólo puede provenir de un sujeto, que llama a una respuesta, que implica al oyente como tal.
Este compromiso de la verdad subjetiva en la palabra es el articulador con el que Lacan diferenciará la palabra plena, verdadera, y la palabra vacía. Palabra que es en su plenitud creadora, (3) la que hace surgir la cosa misma. Palabra que es revelación, no expresión de ninguna realidad inefable, emergencia de verdad. (4)
El campo del lenguaje abreva, como es conocido, en la lingüística estructural, la de Saussure y el Círculo de Praga, pero también se cruza con los mitemas de Lévi-Strauss, y con la retórica, con la cibernética y con dos referencias filosóficas centrales, que aparecen sobre todo en relación con el orden simbólico como tal: Hegel y Heidegger.
Ya en el “Discurso de Roma”, (5) Lacan relaciona la oposición de los elementos fonemáticos discriminativos de la lengua con la connotación presencia-ausencia de la alternancia vocálica del fort-da del célebre ejemplo freudiano, designando esa oposición presencia-ausencia como “fuentes subjetivas de la función simbólica”. (6)
La formalización lingüística y antropológica le parece abrir un camino hacia lo que tempranamente designa como ciencias conjeturales, las verdaderas ciencias del sujeto, en las que no se puede confundir exactitud con verdad, pues la problemática de la verdad es inseparable del sujeto que habla. A la objetivación que intenta introducirse en este campo, Lacan responde con un énfasis certero en la importancia de la subjetividad y en la necesidad de precisar qué clase de subjetividad introduce el descubrimiento freudiano del inconsciente. (7) Para acercarse a ella la formalización es el camino propuesto.
Quisiera destacar aquí la importancia de una operación realizada por Lacan a nivel de la teoría del estadio del espejo, operación que es una verdadera limpieza del campo psicoanalítico. Me refiero a la distinción tajante que establece entre la agresividad intrínseca a la relación especular y la pulsión de muerte. Esta separación le permite investigar la función simbólica de la “supuesta especulación” freudiana. Creo que la introducción del orden simbólico en Lacan es inseparable de la conjunción de las tres obras sobre las formaciones del inconsciente con la pulsión de muerte y el más allá del principio del placer. De este modo, no es sorprendente que inaugure los Escritos el texto de “La carta robada”, donde pulsión de muerte y simbólico se conjugan en la insistencia de la cadena significante. Operación que se repite en Lacan, vaciamiento de la significación imaginaria, la agresividad en este caso, para delimitar luego la rigurosidad de la estructura simbólica primero y, más adelante, de la estructura simplemente.
La muerte como amo absoluto
La muerte se presenta inicialmente en Lacan desde dos perspectivas diferentes que se articulan de modo particular. Ya mencionamos la primera de ellas, la pulsión de muerte freudiana, que culmina en la primera de las formalizaciones lacanianas, la del juego del par e impar y su relación con un modelo de memoria cibernético. La segunda se nutre en la sólida formación filosófica de Lacan: Hegel, Heidegger, Kierkegaard son mencionados frecuentemente y, en la primera época, sin el aguijón crítico que utilizará más adelante, Sartre.
El ser-para-la-muerte de Heidegger es explícitamente citado en el “Discurso de Roma”; “el límite de la función histórica del hombre”, dice Lacan, y cita a Heidegger en lo referente a la muerte: “[…] posibilidad absolutamente propia, incondicional, insuperada, certera y como tal indeterminada del sujeto definido por su historicidad”. (8)
Dos páginas después se refiere a Hegel de un modo que muestra la impronta dejada en Lacan por Kojève, a quien siempre reconoció como su maestro, señalando la articulación entre muerte, historicidad y libertad.
La función de la muerte en el orden simbólico es fundamental, incluso en un primer tiempo parece tomar la delantera sobre la sexualidad. En el Seminario I, más allá de la inclusión de la sexualidad en el orden imaginario, las referencias a lo simbólico giran en torno a la muerte.
Siguiendo a Hegel, para Lacan la muerte es fundante de lo humano; la lucha amo-esclavo, de puro prestigio, lucha donde se arriesga la vida independientemente de la necesidad corporal, de la animalidad, es considerada como antropogénica. Aceptación consciente de su muerte, de la finitud que ella entraña, aceptación libre de ella que culmina a veces en la muerte voluntaria. La libertad fundamental del hombre es la libertad de morir. Imposible no encontrar el eco de esta posición en el ejemplo de la bolsa o la vida del vel alienante del Seminario XI. Incluso Kojève plantea que “la muerte del hombre y su existencia verdaderamente humana son pues, si se quiere, un suicidio”. (9)
Lacan define reiteradamente el símbolo como “muerte de la cosa”, como fundado en el par presencia-ausencia, necesitando de la ausencia para su surgimiento. Esto nos remite al tema de la negatividad, que, a través de una conjunción brillante, Lacan, con ayuda de Hyppolite, articulará con la negación freudiana.
La historicidad está determinada precisamente por la finitud y la muerte, y Hegel no acepta una vida más allá, una vida eterna. Nuestro destino se juega en nuestra vida de este mundo y sólo allí. Veremos más adelante cómo este concepto de la historicidad, que implica la realización del sujeto humano dentro del marco de su finitud, influye en el concepto del análisis que tiene en esta época Lacan.
Negatividad y muerte
“La muerte nos trae la pregunta de lo que niega el discurso, pero también la de saber si ella introduce en él la negación. La negatividad del discurso en la medida en que hace ser a lo que no es, nos remite a la cuestión de saber qué le debe a la realidad de la muerte el no-ser [ausencia-falta-nada] que se manifiesta en el orden simbólico.” (10) Lacan caracteriza este punto como función de lo simbólico y lo real sin mediación imaginaria.
Recordemos brevemente, siempre siguiendo a Kojève, que la negatividad en Hegel domina el ser del hombre, que su realidad es acto de auto-creación histórica por negación de lo dado en lo inmediato. La negatividad es aquí la acción como historia, no la nada en sí.
La negación freudiana se presenta precisamente como una afirmación bajo las especies de la negación; la creación del símbolo del “no” es fundamental en el mundo simbólico. También se inicia aquí una problemática que volverá muchas veces, la de la función de la negación.
Pero esta negatividad, fundamento del ser sobre la base de la muerte, se une al concepto de acto y acción como simbólico e histórico, que será una constante en la obra de Lacan. Sólo hay acto allí donde hay orden simbólico, vale decir, sujeto hablante.
El deseo de reconocimiento
El deseo de reconocimiento es la culminación de este desarrollo y debe reconocerse que es enteramente ajeno a la obra freudiana. Deseo tomado de Hegel, generado en la lucha a muerte de puro prestigio, cuyo objetivo es que el otro sujeto reconozca al vencedor en tanto sujeto, para lograr así su realización de sujeto.
El deseo humano, para ser considerado como tal, debe, según Hegel, no recaer sobre ningún objeto natural; su objeto es el deseo tomado como objeto, otro deseo, que revela así un vacío, la presencia de una ausencia.
El deseo humano es pues fundamentalmente deseo del deseo del otro, e incluso cuando se dirige a un objeto natural se encuentra mediatizado, porque el deseo del otro recae sobre el mismo objeto.
Debe, sin embargo, ganarle a la tendencia a la conservación de la vida, debe ser riesgo asumido de la muerte que se juega en el enfrentamiento de dos deseos: lucha a muerte de puro prestigio cuyo fin es el reconocimiento del otro. Es innegable la perdurabilidad, con matices como veremos, de esta concepción en Lacan; el deseo de deseo estará siempre presente en su enseñanza, se reconoce su impronta en el estadio del espejo y perdura en el deseo del Otro transformado.
“[…] el deseo del hombre es el deseo del otro […] su objeto primero es ser reconocido por el otro.” (11)
Pero aquí comienzan las diferencias, ya en esta primera teorización de lo simbólico, la palabra permite la mediación, el acuerdo simbólico; es reconocimiento, es pacto, pacifica la lucha –imaginaria– de prestigio, que culmina necesariamente en la muerte real que, como tal, elimina la posibilidad del reconocimiento. (12)
El deseo se hace reconocer en la experiencia intersubjetiva, allí reside su humanización, en el reconocimiento de su particularidad, allí se sitúa el punto de humanización, el “lenguaje primero” que capta el deseo. (13)
El psicoanálisis introduce empero una modificación sustancial, que Lacan denomina la fórmula del lenguaje humano: “[…] comunicación donde el emisor recibe del receptor su propio mensaje invertido”. (14)
Sutil e irónica transformación de la teoría de la comunicación gracias a los conceptos de palabra y de deseo de reconocimiento, deseo que difícilmente pueda ser considerado como una información. Es más bien un don, don que las primeras palabras de reconocimiento presiden, don superfluo cuyo modelo es el potlatch, dones que son símbolos y, por ende, pacto, aunque más no sea en lo referente al significado.
Esta fórmula produce un doble vuelco: “[…] el sentido del discurso reside en quien lo escucha, de su acogida depende quién lo dice”. (15) Determinación del sujeto por el Otro, cuyo “poder discrecional” deberá usar con discreción y prudencia el analista.
Este Otro es otro sujeto. Basta examinar los ejemplos, ya clásicos, que da Lacan: las fórmulas del “tú eres mi mujer” o “tú eres mi maestro”, que definen retroactivamente al emisor como “marido” o como “discípulo”. El sujeto depende pues en su constitución de sujeto de la mediación de la palabra, encarnada en Otro sujeto, garante de la buena fe.
Lacan señala que esto implica extraer la palabra del campo del lenguaje y que gracias al mundo del símbolo donde otros hablan, el deseo humano es susceptible de la mediación del reconocimiento. (16)
El reconocimiento del deseo, logrado gracias a la mediatización del lenguaje y la palabra, integra auténticamente al sujeto humano en el plano simbólico y allí reside su satisfacción propia.
Sexualidad y reconocimiento
En la palabra verdadera el sujeto es pues reconocido por el Otro, y para lograr este reconocimiento necesariamente debe primero reconocer al Otro como capaz de reconocerlo (Fides). La palabra, pues, funda la posición de ambos sujetos e implica la reciprocidad. Este Otro es caracterizado como un Otro irreductible, absoluto, de su existencia depende el valor de la palabra que reconoce al sujeto. Ese Otro, punto fundamental que separa ya a Lacan de Hegel, “es reconocido, no conocido”. (17) En función de esta estructura Lacan puede definir el inconsciente como el discurso del Otro.
Una de las facetas de esta legalidad simbólica del reconocimiento, como ya lo indica el ejemplo del “tú eres mi mujer”, corresponde a la dimensión de la sexualidad.
El objeto para Lacan, igual que para Hegel, siempre surge como objeto de deseo del otro, pues ese deseo es su patrón de medida. A este nivel, el deseo se ve reducido al circuito imaginario del esquema L, mientras que el deseo de reconocimiento se inscribe en el vector del mismo esquema. En el Seminario I, Lacan claramente ubica la libido del lado de lo imaginario. En ese seminario, por ejemplo, pulsión de muerte y simbólico forman una pareja que se opone a la dupla libido-imaginario. La plena satisfacción, sin embargo, sólo se logra cuando el deseo, más allá de los fantasmas imaginarios del estadio del espejo, se realiza al adquirir su pleno estatuto en el reconocimiento.
Pero, a nivel de la “genitalidad”, de la asunción del propio sexo, la normativización de la posición del sujeto humano depende de una ley fundamental, de una ley de simbolización cuyo nombre es el complejo de Edipo. Este es relacionado con la ley de la alianza de Lévi-Strauss: “reglando la alianza, superpone el reino de la cultura al reino de la naturaleza librado a la ley del acoplamiento”. (18) Esta ley es inseparable, ella también, de un orden de lenguaje, y sin la ley la sexualidad humana se ve imposibilitada de realizarse.
La sexualidad también está subordinada al reconocimiento simbólico y el Edipo marca los límites de lo que puede conocer el sujeto acerca de su participación inconsciente en las leyes de la alianza. El Edipo es ley simbólica, condición de la asunción de la sexualidad “normativizada” en el ser hablante. En este sentido, el Edipo es a la vez necesario y contingente.
Soporte de la ley simbólica es el Nombre del Padre, del tercero que introduce la ley, por eso “desde los albores de la historia se identifica su persona con la figura de la ley”. (19)
La disimetría que Freud descubrió en el Edipo en los dos sexos depende de una disimetría del significante. Ya en el Seminario III, coincidentemente con el examen de la psicosis de Schreber, Lacan, siguiendo a Freud, sostiene que la simbolización del sexo femenino no existe.
Esta disimetría simbólica introduce la prevalencia de la castración para ambos sexos y marca el comienzo de la importancia del falo en la enseñanza de Lacan, apenas mencionado anteriormente. (20) El falo y su prevalencia en la castración depende de una disimetría simbólica, pues en lo simbólico mismo no tiene equivalente; en este punto lo simbólico se presenta como carente de material. La realización “genital” está sometida a la simbolización y al reconocimiento.
Podría decirse que existe aquí para Lacan la posibilidad de una relación sexual fundada en lo simbólico del pacto, pese a la disimetría significante de la castración, que supera y anula la relación narcisista, libidinal, gracias al deseo de reconocimiento que permite el acceso a una “realización genital”.
Incluso cabe destacar que en el Seminario III