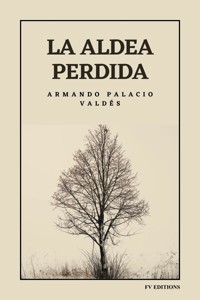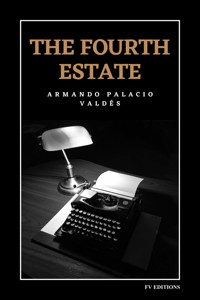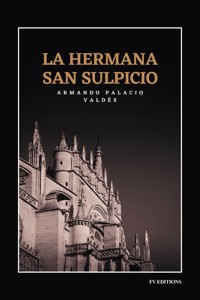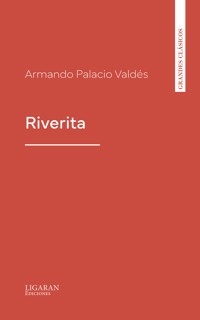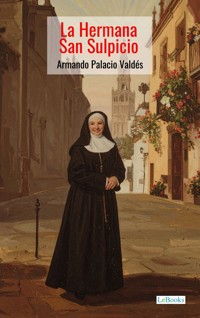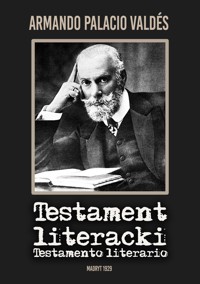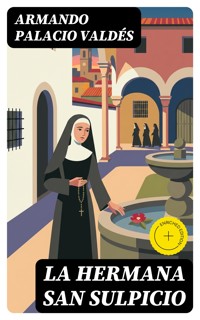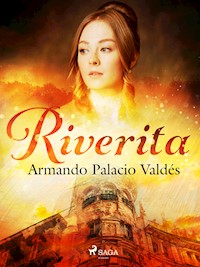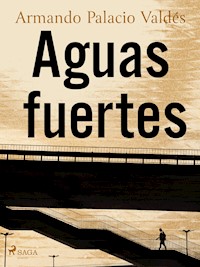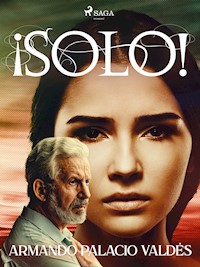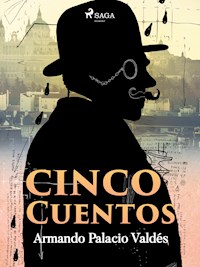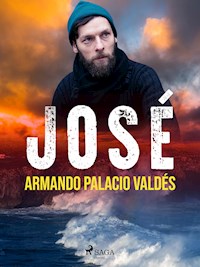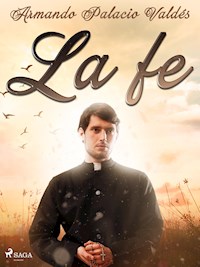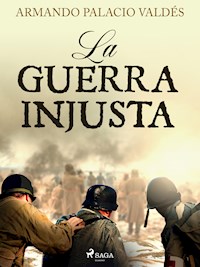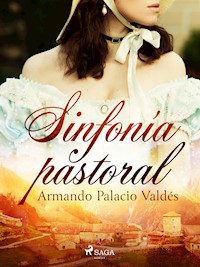
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una de las últimas obras de Armando Palacio Valdés, una historia costumbrista que traslada al lector hasta los campos de Asturias. Antón Quirós, un padre enriquecido, está cansado de los caprichos y fantaseos de su hija Angelina. Para darle una lección, decide, con ayuda del cardenal, fingir que se han arruinado. De esta manera, Angelina acaba en una pequeña aldea de Laviana, donde tendrá que aprender a vivir sin las comodidades de la riqueza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
Sinfonía pastoral
Saga
Sinfonía pastoral
Copyright © 1931, 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771565
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
ANDANTE CON MOTO
I
Lo primero que Angelina pensó al abrir los ojos fue que madame Petit no le había enviado el vestido. Si no lo tenía listo antes de la tarde, imposible asistir a la Embajada de Austria. Rechazó con horror esta visión, se agitó entre las sábanas, hizo repetidas muecas de disgusto, dio algunas vueltas, y al fin, dejando escapar un suspiro, cerró de nuevo los ojos y se quedó dormida.
Era una linda cabecita de negrísimos cabellos, un rostro pálido, suave y aniñado. Sin embargo, Angelina no era un bebé: había cumplido ya diecinueve años.
Al cabo de unos minutos se despertó otra vez, y la misma visión temerosa surgió delante de sus grandes ojos negros y expresivos. Su frentecita se arrugó, sus labios se alargaron con una mueca de profundo disgusto y sus lindas manos apretaron, convulsas, el embozo de la cama. No le faltaban, no, trajes de noche; tenía el de tafetán azul, el blanco crema. Angelina contó hasta siete. Todos ellos los había estrenado. ¡Qué desgracia! Dio otras cuantas vueltas, dejó escapar otro suspiro y otra vez quedó dormida.
Era el dormitorio una elegante pieza con todos los refinamientos y el lujo exquisito que pudieran encontrarse en aquella época, no muy apartada de la nuestra, pues nos hallamos en el último tercio del siglo pasado. Una cama de palisandro cubierta con colcha de raso azul, cortinas igualmente de seda azul en los dos balcones, las paredes con tapices modernos, representando escenas galantes de damas y caballeros del tiempo de Luis XV y la Pompadour; el techo forrado de seda fruncida, formando una estrella en el centro; el piso con alfombra de flores, una coqueta y sobre ella un juego de plata para el aseo, un gran armario de tres lunas, una mesita dorada que soportaba una pequeña estatua de la Virgen Inmaculada, de marfil; todo precioso, todo rico, revelando una opulencia poco corriente.
Angelina se despertó y lo primero que vieron sus ojos fue a su doncella Rufina plantada a la puerta del cuarto y mirándola sin pestañear
—¿Qué haces ahí, tonta? —le gritó, encolerizada—. ¿Por qué me has despertado?
No era verdad.
—Pensaba que la señorita deseaba levantarse, pues son ya las diez.
—Yo no te pregunto la hora que es. Lo que quiero saber es que por qué me has despertado, ¿entiendes?
—Pensaba que la señorita...—repitió la doncella.
—Tú no puedes pensar nada, porque eres una tonta, ¿sabes?... Bueno, ayúdame a vestir. ¿Tienes preparado el baño?
—¿Cómo no, señorita?
—Bien, ayúdame a vestir.
Angelina se levanto perezosamente de la cama. La doncella le calzó unos ricos chapines después de frotarle suavemente los pies, y le pasó sobre los hombros un salto de cama de toda elegancia.
Era Angelina de mediana estatura, extremadamente delgada; sus ojos, velados por largas pestañas rodeados por un leve círculo azulado, tenían expresión de quietud y melancolía, que contrastaba con la viveza, y aun podría decirse violencia de sus ademanes.
Resueltamente se dirigió al cuarto de baño, que era otra primorosa pieza que correspondía a la elegancia del dormitorio. La doncella la despojó cuidadosamente del salto de cama y el camisón, y con el mismo esmero la ayudó a introducirse en el baño. La señorita dejó escapar un grito:
—¡Tonta, retonta, está frío!
Y tornando un puñado de agua se lo arrojó a la cara.
—¡Como la señorita tardó tanto tiempo en despertarse! —balbució la doméstica, limpiándose con la toalla que tenia en la mano—. Pero no se enfade la señorita, eso tiene pronto arreglo.
Y abrió la llave del agua caliente.
Cuando estuvo a su gusto, Angelina se dejó caer, y bajo la suave caricia del agua permaneció unos momentos como adormecida, frotándose lenta y delicadamente el pecho y los brazos.
¡Frágiles brazos y exiguo pecho los de aquella criatura! Causaba pena ver un cuerpecito tan enclenque. Cerró los ojos, y así, gozando de la dulzura del baño, se estuvo un rato largo, mientras la doncella, con los ojos fijos en ella, permanecía atenta a sus menores movimientos. De pronto, los abrió, asustada, cual si hubiera sentido un golpe.
—¿Madame Petit ha enviado el vestido?
—Hasta ahora no, señorita.
—Pues que vayan inmediatamente a buscarlo... ¡Inmediatamente!
La doncella tardó unos instantes en contestar. Al fin profirió, sin saber lo que decía:
—Es un poco temprano, señorita... ¿Quién sabe si estará durmiendo?
—Si está durmiendo que la despierten. Llama a María, llama a Mariano, que enganchen un coche y se vaya inmediatamente.
—No puedo dejar a la señorita sola.
—Es inútil.
Y acercando la mano a la pared, apretó el botón del timbre.
No tardó en oírse la voz de otra doncella. Rufina le comunicó las órdenes al través de la puerta, cerrada.
Con viveza, y dando señales de nervosidad, Angelina se alzó del baño. Rufina la envolvió en una capa–esponja, y tomándola en brazos (¡pesaba tan poco!), la extendió sobre una chaise longue, y muy delicadamente comenzó a frotarla. Después que la hubo bien secado la ungió con una pomada olorosa, la perfumó con un irrigador y la vistió, dejando sus pies desnudos, que comenzó a acariciar, frotando sus uñas con una pasta hasta ponerlas brillantes. Luego, antes de calzarlos, los besó repetidas veces. Angelina sonrió, halagada.
—¡Qué retontísima eres, Rufina!
II
Ni se crea que aquellos besos significaban pura adulación. Rufina adoraba a la señorita, a pesar de sus despóticos caprichos, de sus enfados intempestivos y hasta de sus castigos. Porque también la castigaba alguna vez. Verdad que en pos de ellos solían venir sabrosas compensaciones, dinero, trajes, regalitos. Mas no era esto, no, hay que repetirlo, lo que a ella la ligaba, sino una verdadera pasión como la que muchas veces inspiran los niños a las personas sensibles.
—Que me traigan el desayuno aquí.
—¿La señorita no va al comedor?
—No. ¿Papá está en casa?
—Me han dicho que ha salido ya hace dos horas.
Le trajeron en primoroso servicio el café con sus acostumbrados aditamentos, mantequilla, pan tostado, brioches. Angelina no hizo más que beberlo. La doncella la miraba con profunda tristeza.
—Pero, señorita, ¿no toma usted siquiera una tosta?
—No tengo apetito.
—La señorita cada día lo pierde más. ¡Es horrible!
—Bien; no me vengas tú con sermones, que harto largos me los echa papá. ¡A lavarme y peinarme!
Después que Rufina la hubo pasado por la cara una y otra vez la esponja empapada, Angelina se sentó delante del espejo y comenzó el solemne peinado. La doncella lo llevaba a término con feliz esmero. Sin embargo, la señorita no estaba jamás satisfecha.
—¡Que me tiras, tonta!... ¡Basta ya! ¡Qué manos tienes hoy!
Rufina, sin enojarse, seguía su tarea. La vistió después. Cuando terminaba de hacerlo, penetró en la estancia, sin anunciarse, un hombre.
—¡Papá!
—Buenos días, hija mía.
La besó tiernamente unas cuantas veces.
Este papá formaba notable contraste con su hija. Era un sujeto corto de talla, ancho de hombros, más grueso que delgado, las mejillas rasuradas, fornido, burdo, vestido con chaqueta, corbata mal anudada, botas gordas, el tipo de un zurupeto1 o cobrador de Banco. Pero los ojos de aquel hombre ordinario eran extraordinarios, brillantes, altivos, penetrantes.
Después de besar a su hija echó una mirada investigadora a los restos del desayuno.
—¿Te has desayunado bien? Veo ahí demasiadas tostas.
—Sí, papá, bastante bien.
La doncella, sofocada, se apresuró a decir:
—No, señor; la señorita no ha hecho más que beber el café.
Angelina le dirigió una mirada fulgurante.
—Cállate, necia, tú has salido del cuarto y no me has visto.
El padre movió la cabeza y la contempló fijamente, con tristeza.
—¿Te sientes bien, hija mía?
—Perfectamente. Y tú, papá, ¿dónde has estado?
—¿Pero es de veras?
—Sí, sí; de veras.
—Yo he dado mi paseo de costumbre. He llegado hasta Chamartín.
Tomó con sus dedos gordos y velludos por la barba la delicada faz de la niña, volvió a mirarla fijamente, la besó otra vez y se retiró, serio y cabizbajo.
Angelina también salió, y, entrando en un saloncito próximo a su dormitorio, se sentó al piano y tecleó distraídamente.
—¿Es que no han ido a la modista por el vestido, María? —preguntó a otra doncella que allí entró con un jarro en las manos.
—Sí, señorita; pero aún no han venido.
Angelina hizo su acostumbrado gesto de disgusto.
—¡Pero qué pesados, Dios mío, qué pesados!
—La señorita no necesita adornarse mucho para estar preciosa —dijo la doncella, acercándose, zalamera.
Angelina sonrió, encogiéndose de hombros, afectando indiferencia.
—¡Si oyera la señorita lo que decía ayer doña Carmen Rivera en el jardín, antes de montar en el coche!
La joven suspendió su tecleo y levantó la cabeza.
—Esta niña de Quirós cada día es más guapa. Y su marido le contestó: «Es una verdadera preciosidad.»
—¡Bah! Son amigos que deben favores a papá.
—No, señorita, no; los amigos como los enemigos dicen lo mismo. La otra tarde en el Retiro, el cochero de Monteverde decía al de don Nazario cuando pasaba el landó de la señorita: «Repara, Pepe, repara ese botón de rosa.» « ¡Qué botón de rosa! Es un tocinillo de cielo del Riojano» —los oyó Clemente.
—También yo los oí.
Y Angelina reía a carcajadas.
—Todos los colores le sientan bien a la señorita; pero el encarnado o el fresa son cosa que la favorecen de un modo que asusta.
—Rojo es el vestido que debe enviarme hoy madame Petit— repuso Angelina, poniéndose seria—. ¡Pero qué pesadísima es la buena señora!
La doncella seguía incensándola con evidentes deseos de captarse su simpatía. Cuando más animada era la charla, entra Rufi-na, cuyo rostro se demudó, permaneciendo inmóvil.
—María —profirió, con voz levemente alterada—, en el cuarto de baño del señor faltan las toallas.
—Voy al momento—respondió la doncella, bajando la cabeza como si la hubieran cogido in fraganti.
Rufina, con el rostro contraído, se acercó a la señorita, murmurando:
—Cada cual debe atender a su obligación.
Angelina levantó la cabeza, y sonriendo picarescamente:
—María es una buena chica.
Rufina dejó escapar un bufido de desprecio, sin contestar. Era ferozmente celosa. Angelina lo sabía, y alguna vez se divertía en hacerla rabiar.
—¿Felicidad ha llegado?
—Sí, señorita; está en el saloncito verde esperándola. ¿Es que piensa salir por la mañana la señorita?
—No; aguardo el vestido.
Se dirigió al saloncito indicado seguida de la doncella. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y permaneció inmóvil y sonriente.
—¡Mírala ya dormida! —exclamó en voz baja, señalando con el dedo a una señora anciana tocada con un sombrero no muy flamante y vestida con un traje que aún lo era menos. Sentada en un sofá, con la cabeza doblada y la barba hundida en el pecho, dormía, efectivamente, la buena señora. Ambas la contemplaron unos instantes.
—Verás qué pronto y qué fácilmente la despierto —pronunció Angelina, muy quedo; y alzando repentinamente la voz después:
—Oye, Rufina, ¿no me has dicho que has visto ayer en la calle de Alcalá a Granizo?
Y al pronunciar este nombre elevó aún más la voz.
La anciana señora despertó, despavorida.
—¡Ah, Granizo! ¿Qué decían ustedes?
Angelina y Rufina soltaron a reír. La señora se levantó, haciendo un gesto de disgusto, y acercándose a Angelina la besó en ambas mejillas.
Esta Felicidad era una desgraciada. Viuda de un capitán que Quirós, el padre de Angelina, había conocido en Cuba, logró casar a su hija única con un empleado de Correos llamado Granizo. Vivió con ellos algún tiempo, pero llegó a hacerse tan impertinente, que su yerno, exasperado, la puso un día en la calle. Como no disponía de otros recursos que de una cortísima viudedad, se vio obligada a servir de dama de compañía en algunas casas. Quirós la tomó para Angelina, y, recordando a su marido, la trataba con una consideración que otras familias no le habían concedido. Por eso se autorizaba besar a la señorita y tutearla. En realidad, más que servidora semejaba una pariente pobre. Quirós, hombre sencillo, nada encontraba en ello de particular y Angelina tampoco, aunque se divertía como una niña traviesa a su costa. Aquella buena mujer no tenía otra preocupación que la de su yerno: era una idea fija; era un odio profundo y permanente que absorbía toda su atención y su vida. Ella, generalmente silenciosa, cuando tocaba este punto se desbordaba en palabras, no callaba jamás. Bastaba el nombre de Granizo para sobresaltarla, para despertarla aunque se hallase bien dormida, como se ha visto.
—¿Has desayunado bien, hija mía?
—¡Dale! Aquí todo el mundo está pendiente de mi desayuno —exclamó Angelina, riendo—. Fácil es que cuando salga a la calle el chico de los periódicos me pregunte cuántas tostas me he comido esta mañana.
—No, doña Felicidad —respondió lacrimosamente Rufina—; la señorita no ha hecho más que beber el café.
—Pues es necesario que te purgues. No hay más remedio que purgarse.
—Pero, oiga usted, señora; si me tomase todas las purgas que usted me ha recetado desde hace un año, se habría agotado en las boticas el agua de Carabaña.
—Pues es necesario purgars—repitió, tercamente, doña Felicidad.
—¿Por qué no le da usted todas esas purgas a Granizo? —preguntó, haciendo un guiño malicioso a Rufina.
—¡Ah, Granizo, Granizo!
Mas antes que comenzase su acostumbrada letanía, Angelina se escapó, corriendo.
—¿Sales esta mañana, Angelina?—le gritó la vieja.
—No —le contestó desde lejos—. Venga usted por la tarde, a las cuatro.
En vano esperó el vestido. El recado que le trajeron de madame Petit fue que lo tendría antes de las cuatro. Con esto se puso de un humor endiablado, y lo pagó con todo el mundo en la casa, sobre todo con Rufina. Como hubiese llamado a ésta algunas veces sin acudir, la tomó por un brazo, la llevó hasta un rincón, y la dejó allí en pie, arrimada a la pared.
—¡Tonta, más que tonta, ahí te estarás quieta hasta que yo te mande otra cosa!
Permaneció un rato en la habitación, y luego, distraída, salió de ella, bajó al jardín, cortó algunas flores, las tiró después, riñó con el jardinero y al fin se introdujo en la cuadra.
—La señora viene a ver a Rosette?
—Pues ¿qué le pasa a Rosette?—replicó, sorprendida.
— Anda malucha desde anteayer. Se niega a comer.
—¡Ah! ¿No quiere comer?
Y se acercó a una hermosa negra jaca andaluza de silla. Sin temor alguno, puso la mano sobre el lomo. El animal volvió la cabeza, y, dando señales de conocerla, dejó escapar un leve relincho. Angelina le pasó repetidas veces la palma de la mano por el cuello y la cabeza, acariciándola.
—¡Pobrecita! No tienes apetito, ¿verdad? Te pasa lo que a mí.
— Desde ayer apenas ha comido la mitad de un pienso. Vea la señorita cómo tiene delante el grano sin tocarlo. Hace una hora estuvo aquí el veterinario, y ha mandado purgarla.
—¡Ah, purgarla! —exclamó Angelina, sin dejar de acariciarla—. Pobrecita, te quieren purgar como a mí.
—Además le ha ordenado unas lavativas.
—¡Eso ya no!—exclamó, riendo—. A mí todavía no me mandan lavativas... Pero me las mandarán el día menos pensado.
Y la seguía acariciando con mayor fuerza. El animal, cual si quisiera corresponder a aquellas muestras de afecto, bajaba la cabeza, la inclinaba, trataba de frotarse contra ella.
—¡Pobrecita, pobrecita!
Al fin le aplicó unos sonoros besos sobre el hocico. Clemente, estupefacto, la miraba con los ojos muy abiertos. En la cuadra había otros cuatro caballos, que se movían inquietos cual si aquellos besos les sobresaltaran.
—No dejes de enviar a decirme esta tarde cómo sigue —dijo, apartándose y saliendo de la cuadra.
—Pierda cuidado la señorita: lo sabrá.
Atravesó el jardín, miró a la terraza, entró en el comedor, y, tomando un periódico que había sobre la mesa, se puso a leer sentada en una butaca. Un criado colocaba en aquel momento la vajilla de plata sobre uno de los aparadores.
Al cabo de un rato preguntó:
—¿Pero dónde está esa tonta, que no la veo hace un siglo?
—¿Pregunta la señorita por la Rufina?
—Claro está.
—Pues hace un instante la vi ahí arriba, en pie, pegada a la pared en un rincón. Me dijo que la señorita la había mandado estarse allí quieta —contestó el criado, sonriendo.
Angelina abrió los ojos, sorprendida. Luego saltó de la butaca, y se lanzó a la escalera, riendo. Rufina aún estaba en su rincón haciendo la centinela.
—¡Eres de lo que no hay! ... Y yo lo mismo. Me había olvidado por completo de ti—decía, sin dejar de reír y zarandeándola cariñosamente por un brazo.— Bueno, pues tanta obediencia merece aquel bolsillito que te ha apetecido.
—No, señorita; no me dé usted nada. Yo obedezco a la señorita como si fuese mi madre.
—Aunque tú puedas serlo mía, ¿verdad?
Angelina se fue a su cuarto, sacó de su pequeño escritorio un bolsillito de piel y vino a entregárselo.
—No, señorita, yo no debo recibir regalos por cumplir con mi obligación.
—Pues tu obligación es obedecerme en todo. —Señorita, podría usted creer que yo la quiero y la respeto por interés.
—Yo no creo nada. ¿Obedeces?
—Está bien, obedezco.
La doncella tomó el bolsillo, y la señorita se fue sin pensar más en ella.
A la hora del almuerzo, Quirós salió de su despacho. Padre e hija se reunieron en el comedor. Era para aquél una hora angustiosa desde hacía algún tiempo. Angelina cada día comía menos, comía como un pajarito. Su padre, inquieto, tenía los ojos fijos en ella, la instaba cariñosamente. El criado que, con pechera almidonada y enguantado, servía a la mesa, a un signo del amo le ponía en el plato los manjares. La señorita apenas los tocaba. Como faltaba el apetito, se quejaba del cocinero.
—¿Quieres que lo despida?
—No, no —se apresuraba ella a decir, haciéndose cargo interiormente de lo injusto de sus quejas.
A las cuatro de la tarde se presentó una oficiala de madame Petit con el famoso vestido. Era rojo y de tul. Enla última prueba, Angelina había observado que estaba un poco bajo de talle, y había ordenado que se lo subieran un poquito, un poquito nada más. ¿Cuál sería su sorpresa al ponérselo, viendo que aquel poquito se había convertido en un muchito?
—¿Qué es esto? —exclamó, poniéndose roja y clavando una mirada colérica en la oficiala.
—No sé lo que quiere decir la señorita.
—¿Pero no tiene usted ojos? ¿No ve usted que el talle me sube al sobaco?
—No tanto, señorita.
—¡Sí, tanto! No estoy acostumbrada a que me repliquen cuando se ha cometido una falta.
—Perdone la señorita, pero yo no hice más que lo que madame me ha ordenado.
—No ha podido ordenar a usted semejante horror... Rufina, llama a Felicidad, llama a María, llama a Mercedes, que vengan todas a ver si esto se puede tolerar.
En un instante se pobló la habitación. Todas se agruparon en torno de la señorita con una cara muy larga, sorprendidas y apenadas ante aquella catástrofe, aunque en el fondo no veían tan claro el desperfecto.
—¿Pero no lo ve usted, mujer? ¿No tiene usted ojos? —repetía, con creciente irritación, Angelina—. ¿No ve usted que parezco una muñeca de bazar con el talle por debajo de los brazos?
En realidad no era así; pero Angelina, presa de insano furor, exageraba, y nadie se atrevía a llevarle la contraria.
Viéndola tan exaltada, y temiendo que se pusiera enferma como otras veces había acaecido, Rufina se deslizó de la estancia y fue a dar noticia del asunto a su padre, que no tardó en presentarse.
—¿Qué pasa?—preguntó con tranquilo acento.
—¿No lo ves, papá? Que todo el mundo se burla de mí —profirió la niña, con lágrimas en los ojos.
—¿Por qué se han de burlar de ti? Si el traje no está bien se hace otro, y asunto concluido.
—¡Claro, otro traje para llevarlo esta noche a la Embajada de Austria!
—¡Ah! ¿Para esta noche? Pues que se arregle éste... A ver, que enganchen un coche, y usted, Rufina, vaya a buscar a madame Petit. Que se presente aquí inmediatamente.
Quirós creía que nada ni nadie podía resistir a su dinero. Estaba acostumbrado a ello.
Angelina se dejó caer, así como se hallaba vestida con el traje de baile, en un diván, y, doblando la cabeza sobre el pecho, permaneció en un desolado mutismo. Felicidad y las doncellas la contemplaban tristes y compasivas, cual si se hallaran en una visita de pésame. Mientras tanto, el papá se paseaba impaciente por los alrededores de la habitación.
Al cabo de un cuarto de hora Rufina trajo un recado bastante insolente. Madame Petit hacía saber que no podía dejar su casa; la señorita podía venir a ella, y verían si el vestido tenía arreglo, aunque no podía dar palabra de que estuviese listo para la noche. Entonces Angelina, acometida nuevamente de extraño furor, se alzó, violenta, del diván y principió con manos trémulas a quitarse, mejor dicho, a arrancarse el fementido traje. Y mientras lo hacía vomitaba injurias contra la infame modista. Las doncellas la contemplaban, aterradas. Quirós, cruzado de brazos, también la miraba fijamente con ojos que expresaban a la vez indignación, tristeza y desprecio.
Pasado el furor, vino el desmayo. Angelina, cubierta con un salto de cama, que apresuradamente le echó encima Rufina, se dejó caer otra vez en el diván, y comenzó a llorar perdidamente, repitiendo entre sollozos:
—¡Dios mío, qué desgraciada soy!
Transcurrían unos minutos y volvía a exclamar:
—¡Dios mío, qué desgraciada soy!
Su padre la miraba ahora con más tristeza que desprecio.
—Sí, sí... ; estos disgustos me están matando.
—Y tú me estás matando a mí, hija mía —murmuró el cuitado padre, saliendo de la habitación.
III
Don Antonio Quirós era hijo de unos pobres aldeanos del valle de Laviana, en las montañas de Asturias. En este valle, que linda por el norte con los de San Martín del Rey Aurelio y Langreo y por el sur con el de Sobrescobio, radican siete parroquias. La primera, viniendo del norte, la de Tiraña. Se entra en ella por una estrecha cañada que se ensancha después un poco, no mucho. La segunda es la Pola, sede del Municipio y del Juzgado de primera instancia. Esta se halla asentada en el llano del valle, que es medianamente abierto, circundado de altas montañas y por medio del cual corre el río Nalón, el más caudaloso de Asturias, aunque allí cerca de su origen no es todavía muy abundante. Frente a la Pola, a la otra margen del río, están las parroquias de Carrio y Entralgo, la primera pobre y triste, la segunda rica y alegre, envuelta por frondosas pomaradas señoreando una vega fertilísima. En esta deliciosa aldea desemboca un riachuelo que se une allí mismo con el Nalón y se abre la cañada que conduce a la parroquia de Villoría, bañada por el antedicho riachuelo. Esta parroquia es la más populosa del concejo. En su llano, no muy extenso a orillas del río, está la población más numerosa, pero esparcidos por la falda de las montañas que separan Laviana del valle de Aller, como pintorescamente colgados, se ven numerosos blancos caseríos. Arbín, donde vivió el famoso helenista don César de las Matas; Fresnedo, Riomontán, las Meloneras, la Braña, patrias respectivas de Nolo, Jacinto, Tanasio y otros héroes que se cantan en el poema novelesco titulado La aldea perdida, que vio la luz hace ya bastantes años.
Siguiendo el curso del Nalón río arriba, a la derecha, se encuentra a poco más de un kilómetro el pueblecito de Lorío, húmedo y sombrío, pues está harto arrimado a la fragosa sierra del Raigoso3 . Es patria de Toribión, el invencible guerrero que se canta igualmente en el citado poema. Casi enfrente de este lugar se halla el del Condado, última parroquia de Laviana. Es el más llano, el más soleado, el más atractivo tal vez de todo el valle. No tardaremos en hacer de él prolija mención.
En el lugar de Villoría nació y vivió hasta los doce años el opulento capitalista don Antonio Quirós. Sus padres, labradores, cultivaban pocas tierras, y esas no propias, sino arrendadas al marqués de Camposagrado4 . El niño era despierto, fuerte, valeroso, y, harto de sufrir las palizas del maestro, manifestó empeño en partir para Cuba, como otros compatriotas. Sus padres, seducidos por la esperanza de verle tornar rico como otros y también por librarse de una boca más en la casa, cedieron a este deseo, y, pidiendo prestado el cortísimo precio del pasaje, le enviaron a Gijón para embarcar. Su madre fue la única persona que le acompañó a despedirle.
Los barcos que transportaban en aquella época a los emigrantes eran de vela, unas cáscaras de nuez, sucios, hediondos, donde marchaban hacinados los pobres aldeanitos que enviaban de Asturias a Cuba para hacer fortuna. El cincuenta por ciento moría al llegar del terrible vómito negro; los que quedaban vivos trabajaban toda su vida sin lograr otra cosa que comer; sólo algunos pocos favorecidos por la suerte conseguían, ya maduros, restituirse a sus pueblos con fortuna. Quien haya visto zarpar de Gijón o Avilés uno de estos barquichuelos cargados de tierna carne humana no lo olvidará jamás. Las infelices madres, desoladas, gritaban desde el muelle con temerosos alaridos diciendo adiós a sus hijos. Estos, agarrados a la jarcia del barco, con el rostro contraído y los ojos húmedos, las contemplaban estáticos como imágenes del dolor.
Quirós fue derecho a una tienda de comestibles o bodegas, como allí las llaman, propiedad de un paisano de Villoria. Mal comido, mal trajeado, durmiendo poco, trabajando mucho, y no pocas veces sufriendo los malos tratos del dueño, pasó algunos años sin dar cuenta de sí a sus padres ni recibir de ellos noticia. Cuando contaba dieciséis logró emanciparse de aquella miserable vida; gracias a otro compatriota tabaquero, que trabajaba en una de las principales fábricas de la capital, aprendió el arte de hacer cigarros, y fue pronto uno de los más hábiles y animosos operarios. Con persistente esfuerzo y economía, privándose de todo goce y distracción, cuando llegó a los veinticuatro años había logrado juntar algún dinerillo.
Uno de sus compañeros de taller, como él honrado y trabajador, le dio noticia de que la fabriquita de cigarrillos de don Simón González se vendía, porque éste, viejo y achacoso, partía para España. A ambos se les ocurrió a la vez la misma idea... ¡Si nosotros pudiéramos hacernos con ella! La fabriquita estaba tasada en cuarenta mil pesos. Si a don Simón le abonasen la mitad de esta cantidad de presente, tal vez les aguardaría por la otra mitad. Navarro (que éste era el nombre del compañero) poseía diez mil pesos, Quirós, sólo cuatro mil. Pero, acometido de súbita inspiración, se presentó un día al marqués de Casa–Torno, opulento asturiano, poseedor de varios ingenios de azúcar.
—Señor marqués, soy un tabaquero asturiano. En los años que llevo trabajando he logrado juntar cuatro mil pesos. Se me presenta ocasión de comprar, asociado a otro compañero como yo, una fábrica de cigarrillos. Me hacen falta seis mil pesos. Si usted me los da le pagaré el interés y se los devolveré lo más pronto que pueda. No tengo garantía en metálico, pero puede usted preguntar por mí en la fábrica donde trabajo y a todos los asturianos que me conocen.
El viejo marqués le miró fija y prolongadamente. Tenía aquel viejo profundo conocimiento de los hombres.
—Me gusta tu cara y tu franqueza. Yo también soy de la tierrina. ¿De qué parte de Asturias eres tú?
—Soy del concejo de Laviana.
—Pues yo de Cangas de Onís, pero he tenido amigos en Laviana. No necesito informes. Toma este cheque, y ve a la caja por los seis mil pesos.
—Gracias, señor marqués. Si no muero, pronto se los devolveré —pronunció Quirós, rojo de placer.
—Vete con Dios.
En efecto; don Simón González se avino a tomar veinte mil pesos y a recibir, en el plazo de cuatro años, los otros veinte mil. Antes de terminar el plazo ya se los habían devuelto. Con un conocimiento eficaz del comercio del tabaco, con esfuerzo infatigable y una tenacidad ni un solo día desmentida, aquellos dos valerosos asturianitos consiguieron levantar la fábrica, un poco decaída, y colocarla a la altura de las primeras de La Habana. A los treinta y dos años de edad, Quirós poseía ya un capital de sesenta mil duros, más la mitad de la fábrica. Entonces se le ocurrió hacer un viaje a España.
Sus padres habían muerto, y lo mismo una hermana de más edad que él. El único hermano que le quedaba, a quien había dejado en mantillas cuando salió de España, acababa de casarse, en la parroquia del Condado, con la hija de unos paisanos bien acomodados. Este hermano, Juan, que sólo contaba veinte años, vino a verle en la Pola cuando supo de su llegada. Quirós, que no le conocía, le recibió con la mayor cordialidad y le regaló algún dinero.
Tres meses permaneció en España, la mayor parte del tiempo en Gijón. Allí conoció y se enamoró de una hija de los dueños de la fonda donde se alojaba. Al partir quedaron en relaciones, se escribieron algún tiempo, y antes de un año se casaron por representación. La novia fue a La Habana, acompañada por uno de sus parientes. Entonces se inició para Quirós una época de gran prosperidad. Se les ofreció a él y su socio una magnífica ocasión de vender la fábrica. Les dieron por ella un precio excepcional. Con este dinero y el que ya poseían montaron ambos una casa de banca con la razón social Navarro y Quirós, que pronto adquirió clientela y fue la preferida de la colonia asturiana. Los negocios marcharon viento en popa. Navarro y Quirós no se limitaron al de la banca, sino que acometieron otros varios; barcos, construcciones, empréstitos con feliz resultado. La esposa de Quirós falleció, dejándole una niña de diez años, que puso en el mejor colegio de La Habana. A los cincuenta años era poseedor de un enorme capital. Determinó retirarse de los negocios, y regresó a España para disfrutarlo. Sacó a su hija, que contaba catorce años, del colegio, y con ella montó en el trasatlántico que le transportó a la patria.
Su gran riqueza le permitió vivir fastuosamente. Primero alquiló un hotel5 en la Castellana, después construyó el que hemos visto, dotado no sólo de todas las comodidades, sino de un lujo que pocas casas ostentaban en Madrid en aquella época: el techo del comedor pintado por Plasencia6 , los panneaux del salón por Ferrán7 , los muebles venidos directamente de París, caballos, coches, diez o doce criados, etc. Sin embargo, aquel millonario no gastaba en su persona más que cualquier modesto empleado. Sencillo en su traje; sencillo en su alimento; rara vez montaba en sus coches, se placía en caminar a pie; su único recreo consistía en departir por las tardes con algunos amigos y conocidos en el Círculo Mercantil; sólo por compromiso asistía a los teatros, y se dormía en ellos. Como aquella vida de holganza le enervaba y su actividad financiera no se había agotado todavía, acometió en la península algunas empresas que acrecieron su capital. Fue conocido y estimado de los hombres de negocios en Madrid: el duque de Requena, don Nazario Izaguirre, el marqués de Manzanedo. Todos los próceres de la banca le atendían y respetaban sus juicios. Porque era poderoso y singularmente perspicaz el que este hombre mostraba en los asuntos de dinero. Sin instrucción, pero con talento natural, mucha astucia, mucha audacia y un conocimiento profundo de los resortes financieros, entró en relación con el mundo de la plutocracia, y pronto también con el de la aristocracia, que no es en España tan cerrado y soberbio como en otros países.
Mas aquel hombre, tan feliz en sus empresas, dotado de una salud de hierro, fresco y ágil a los cincuenta y cinco años de edad, era a la hora presente un desgraciado. Toda la atención, todas las fuerzas de su alma se hallaban concentradas en su única hija, en aquella linda y frágil Angelina que acabamos de ver. Para ella había trabajado, para ella vivía y respiraba. El dinero para él no tenía positiva significación, puesto que no lo necesitaba; manejaba los millones como un jugador de tresillo las fichas de marfil; estaba ligado a ellos como un patinador a sus skys8. En cambio, su entera existencia pendía del hilo bien delgado que sostenía la de Angelina. En ella pensaba a todas las horas del día y de la noche.
Muchos disgustos le proporcionaba aquella criatura, no sólo por su precaria salud, sino también por su carácter caprichoso y fantástico. Desde que saliera del colegio de La Habana y llegara a Madrid se había mostrado a tal punto exigente, que nada parecía contentarla. Sus antojos eran increíbles. En vano el padre, intranquilo siempre a causa de su flaqueza, se esforzaba en complacerla; cuanto más la mimaba, sentía con horror que menos feliz la hacía. Angelina lloraba, se desesperaba sin motivo aparente. Quirós se estremecía cada vez que la encontraba presa de una de estas peligrosas rabietas. Hubiera dado su sangre por verla dichosa. ¿Para qué le servían, pues, sus millones?
IV
Pasada aquella terrible crisis y calmada su desesperación, Angelina ordenó que enganchasen la berlina–clarens, y se fue a dar una vuelta a la Castellana acompañada de la imprescindible Felicidad.
Como aún no estaba abierto en aquella época el paseo de coches del Retiro, era la Castellana el único en que diariamente, por las tardes, la alta sociedad madrileña gozaba el singular deleite de contemplarse durante dos horas, esperando disfrutar del mismo atractivo por la noche en el teatro Real. Los coches de caballos se apretaban allí del mismo modo que hoy se aprietan los automóviles en el Retiro. El sentido de la vista gozaba exactamente lo mismo que hoy día, mas el del olfato no era tan dichoso. Los coches automóviles exhalan olores acres de gasolina que, aunque desagradables, no son nauseabundos y a más se dicen desinfectantes, mas los gases que despedían los centenares de caballos que allí se estrujaban, envolvían al mundo elegante en una clase de aroma nada grato a los sentidos. Aquellas damiselas que se apartaban con asco de su cocinera porque olía a cebolla, encontraban dulce y atractivo el perfumado ambiente de los traseros de sus caballos.
Angelina, aturdida aún, medio deshecha por la grave aflicción que sobre ella había caído, se entregaba a una desmayada soñolencia, se dejaba mecer dulcemente por los muelles del carruaje, mientras su compañera Felicidad se entregaba a un legítimo y nada equívoco sueño. Apenas miraba por la ventanilla; no le interesaba el sombrero de la niña de Carriquiri, ni la robe tailleur de la condesa de Villagonzalo, ni el beau crépe de Chine de la Medinaceli. En aquellos momentos aciagos, el mundo había perdido para ella todo su atractivo.
Sin embargo, en una de sus distraídas ojeadas, acertó a ver cruzando a pie por la acera a Gustavo Manrique. Este, cuyos ojos chocaron con los de ella, le hizo un profundo saludo, despojándose del sombrero de copa hasta tocar con él en las rodillas. La niña correspondió con una amable y leve inclinación de cabeza. Mas a la otra vuelta, el coche iba tan pegado al andén de los peatones, que estos peatones podían hablar con los ocupantes de los coches. Así fue como Gustavo Manrique saludó en voz alta a Angelina:
—Buenas tardes, Angelina.
—Adiós, Gustavo.
Pero con súbita decisión apretó la perita de goma que ponía en comunicación con el pescante, y advirtió al cochero
—Para, Marcelo.
El coche se detuvo casi al borde del andén. Gustavo Manrique se acercó a él, y con la cabeza descubierta apretó la mano que por la ventanilla le tendía la niña.
—¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! —exclamó el joven.
—¿Mucho tiempo, y el jueves me ha visto usted en casa de Bauer? —replicó Angelina, riendo.
—Para usted es poco..., para mí mucho.
—Siempre tan galante... y tan embustero.
—Ni lo uno ni lo otro. Cuando usted se ponga frente a un espejo, Angelina, seguramente verá en él una personita que le dirá mejores galanterías.
—Esa personita me dirá, por el contrario: «Desconfía siempre, Angelina, de los hombres falsos y engañosos.» ¿Cómo no pasea usted hoy a caballo?
—Porque mi Prety se encuentra, un poco indispuesta, en manos del veterinario.
—Pues también Rosette, mi jaca de silla, está enferma.
—¿Lo ve usted, Angelina? Hasta nuestros animales se manifiestan simpatía.
—Yo no creo en la simpatía de su caballo. En cambio, se me figura que a Camarada no le soy desagradable.
Gustavo Manrique traía consigo un hermoso perro danés azulado que miraba fijamente a Angelina moviendo el rabo de un modo vertiginoso.
—¿Cómo desagradable? El otro día me dijo al oído: «No hay en Madrid una chica más linda y simpática que Angelina Quirós. ¡Es una verdadera preciosidad!»
—¿Le dijo a usted eso de verdad? —exclamó Angelina, riendo—. Pues el perro es tan falso como su amo.
—Además, me ha dicho que había oído lo mismo a todos los perros con quienes había hablado.
—Es algo ya tener buena fama entre los perros.
—Los hombres, Angelina, levantan a usted los ojos como a una estrella.
—Soy una estrella filante9 , que el día menos pensado cae sobre la tierra y le rompe a alguno la cabeza por embustero.
—Lo que no me ha dicho Camarada, sin duda porque no lo ha oído, es que Angelina Quirós sabe burlarse cruelmente de sus adoradores. ¿Va usted esta noche a la Embajada de Austria?
Angelina frunció el entrecejo. El recuerdo del baile de la Embajada le trajo el de su fracasado vestido, y recibió un golpe en el corazón. Así que, vacilando un poco, casi balbuciendo, respondió:
—Sí..., creo que sí...; me parece que iré... ¿Y usted piensa ir?
—¡Cómo no, después de lo que acabo de oír!
—Bueno, pues hasta la noche. Estamos estorbando la circulación.
Y apretando con una mano la perilla de goma, alargó la otra a Gustavo, que se retiró haciendo una gran reverencia.
—Marcelo, siga usted —pronunció la joven, dejándose caer hacia atrás y dirigiendo una mirada a Felicidad, entregada a un profundo sueño que en aquella ocasión resultaba diplomático. Gustavo Manrique quedó unos instantes inmóvil en la acera viendo alejarse el coche.
Este Gustavo Manrique, uno de los hambrientos abejorros que zumbaban en torno de la miel de los millones de Quirós, no era un jovenzuelo; había alcanzado ya los treinta y cinco años, si no los traspasaba. Gallarda figura; alto, delgado, rubio, correctas facciones. Cuando tenía veinte años fue conocido en la alta sociedad madrileña con el mote de Primer premio de belleza. A la hora presente ya no era merecedor de tal premio. Aquella su belleza había decaído bastante. No tanto por los años como por una vida disipada y viciosa, su rostro ofrecía señales de prematura vejez; había perdido la frescura juvenil, y aparecía dura y ajada, aunque la figura nada había perdido de su prístina esbeltez y elegancia. No ostentaba título alguno de nobleza, pero estaba emparentado con una gran parte de la nobleza de Madrid; era aristócrata de pura sangre. Debido a esto, se hallaba agasajado por toda la sociedad; era conocido y popular, no solamente entre los aristócratas, sino entre los burgueses. Socio a la vez del Veloz Club, círculo de los jóvenes patricios, y del Casino de Madrid, donde se reunía la alta burguesía, sabía compartir entre unos y otros sus atenciones, era familiar con todos y vertía en ambos círculos sus palabritas agudas y mordaces. Porque era donoso Manrique, o a lo menos pasaba por tal, aunque bien aquilatado su gracejo, no ofrecía caracteres áticos, y sus chistes solían ser la mayor parte de las veces desvergüenzas. Pero, en fin, como tocante a humorismo aquellos socios tenían anchas tragaderas, es lo cierto que Manrique gozaba fama de chistoso.
Sus padres le habían dejado una fortuna bastante considerable en propiedades territoriales; pero sabido es que la tierra, si vale mucho, produce corto interés. La renta de Gustavo no era muy crecida. Su vida alegre y viciosa la necesitaba mayor. Habitaba en un lindo cuarto de la calle del Turco, con un criado; hacía sus comidas en el Veloz Club o en el Casino; el coste de la vida no era excesivo. Sin embargo, el dinero se le escapaba por entre los dedos, porque era fastuoso y vicioso. No tenía coche, pero montaba un magnífico caballo inglés de gran precio; tenía constantemente a la puerta un coche del círculo; jugaba en el Veloz, jugaba en el Casino y sus constantes amoríos extraían de su bolsillo no poco jugo metálico. Como no le bastaba su renta, todos los años pagaba un bocado a sus propiedades. Si tomase la resolución de venderlas de una vez y colocar su capital en valores, podría duplicar y acaso triplicar sus ingresos... No lo hacía, en parte por pereza, en parte también por orgullo. Sus aventuras eran de toda clase, grandes damas, burguesas y aun plebeyas. Decía, riendo, a sus amigos que las menos costosas eran estas últimas. Pues aunque las damas de la aristocracia no tomasen dinero, entre viajes, regalos y caprichos se le marchaba lindamente; solamente las flores le costaban un capital. Para la carne femenina, Gustavo Manrique era un insaciable tiburón. En los diez o doce años de vida mundana se le habían conocido diez o doce queridas.
Así había llegado a los treinta y cinco años con el capital mermado, la salud también, pero enriquecida con un caudal de experiencia y un profundo conocimiento de la galantería en todas sus fases. Al fin comprendió, lo que, indefectiblemente, en cierto momento de la vida comprenden los jóvenes calaveras de la aristocracia, que un matrimonio ventajoso salvaría por completo su situación. Había visto a Angelina Quirós en la Castellana arrastrada por un magnífico tronco extranjero, el cochero y lacayo con flamante librea; la conoció después en una reunión del banquero don Nazario Carriquiri, tomó informes, se hizo presentar a ella, y comenzó el bloqueo, un sabio y concienzudo bloqueo. Nada de declaraciones prematuras, sino una amistad cada día más familiar, brindándose siempre como un afectuoso Camarada