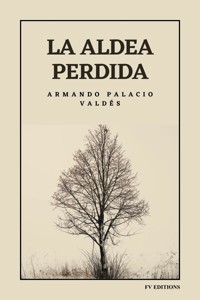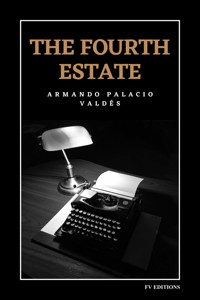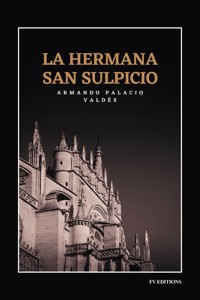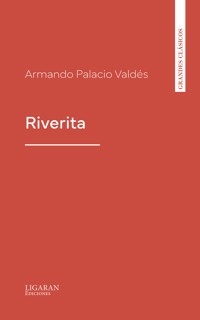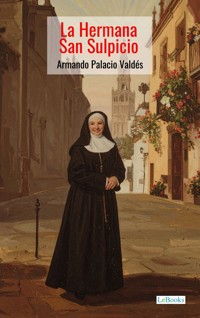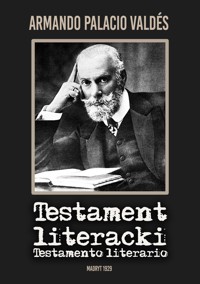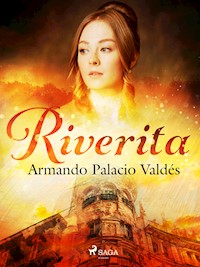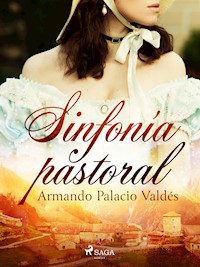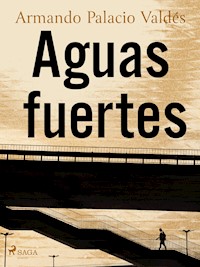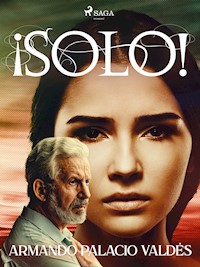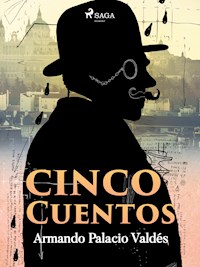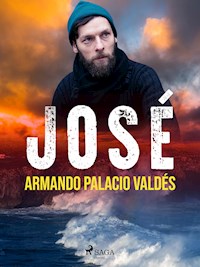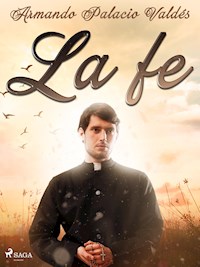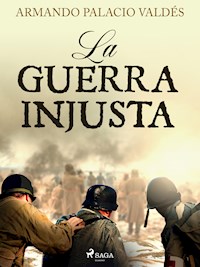Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Colección de relatos que giran alrededor del amor, el matrimonio y la familia. Mostrándolo como idilios y amoríos que tuvieron sus amigos, Palacio Valdés aprovecha para mostrar cuentos en los que aparecen historias de amor con personajes jóvenes y apasionados. Son relatos sencillos, entretenidos y sin pretensiones, recogidos en una antología que marca el final de una larga carrera literaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
Tiempos felices
Saga
Tiempos felices
Copyright © 1933, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771534
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Apenas hay hombre que no tenga un idilio en su vida. Generalmente, este idilio aparece en los días de su infancia, pero también con frecuencia en los que preceden a su matrimonio. Tales idilios no pocas veces terminan en sainetes, cuando no en abominables tragedias. Sin embargo, el hombre guarda en el fondo de su alma el recuerdo de aquellos días venturosos, y hacia ellos vuelve los ojos y los repasa en su memoria cuando el viento de la desgracia le azota. De labios de amigos o de simples conocidos, unas veces espontáneamente, otras con astucia provocándolo, escuché su relato. Entre estas ingenuas confesiones escogí las que me han parecido menos vulgares. Si no son interesantes, por lo menos algunas son ejemplares.
Quizá mis lectores se sorprenderán de que un hombre a quien le faltan solamente algunos meses para cumplir ochenta años se entretenga en escribir novelitas y narrar al público historietas de amor. No les faltará razón. Yo debiera ser más serio, más triste. Pero es precisamente porque estoy triste por lo que me place evocar escenas alegres. Cuando la nieve de los años que ha caído sobre mi cabeza me llega al corazón, me siento alguna vez tan agobiado, que hago un esfuerzo, me arranco con violencia de la nieve y respiro con ansia el aire primaveral saturado de aromas de mi juventud. Por algunos instantes soy joven, y esta fugas excursión de la memoria tonifica y repara mi gastado organismo.
Por eso, nada más que por eso, escribo este libro de recuerdos juveniles. No tengo la pretensión de divertir a mis lectores, pero yo me he divertido escribiéndolos. Mis fatigados pulmones necesitaban un poco de aire fresco. Este libro ha sido para mi un balón de oxigeno. Que el piadoso lector me lo perdone.
Cómo se casó Pedraja.
I
Corrían los tiempos en que el filósofo alemán Federico Nietzsche había sorbido el seso a muchos jóvenes que apenas lo tenían.
El pensamiento humano, como la carne humana, suele padecer erupciones más o menos sucias. Esta, a la que aludo, ha sido la más hedionda que he conocido.
Digo que algunos de mis compañeros (porque yo era joven entonces) abandonando resueltamente la que aquel filósofo denomina moral de los esclavos y adoptando en toda su integridad la de los señores, se revistieron del orgullo, la férrea voluntad, el despiadado egoísmo, la libertad desenfrenada que caracteriza a los superhombres. En consecuencia, juzgando que todo debía serles permitido, comenzaron a abusar de la paciencia de sus parientes y amigos: no devolvían el dinero que les prestaban, les negaban el saludo cuando les placía, seducían a las domésticas, insultaban a los acreedores y eran particularmente crueles con los sastres, los porteros y los gatos.
Pero el mundo no quiso reconocer el sagrado derecho que les asistía y les opuso tenaz y contundente resistencia. A uno de estos jóvenes superhombres le hallé un día molido como don Quijote por los yangüeses, sangrando por las narices, otro se dió al fin un tiro romántico en la frente, otro paró en la cárcel y por último conocí algunos superhombres con las botas rotas dando sablazos de una peseta en la calle de Sevilla. ¿Está bien claro que el mundo rechaza a los superhombres lo mismo que a los caballeros andantes?
Pues una de aquellas noches, hace ya muchísimos años, cierto sabio ateneísta pronunció una interesante conferencia en la cátedra del Ateneo acerca de Federico Nietzsche. La escuché tranquilo en silencio. No igualmente tranquilo don Carlos de la Pedraja, que se sentaba a mi lado. El conferenciante se preguntaba siguiendo a Nietzsche: «¿Por qué la verdad es superior al error? ¿Por qué un acto de misericordia es preferible a un acto de crueldad? Debemos concluir con los valores usados y trocarlos por otros nuevos; es necesario declarar la guerra a esa moral anticuada ante la cual todos se inclinan con respeto. Sólo es bueno, sólo es santo lo que aumenta nuestra vitalidad. Lo que de esto se aparta entra en la región de los instintos mórbidos y pervertidos. Si la dureza, la crueldad, la astucia, la audacia temeraria y el genio batallador, acrece nuestra fuerza vital, debemos aceptarlos y bendecirlos.»
Pedraja hacía rechinar la madera de la butaca, se revolvía como un condenado en el tormento, dejaba escapar feroces resoplidos, bufaba y se espeluznaba horrorizado. Cuando el conferenciante terminó, salió disparado sin decirme nada, y se dejó caer en un diván del corredor. Yo le seguí y me senté a su lado, porque éramos amigos.
Este don Carlos de la Pedraja era un caballero anciano de la provincia de Santander. Pasaba la mayor parte de su vida en el Ateneo, y por ello estaba clasificado por los jóvenes humoristas en la categoría de las ostras. Leía todos los periódicos, leía también muchos libros, asistía a todas las conferencias y se paseaba por el corredor como único recreo.
A pesar de la gran diferencia de edad, pues ya había traspuesto los setenta y yo no había llegado a los cuarenta, nos hicimos amigos no recuerdo con qué motivo u ocasión, tal vez cuando le cedí generosamente un periódico que yo estaba leyendo.
Al sentarme a su lado todavía bufaba, presa de la más furiosa indignación.
—¡Es un escándalo, una vergüenza! Nuestro presidente nunca debió permitir que en la cátedra del Ateneo se rebuznaran tales horrores.
—Por el contrario, yo pienso que debieran difundirse lo más posible.
Pedraja me dirigió una mirada fulminante.
—¿Qué dice usted?
—Digo que debieran difundirse para que el mundo supiera a qué atenerse respecto a los principios positivistas. Federico Nietzsche no ha hecho otra cosa que sacar las conclusiones legítimas de ellos. Ese materialismo confitado de Compte y Stuart Mili, que después de asegurarnos que la humanidad no es más que el coronamiento de la animalidad sobre el planeta, nos invita a ponernos en cuatro patas delante de ella, y no sólo de la presente, sino también de la que aún no existe, es tan falso y tan hipócrita, que merece ser desenmascarado como lo ha hecho Nietzsche.
—Quizá tenga usted razón—replicó, sosegándose inmediatamente.
Quedamos silenciosos unos instantes, y yo le dije:
—El materialismo práctico ha existido siempre. Los hombres que han dicho sí a la existencia, según la frase de Nietzsche, han sido, son y seguirán siendo innumerables; pero tales hombres nunca han teorizado su conducta, no pensaban que ellos fuesen los buenos, y los hombres virtuosos los malos, o si lo pensaban no se atrevían a decirlo. Federico Nietzsche habla por su boca dándoles la razón. Es original, pero no interesante... Lo que hay de interesante en la obra de Nietzsche es un pensamiento extraño, fantástico, aterrador, que él denomina la vuelta eterna. Supone que siendo el tiempo infinito y la suma total de las fuerzas que constituyen el universo fijas y determinadas, llegará un momento después de la serie más colosal de combinaciones que puede imaginarse, en que aparezca una combinación ya realizada. Esta combinación, por virtud del determinismo universal, arrastrará detrás de sí la serie de combinaciones ya producidas. De modo que la evolución universal se convertirá en un círculo inmenso de combinaciones, siempre las mismas. Así, pues, nuestra vida se repetirá sin cesar eternamente, sin experimentar cambio alguno. Es una idea espantosa y a la vez consoladora, espantosa para la inmensa mayoría de los humanos que han padecido los dolores de la existencia, consoladora para los poquísimos que han disfrutado una vida feliz.
—Verdad, verdad... ¡Es horrible!—murmuró Pedraja.
—Por supuesto, todo esto no pasa de ser un sueño. El mismo Nietzsche lo comprendió así, y como tal lo ofreció después de una tentativa infructuosa para darle una base científica fundándola en la teoría atómica... De todos modos no deja de ser una idea inquietante que en las horas de dolor hace estremecer, y en los momentos de alegría aparece risueña.
Volvimos a quedar silenciosos.
—Y sin embargo—dije al cabo de unos instantes—, suceda lo que suceda después de esta efímera vida, la presente no deja de ofrecer sorprendentes repeticiones. Algunas veces imagino que a lo que nosotros nos pasa les ha pasado exactamente a nuestros progenitores. En este momento no puedo menos de recordar que yo mismo he sido, no sólo testigo sino actor en una de tales repeticiones. Narré o describí en una de mis novelas una escena totalmente imaginaria. Pues bien, poco más de un año después se representó en mi vida exactamente la misma escena...
Pedraja rió a carcajadas. Aquella risa no me pareció oportuna ni cortés y callé. Pedraja lo comprendió también y se apresuró a decirme:
—Me río, amigo mío, porque el caso de usted, por curioso que sea, de fijo no puede compararse, por lo extraño y sorprendente, al que yo pudiera contarle, acaecido en mi misma vida.
—Cuente usted, don Carlos.
—Es un episodio de mi vida que la llena toda.
Quedó unos momentos silencioso y comenzó al fin:
II
—Para que usted se haga cargo del extraño caso debo principiar por enterarle de cuál ha sido mi existencia en los primeros años. Yo soy hijo de un modesto hacendado o propietario territorial de la provincia de Santander. Perdí a mi padre cuando tenía seis años y quedé en poder de mi madre y de mi abuelo, habitando en la capital.
Mi infancia se deslizó dulcemente y mi adolescencia también; como hijo único mi madre y mi abuelo me mimaban a porfía. Sobre todo mi abuelo, que se llamaba como yo, Carlos de la Pedraja, concibió por mí tal apasionado cariño que no me abandonaba un momento; se convirtió en verdadero camarada, participando lo mismo de mis juegos que de mis estudios. Cuando entré en el Instituto para cursar el bachillerato estudiaba conmigo las lecciones, y ciertamente pudiera examinarse mejor que yo en cada asignatura.
Al llegar a los catorce o quince años se mostró particularmente expansivo conmigo y principió a hacerme confidencias y narrarme algo de su vida, lisa y monótona como una llanura de Castilla, pero que tenía en medio de ella un fresco y deleitoso oasis.
Este oasis eran los cinco años que había pasado en Madrid desde los diez y siete hasta los veintidós al finalizar el siglo XVIII. Estos años fueron los únicos sabrosos, los únicos que dejaron huella profunda en su corazón y su memoria. Pasó a Madrid, porque tenía un tío, hermano de su padre, guardajoyas de la reina María Luisa, el cual, viejo y solterón, le reclamó para que fuese su acompañante y secretario. Vivió en los altos del Palacio Nuevo, como llamaban entonces al actual Palacio Real.
No se hartaba mi buen abuelo de narrarme y describirme las fiestas a que había asistido, las costumbres de los reyes, las del pueblo bajo, las pintorescas verbenas, las procesiones, la belleza y la sal de las manolas, el arrojo de los toreros, la marcialidad de los militares; pero muy particularmente los inefables placeres que gustaba en las partidas de los Sitios Reales, a las cuales, por el cargo de su tío, tenía acceso. ¡Días venturosos «de juventud, de amor y de alegría»!, como canta Espronceda.
Todo lo salpicaba mi abuelo con anédoctas más o menos curiosas. El rey Carlos IV sentía la pasión de la caza como el fundador de su dinastía Felipe V. Todas las tardes salía una comitiva para el Buen Retiro, para la Moncloa, para el Pardo. Alguna vez acompañando a su tío había formado parte de ella. Recordaba que un día en el Pardo presentaron al rey un cazador de oficio que tenía fama de gran tirador. El rey quiso experimentar su destreza y le dejó matar un venado que iba a pasar a tiro de ellos.
—¿Dónde quiere Su Majestad que le dé?
—Detrás de la oreja—respondió el rey con sonrisa de incredulidad.
El cazador tiró y el venado cayó muerto con un balazo detrás de la oreja.
Hubo un grito de entusiasmo entre los circunstantes. El rey se mostró muy complacido y regaló al pobre cazador una magnífica escopeta y algún dinero.
Contaba otra vez que, hallándose un día con su tío en el despacho de éste, se abrió la puerta repentinamente y apareció la reina María Luisa.
Puedes figurarte la emoción que yo experimenté. La reina habló a mi tío con la mayor familiaridad y le hizo varios encargos. Después, mirando hacia mí, preguntó quién era. Mi tío se lo dijo, y entonces, con encantadora afabilidad, me preguntó mi nombre, mi edad, si me placía Madrid y me hallaba bien en compañía de mi tío. Después me dió a besar su real mano y se despidió sonriendo. Aquella gran reina era la más amable, graciosa y simpática de las mujeres, bastante más llana y modesta que los orgullosos palaciegos que la rodeaban.
Yo, que asistía a las clases del Instituto, había oído al catedrático de Historia, hombre de ideas avanzadas, no sólo vituperar, sino injuriar y escarnecer a la reina María Luisa.
—Sin embargo, abuelo—le dije—, según se asegura María Luisa fué una mujer de costumbres disolutas.
Los ojos de mi abuelo chispearon de furor.
—¡Esa es la obra de los viles calumniadores que la rodeaban! La reina ha sido víctima de la envidia de los nobles y palaciegos, como el gran Príncipe de la Paz lo fué del populacho bajo y soez de Madrid.
—¿Pero cree usted, abuelo, que Godoy...?
—No sólo creo, sino que estoy convencido de que el Príncipe de la Paz fué el patriota más inteligente de España y el servidor más leal que han tenido los reyes.
No me atreví a contradecirle.
—De todos modos, aquella sociedad de los últimos años del siglo pasado no era modelo de puras costumbres, según los historiadores.
—Cierto, había vicios—respondió mi abuelo—, sobre todo el vicio de las mujeres, que a mi entender es el más perdonable de todos. Pero aquellos viciosos se avergonzaban y solían arrepentirse de sus vicios, mientras los de ahora hacen gala de ellos. Conocí una cómica desenfrenada, de vida escandalosa, que paseando una tarde por el prado de San Fermín, como principiase a llover y no tenía paraguas, se refugió en la iglesia más próxima. Allí, por azar providencial, escuchó un elocuente sermón de cierto padre capuchino. Tal impresión le causó que desde aquel día cambió enteramente de conducta, se despojó de sus ricos trajes y joyas, vistió de estameña, y llevó hasta su muerte una vida ejemplar y penitente. ¿Hay casos como éste en la actualidad?
Mucho me divertía mi buen abuelo al narrarme los episodios de su mocedad y haciendo desfilar ante mis ojos aquella sociedad un poco infantil y muy pintoresca. Pero lo que más me interesaba, como es fácil presumir, era el relato de ciertos amores que allí anudó y repetidas veces me contó con todos sus graciosos pormenores.
Se llamaba la novia Juanita Carretero.
III
—Un día—contaba mi abuelo—me envió mi tío Gonzalo con un recado a casa de don Manuel Carretero, empleado en la Secretaría del Despacho, que habitaba en la calle de Leganitos. Me abrió la puerta un criado, pero al dar algunos pasos por el corredor tropecé de manos a boca con la más linda zagala que puedes imaginarte. Podría tener diez y seis o diez y siete años, morenita, esbelta, con unos ojos negros chispeantes de expresión maliciosa y cándida a la vez, el cabello ensortijado, los labios rojos, la dentadura africana, los movimientos leves y graciosos como los de un pajarito. Esta niña, apenas se enteró por el criado de lo que allí me traía, me condujo hasta el estrado, me introdujo en él y me obligó a sentarme, manifestándome que iba a avisar a su señor padre. No tardó en aparecer don Manuel Carretero, hombre corpulento, con más cara de militar que de covachuelista. Recibióme con amabilidad y franqueza, se enteró del recado que le traía, escribió en mi presencia una esquelita para mi tío y me despidió con palabras muy corteses. Antes de acercarme a la puerta pude ver de nuevo a la gentil, morenita, que me sonrió amablemente. ¡Quedé flechado, hijo mío, quedé flechado!
Y como quedé flechado, al día siguiente me llevaron las piernas a la calle de Leganitos, y pasé por delante de la casa de don Manuel Carretero repetidas veces; mas no conseguí ver lo que pretendía. Al otro día fuí más afortunado. Serían las tres de la tarde cuando, al cruzar por tercera vez frente a la casa, se abrió uno de los balcones y apareció la linda morenita. Me miró sin conocerme. Yo me llevé la mano al sombrero, y entonces se dió cuenta de quién era y sonrió, y hasta me parece que se ruborizó un poquito. Puedes suponer, querido, que a las tres de la tarde del día siguiente tu abuelo paseaba como un paleto distraído por la calle de Leganitos. Aunque se prolongaron bastante tiempo mis paseos no obtuvieron resultado. Y lo mismo en varios días sucesivos. Yo me deshacía en ansias de ver nuevamente a la gentil muchachita. Y tanto que me atreví a preguntar a mi tío si no tenía algún recado que enviar a don Manuel Carretero. Mi tío me miró sorprendido, se echó a reír, y yo me puse colorado hasta las orejas.
—Bien, chiquillo, bien; mañana te envío otra vez a ver a don Manuel... y a toda su familia.
En efecto, mi buen tío, no recuerdo con qué pretexto, me envió nuevamente a casa de Carretero. La misma escena que la otra vez. Me abrió el criado y a los pocos pasos encontré a la zagalita, que me sonrió cual si fuese un antiguo conocido, y me hizo saber que su señor padre no se hallaba en casa, pero debía llegar al instante.
—Pase usted al estrado, que voy a llamar a mi madre.
Y sin aguardar mi respuesta me condujo a la sala, me obligó a sentarme y desapareció.
No tardó en llegar la digna esposa de don Manuel, que según me dijo mi tío, se llamaba doña Remedios. Era tan corpulenta como su marido, pero mucho más imponente. Porque don Manuel, andaluz sevillano, sonreía graciosamente, y de sus labios fluían palabras amables, mientras que esta señora, burgalesa, según mis noticias, se mantenía seria y rígida como la estatua de la Justicia. Se sentó en una de las butacas, y como yo me había apresurado a levantarme me señaló gravemente con el dedo otra, donde yo hice lo mismo. Después dirigió una mirada severa a su hija, que se hallaba en pie cerca de la puerta.
—Niña, retírate.
La niña bajó los ojos avergonzada y salió.
Entonces la majestuosa dama se sirvió manifestar que su marido llegaba siempre fijamente a las doce, minuto más o menos, y por lo tanto, con seguridad estaría al llegar. Después se sirvió preguntarme, sin deponer su gravedad, por mi patria y mi familia, cuánto tiempo que me hallaba en Madrid, si sentía deseos de ver nuevamente a mi tierra, etc. Yo estaba tan cohibido y amedrentado como delante de la reina María Luisa.
No tardó en llegar don Manuel, y la imponente señora salió de la estancia haciéndome una ligera inclinación de cabeza. Debió de ser hermosa aquella señora, pero de una belleza totalmente distinta de la de su hija. Grandes ojos negros, correcta nariz y boca y frente alta y tersa. Era una beldad en colosal, como la cabeza de la Juno de Ludovisi.
Don Manuel, mucho más expresivo, me recibió con el mayor agrado, me ofreció un polvo de rapé de su preciosa caja esmaltada, y me hizo charlar unos minutos.
Cuando salí de su casa, en vano me saqué los ojos tratando de divisar a su encantadora hija. No fué posible verla. Seguí paseando la calle en los días sucesivos, y en algunos de ellos tuve la dicha de que saliese al balcón, pero así que me divisaba se ponía roja como una cereza y se metía dentro sin aguardar mi saludo.
Así estaban las cosas, querido, no muy bien como ves, pero tampoco extremadamente mal, cuando fuí con mi tío a pasar unos días en el Real Sitio de Aranjuez, donde a la sazón se hallaba la Corte. Y una mañana, paseando por los jardines, tropecé de manos a boca con la preciosa Juanita (así se llamaba la niña) y su mamá. Don Manuel Carretero, como servidor de Palacio, tenía igualmente que mi tío acceso en los sitios reales. Me apresuré a saludarlas, y con el sombrero en la mano, pidiendo permiso para acompañarlas, me coloqué al lado de doña Remedios, y comencé a hacerle una tan respetuosa como desaforada corte. En aquel tiempo, hijo mío, era necesario hacer la corte a los padres antes que a las hijas.
Ellas también pasaban unos días en el Real Sitio, y por lo tanto, en las mañanas siguientes tuve ocasión de acompañarlas en su paseo cotidiano. Logré hacerme simpático; no me cupo duda alguna. Aquella majestuosa señora depuso un poco de su majestad, me sonrió más de una vez, y al fin me trató con natural familiaridad.
Cuando a Madrid volvimos todos me apresuré a visitarles: me recibiron con graciosa cordialidad: me hice pronto amigo de la casa y al fin alguna vez me invitaron a comer. Por cierto que la primera vez que con ellos cené pude observar una cosa que a vosotros los jóvenes del día os hará reír seguramente. Al sonar las nueve en el reloj, Juanita fué a ponerse de rodillas delante de su padre y de su madre, les pidió la bendición, les besó la mano y se retiró a descansar haciéndome un gracioso saludo con la cabeza.
¿Qué diferencia de estos tiempos, verdad? Se perdió el respeto a los padres, se perdió el respeto al rey, se perdió el respeto a los sacerdotes. ¿Dónde parará este desbocado mundo?
Como comprenderás, preparado y terminado con habilidad el bloqueo, era necesario dar el asalto. Y cierto día entre dos luces ya, hallándose don Manuel fuera de casa y Juanita en su cuarto, me decidí a abordar a la señora:
—Señora—le dije con voz temblorosa—, me perdonará su merced el atrevimiento, pero voy a pedirle un gran favor. Su hija Juanita es un dechado de inocencia, de formalidad y de virtud, como educada por tan excelentes padres. ¿Sería su merced tan bondadosa que me permitiese dirigirme a ella como aspirante a su mano?
La imponente señora clavó en mí una fija y seria mirada y me respondió con acento severo:
—¿Es que usted se ha dirigido ya a ella?
—De ningún modo, señora. Jamás lo hubiera hecho sin pedir antes la venia a sus padres.
—Entonces todo está perfectamente—replicó dulcificándose—. Me parece usted un mezo formal; tengo las mejores noticias de su familia y por lo tanto, no se me ofrece reparo para que usted le haga saber sus aspiraciones. Y pienso que Manuel, que tiene formada de usted muy buena idea, tampoco se opondrá a ello.
—¡Oh, muchas gracias, señora!—exclamé entusiasmado inclinándome para besarle la mano.
—Es necesario prevenir a la niña. La llamaremos.
Tiró del cordón de la campanilla: vino la criada y después Juanita.
—Juanita—le dijo su madre en tono solemne—, este caballero me pide permiso para dirigirse a ti en calidad de pretendiente. ¿Estás conforme con ello?
Juanita se puso encarnada que daba miedo verla.
—¡Oh, señora!—balbuceó trabajosamente—. Yo estoy conforme siempre con lo que su merced quiera ordenarme.
—Ya sé que eres una hija sumisa y obediente, pero en esta ocasión no quiero ordenarte nada. Quiero dejarte en completa libertad para que me digas si este joven te parece bien o mal.
—No lo sé—murmuró la niña.
—¿Cómo que no lo sabes?—preguntó su madre enojada—. Eso es una necedad.
—Pues bien, sí... sí... me parece bien—articuló difícilmente.
Y al mismo tiempo se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar.
—Bueno; ya lo sabe usted, Carlitos—dijo la señora, dignándose sonreír.
—Señora, no merezco yo tanta felicidad.
—Ahora, sentaos aquí a mis pies—ordenó con la misma sonrisa—y hablaremos de vuestros planes y vuestras esperanzas.
Yo tomé un taburete, Juanita otro y ambos nos sentamos a los pies de la magnánima señora. Juanita sonreía divinamente con las mejillas llenas todavía de lágrimas. Y así hablamos largo rato de futuros planes y proyectos. Yo estaba seguro de que mi tío lograría darme un empleo en Palacio, y mi padre de su modesta renta tal vez me pasaría algún suplemento. La señora nos decía que no teniendo más hija que aquella deseaba que viviésemos en su compañía.
¡Noche memorable para mí! Cuando llegó la hora de partir hinqué la rodilla en tierra y le dije:
—¿Señora, sería su merced tan bondadosa que me diese su bendición?
Doña Remedios, sin mostrar sorpresa alguna, como si fuese la cosa más natural del mundo, me dió solemnemente su bendición.
Salí de aquella casa estremecido de dicha. ¡Ay, hijo mío, las dichas no son duraderas en este mundo! Cuando llegué a Palacio y subí a nuestra vivienda mi tío me dijo en tono grave y reservado:
—Carlos, se te va a confiar un encargo delicado y honroso. La reina, nuestra señora, quiere enviar a su hija la reina de Etruria una joya de gran valor y no le conviene que vaya por el correo diplomático. Sabiendo que un navío partirá el mes próximo de Santander para Italia, desea que la lleve un capitán y la entregue en propia mano. Para transportarla de aquí a Santander he pensado en ti y así me permití indicárselo a la reina, nuestra señora, la cual se mostró muy complacida. Por lo tanto, pasado mañana emprenderás el viaje. Te acompañarán dos soldados de la Guardia, de toda confianza.
Apenas tuve tiempo para hacer mis preparativos y despedirme de mi novia y sus padres. ¡Triste despedida! Sin embargo, ellos al saber que iba en servicio de la reina (aunque guardé el secreto del servicio) se mostraron muy satisfechos. Yo, por mi parte, les prometí volver tan pronto como hubiese llenado mi cometido. Cosa de mes y medio o dos meses mi regreso. Pero yo estaba triste, muy triste, querido. Mi corazón se hallaba oprimido cual si presintiese un gran contratiempo.
Y éste vino, por desgracia, bien pronto. Mis compañeros y yo tardamos diez y seis días en llegar a Santander. Entonces no se viajaba como ahora. Ibamos en buenos caballos, pero hacíamos jornadas cortas, porque no queríamos cansarles demasiado. Llegué a Santander, me avisté con el capitán del navío, y formalizada la entrega de la joya me disponía al regreso cuando llegó a Santander la noticia del fallecimiento de mi tío. Había muerto pocos días después de mi partida repentinamente de un ataque cerebral. El cielo se desplomó sobre mí. Quise de todos modos volver a Madrid, pero mis padres lo impidieron. En realidad, no teniendo empleo alguno, ¿cómo iba a vivir? Y para obtenerlo me faltaba ahora protección.
Pasé días bien amargos y lloré no pocas veces pensando en Juanita; pero al fin mi dolor se fué calmando, hice la vida ordinaria; mi padre me empleó en un negocio de carbones, entré en sociedad, conocí a tu abuela, me enamoré de ella y me casé.
IV
Así hablaba mi abuelo. Yo le escuchaba embelesado. Aquella visión del antiguo Madrid me seducía, pero muy particularmente los amores con la linda Juanita Carretero ejercían sobre mi imaginación una influencia fascinadora; se los hice narrar repetidas veces. Tenía yo diez y seis años y usted sabe que en esa edad el encanto femenino es más vivo que en ninguna otra del hombre. Veía yo a Juanita cual si la tuviese delante de los ojos, me ponía en el lugar de mi abuelo y me decía que si yo me hallase en su caso ninguna potencia humana me hubiese retenido en Santander; hubiera ido a Madrid aunque fuese a pie.
Mi abuelo murió poco después. Yo seguí la carrera de Jurisprudencia en Oviedo, pasando las vacaciones en Santander. Cuando me hice licenciado contaba cerca de veintidós años. Entonces persuadí a mi madre a que me dejase ir a Madrid a pretender un empleo en cualquier ministerio. Era el anhelo de todos los chicos de la clase media que terminaban la carrera de abogado. En aquella época lo mismo los altos que los bajos empleos estaban en poder del ministro. Se podía entrar en la administración pública de golpe con el máximo sueldo. Yo tenía en Madrid un tío sacerdote que era auditor del Tribunal de la Rota. Esta alta situación y sus méritos le habían granjeado muchas y valiosas relaciones. Fiaba para mis planes en su influencia y mi madre se dejó convencer.
Si he de confesar la verdad, no era la perspectiva del empleo lo que me seducía, sino la vida independiente y los placeres de la corte. Llegué a Madrid y me alojé en una muy decente casa de huéspedes de la calle de Preciados, que mi tío Rufino me había buscado. Pasé los primeros días recorriendo las calles céntricas, mirando escaparates, entrando en los cafés principales, asistiendo por la noche a los teatros, ejecutando en fin lo que hacen casi siempre los provincianos cuando llegan por primera vez a la corte.
Pero un día saliendo de casa por la tarde me vino a la memoria la calle de Leganitos, teatro de los idílicos amores de mi abuelo, y tuve curiosidad de conocerla. Preguntando a unos y a otros llegué hasta ella y no pude menos de pensar que debía de hallarse en el mismo estado en que la había dejado mi abuelo. Las casas viejísimas, las tiendas pobres y sórdidas, mal empedrada y nada limpia. Mas esto mismo contribuía a evocar con más emoción las memorias de mi abuelo, sobre todo la gentil figura de aquella Juanita Carretero, de la cual sin conocerla había yo estado casi tan enamorado como él.
No ya con viva curiosidad, sino con verdadera unción paseaba por aquella calle, mirando a las casas, preguntándome cuál sería la que habitaba la linda morenita, cuando repentinamente se abre el balcón de un piso principal y apareció... la misma Juanita Carretero en persona. Era exactamente como yo me la había representado según los datos suministrados por mi abuelo: morenita, los cabellos ensortijados, las facciones menudas y correctas, los ojos como dos estrellas, chispeantes, dulces y picarescos.
Quedé clavado al suelo cual si contemplase un fantasma, tan admirado y suspenso que la morenita no pudo menos de sonreír. Inmediatamente se retiró cerrando el balcón. Pero yo no quise abandonar la calle. Me hallaba altamente sorprendido y preocupado por tan casual coincidencia. Mas hete aquí que pasando otra vez por delante de la sasa veo salir de ella a la misma morenita en compañía de otra joven que, por el aspecto y el traje, me pareció su doncella. Ambas tocaban su cabeza con la clásica mantilla. Velozmente me coloqué detrás para seguirlas. Y por uno de esos impulsos extraños, fantásticos, en que no tiene parte la voluntad que alguna vez nos acometen, exclamé en voz alta: «¡Juanita!»
La morenita se volvió cual si la hubieran pinchado, me clavó una mirada fulminante de cólera y haciendo un gesto de desprecio me volvió de nuevo la espalda.
No quise seguirlas. Corrí a la casa de donde habían salido y empleando una de las más vulgares astucias pregunté a la portera por mi propia persona:
—¿Vive aquí en el principal don Carlos de la Pedraja?
—No señor.
—¿Pero no ha vivido antes?
—No lo creo, porque yo llevo aquí doce años y siempre ha estado el mismo inquilino, don Jorge Sotomayor, que manda en los alabarderos de Palacio.
—¿Y este señor no tiene un hijo ingeniero que se llama Wenceslao?
—No señor; don Jorge no tiene más que una hija, la señorita Juanita, que acaba de salir.
No necesitaba saber más. Le pedí que me dispensara y emprendí de nuevo la salida de la calle en tal estado de estupor que no veía el suelo que pisaba. Cuando llegué a la Puerta del Sol entré en un café, pedí cerveza y a mis anchas estuve largo tiempo meditando sobre el extraño caso.
Como es fácil de suponer, al día siguiente por la tarde me personé en la calle de Leganitos. Cuando hube dado por ella algunos paseos la morenita abrió el balcón y yo me planté frente a él. Me miró un instante con ojos nada benévolos y prontamente se retiró al interior. Al otro día fuí aun menos afortunado; abrió el balcón y así que me divisó se apresuró a cerrarlo. No me dí por vencido. Aquella moderna Juanita me interesaba tanto como a mi abuelo la antigua. A las tres o cuatro veces de ejecutar la misma maniobra, un día, cual si tomase una violenta resolución, la linda morenita se apoyó con firmeza sobre la barandilla del balcón y comenzó a pasear la mirada por la calle sin fijarla jamás en mí, cual si fuese para ella menos que el burro del carbonero. Y lo mismo hizo en los días sucesivos. Yo me iba desesperando.
En tal desairada situación se me ocurrió un medio de acercarme a ella. Supe, por informes que tomé de un alabardero, que don Jorge Sotomayor tenía en el ejército el grado de teniente coronel. Me acordé de que un hermano de mi padre llamado Luis, que habitaba en Bilbao, se había retirado hacía poco tiempo con el grado de coronel. ¡Si por casualidad le conociese!... Le escribí preguntándoselo. A vuelta de correo me contestó: «¡Ya lo creo que le conozco! No fuí su amigo íntimo pero algo le traté. Estuvimos al mismo tiempo de guarnición en Barcelona. Yo era comandante y él teniente. Un buen chico, muy correcto, muy pundonoroso y un poco tieso. Sus ideas reaccionarias, lo que hoy llamáis clericales y sus costumbres austeras, un joven chapado a la antigua. Por esta razón sus compañeros le embromaban y le habían puesto por mote Bayardo, el caballero sin tacha y sin miedo. Si tienes ocasión de hablarle, salúdale en mi nombre, pues seguramente se acordará de mí.»
No la quise ver mejor. Una tarde, mirando descaradamente a la morenita, que no quería mirarme, me colé en su portal, subí al piso y pregunté por el señor Sotomayor. La doncella me contesta afirmativamente y me invita a seguirla a la sala. En el mismo momento aparece la morenita, que permanece estupefacta, mirándome con ojos más asustados que benignos.
No tardó en llegar don Jorge en traje de paisano. Era hombre de cuarenta y cinco a cincuenta años de edad, gallarda figura, más delgado que grueso, nariz aguileña, ojos de severa expresión y cabellos grises. Me recibió con grave cortesía, pero al saber que le traía una visita de su amigo y antiguo jefe don Luis de la Pedraja, se dilató su fisonomía y se mostró muy amable, me hizo muchas preguntas y me encargó para él afectuosos recuerdos. Cuando salí de la casa no vi a mi bella enemiga ni quise tampoco mirar para sus balcones.
Don Jorge Sotomayor, que por lo visto era la corrección personificada, al día siguiente dejó una tarjeta en mi casa. Yo seguí paseando sin resultado la calle de Leganitos. Tampoco lo dió el seguir a Juanita por las tardes a la iglesia de la Encarnación, donde iba acompañada de la doncella unas veces y otras de su mamá. Esta era menudita como ella y de aspecto más juvenil de lo que pudiera suponerse. Se rezaba en aquella iglesia una novena y yo me situaba lo más disimuladamente que podía para contemplar a Juanita, la cual ni por casualidad volvió una vez los ojos hacia mí.
Cuando transcurrieron algunos días me creí con derecho a repetir la visita. Volvió la morenita a verme con sorpresa y lo que es peor, a volverme desdeñosamente la espalda. Don Jorge, siempre rígido, me recibió, no obstante, con la misma afabilidad. Como respondiendo a sus preguntas tuviese que decirle el nombre del hermano de mi madre, dió un salto en la silla.
—¿Cómo?... ¿Es usted sobrino del padre Quintanilla, el ministro de la Rota? ¡Pero si es un amigo a quien quiero y respeto de un modo entrañable! ¡Qué sorpresa y qué satisfacción para mí!
Inmediatamente se puso a hacer el panegírico de mi tío. Era un gran orador (yo no lo sabía), era un gran teólogo (tampoco lo sabía), era un verdadero santo (lo sabía menos aún). Y desbordándose de entusiasmo quiso llamar a su esposa para que tuviese el honor de conocerme.
—Teresa, te presento a don Carlos de la Pedraja, sobrino del padre Quintanilla, que ha sido mucho tiempo tu director espiritual. ¡Verdad que es gran casualidad, pues el señor me ha traído una visita de mi antiguo jefe el coronel Pedraja!
Doña Teresa, digna esposa de don Jorge Sotomayor, era el reverso de éste. Menudita, vivaracha, linda y joven como su hija, aunque menos linda y menos joven, graciosa, sonriente, con marcado acento andaluz. Aquí cesaba el parecido con la aventura de mi abuelo, pues doña Remedios, la madre de la antigua Juanita, era, como aquél me había indicado, una señora severa e imponente.
Doña Teresa era una malagueña ligera y alegre como un jilguero, de chispeante conversación, cuya gracia estaba realzada por dulce ceceo. Me hizo mil preguntas, se mostró jocosa, salpicando su plática con donaires, estableciendo muy pronto conmigo una confianza que me dejó hechizado. Mujer verdaderamente encantadora. Me hubiera enamorado de ella si no estuviese precisamente enamorado de su hija. Don Jorge, mientras su esposa movía la sin hueso aturdidamente, se mostraba serio, ceñudo; su nariz aguileña parecía expresar el desprecio que aquella charla frívola le inspiraba. Temiendo estaba yo que la atajase repentinamente y la hiciese guardar silencio. Pero no lo hizo y nuestra alegre conversación se prolongó largo rato.
—¿Pero usted no conoce a mi hija Juanita?—me preguntó al fin.
—No tengo el honor—respondí temblando de pies a cabeza.
Se llamó a Juanita y me la presentaron. Se puso encarnada, balbució algunas frases insignificantes y se marchó en seguida.
Desde aquel día comprendí que me consideraban y me estimaban como un amigo, y sin reparo alguno menudeé mis visitas intimando cada vez más con doña Teresa, porque con el severo y cejijunto don Jorge no imagino que pudiera intimar mortal alguno. Y respecto a Juanita, su reserva y frialdad conmigo eran tan marcadas que rayaban a veces en grosería.
Por fin un domingo fuí convidado a cenar con ellos. Se me obsequió con burguesa esplendidez, abundantes y suculentos platos, sabrosos vinos de Valdepeñas y Jerez. Se rió y charló con alegría, quiero decir que doña Teresa y yo reimos y charlamos, porque ni don Jorge ni su hija tomaron apenas parte en la conversación. Mas hete aquí que al sonar las diez en el reloj, en el viejo reloj con formidable caja de madera que había en el comedor, se levanta Juanita y sin arrodillarse pero cruzando los brazos sobre el pecho va a pedir la bendición a su padre y a su madre. Era la misma escena que tanto elogiaba mi abuelo y le impulsaba a maldecir de la educación moderna. Confieso que aquella nueva repetición de su aventura me impresionó fuertemente.
Pero lo que no se repetía, desgraciadamente, era el amor de la antigua Juanita. Por más esfuerzos que hice nunca pude conseguir que la moderna me mirase con buenos ojos. Realmente ni con buenos ni con malos me miraba. Cuando se veía obligada a saludarme o a decirme cualquier cosa, lo hacía mirando al suelo o al techo. Si alguna vez al entrar en su casa la divisaba en el corredor, en vez de venir a mi encuentro para saludarme se escurría disimuladamente hacia la habitación contigua. Y si estaba al balcón, cuando cruzaba su calle, se retiraba para evitar mi saludo.
Tanta frialdad, o para hablar claramente, tanta descortesía concluyeron por irritarme furiosamente, se me hizo insoportable, y un día al salir de su casa me dije con amargura: «—Carlitos, amigo mío, basta de hacer el oso. Aquí no hay nada ya qué hacer. Por consiguiente, con la música a otra parte.» Y me resolví a no poner más los pies en la calle de Leganitos, donde mi abuelo había sido más feliz que yo. Descortesía era romper sin causa alguna con unos señores que me habían acogido con singular amabilidad, particularmente con la señora, que tan simpática me había sido, pero no había otro remedio.
Me guardé, pues, de toda nueva visita a los señores de Sotomayor y trabajé sobre mí mismo para alejar de la memoria a la ingrata Juanita. Al cabo de muchos días, el criado de la casa de huéspedes me entregó una tarjeta de don Jorge, manifestándome al mismo tiempo que aquel señor había preguntado si yo estaba enfermo. Vergüenza y desazón me causó la visita, pero estaba resuelto a no ver más a Juanita y no la devolví.
Se llegaba el Carnaval. El domingo fué todo ruido y bullicio en Madrid. Yo estaba melancólico. Recorría las calles mirando a las máscaras, sin que ninguna se acercase a mí para embromarme, porque era totalmente desconocido en la capital. Después de almorzar paseé un rato por la Puerta del Sol y calle de Alcalá; al fin y aburrido, me volví a casa, encendí un cigarro y me tumbé en el sofá de mi gabinete. Sin saber por qué aquel día estaba triste, muy triste. El ruido de las máscaras en la calle me crispaba los nervios. El sueño vino a cogerme dulcemente. Cuando cerraba ya los ojos para entregarme a él llaman fuertemente a la puerta de mi cuarto y aparece el criado.
—Don Carlos, hay ahí dos máscaras que quieren ver a usted.
—¿Dos máscaras?—pregunté sorprendido.
—Sí, dos máscaras.
—¿Son hombres o mujeres?
—Mujeres.
Mayor sorpresa aún.
—Hágales usted pasar.
Entraron dando gritos horrísonos.
—¿Qué es de tu vida, Carlitos? ¿Dónde te metes? Hemos ido a buscarte a Capellanes, luego al circo de Pol, y en ninguna parte nos dieron razón de ti. Creímos hallarte bailando con alguna barbiana y te encontramos aquí solitario como un ermitaño. ¿Es que tu novia de Santander no te deja divertirte?
Yo guardaba silencio contemplándolas con extremada fijeza, tratando de descifrar aquel enigma. Venían ambas disfrazadas con dominó negro; la una más alta que la otra. A fuerza de mirar y remirar, por los movimientos, por la figura, hasta por el timbre de la voz, que nunca se disfraza por completo, comencé a sospechar que las dos máscaras eran Juanita y su doncella Inés. No necesito decir a usted la estupefacción que tal idea me causó, mezclada de un gozo pueril.
Las invité a sentarse y siguieron embromándome con mi novia de Santander. Yo me defendía suavemente dirigiéndome siempre a la más chiquilla, que suponía Juanita. Al fin, la que me parecía Inés se levantó de su asiento y se dirigió al balcón para ver las máscaras que pasaban por la calle haciendo mucho ruido. Yo entendí que quería dejarme solo con su ama.
—No disimule usted, Juanita; ya la he conocido.
Ella se defendió algún tiempo; mas al cabo, hablando en voz natural:
—Sí, soy Juanita. Se sorprenderá usted de mi visita. ¿Verdad?
—Me sorprende, en efecto, pero me causa aún mucho más placer que sorpresa.
Entonces me explicó que iba con su doncella a casa de unos primos en la calle de Carretas, donde pensaba divertirse mucho, y que al cruzar por delante de mi casa de huéspedes se le ocurrió entrar para adquirir noticias mías, pues hacía tanto tiempo que no les visitaba. Mis papás están sorprendidos y no comprenden la razón de su repentino desvío.
—Pues la razón la tienen bien cerca, Juanita. La razón es usted.
—¿Yo?
—Sí; me parece inútil descubrirla que si yo entré en su casa buscando el pretexto de una visita de mi tío Luis, ha sido por usted, nada más que por usted. Demasiado lo sabe usted. Pero usted desde el principio se me ha mostrado tan desdeñosa, sin conseguir ni una palabra amable ni una mirada que pudiera darme aliento, que al fin no quise obstinarme, y como entendí que viéndola frecuentemente me sería imposible arrancarla del corazón donde ya estaba usted aposentada, me decidí a renunciar a lo que para mí era un imposible.
—¿Está usted seguro de ello?—me preguntó tímidamente.
—Quisiera no estarlo.
—Es que muchas veces las apariencias engañan.
—¡Cuánto daría porque ahora me engañasen!
—¿Qué es lo que usted daría?—preguntó riendo.
—Mi vida.
—Es demasiado, porque sin vida tampoco yo le serviría de nada.
Guardó silencio y yo también. Al cabo de unos instantes comenzó a hablar en voz baja:
—Me es imposible negar que al principio me ha sido usted antipático. El haberme llamado por mi nombre en alta voz en medio de la calle me irritó sobremanera, me pareció una grosería, una insolencia. Así que ni sus paseos por la calle lograron sosegarme, ni cuando usted se presentó en casa cambié mi opinión de que era usted un joven fanfarrón y atrevido. Pero esta opinión se fué poco a poco modificando con sus frecuentes visitas a mis padres. Estos comenzaron a decir de usted lindezas, a ponerle por las nubes, y yo no podía menos de darles en mi interior la razón. Vi en usted un joven amable, de finos modales, respetuoso, comedido y hasta tímido, en nada semejante a lo que yo me había figurado. Sin embargo, no quise dar mi brazo a torcer. Por capricho, por terquedad y porque usted no se envaneciese con mi cambio de conducta no quise mudarla y seguí mostrándome seria...
—Seria no... ¡arisca!
—Bien, pues arisca. Y pues realmente confieso que me hallaba equivocada, espero que usted tampoco se equivoque y me juzgue como no soy. No quiero ser la causa de que usted deje de visitar a mis papás, que le estiman a usted de veras.
—¿Y usted, no me estima?
—Sí..., yo también le estimo—repuso con alguna vacilación.
—¿Y no me quiere?
Soltó una carcajada.
—¡Qué modo de correr!
—Perdóneme usted. Juanita—le dije tomándola sus manos enguantadas—. Ya que me he lanzado a correr, por Dios, evite usted que me caiga y me rompa las narices.
—Vaya usted despacio y no se caerá.
—¿Me asegura usted que marchando poquito a poco llegaré al sitio que deseo?
—¡Quizá!... Por lo pronto es posible que haya usted andado ya la mitad del camino.
—¡Oh, preciosa Juanita!—exclamé arrebatado—, déjeme usted dar un salto y salvar la otra mitad.
Guardó silencio. Observé que sus manos temblaban.
—Y si le dejase dar ese salto, ¿qué me diría usted?
—Que la adoro, que la idolatro, que por un sí de esa boca de rosa daría todos los tesoros de la tierra.
Sus manos temblaron más aún. Después de unos instantes de silencio profirió débilmente:
—Pues ya lo tiene usted... ¿Está usted contento?
—Estoy más que contento—exclamé con frenesí—. Estoy en el cielo, rodeado de ángeles, que ninguno es tan hermoso como tú... Pero quiero verte, quiero ver salir de tus labios ese dulce sí... Quítate el antifaz, déjame ver ese rostro hechicero que me hechizó desde que lo vi por vez primera.
Noté que lloraba. Al fin se arrancó la careta y me dijo con los ojos bañados de lágrimas:
—Pues sí, te digo que te quiero... ¿Estás contento?
La atraje hacia mí y besé con pasión aquellos ojos divinos, cubiertos de lágrimas.
Ella volvió la cabeza, dirigiendo una mirada de terror a la doncella. Felizmente ésta se hallaba muy distraída mirando a las máscaras, o por lo menos lo fingía.
—Yo creo que he ganado la partida por mi brusco retraimiento—le dije.
—¡Quizá!—contestó riendo—. De todos modos es necesario que vuelvas otra vez a casa. Yo me confesaré con mi madre y le diré que somos novios. Como te tiene en gran predilección, estoy segura de que no se opondrá a nuestras relaciones.
—¿Pero tu padre?... Ese me da mucho miedo.
Juanita soltó una carcajada.
—Mi padre es nadie.
—¿Cómo que es nadie?
—Sí; mi padre nada manda en casa, ni siquiera en sus pantalones, porque mamá se los pone cuando le da la gana.
—¡Quién lo había de pensar, con aquellos ojos tan fieros y aquella nariz tan imponente!
—Pues por esa nariz tan imponente mamá le lleva adonde se le antoja.
—Como tú me llevarás por la mía más, chiquita, andando el tiempo.
—¡Allá veremos!
Reímos un poco y le pregunté:
—¿Pero cómo vas a explicar a tu madre mi repentino alejamiento y de qué manera hemos entrado en relaciones?
—Perfectamente. Le diré que tú me has paseado la calle algún tiempo, luego que me has escrito y que por cartas hemos seguido nuestras relaciones, ocultándolas con disimulo. Tu repentino alejamiento lo explicaré porque hemos reñido, porque estábamos de monos.
—¿Y nuestra reconciliación?
—Pues tú me esperaste hoy a la puerta de la calle, me pediste perdón, nos reconciliamos y me acompañaste hasta casa de las primas.
V
No pude menos de interrumpir:
—¡Cáspita! ¿Sabe usted, don Carlos, que Juanita no había adelantado poco desde los tiempos de Carlos cuarto?
—¡Mucho que sí!—contestó riendo.
VI
Pues, efectivamente, después que hubimos charlado un rato se despidió y convinimos que al día siguiente iría por su casa. Mas al tiempo mismo de trasponer la puerta se volvió y me dijo en voz baja:
—Ven hoy mismo a la hora de cenar. Papá está de guardia. Tengo tiempo a explicarme con mamá.
Como me lo ordenó lo hice, ya puede usted suponerlo. Llegué cuando madre e hija estaban solas cenando. Al verme entrar doña Teresa, exclamó con fingido enojo:
—¡Ya tenemos aquí al joven diplomático, al héroe del secreto!... ¿Quién había de imaginar que una mosquita madrileña y un montañés cazurro se la habían de dar con queso a una malagueña? Por el honor de mi tierra no quiero que se divulgue.
—Perdónenos usted, señora—dije riendo—, teníamos miedo que...
—Sí, mucho miedo y poca vergüenza... Vamos, siéntese usted y rece el yo pecador. Pero antes escuche usted la penitencia. Por haber sido tan hipócritas y cazurros, no se verán ustedes en quince días. Usted, joven diplomático, no pondrá los pies en esta casa, ni siquiera en la calle de Leganitos, durante este tiempo.
—¡Mamá, por Dios!—exclamó Juanita.
—¡Señora, por Dios!—exclamé yo acongojado.
Doña Teresa soltó una carcajada.
—¡Pues hijos, no están ustedes ya poco amartelados!... Bien, pues conmutaré la penitencia por otra más suave. Se va usted a comer ahora mismo esta guindilla.
Y tomándola de la mesa me presentó una tan roja, que debía de ser ferozmente picante.