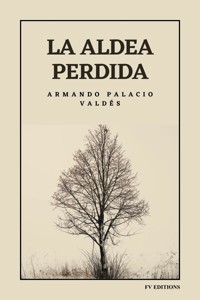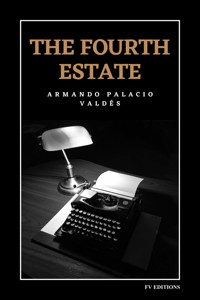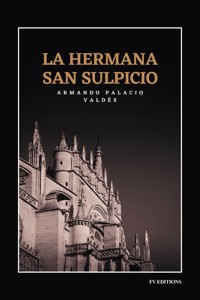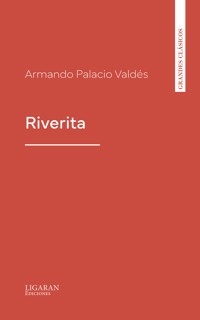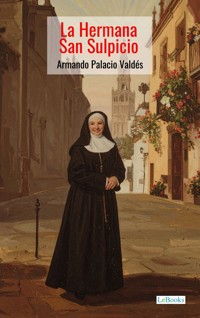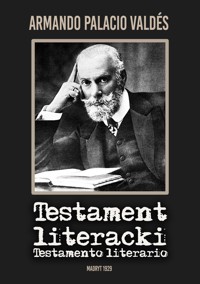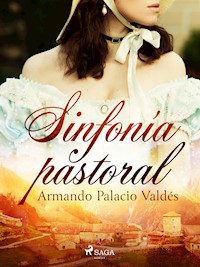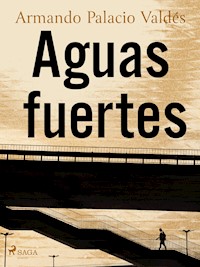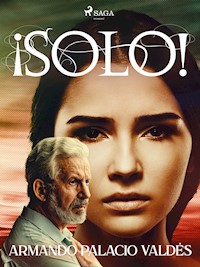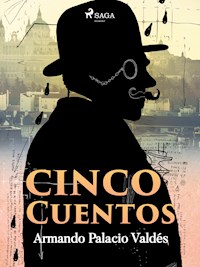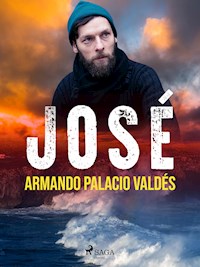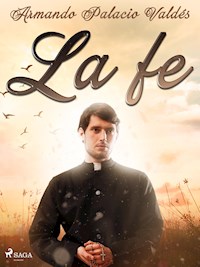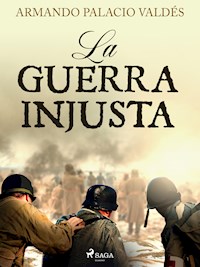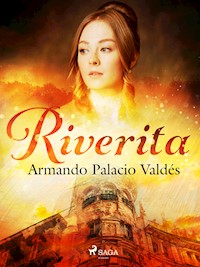
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con tintes autobiográficos, Riverita es una de las primeras novelas de Armando Palacio Valdés. La historia presenta a Miguel Rivera, un joven que lleva toda su vida sufriendo. Desde el maltrato de su madrastra hasta su experiencia en el colegio de la Merced. Pero todo cambia cuando conoce a Maximina, una chica inocente de la capital. La novela traslada al lector al Madrid de finales de siglo, en un ambiente de efervescencia política y literaria. La historia continua en Maximina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
Riverita
Saga
Riverita
Copyright © 1942, 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771602
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I
La primera noticia que Miguel tuvo del matrimonio de su padre se la dió el tío Bernardo, persona de extremada respetabilidad y carácter. Tomóle de la mano gravemente momentos antes de comer, y le llevó a su escritorio, una pieza de aspecto sombrío, llena de cachivaches antiguos, grandes armarios de libros y cuadros al óleo que el tiempo había obscurecido hasta no percibirse siquiera las figuras. Las sillas eran de roble viejo; las cortinas, de terciopelo viejo también; la alfombra, más vieja todavía; la mesa de escribir, un verdadero prodigio de vejez. Miguel sólo dos veces en su vida había visto este aposento sagrado y augusto para la familia. Una vez se lo había enseñado su primo Enrique desde la puerta, alzando discretamente la cortina y mirando con temor hacia atrás para no ser sorprendido en flagrante profanación. Otra vez había sido residenciado por su tío en aquel recinto en compañía del mismo Enrique, por haber ambos maltratado de palabra y de obra a la cocinera de la casa bajo el pretexto infundado de que no eran suficientes dos naranjas para merendar. No es fácil imaginar, pues, el respeto que esta pieza le merecía a Miguel, aunque su temperamento no fuese demasiadamente respetuoso, según constaba de modo incontestable en la escuela y en otros diversos parajes de la villa.
Don Bernardo dejó a su sobrino arrimado a la mesa de escribir y comenzó a pasear silenciosamente y con las manos atrás. Sopló con fuerza tres o cuatro veces, desgarró otras tantas, y dijo al fin, parándose un instante:
—Miguel, tú tienes uso de razón, ¿no es cierto?
Miguel le miró, abriendo mucho los ojos, sin contestar.
—¿Has cumplido los siete años?—manifestó su tío, poniendo el concepto más al alcance del niño.
—Tengo ocho.
—Tanto mejor... En efecto, tu padre se casó diez años después que yo... hace nueve próximamente... Muy niño eres aún para entender ciertas cosas. ¡Muy niño! ¡Muy niño!
Y don Bernardo contempló con expresión de lástima a su sobrino, que apenas podía posar, estirándose mucho, la barba sobre la mesa, y meditó breves momentos. Después continuó paseando.
—Sin embargo, pienso, Miguel, que harás un esfuerzo para entenderme... ¿Verdad que lo harás...? No es menester que penetres por completo el sentido de mis palabras, porque en edad tan tierna no es posible. Basta con que te hagas cargo de lo que voy a decirte... de lo que tengo encargo de decirte—añadió, rectificando—. Has tenido la desgracia de perder a tu madre cuando naciste; de no haberla conocido. Era una verdadera dama, noble, distinguida, de modales muy finos y que se hacía respetar de todos. En este concepto, nuestra familia nada tuvo que oponer al matrimonio de Fernando, por más que tu madre no fuese rica, que no lo era en verdad. La distinción, los modales, las relaciones compensan muy bien la falta de fortuna. Mercedes estaba relacionada con la mejor sociedad de Madrid y sabía hacer los honores de un salón como la primera. Desgraciadamente para tu padre, falleció al año de estar unidos, cuando el tapicero no había terminado aún de arreglar los dos salones que habían destinado para recibir, cuando aún no se habían repartido todas las papeletas de enlace. Si algo pudo mitigar el dolor de Fernando fué el testimonio de respeto que en aquella ocasión se apresuró a darle la espuma de la sociedad madrileña. Más de doscientos coches particulares siguieron el entierro de la pobre Mercedes. Su Majestad mandó el coche de respeto, con los lacayos enlutados; después se recogieron a la puerta más de seiscientas tarjetas de pésame, y a los funerales que por el eterno descanso de su alma se celebraron en San Isidro acudió un sinnúmero de personas de calidad. Yo presidí el duelo de familia, el segundo cabo el de militares y monseñor Giner el de sacerdotes. Sobre este punto no hay más que decir. Todo fué conforme a los usos establecidos y a lo que exigía el decoro de nuestra familia.
Don Bernardo se detuvo para echar una mirada a Miguel, quien al compás que escuchaba a su tío, o no lo escuchaba (que esto nunca pudo averiguarlo don Bernardo), daba infinitas vueltas entre los dedos a un vaso griego de barro que servía de prensapapeles. Quitóselo de la mano suavemente, colocólo en su sitio y tornó a recoger con el paseo el hilo de su interrumpido discurso.
—El dolor que tu padre experimentó fué grande, y supo guardar, como quien es, todo el tiempo de su viudez el respeto que debía a la memoria de una dama tan principal como tu madre. Por espacio de dos años, no solamente gastó luto él, sino que lo hizo llevar a toda la servidumbre, al coche y a los caballos. No pisó los salones hasta bien transcurrido el año ni recibió en los suyos más que a los amigos de entera confianza. De este modo se adquiere el respeto y la consideración de la gente. Pero como las cosas no pueden ni deben llevarse al extremo, pasados dos o tres años tu padre entró nuevamente en la vida de la sociedad distinguida, donde por su nombre, por su grado en el ejército y por su fortuna tiene derecho a brillar entre los primeros. Entonces empezó a tocar los verdaderos inconvenientes de su estado. En una casa de la importancia de la de Fernando una señora es absolutamente indispensable. Tú no puedes comprender esto porque eres muy niño, Miguel, ¡muy niño...!
Don Bernardo consideró de nuevo a su sobrino con profunda compasión.
—La presencia de una señora, de una dama, comunica a la casa cierto brillo que ni el nombre ni el dinero por sí solos pueden alcanzar. Tu pobre papá se ha visto privado hace ocho años de dar bailes, comidas, ni un té siquiera... ¿Quién había de hacer los honores?... Y vuestra casa es una de las mejores de Madrid, está decorada con mucho gusto, aunque un tanto abandonada de algún tiempo a esta parte. Es lástima y grande que no haya podido aprovecharse hasta ahora el espacioso y elegante salón que tenéis. Además, por lo que he podido observar y han observado también algunas personas de la familia y de fuera, en casa de Fernando reina cierto desconcierto inevitable. Por buena que sea una ama de llaves, por fieles que sean los criados, no es posible que atiendan como corresponde a todos los pormenores... Tu misma educación, Miguel, anda bastante descuidada, al decir de la gente. Me han dicho que juras en casa como un carretero...
Estas últimas palabras las dijo don Bernardo con más alta entonación y parándose frente a su sobrino. Este sonrió avergonzado; pero al ver que el tío fruncía las cejas, quedóse otra vez serio.
—¡Claro está! Un padre, por más que se esfuerce, no puede conseguir inculcar a sus hijos ciertas reglas de urbanidad, so pena de no perderos de vista un solo instante. Esto sólo puede hacerlo una señora, una madre... Así que desde largo tiempo vengo aconsejando a mi hermano, y conmigo toda la familia, y no sólo la familia, sino cuantos amigos se interesan por él, que de nuevo tome estado, organice su casa sobre el pie que le corresponde y salve el decoro de la familia... Al fin, cediendo a mis reiteradas súplicas, y repito que no solamente a las mías, sino a las de todos sus parientes y amigos, tu papá ha pensado en dar a su casa una señora y a ti una mamá... Pero entiéndelo bien, Miguel, sólo por las razones antes apuntadas, no por otra alguna, tu padre ha consentido en tomar estado... ¿Te haces bien el cargo...?
Miguel le miraba y le remiraba con los ojos muy abiertos, sin moverse. Sentía deseos atroces de irse a jugar con su primo Enrique.
—Ahora bien; lo mismo tu padre que yo, que toda la familia, esperamos que con la presencia de tu nueva mamá se opere en tu conducta un cambio favorable; que dejes esos modales, propios de gentuza, no de caballeros; que no pases el día metido en la cocina, escuchando las sandeces de los criados; que no te arrastres por los suelos como un perro, estropeando los vestidos; que seas, en fin, menos cerril y desvergonzado.
A Miguel se le figuró que su tío le estaba insultando, por lo que, aprovechando una de sus vueltas, le hizo algunas muecas despreciativas, y, no satisfecho con esto, a otra vuelta una seña harto más grosera que le había enseñado el lacayo, y que a poder verla hubiera dejado absorto al respetable caballero.
—Con eso contamos, Miguel, aparte de otros muchos cambios beneficiosos que en vuestra casa se han de efectuar seguramente, y que tú no tienes edad aún para comprender... Y nada más por hoy. He cumplido el encargo que tu padre me ha dado, el cual, entre paréntesis, es muy débil contigo..., ¡pero muy débil!; más de cien veces se lo he dicho... Tú eres un chico que hay que educar virga férrea, y si no llegarás a dar muchos disgustos...
Miguel no entendió el latín, pero calculó bien que aquello debía ser algo como palos o azotes, y lleno de ira volvió a enseñar los puños a su tío por la espalda.
—Vamos, vete ahora con tus primos, y cuidado con las travesuras—concluyó diciendo don Bernardo mientras empujaba al niño hacia la puerta.
Era aquel señor alto, seco, aguileño, bajo de color, de edad de cincuenta años, poco más o menos, pelo ralo y entrecano, cejas espesas, las mejillas cuidadosamente rasuradas, dejando solamente debajo de la nariz un exiguo bigote, que cada día iba siendo más exiguo merced a los trabajos invasores que por entrambos lados llevaba a cabo la navaja. La expresión de su rostro, severa e imponente, a lo cual ayudaba en no pequeña parte aquellas cejas pobladas que el buen caballero había recibido del cielo, y que solía arquear y extender en la conversación de un modo prodigioso; y en mayor porción todavía cierta manera extraordinaria de hinchar los carrillos y soplar el aire lenta y suavemente, que infundía en el interlocutor respeto y veneración. Había desempeñado algunos cargos de importancia en la administración pública, y había estado a pique una vez de ser nombrado senador ministerial. Este era el sueño de su vida. Tenía bienes de fortuna, y gozaba mucha consideración entre sus deudos y amigos. Para coronar, no obstante, el edificio de su respetabilidad, que piedra sobre piedra había ido levantando con trabajo durante muchos años, faltaba aquel remate; pero lo alcanzaría, no había quien lo dudase. La familia lo esperaba con afán. Los amigos lo daban como seguro en un plazo más o menos breve.
II
En el pasillo aguardaba Enrique a su primo Miguel, el cual, así que le vió, levantó los brazos, y sonando las castañetas hizo tres o cuatro zapatetas en el aire antes de acercarse a él.
—¿Quieres que bajemos a la cochera hasta la hora de comer?
—¿Y si viene mamá?
Miguel hizo un gesto de desprecio. Enrique vaciló, pero al fin se decidió a abrir con sigilo la puerta y escaparse por la escalera de servicio.
Era Enrique un muchacho que guardaba en aquella época semejanza increíble con los perros ratoneros que hoy gozan prestigio entre las damas. Después se compuso bastante, pero aún es feo hasta donde un hombre de bien puede serlo. Traía por lo común el cabello hecho greñas y aborrascado, las narices llenas de mocos, las manos sucias y el vestido roto y cuajado de lamparones. Sólo cuando a doña Martina, su madre, le venía en mientes sacarlo a paseo o llevarlo a misa o de visita a alguna casa se le podía ver.
Para esto era necesario que aquella señora le condujese al piso segundo y se encerrase con él en un cuarto que pudiera llamarse de las abluciones. Al cabo de media hora, después de haber sufrido una razonable cantidad de repelones, estirones de orejas y bofetadas, que doña Martina creía indíspensable asociar siempre a su tarea, salía el buen Enrique lloroso y suspirando, pero más limpio que una patena. Y hasta otra. En la casa, donde imperaba la pulcritud, se le miraba de mal ojo y era a menudo víctima por su aversión a aquella preciosa cualidad no sólo de las correcciones paternas, sino de las crueles e impensadas arremetidas de su hermana mayor Eulalia, joven de dieciséis abriles no muy floridos, casta, limpia, hacendosa, diligente, llena, en fin, de virtudes domésticas, el mimo de sus papás y el blanco del odio de Enrique y del primo Miguel.
—Oye, Miguel—le dijo Enrique en voz baja, mientras descendían cautelosamente por la escalera del patio—; ¿para qué te quería papá?
—Para decirme que mi papá va a casarse—respondió Miguel, alzando los hombros con indiferencia.
—¿Con quién?
—Con una señora.
—¿Entonces vas a tener mamá pronto?
Miguel no juzgó necesario contestar.
—¿Estás contento?
—A mí qué me importa.
—¿No tienes miedo que haya...? (Enrique hizo una seña expresiva de vapuleo.)
Miguel le miró un poco turbado.
—¿Por qué?
—Las mamás pegan siempre más que los papás—afirmó sentenciosamente Enrique.
Miguel calló unos instantes, y al fin dijo:
—Si me pegase, le pegaría a ella papá.
Enrique no quiso insistir.
En esto cruzaron el patio y entraron en la cochera. Lo que allí hicieron no es para contado y menos para descrito; un sinnúmero de travesuras, todas en manifiesta oposición con la integridad y aseo de los trajes. Baste decir que a última hora entraron en la cuadra, montaron los caballos, les llenaron los pesebres de paja, les barrieron la porquería, y no satisfechos aún, tomando el cepillo y el rascador, se pusieron a sacarles el polvo (y a echárselo a sí mismos encima). Cuando se fué acercando la hora de comer, estaban ambos que daba asco mirarlos; tanto que Enrique, quien como ya hemos dicho, no sentía inclinación bien determinada hacia la limpieza, quedó un momento pensativo mirándose y mirando a su primo.
—¿Sabes que estamos muy puercos, Miguel?
Este asintió con la cabeza, mirándose y mirando a su primo también.
—¡Si vamos al comedor así, me da mamá una tocata...! ¡Recontra qué tocata!
Miguel, cón quien no había de ir el asunto, se contentó con sacudirse un poco el polvo.
—Mira, vamos al cuarto de Eulalia, al piso segundo, y allí nos podemos lavar... Yo con estas manos no voy al comedor.
En efecto, las manos de Enrique en aquella sazón no estaban visibles.
Subieron con la misma cautela que habían bajado por la escalera de servicio, echó Enrique una ojeada al gabinete de su madre, y enterándose de que estaba allí Eulalia, subieron ya sin temor alguno al piso segundo y se posesionaron del cuarto de aquella señorita. Lo primero que hicieron fué echar el pasador a la puerta, a fin de que no los sorprendiesen. Después comenzaron a usar y a abusar de los copiosos medios de aseo que allí existían. Sumergieron ambos las manos en la jofaina, que trasvertía de agua clarísima. Apoderáronse de una magnífica pastilla de jabón de almendras, y en pocos minutos, a fuerza de sobarse con ella, la redujeron casi a una tercera parte. Tomaron las esponjas, las empaparon en el agua del jarro y se las pasaron repetidas veces por el rostro y la cabeza. No contentos con esto, llevaron sus manos sacrílegas al tarro de la pomada, al frasco de aceite y a los pomos de las esencias, adobándose y perfumándose con todo ello sin duelo alguno. No satisfechos aún, osaron coger la misma borla de los polvos de arroz que servía a la pulcrísima sultana para ocultar ciertas rosetas importunas que la erisipela había hecho nacer en su rostro y se embadurnaron con ella en medio de groseras carcajadas. Después llevaron todavía su audacia a usar de un frasco de colorete, pintándose los labios, las narices y hasta las orejas, como cerdos inmundos que eran; después tornaron a lavarse con la esponja y a secarse con las inmaculadas toallas colgadas de entrambos lados del tocador. Finalmente se lavaron los dientes y las muelás esmeradísimamente con los cepillos que para este efecto allí estaban, frotándose primero en una cajita de polvos dentífricos. Este magnífico y escrupuloso lavatorio del aparato dental coronó, en opinión de ambos, la obra de aseo que con tan buen éxito hablan emprendido, y se decidieron a bajar al comedor. Pero antes de salir se les ocurrió casualmente que tenían los pantalones cubiertos de polvo y porquería. Vuelta a echar mano de la esponja, porque no hallaron cepillos, y a frotarse con ella hasta tapar las manchas. Las botas se hallan también, y aún más que los pantalones, en estado de merecer, y Miguel acudió solícito con la esponja a limpiarlas; pero Enrique, no encontrando el medio bastante adecuado, entró en la alcoba de su hermana y se las limpió muy bien con la colcha de la cama. ¡Ea!, ya están arreglados aquel par de pájaros. Se miran en la luna del armario y dejan escapar un suspiro de satisfacción. Sin embargo, Miguel medita un momento, y dice:
—¡Mira, tú, que si Eulalia viniera ahora...!
—Ya no sube hasta la hora de dormir... ¿No ves que vamos a comer en este momento? Y si viene, ¿qué, recontra? El día que me vuelva a pegar le doy en las narices con esta badila (aquí Enrique sacó una de bronce que tenía escondida ad hoc en el forro de la chaqueta). ¡Ella no tiene por qué pegarme, contra! ¿Es mi madre por si acaso? ¡Ah, recontra; pega porque sabe dar coba a papá! Cuando está mamá delante, ya se guarda ella de tocarme el pelo de la ropa. ¡Y que lo diga! ¡Menudo coscorrón se ha mamado ayer...! Ya me dijo mamá: “No seas tonto, Enrique; el día que te pegue tu hermana, tírale a la cabeza con lo que tengas a mano.” Aquí está la badila; ¡que venga, que venga! ¡Vaya, hombre, que ya no se puede sufrir!, ¡todo el día pega que te pegarás, como si yo fuese un mulo de artillería...!
—¡Pero, chico, si le das con la badila la matas!
—¡Que la mate, recontra! ¿Para qué sirve en el mundo esa puerca? ¡Siempre metiéndose donde no la llaman! ¡Husmeándolo todo! ¡Metinedo las narizotas en las cosas de sus hermanos...! ¡Ya no la aguanto más, recontra!
A pesar de las disposiciones belicosas de Enrique respecto a su hermana, quedóse un instante suspenso y pálido escuchando pasos en el corredor, lo cual probó a su primo Miguel que aún no le había abandonado enteramente el instinto de conservación. Los pasos se alejaron al fin sin dar el resultado desastroso que fué de temer, y Enrique con voz más sosegada dijo:
—Me parece que ya es hora de comer. Vamos abajo antes que nos llamen.
En efecto, cuando los dos primos llegaron al piso principal la familia estaba ya en el comedor, que era una pieza espaciosa, amueblada también a la antigua. En el centro una gran mesa de roble tallado cubierta con el mantel y atestada de platos, copas, fruteras y dulceras. A juzgar por el número de cubiertos, había convidados. Sobre la mesa ardía una lámpara de bronce colgada del techo. Los aparadores casi tocaban en él y eran también de roble tallado; las sillas, de roble igualmente; todo de roble. Esta madera dura, maciza y adusta, parecía el símbolo de aquella respetable familia.
Sentado ya a la mesa, leyendo un periódico estaba el dueño de la casa, don Bernardo Rivera, con la frente espantosamente fruncida, no porque estuviese disgustado, sino porque tal era su costumbre siempre que leía algo. Guardaba frente a los periódicos y los libros la actitud prevenida y hostil del que no quiere ser juguete de sofismas o frases relumbrantes. Doña Martina, su esposa, daba vueltas por la estancia, atenta a que nada faltase ni sobrase en la mesa y en los aparadores. Era mujer de unos cuarenta años, de regular estatura, metida en carnes, que no habría sido fea a los veinte, de fisonomia abierta y simpática, pero ordinaria; el alle y la figura más ordinarios aún, porque el vientre le había crecido en los últimos años mucho más de la cuenta y no había corsé que lo sujetase; la voz aguda y desentonada, los ademanes bruscos y el mirar dulce y halagüeño. Vestía traje de terciopelo de color castaño, que en aquella época era el sumo lujo entre las señoras de calidad; mas advertíase que aquel terciopelo no estaba tan bien pegado a sus carnes como era de esperar, dado el aspecto imponente y el concertado gusto y elegancia que reinaban en la casa. Consistía esto (vamos a decirlo en secreto al lector, porque en secreto y al oído se lo decían los amigos de la familia, cuando tocaban este asunto) en que doña Martina había sido planchadora en sus juveniles años, planchadora de la casa de su esposo. Cómo don Bernardo Rivera había descendido tan bajo y doña Martina había subido tan alto, no era fácil de explicar en aquel tiempo. Años atrás no habría tal dificultad para los que apreciaban, en su justo valor, las carnes macizas y sonrosadas de la buena señora. Se contaban a este propósito mil anécdotas más o menos chistosas, que todas redundaban en elogio de ella. Doña Martina había sido, en sus tiempos floridos, una fortaleza inexpugnable. El fuerte de Figueras y la ciudadela de Santoña eran castillos de naipes al lado suyo. Sus condiciones de resistencia la habían llevado al término feliz en que hoy la vemos. Verdaderos o falsos estos dichos maliciosos, el resultado es que don Bernardo se encontró casado, y fué necesario que su esposa salvase de un golpe la enorme distancia que mediaba entre su humildad y la grandeza y autoridad que habían acompañado al señor de Rivera desde sus más tiernos años. ¿La salvó en efecto esta señora? En concepto de don Bernardo, no; y ésta era la espina más dolorosa de su vida, la que le amargaba las muchas satisfacciones que la sociedad le había proporcionado. Sin embargo, hay que convenir en que ella había hecho todo lo que estaba de su parte. Si no lo había conseguido, acháquese a todo menos a falta de buena voluntad, y todavía creemos que andaba su esposo algo exagerado en este punto. Porque doña Martina supo muy bien, al cabo de pocos años, recibir a los amigos de su esposo con dignidad, ya que no con distinción, y supo también preparar una mesa con elegancia y pasear en carretela por la Castellana sin ir rígida e incómoda en el asiento. Aprendió igualmente a no dormirse en el Teatro Real y a saludar a sus amigas desde lejos abriendo y cerrando repetidas veces la mano; ofrecía la casa bastante bien, aunque siempre con las mismas frases; se enteraba de las últimas modas y se las aplicaba; se echaba polvos de arroz y se pintaba las cejas cuando iba a algún sarao. Por último, aunque con marcado acento español, había llegado a hablar medianamente el francés.
A pesar de todo esto, el señor de Rivera no estaba satisfecho. No que lo manifestase neciamente al primero que llegase, pues la circunspección era una de sus cualidades predominantes; pero lo dejaba traslucir a sus íntimos amigos. Hallaba don Bernardo que su cara esposa reñía demasiado con los criados y a gritos; que sus frases de cortesía eran siempre las mismas y pronunciadas en retahila como una lección; que daba confianza a cualquier amiga y la iniciaba sin reparo en los asuntos domésticos; que no observaba, en fin, con las personas que frecuentaban la casa, aquella dignidad y reserva, aquel sosiego imponente propios de una perfecta señora. Este capítulo de cargos que el señor de Rivera tenía guardado contra su esposa había ocasionado serios disgustos matrimoniales.
Sentada en una butaca trabajando con aguja de marfil en una colcha de estambre estaba Eulalia, cuya fisonomía semejaba notablemente a la de su papá. Era también larga de cara, aguileña, de cejas pobladas y labios colgantes que expresaban un profundo desprecio a todo lo que abarcaban sus ojos. Como él, tenía fruncida la frente casi siempre, lo cual daba a su rostro una expresión hostil, no muy común por fortuna en las doncellas de sus años. Porque Eulalia estaba en la edad del amor, de las ilusiones, de la ternura, del rubor y la inocencia, por más que ninguna de estas cosas se advirtiesen en ella.
Cuando los dos primitos pisaron el comedor, levantó la cabeza y les clavó una intensa mirada escrutadora, que ellos por tácito acuerdo fingieron no advertir. Mas contra lo que esperaban, en vez de convertirla de nuevo a la labor, siguió cada vez más fija y más escrutadora sobre ellos, hasta el punto de turbarlos. Para evitar su fascinadora influencia se acercaron a los señores que allí había, los cuales les saludaron con palmaditas en el rostro. Doña Martina, después de dar a Miguel un beso sonoro en la frente, les preguntó que dónde habían estado. Respondió Miguel en voz alta, para que lo oyese Eulalia, que se habían pasado la tarde en el cuarto de Enrique y Carlos jugando con el mapa de rompecabezas. Al oír esto Carlos, que tenía un año más que Enrique, se puso hecho un energúmeno, diciendo que si le enredaban otra vez con sus mapas, iba a hacer una en las narices de su hermano y su primo que fuese sonada; pero aquél le tranquilizó en seguida, manifestándole por lo bajo que no habían andado con su rompecabezas, sino con los frascos de Eulalia. No sólo se sosegó, sino que tuvo una verdadera satisfacción, porque para odiar a Eulalia estaban todos de acuerdo en la casa, menos su padre y su madre.
Carlitos era el hijo más guapo que tenían los señores de Rivera, y el más aplicado también. Cara redonda y sonrosada, facciones correctas, ojos negros y expresivos y poblados de largas pestañas. Todos sus estudios en la escuela fueron coronados por éxito lisonjero. Diplomas con orla de colores, libros, medallas de metal azogado; hasta una corona de laurel con cintas de seda que hizo llorar y moquear copiosamente a doña Martina, cuando de las manos del maestro la vió bajar solemnemente a la cabeza de su hijo. Pero su estudio favorito había sido siempre la Geografía, sobre todo la astronómica. Los globos terráqueos y las esferas armilares que había hecho comprar a su padre, no pueden fácilmente contarse. Mas a pesar de ser un hombre de ciencia, estos artefactos duraban poco tiempo íntegros en sus manos. Consistía en que Carlitos no se limitaba a estudiar la lección como cualquier chico vulgar. La alteza de su pensamiento le arrastraba a escudriñar los secretos topográficos de nuestro planeta. Para ello ideaba grandes vías de comunicación que tenía cuidado de señalar con tinta sobre el globo, atravesando las montañas más altas y salvando mares y lagos por medio de asombrosos puentes que ningún ingeniero del mundo se hubiera atreyido siquiera a imaginar. Muchas veces, sin embargo, la tinta se corría sobre la piel de que estaba revestido y quedaba el globo hecho un asco, y vuelta a comprar otro su papá, para que el fuego de la pasión geográfica no se extinguiese en el niño. Pues tocante a las esferas, pasaba lo propio. Carlitos no consideraba las espacios celestes con el asombro del hombre ignorante ni respetaba debidamente las leyes inmutables que determinan las revoluciones de los astros. Familiarizado con todos sus movimientos de rotación y traslación, formaba cuando se le antojaba nuevos sistemas planetarios, convirtiendo a un simple satélite, a la luna, verbigracia, en estrella fija y haciendo girar a su alrededor a todos los planetas, incluso la tierra. O bien imaginaba nuevos y caprichosos eclipses, poniendo en conjunción astros que jamás se vieran, ni fuera posible, en tal postura. De todo lo cual resultaba a menudo que cuando más enbebecido en su obra estaba Carlitos, hacía el aparato ¡crac!, saltaban algunas de las piezas más importantes, dislocábanse con esto otras cuantas, y la bóveda celeste padecía un completo trastorno, como si fuese llegado el día del juicio final. Pero como Carlitos manifestaba vocación tan decidida para Gran Arquitecto del Universo y su papá no quería de modo alguno contrariársela, al día siguiente ya tenía otra esfera en que proseguir sus experiencias astronómicas.
Enrique había conseguido sosegar a su hermano. No de la misma suerte a Eulalia, quien, después de alzar muchas veces la cabeza y tragárselo a miradas, se resolvió a levantarse de la butaca y acercarse disimuladamente a él y a su primito. Con gran disimulo también puso la nariz sobre la cabeza de ambos, y cerciorándose de que despedían un tufo aromático muy marcado, salió repentina y apresuradamente de la estancia. Enrique y Miguel se miraron consternados; mas sacando fuerzas de flaqueza, se acercaron a Vicente, el primero de los hijos varones del señor de Rivera, y se pusieron a examinar atentamente la cadena de reloj que recientemente le había comprado su papá.
Tenía Vicente tres años más que Carlos, esto es, trece; pero semejaba tener dieciséis por la estatura y treinta por su extraordinaria gravedad. Era un muchacho de rostro largo y amarillo, seco de carnes y anguloso, mirada fija y opaca, cabeza erguida y ademanes reposados, de hombre ya maduro. No era tan aplicado ni tenía las felices disposiciones de su hermano para las ciencias y las artes; mas en cambio pose a una elegancia y una distinción de modales que tenían completamente subyugado a don Bernardo. Hablaba muy poco; no jugaba nunca. Sus placeres consistían en salir de paseo con su papá y otros señores mayores, y que así le viesen sus amigos y compañeros del Instituto. Preocupábale la indumentaria muy más de la cuenta, al decir de su mamá, que le miraba por esto con alguna ojeriza. No había sastre que le hiciese bien la ropa, ni planchadora que le diese gusto. Con tal motivo, siempre que estrenaba un traje o unas botas, o se ponía camisa limpia, armaba una gritería que se oía en toda la casa. Verdad que estos eran los únicos momentos en que daba cuenta de sí y mostraba algún arranque, porque todo lo demás de este mundo parecía tenerle sin cuidado. Pero de todos modos, era un posma que molestaba mucho; y lo que dec a doña Martina con muchísima razón: “Si este niño es tan impertinente ahora para la ropa, ¡qué hará cuando tenga veinte años!” En efecto, cuando tuvo veinte años, no había quien le aguantase. Hay que decir que don Bernardo no participaba de la ojeriza de su esposa hacia Vicente; antes consideraba aquella pulcritud como una preciosa cualidad, que le recordaba las que le adornaban a él en su infancia. Regalábale a menudo, unas veces con un bastón, otras con un alfiler de corbata, otras con alguna sortija de poco precio, y el día que cumplió los trece años le compró reloj de plata con cadena de doublé. Este regalo había puesto frenéticos lo mismo a Enrique que al Gran Arquitecto, los cuales venían ya muy agriados por las preferencias injustificadas de su señor padre. Así que tan pronto como tuvieron noticia de la injuria que se les hacía, armaron un formidable pronunciamiento, que, por fortuna, hubo de sofocarse pronto, gracias a una ballena larga y bastantemente gruesa que doña Martina poseía para los casos difíciles. Después de todo, don Bernardo tenia razón en no entregar a sus hijos menores ningún objeto delicado porque hubiera durado poco en sus manos. En las del mayor duraba todo eternidades. Cuando para disimular mejor el miedo se fueron aquéllos a jugar con su cadena, no pudo reprimir la indignación, y les advirtió con un manotazo de que aquello era de “mírame y no me toques”, y para evitar más conflictos se levantó de la silla y se puso a dar vueltas por la estancia, sin perder un átomo de su ingénita gravedad.
Además de Miguel, que comía todos los domingos en casa de su tío, había otros dos señores convidados, los cuales conversaban en un rincón. A juzgar por la confianza que don Bernardo y su señora hacían de ellos, dejándolos solos, debían de ser amigos íntimos de la casa. El uno era un gigante, sin pecar de exagerados al decirlo. En todo Madrid no se hallarían seguramente dos hombres que le aventajasen en estatura. Llamábase don Pablo Bembo, pero nadie le conocía sino por el coronel Bembo, porque lo era, hacía ya bastantes años, de caballería. Las facciones de su rostro abultadas, talladas en colosal, como la figura; la voz tan áspera y gruesa que daba miedo. Por fortuna hablaba poco. Gastaba patillas, entrecanas ya, unidas al bigote a la moda de algunos años atrás. Las manos y los pies eran cosa de ver. No había hallado hormas para los zapatos en ninguna parte; por lo que siempre que viajaba llevaba en el baúl unas que había mandado hacerse a la medida. Pasaba por hombre rico, a quien el sueldo no importaba nada, y estaba casi siempre de reemplazo para vivir en la corte a su gusto. Sus modales torpes y bruscos como los de un elefante, la palabra estropajosa, la inteligencia tarda y obscura al parecer. Sin embargo, después de tratarle se comprendía que era más socarrón que lerdo. Rara vez miraba de frente a la persona con quien hablase.
El otro era un caballero de mediana estatura y edad, delgado, pálido, ojos hermosos, de mirar suave y humilde, cara rasurada enteramente, a semejanza de los clérigos y comediantes; frente espaciosa, aumentada por una calva brillante, y modales tímidos. Se llamaba don Facundo Hojeda y era el amigo íntimo y el adlátere eterno del señor de Rivera. No se concebia a don Bernardo paseando por el Retiro o el Prado sin llevar a su izquierda a don Facundo. Este le daba siempre la derecha o le dejaba la acera según los casos, reconociendo la inmensa superioridad de aquél. Tal superioridad se había mostrado ya desde la infancia, cuando ambos asistian a la escuela. No que don Bernardo fuese un discípulo más aventajado, pues aunque los dos gozaban opinión de aplicados, todavía Hojeda le sacaba alguna ventaja en estudiar con ahinco las lecciones y escribir las cuentas con limpieza; pero don Bernardo, toda su vida había tenido un no sé qué de alto y superior que infundía respeto. Esta superioridad se fué señalando cada vez más con el transcurso del tiempo. Los caminos que los dos amigos tomaron contribuyeron poderosamente a ello. Mientras don Bernardo, por virtud de la riqueza heredada de sus padres, comenzó desde muy joven a figurar en la sociedad madrileña y a ser un factor indispensable en los salones y teatros, Hojeda veíase necesitado a seguir la modesta carrera de farmacéutico y a abrir botica, una vez terminada, en la calle de Fuencarral. Aunque su amistad, merced a estas circunstancias, parecía bastante dispuesta a entibiarse por lo que tocaba a la parte de don Bernardo, lós esfuerzos de Hojeda no lo consintieron. Todos los momentos que la farmacia le dejaba libre, aprovechábalos para correr a casa de su amigo y prestarle cualquier servicio que estuviese a su alcance. Era tan bueno, tan cariñosote, tan respetuoso, que a pesar de la distancia que los separaba y que el boticario se complacía en reconocer, don Bernardo condescendió magnánimemente a tratarle, a dejar que le acompañase en el paseo y hasta a dar alguna que otra vez una vuelta por la botica y jugar allí un tresillo. No es posible figurarse la profunda gratitud que el bueno de Hojeda guardaba a su amigo por estas mercedes. Había permanecido célibe, y gracias a sus economías, consiguió formar en algunos años un capitalito, cuyas rentas debían ir acumulándose a él, porque lo mismo gastaba hoy que el día en que abrió al público su farmacia. No podían ser más sencillas sus costumbres. Habitaba un cuartito bajo detrás de la tienda en compañía del mancebo y una cocinera vieja que arreglaba sus frugales refacciones. Dos o tres veces por semana comía en casa de Rivera, y una que otra se autorizaba el lujo de entrar en un restaurant y engullirse un cubierto de diez reales. Nunca iba al teatro, pero tenía dos pasiones decididas, los toros y los sermones, las cuales procuraba ocultar porque entendía que la primera era una flaqueza, y dejar ver la segunda acusaba vanidad o jactancia. De nada hula don Facundo como de esto último. Jamás le había oído nadie vanagloriarse de cosa alguna ni hablar siquiera de sus asuntos, con tal que de la conversación resultase él en buen lugar por cualquier concepto. Su reserva era proverbial en casa de Rivera y en las demás que frecuentaba, que no eran muchas. Esta cualidad, en vez de respeto, inspiraba risa a sus amigos, los cuales se complacían en mortificarle haciéndole preguntas referentes a su vida y negocios, y hasta le espiaban los pasos para decir después en plena tertulia lo que había hecho, donde había entrado, con quién le habían visto hablar, etc. Lo que esto molestaba a Hojeda no es decible. Al principio se turbaba y le venían los colores a la cara. Más adelante, cuando advirtió que era broma, se negaba a responder al impertinente, limitándose a alzar los hombros en señal de resignación o a mascullar alguna frase de disgusto. Por lo demás, su candor rayaba en lo inverosímil. Cualquier disparate, por grande que fuese, con tal que se lo dijesen en serio, lo creía. No le entraba en la cabeza que una persona de años y de carácter se atreviese a decir delante de gente una patraña por sólo el placer de embromar a un amigo. Sin embargo, tanto abusaron de las mentiras con él, que andando el tiempo llegó a no creer siquiera las verdades, o por mejor decir, éstas eran las que se le atravesaban con más frecuencia.
III
—A comer, a comer—dijo doña Martina.
Y en el mismo instante un criado apareció con la humeante sopera entre las manos.
Don Bernardo se levantó para ofrecer el asiento al coronel Bembo; pero éste, conociendo las costumbres de la casa, se guardó bien de aceptarlo. Si el anfitrión hubiera cambiado de sitio, quizá no le sentase tan bien la comida. Ocupó un puesto a su derecha. Sentáronse Vicente, Carlos y Miguel en las sillas que doña Martina les fué designando, mientras Hojeda aguardaba en pie a que todos estuviesen colocados para acomodarse.
Faltaba Eulalia.
—¿Dónde está Eulalia?—preguntó su madre.
El criado manifestó que la habia visto hacía un instante subir a su cuarto. Enrique y Miguel se miraron y sonrieron como cazurros; pero estaban un poco pálidos.
—A ver—dijo doña Martina al criado—, suba usted al cuarto de la señorita y dígale que ya estamos a la mesa.
No hubo necesidad. En aquel momento apareció Eulalia, toda sofocada, con los ojos llorosos, y una jofaina entre las manos.
—¿Qué es eso?—preguntó doña Martina con sorpresa.
—¡Mamá, no sabes lo que han hecho en mi cuarto esos chicos!—profirió Eulalia con trabajo y dispuesta a sollozar—. ¡Todo lo han revuelto y estropeado...! ¡Los polvos de los dientes llenos de agua...! ¡Los frascos de esencia abiertos y menos de mediados...! ¡El jabón hecho una pringue...! ¡Los cepillos de dientes por el suelo...! ¡La esponja llena de porquería...! ¡La colcha de mi cama manchada de betún! Y la toalla ¡mira cómo la han dejado...!
Y exhibió a los circunstantes con una mano la toalla, donde estaban señalados como carbón los dedazos asquerosos de su primo y hermano, y con la otra, la jofaina, conteniendo un licor negro y espeso, que al moverse la dejaba teñída.
—Pero ¿quién ha hecho eso?—preguntó doña Martina.
—Enrique y Miguel.
—¡Se habrá visto niño más cerdo!—exclamó, dando la vuelta a la mesa para acercarse al primero.
Y luego que se hubo acercado le arrimó un par de bofetadas que se oyeron en la cocina, y sobre éste otro par y otro después, así sucesivamente hasta que don Bernardo exclamó en voz alta e imperiosa:
—¡Mujer!
Doña Martina suspendió la corrección y volvió los ojos a su esposo con sorpresa.
—Observa—dijo éste bajando la voz y señalando al coronel—que hay personas delante...
—Dispénseme usted, coronel—manifestó la señora, sofocada aún por la ira—; pero no lo puedo remediar... ¡Este hijo con sus cochinerías me quita la vida!
El hijo en tanto daba tales gritos, que no diré en la cocina, sino en toda la vecindad debieran oirse perfectamente.
Se había levantando de la silla, y en el colmo del furor pegaba allá en un rincón patadas horrendas en el suelo.
—¡Contra! ¡recontra! ¡me c... en diez...! ¡Por esa cochina...! ¡por esa sinvergüenza...! ¡por esa aduladora…!
—¡Chis! ¡chis...! ¡Silencio, niño!—dijo don Bernardo, frunciendo aún más la frente, lo cual, en verdad, parecía imposible.
—Vamos, Enrique—exclamó doña Martina, procurando reprimirse.
—¿Y por qué no le pegan a Miguel, que hizo más que yo, recontra?—gritó con furor.
—¡Vamos, Enrique!—volvió a exclamar doña Martisna—. ¡Tengamos la fiesta en paz!
Y acercándose a él y metiéndole la voz por el oido comenzó a decirle:
—¿No comprendes, mentecato, que Miguel no es hijo mío...? Si lo fuese le pegaría como a ti... Pero eres tú mayor que él y estás en tu casa... Debieras dar ejemplo... ¡A quién se le ocurren sino a ti esas cosas, majadero...! Eres capaz tú solo de revolver esta casa y todas las de Madrid... ¿Es eso lo que te enseña el profesor en el colegio? ¿Di, gaznápiro, di?
Le tenía cogido por un brazo, y cada una de estas frases iba acompañada de una fuerte sacudida. Cuando hubo concluído su filípica le dejó llorando en el rincón y se fué detrás de Eulalia, que se había subido de nuevo al cuarto para cerciorarse del número y de la clase de estragos allí ejecutados.
Mientras tanto, don Bernardo, de malísimo talante, no tanto por la travesura de su hijo como por las incorrecciones de su esposa, hizo servir la sopa a todos los comensales, llenando también el plato de aquélla y el de su hija ausente. Al llegar al de Enrique dijo en tono perentorio:
—Niño, ven a sentarte a la mesa.
Pero Enrique se hizo el sueco y siguió gimiendo y pataleando a ratos.
—¡Niño!—gritó don Bernardo con voz estentórea—. ¡Ven ahora mismo a sentarte a la mesa!
El muchacho levantó la cabeza atemorizado y mirando a su padre, que tenía los ojos clavados en él con terrible expresión de cólera, comenzó a caminar a regañadientes y como arrastrado hacia la mesa. Y acaso hubiera llegado a ella sin novedad si en aquel momento no viese aparecer por la puerta a la causante de los bofetones, a Eulalia, que entraba en el comedor seguida de su mamá. Verla y sentirse poseído de insano furor fué todo uno.
—¡Indecente! ¡por ti me han pegado! ¡Ya me las pagarás todas juntas, recontra...! ¡Te he de romper esas narizotas de trompeta! ¡Cobera...! ¡Fea...! ¡Feota... ¡Chula...!
Al oirse insultar de este modo, Eulalia no pudo contenerse y se arrojó como una fiera sobre su hermano, dándole tal estirón de pelos, que el berrido de Enrique, al sentirlo, hizo levantarse asustados a los presentes. Doña Martina, que a pesar de sus travesuras tenía pasión decidida por aquél y que ya estaba medio arrepentida de haberle castigado, se indignó muchísimo.
—¡Oye, mentecata! ¿quién eres tú para pegar a tu hermano? ¿No estamos aquí tu padre y yo para eso? ¡Aguarda, aguarda un poco, que yo te bajaré los humillos...!
Y se dirigió a su hija con la mano levantada. Esta circunspecta joven lo hubiera pasado mal a no ponerse en salvo corriendo en torno de la mesa. Doña Martina no pudo atraparla. Al mismo tiempo, lo mismo Hojeda que el coronel, procuraron poner paz.
Don Bernardo estaba tan irritado con las tosquedades de su esposa, que no pudo decir ni hacer nada. Siguió sentado con los ojos clavados en el plato mientras un enjambre de pensamientos sombríos y melancólicos relac onados con su desigual matrimonio le bullía en la cabeza.
Finalmente, fuéronse calmando poco a poco los ánimos que estaban irritados. Doña Martina dejó de perseguir a su hija y se sentó a la mesa, aunque murmurando amenazas. Aquélla también se sentó, mirando recelosa a su madre. Don Bernardo, haciendo un prodigioso esfuerzo de diplomacia para sobreponerse a su justo desabrimiento, entabló conversación con el coronel. El único que pagó los vidrios rotos fué el mísero Enrique. La autoridad del padre y de la madre, de común acuerdo, decidieron que se quedara sin comer, por ¡insolente! Mas, como sucede siempre que en España se castiga a un criminal, no faltaron influencias en seguida para que la sentencia se casara. Los ruegos de Hojeda y el coronel lograron al fin que la pena se redujera solamente a la privación del postre. Y el buen Enrique (a quien hay que agradecer por lo menos el que en medio de su cólera rabiosa no sacase la badila homicida que tenía en el forro de la chaqueta) vino a sentarse a la mesa con las mejillas coloradas de los cachetes, los ojos y las narices húmedas y los pelos caídos por la frente. Estaba tan horroroso que su primo Miguel, compadeciéndole muy de veras, sintió unos deseos atroces de reír; los cuales, como es natural, trató de contener por cuantos medios estuvieron a su alcance, mordiéndose los labios, mirando hacia otro sitio, etc., etc. Pero quiso su mala suerte que Enrique vino a entender, por la contracción del rostro sin duda, las ganas que le retozaban por el cuerpo, y con tal motivo empezó a lanzarle unas miradas feroces, envenenadas. Entonces Miguel ya no fué dueño de sí, y de improviso, en un momento de silencio, soltó el trapo de la risa, y con él a chorretazos por boca y narices la cucharada de sopa que acababa de tragar. Todos los rostros se volvieron con asombro.
—¿De qué te ríes, Miguel?—le preguntó su tía.
—¡De mí, recontra, de mí!—gritó Enrique desesperado.
—¡Vamos, silencio!—le dijo doña Martina, encarándose severamente con él—. ¿Tienes ganas de llevarlas otra vez? Miguel no se ríe de ti... ¿Por qué se ha de reír, tontuelo...?
—Porque sí... yo bien lo sé... ¡Porque es un hipócrita...!
—¡Silencio, te digo... y a comer!
Miguel se había puesto muy serio, comprendiendo que había cometido una grosería, y que se la disimulaban por ser convidado. Durante un largo rato pudo conseguir reprimirse, haciendo para ello titánicos esfuerzos. Enrique tenía fijos en él sus ojazos saltones cargados de ira, adivinando perfectamente lo que le andaba por dentro. Si levantaba la vista y veía aquel rostro mocoso, más feo aún por la cólera, estaba perdido. Por eso no la movía un instante del plato, devorando el cocido que su tía le había servido, sin mascar los bocados. Llegó un instante, sin embargo, en que por casualidad o por atracción magnética se encontraron sus ojos. Y ya no pudo más. Otro flujo de risa: los garbanzos esparcidos por la mesa: los rostros de los comensales vueltos de nuevo hacia él. Pero esta vez había más severidad que asombro pintada en ellos, mayormente en el de su tío.
—¿Qué es eso, Miguel?—le dijo con aparente calma—. ¿Por qué estamos tan risueños?
Miguel se puso muy colorado y no contestó.
—¿Te ríes acaso porque han castigado a tu primo por faltas que los dos habéis cometido...? No está bien eso, Miguel, no está bien eso... Debieras ser un poco más generoso... Si a ti no te han pegado, no es porque no lo merecieses, bien lo sabes, sino porque tu tía no tiene autoridad para hacerlo. Pero afortunadamente para todos y para ti también—añadió mirando al coronel con sonrisa maliciosa—, no faltará dentro de poco tiempo quien la tenga y ponga las cosas en orden, que buena falta está haciendo. Entonces, amiguito, quizá le toque a Enrique reírse de ti, aunque tampoco haría bien... La buena educación y la moral cristiana prohiben reírse de los males del prójimo...
Miguel, que se había ido poniendo cada vez más colorado, al llegar a este punto rompió a llorar y se echó de bruces sobre la mesa. Don Bernardo sonrió satisfecho del triunfo obtenido por su oratoria. Doña Martina acudió inmediatamente a consolar al niño.
—Vamos, Miguelito, no llores, tonto... Si tu tío te quiere mucho... No tomes a mal lo que te dice... Si él... Tú eres un buen chico, ya lo sé y lo saben todos... Eres incapaz de reírte de Enrique porque le hayan pagado... ¿Verdad que no te ríes de eso?
Miguel se abstuvo de hablar porque no quería mentir ni tampoco llamar feo a su primo. Siguió todavía algunos momentos con las narices metidas por el mantel como en son de protesta contra las reticencias malintencionadas de su tío. Al fin, vencido de los ruegos y los halagos de la tía, levantó la cabeza. Aquélla se apresuró a secarle las lágrimas y los mocos con su propio pañuelo. Tomó otra vez el tenedor y siguió comiendo.
La conversación giró en seguida, por iniciativa del mismo don Benardo, sobre la necesidad absoluta que tenía su hermano de llevar a casa una señora, opinión que ya le oímos emitir no hace mucho tiempo.
—Si mi hermano se empeña en permanecer viudo, mucho más valdría que se deshiciese de los muebles y se fuese a vivir a una fonda...
Hay que advertir que don Bernardo consideraba lo de vivir en una fonda punto menos que una deshonra. Por no pisar estos establecimientos vulgares, donde las personas se confunden ridículamente en torno de la mesa redonda, procuraba tener siempre en las poblaciones que visitaba una casa de respeto (así la llamaba) donde no hubiera más huésped que él. De este modo se comprenderá fácilmente la inflexión desdeñosa que dió a la palabra fonda que pasó por sus labios.
—No sé si usted habrá observado, don Pablo—siguió dirigiéndose al coronel (a Hojeda casi nunca le concedía este honor)—, qué desbarajuste hay en casa de Fernando... Rara vez se encuentra una cosa en su sitio; el polvo anda esparcido por los muebles; los criados por donde les parece. A mí me ha pasado más de una vez ir a ella y no haber uno para quitarme el abrigo. ¡Si le dijese a usted, coronel, que en cierta ocasión mi hermano fué a mudarse de camisa, y no pudo, porque no había ninguna planchada!
—¡Hum!—gruñó el gigante en señal de admiración, pero sin apartar los sentidos del roast-beef que tenía delante.
—¡Qué horror!—exclamó doña Martina, como siempre que se hablaba de este suceso inaudito. Ya sabemos que su fuerte era la plancha.
—¡Vea usted, vea usted cómo come su hijo...! ¡soltando la carne ya mascada en el plato!
Miguel se puso colorado otra vez hasta las orejas.
—¡Vamos, Bernardo, déjale ya!—manifestó su esposa; y dirigiéndose después al coronel: —Aprenda usted, amigo Bembo; las mujeres hacen más falta en las casas de lo que a usted se le figura.
—No lo dudo, no lo dudo—murmuró el gigante sin apartar los ojos del plato.
—Y si no lo duda usted, picaronazo, ¿por qué no sigue usted el ejemplo de mi cuñado?
—Señora, no me siento aún preparado.
Doña Martina soltó una carcajada estrepitosa, burda, que hizo arquear levemente las cejas a don Bernardo.
—No lo estará usted nunca, si Dios no pone en ello la mano, ¡que ojalá la ponga pronto!
—Esta felicidad primero le ha de tocar a don Facundo que a mí—murmuró con voz cavernosa.
Hojeda levantó la cabeza turbado. Pocas cosas le molestaban tanto como verse aludido en este asunto de mujeres. Por eso el socarrón del coronel lo hacía siempre que hallaba oportunidad.
—¡Yo...! ¡Coronel...! Ruego a usted... El matrimonio...
¡A buena parte va usted, amigo Bembo...! Hojeda es un egoistazo... Más de veinte veces le he querido casar, y siempre ha dado calabazas a la novia.
—Permítame usted, Martinita—se apresuró a decir don Facundo—, yo no he dado calabazas a nadie... Estas son cosas muy graves, Martinita...
—Hojeda no se casa—prosiguió la señora—por no abandonar su vida de solterón egoísta. ¿Quién le quita a él de dar su paseíto por la mañana en el Retiro, su sermoncito por la tarde en las Calatravas o en la Encarnación, sus toros o novillos los domingos, etcétera, etcétera?
—Sepamos lo que está comprendido en esas etcéteras, don Facundo—manifestó el coronel.
Hojeda le miró con ira, y no contestó.
—Pero usted es otra cosa, coronel; usted es un hombre de mundo, menos arregladito que Hojeda, y puede hacer feliz a cualquier muchacha.
—Ya lo oye usted, don Facundo—dijo el coronel—. Los hombres arregladitos no pueden hacer felices a las muchachas.
—No, hombre, no; no quiero decir eso—manifestó doña Martina, riendo.
Pero en aquel instante entraron en el comedor dos nuevos tertulios y se suspendió la conversación. Ninguno de los dos llegaría a veinticinco años. Estrecharon la mano con gran confianza a los señores y besaron a los niños, lo cual demostraba su amistad con la familia de Rivera. El uno era delgado, pálido, ojos pequeños, bastante feo todo él, aunque vestido con gran pulcritud y elegancia: se llamaba Juan Romillo, hijo de un rico camisero de la calle del Príncipe. Su padre le había destinado al foro, en el cual no había hecho grandes adelantos: en cambio, desde muy niño habia despuntado en el arte de vestirse y en el conocimiento pleno, absoluto, de cuantas noticias verdaderas o falsas corrían por la villa. En las casas donde él entraba no se leían los diarios noticieros, porque eran inútiles: a esto se reducía su ciencia y sus partes. El otro era un guapo chico, rubio, sonrosado, de barba rala e incipiente, ojos azules y húmedos, los labios siempre plegados con sonrisa tierna y humilde, los ademanes respetuosos, sin ser encogidos. Había nacido en Cuba de una familia opulenta, que después se arruinó en el juego de Bolsa al establecerse en España. Era abogado también, como su amigo y condiscípulo Romillo, pero mucho más estudioso y aprovechado. Falta le hacía, pues Romillo tenía en perspectiva una fortuna considerable, mientras él solamente la que adquiriese con su trabajo. Figuraba en la Academia de Jurisprudencia como orador de esperanzas, y había fundado en compañía de otros una sociedad para la abolición de la esclavitud, y otra para abolir las quintas y matrículas de mar. En estos asuntos de interés humanitario mostraba Valle (Arturo del Valle era su nombre) una actividad y un interés tan laudables como prodigiosos. El número de asambleas, o meetings, como se decía en los periódicos, y de banquetes que por su iniciativa se habían promovido, era incalculable. El de artículos y folletos que había escrito en apoyo de sus ideas generosas, tampoco podía apreciarse con exactitud. En estos folletos solía venir debajo del título, a modo de sello, un pésimo grabado representando un negrito de rodillas y aherrojado con las manos levantadas al cielo. En los banquetes figuraba también otro negrito, pero de carne y hueso. A los postres de estos festines humanitarios rara vez dejaba Valle de levantarse, diciendo en voz alta y solemne:
—Se me dise, señore, que ahí afuera hay un hombre de coló que desea fraternisá con nosotros. ¿Tenéis inconveniente en que esta víctima de la injusticia sosial entre a saludaros?
—¡Que entre, que entre ahora mismo!—gritaba la asamblea como un solo hombre, presa de entusiasmo abolicionista.
Entonces Valle abría la puerta y sacaba de la mano al negrito, el cual se dejaba abrazar de todos los comensales entre vítores y aplausos. Y después se emborrachaba como cualquier blanco, y aun mejor algunas veces. Este personaje oportuno, que llegaba siempre por casualidad al final de los banquetes abolicionistas, andando el tiempo llegó a ser conocido en Madrid. La gente solía decir cuando pasaba por la calle: “Ahí va el negrito de Valle”.
Las ideas políticas de éste, aunque muy democráticas, estaban templadas por aquella eterna y dulce y amable sonrisa de que hemos hecho mención. Esta sonrisa era el mejor salvoconducto para entrar y ser bien acogido en todos los salones de la corte. Gracias a ella, don Bernardo Rivera, que no tenía pizca de demócrata ni abolicionista, se dignaba otorgarle su amistad protectora: “Es un muchacho excelente—solía decir—, salvo sus ideas...; pero ya las irá modificando con el tiempo.” Con aquella sonrisa, beneficiada con acierto, se podía hacer gran carrera.
Los dos pollos (como doña Martina los llamaba) fueron saludados con efusión por los presentes. Don Bernardo les entregó generosamente su mano, aunque sin perder un punto la gravedad que tan bien le sentaba. Al instante se entabló una conversación animadísima acerca de los asuntos que entonces embargaban la atención de la corte. Uno de ellos era la llegada reciente del célebre tenor Mario. Romillo lo esclareció de un modo notabilísimo. Entre otros datos importantes, hizo saber que Mario había dado orden a Lardhy, el pastelero de la carrera de San Jerónimo, de que no vendiese más botellas de champagne, pues probablemente necesitaría él las existencias que hubiese.
—¡Ave María Purísima! Pero ¿se las va a beber todas?—exclamó cándidamente Hojeda.
—Si, señor—repuso gravemente Romillo—. Se bebe por término medio una docena de botellas todos los días.
—¡No haga usted caso, hombre!—exclamó doña Martina, riendo—. Este Romillo siempre tiene ganas de bromas. Se las beberán entre él y sus amigachos.
Estaban a los postres. Romillo y Valle fueron invitados a tomar café y se sentaron a la mesa. Después del tenor Mario versó la plática sobre los fusilamientos de algunos sargentos que se habían sublevado. Romillo dió acerca de este punto pormenores no menos interesantes. Uno de los reos no había quedado muerto en el acto: se levantó pidiendo misericordia. El confesor trató de interponerse entre él y los cañones de los fusiles; pero el general que mandaba las tropas acudió, y alzando la espada lleno de cólera, dijo:
—¡Padre cura, a su puesto, o le fusilo a usted en el acto!
—¡Qué horror!—exclamó Valle, poniendo los ojos en blanco y posándolos después blandamente sobre Eulalia.
—En efecto—dijo don Bernardo—, es muy triste todo eso, pero de absoluta necesidad. ¿Dónde iríamos a parar si no se castigase con mano fuerte la rebelión?
—Que se castigue de otro modo, señó; la pena de muerte debe ser proscrita de los códigos.
—No vayamos a las declamaciones, amigo Valle. La pena de muerte debe subsistir mientras haya criminales que la merezcan. Usted es muy joven, querido. y tiene las ideas generosas, pero irreflexivas, propias de la juventud. Cuando usted haya vivido más, verá que no puede gobernarse con el corazón, sino con la inteligencia.