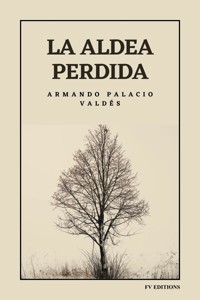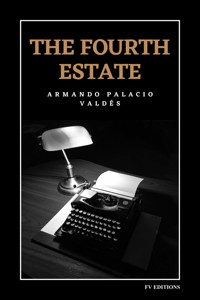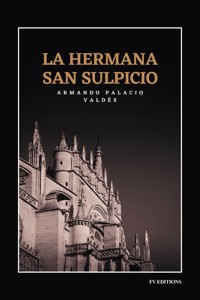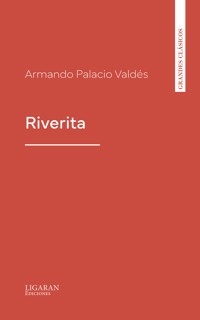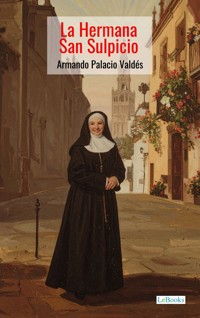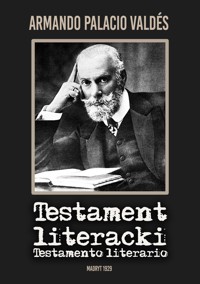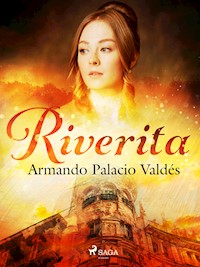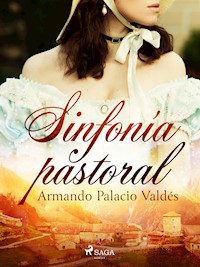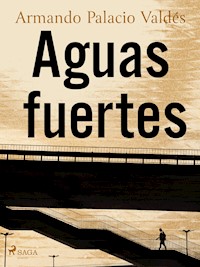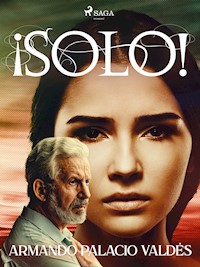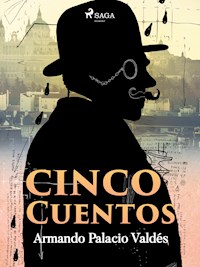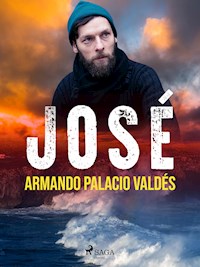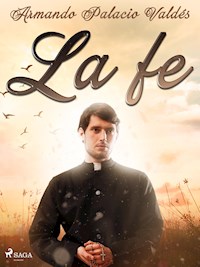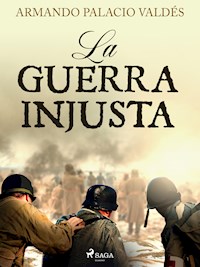Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una de las novelas más traducidas de Armando Palacio Valdés. En ella nos presenta a dos personajes y su extraña relación. Uno es Ceferino Sanjurjo, un médico gallego serio y recto. El otro personaje es la Hermana San Suplicio, una joven que desea escaparse del convento en el que vive. Su encuentro despertará pasiones imposibles entre ambos. Una novela colorida y alegre que muestra la visión del sur por un hombre del norte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARMANDO PALACIO VALDÉS
La hermana San Suplicio
Saga
La hermana San Suplicio
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771756
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I
Á LAS AGUAS DE MARMOLEJO
Quiero contar la historia puntual de un episodio de mi vida que no deja de ofrecer algún interés; aunque mi impericia en el arte de escribir quizá llegue a quitárselo. Los sucesos que voy a confiar al papel son tan recientes que el eco de sus vibraciones aun no se ha apagado en mi alma. Esto hará seguramente más confusa la narración. No han tenido tiempo de depositarse los sedimentos y no es fácil sumergir en esta época importante de mi vida la mirada y distinguir lo que debe tomarse y dejarse para hacer comprensivas y gratas estas confidencias. Pero, en cambio, palpitará en ellas la verdad, y a su mágico influjo tal vez se disipen y se borren las infinitas manchas que mi pluma habrá dejado caer.
Ante todo, es bien que os informe de quién soy, cuál es mi patria y mi condición. Estadme atentos.
Confieso que soy gallego, del riñón mismo de Galicia, pues que nací en un pueblecillo de la provincia de Orense, llamado Bollo. Mi padre, boticario de este pueblo, no tiene más hijos que yo, y ha labrado para mí una fortuna que, si en Madrid significa poco, en Bollo nos constituye casi en potentados. Cursé la segunda enseñanza en Orense y la facultad de medicina en Santiago. Mi padre hubiera deseado que fuese farmacéutico, pero nunca tuve afición a machacar y envolver drogas. Además, en el Instituto de Orense observé que mis compañeros tenían por más noble ejercicio el de la medicina, y esto me decidió enteramente a desviarme de la profesión de mi padre. Así que hube terminado mi carrera, solicité y obtuve de él, no sin algún trabajo, la venia para cursar el año de doctorado en Madrid, y a la Corte me vine, donde en vez de dar consistencia a mis conocimientos, no muy seguros por cierto, en las ciencias médicas, perdí bastante tiempo en los cafés, y, lo que aun es peor, contraje la funesta manía de la literatura. Quiso mi suerte que fuese a dar con mis huesos a una casa de huéspedes donde se alojaba también un autor dramático al por menor, esto es, de los que fabrican piezas para los teatros por horas, el cual me comunicó al punto su inmensa veneración por el arte de recrear al público durante tres cuartos de hora, y un desprecio profundo por todo lo que respetaba y ponía sobre la cabeza anteriormente, por las ciencias exactas y naturales y por los hombres que las profesaban. Collantes, que así se llamaba el poeta, sonreía, no ya con desprecio, sino con verdadera lástima, cuando le hablaba de mis sabios maestros de Santiago, y hasta una vez tuvo la crueldad de tirarme de la lengua en el café delante de otros compañeros, literatos también, para que desahogase mi entusiasmo por Tejeiro y otros que a mí me parecían eminentes profesores. Dejáronme hablar cuanto quise, y cuando más acalorado estaba en el panegírico, soltaron a reír como locos, con lo cual quedé fuertemente avergonzado y confuso. Después que se hartaron de reír, pasaron a tratar de sus asuntos de teatro, pero todavía al despedirse me dijo uno de ellos: “Adiós, Sanjurjo, hasta la vista: otro día hablaremos con más espacio del señor Tejeiro”, lo que hizo estallar de nuevo en carcajadas a sus amigos. La broma llegó al punto de que cuantas veces me encontraban en la calle, nunca dejaban de preguntarme por la salud de Tejeiro; y esto duró algunos meses.
No había que hablar a aquellos jóvenes, que se reunían todas las tardes y todas las noches del año en torno de una mesa del café Oriental, de otra cosa que de teatro y comediantes. Conocían cuantas obras dramáticas se habían puesto en escena desde 1830 hasta la fecha, y un sabueso no rastreaba mejor la liebre que ellos las semejanzas o filiación de las que se estrenaban en los teatros de la Corte. Eran peritísimos en el arte de hacer reír al público con pisotones en los callos, derrumbamientos de sombreros, tropezones, baños de agua fría con un vaso que se derrama y otros recursos análogos que jamás dejan de producir dichoso resultado en el teatro. Sobre todo algunos de ellos eran habilísimos para formar un enredo por medio de una serie de equivocaciones chistosísimas, hasta que al final uno de ellos, iluminado súbitamente, exclamaba: “¡Ah! ¿Conque usted no es el guarda de consumos, sino el arcipreste de...? ¿Y usted no es el padre, sino el nieto de mi amigo Pérez...? ¡Ahora lo comprendo todo!”
Poco a poco, y sin saber cómo, fué penetrando también en mi mente la idea de que todo el mundo era despreciable, excepto los teatros por horas. La astronomía, la química, la filosofía, la fisiología, cursilerías propias para ser cultivadas por los hombres inferiores, de los cuales mi amigo Collantes y sus compañeros se mofaban con mucho donaire, o como ellos decían, con muy buena sombra. Eso de tener buena sombra fué mi única ambición desde entonces, y me esforcé con ahinco en alcanzar la ventura de poseerla. Pero mis chistes y equívocos, preparados con anticipación en la soledad de mi cuarto, no tenían éxito feliz en el Oriental. Ni una comedia que también forjé y les leí, reuniéndolos al efecto en casa y regalándoles con cigarros y copas de manzanilla, logró su aprobación. Después de fumar y beber cuanto quisieron, comenzaron a saetear mi pobre obra lindamente, y como soy amigo de la verdad, reconozco que lo hicieron con gracia. Pero los gallegos somos casi tan tercos como los aragoneses. No me di por vencido. Escribí otra y después otra, y logré que se pusiera en escena y fuí estrepitosamente pateado. Tampoco renuncié en absoluto a la literatura, como debía. Escribí algunos artículos de costumbre en los periódicos, y aunque no me dieron un cuarto por ellos, tuve la satisfacción de que Collantes declarase solemnemente a la hora de almorzar que “dramático, lo que se llama dramático, no lo sería nunca; pero en el género descriptivo podría aún dar mucho juego”. Con este fallo tan lisonjero, confirmado por los tertulios del Oriental, quise volverme loco de alegría, y me puse desde entonces con tanto afán a describir cuanto se me ofrecía delante, como si Dios me hubiera mandado al mundo exclusivamente con ese objeto. Las prensas de Madrid y de provincias comenzaron a gemir bajo el peso de mis descripciones. Pronto me convertí en especialista. Poco faltó para que pusiera en las tarjetas CeferinoSanjurjo, poeta descriptivo. Fuí al Ateneo y leí un poema describiendo la siega del trigo, que me valió el ser saludado con los pañuelos por las damas y calurosamente palmoteado por los caballeros.
En esto ¡quién se acordaba, por supuesto, de la medicina legal y de las otras asignaturas del doctorado! Fuí a pasar el verano a Bollo, y convencí a mi buen padre de que yo no había nacido para tomar pulsos, sino para describir en verso todo lo creado, y me facilitó dinero para volver al año siguiente a Madrid. Seguí haciendo la misma vida de antes y cultivando la misma especialidad con que casual y dichosamente había acertado. Mas, por efecto de la vida sedentaria y desarreglada que llevaba, o por ventura porque las descripciones cuando se abusa de ellas van directamente al estómago y se sientan en él, es lo cierto que vine a enfermar de este órgano. Tan mal me puse, que resolví en la primavera ir a tomar las aguas de Marmolejo.
Aquí comienza el período de mi vida que he anunciado como interesante. Y en verdad que ya me pesa, pues nada es peor para obtener buen éxito en las narraciones como despertar la curiosidad con promesas halagadoras. En fin, he cometido una torpeza y es justo que la pague. Si os reís de mí y de mi loca presunción, yo no estaré a vuestro lado, como la noche funesta en que me silbaron en el teatro de Eslava, para oír vuestras carcajadas. ¡Es horrible! Además, fío mucho en las descripciones.
Arreglados mís bártulos, y después de comer precipitadamente, tomé el tren correo de Sevilla el día 4 de abril de 188... Cuando hubieron cesado las despedidas y el pito del jefe dió la señal de marcha y el prolongado tren salió de la estación, dirigí una mirada de examen a los que me acompañaban. El viajero que tenía enfrente era un hombre pálido, de cuarenta a cincuenta años, bigote negro y manos flacas y velludas; el que se sentaba más allá era un caballero rechoncho, de ojos grandes y saltones, con unas cortas patillas entrecanas que le bajaban poco de la oreja, fisonomía abierta y risueña, mientras el otro parecía, por la expresión recelosa y sombría de sus ojos, hombre de carácter oscuro y malhumorado. Así que salimos de la estación, quitóse éste, lanzando apagados gemidos, las botas y se puso las zapatillas, colocó el sombrero de castor sobre la rejilla y se encasquetó una gorra de paño.
—Padece usted de los callos ¿verdad? —le preguntó el caballero gordo con palabra insinuante, sonriendo con amabilidad.
—No, señor —contestó el otro secamente.
—¡Ah!... Como usted se quejaba al sacarse las botas...
—Es que tengo sabañones —replicó con peor humor y acento catalán bien señalado.
—¡Oh! Pues si usted padece de sabañones es porque quiere.
El catalán le echó una mirada, mitad de indignación, mitad de curiosidad.
—Sí, señor; porque usted quiere —insistió el otro con aire petulante y satisfecho, mirándole a la cara risueño.
El catalán bajó los ojos, sacudió levemente la cabeza y se dispuso a encender un cigarro.
—Sí, señor; yo, aquí donde usted me ve, he padecido terriblemente de sabañones...
Dijo esto con la misma entonación satisfecha y semblante risueño que si contase que había llegado al polo Norte.
—Pero no tuve más que ponerme unos polvitos que yo tengo de mi exclusiva invención... y como con la mano.
—Pues, hombre, si usted se ha inventado la medicina, ¿cómo quiere usted que yo me haya curado con ella? —dijo el catalán.
—Es que yo puedo facilitárselo cuando usted quiera.
—Muchas gracias, no soy amigo de drogas.
—¿Drogas? Mis polvos no son drogas, señor mío; están hechos exclusivamente con vegetales.
El catalán le miró fijamente, y después volvió la vista a mí haciendo una mueca expresiva.
—No entra una sola droga en su confección, y lo mismo curan los sabañones que la fiebre, que la tisis, cuando no está en el cuarto grado, se entiende. Las calenturas perniciosas que había en Simancas se han desterrado, y la tisis no se conoce. Las chicas del pueblo los llaman “los polvos de don Nemesio”.
Aquí el catalán soltó una carcajada sonora y brutal, que dejó avergonzado al buen don Nemesio.
—Bueno, señor; si usted no cree en su eficacia nada hay perdido.
Quedó un poco amoscado y tardó algún tiempo en hablar, pero al cabo de algunos minutos no pudo contenerse y volvió a pegar la hebra asándonos a preguntas. A dónde íbamos, de dónde éramos, qué profesión teníamos, etc. El catalán le respondía con malos modos, cuando le respondía, que no era siempre. Yo satisfice de buen grado su curiosidad. Quedó encantado al saber que iba a Marmolejo. También él se dirigía a este punto a curarse una afección de la orina.
—Pero, hombre —exclamó el catalán groseramente— ¿no dice usted que tiene unos polvos que lo curan todo?
—Sí, señor; me curan casi todas las enfermedades —repuso don Nemesio algo incomodado—; pero obran mucho mejor ayudados por otras medicinas.
Gracias a sus preguntas supe pronto que el catalán era juez electo de primera instancia en un pueblo de la provincia de Córdoba y que iba a Sevilla a presentarse al presidente de la Audiencia. Se llamaba Jerónimo Puig. Fué todo lo que pudo sacar de él don Nemesio, quien por su parte nos enteró prolijamente de su patria, condición, familia, carácter y cuantas circunstancias podían ser directa o indirectamente útiles para su biografía. Era un propietario rico de Simancas, donde había nacido y criádose, y tenía mujer y siete hijos, cuatro de ellos casados. La exposición seria y concienzuda que nos hizo del carácter de cada uno de sus yernos y nueras duró cerca de una hora. El catalán, cuando lo juzgó conveniente, hizo de la capa almohada y se tendió a lo largo, y no tardó en roncar. Yo me vi obligado a escucharle largo rato aún, si bien a la postre concluí por pensar en mis asuntos, dejándole despacharse a su gusto.
El tren corría ya por los campos de la Mancha, que se extendían por entrambos lados como una llanura negra interminable que cortaba la esfera brillante del firmamento poblado de estrellas. Don Nemesio, fatigado al cabo de tanto hablar, comenzó a dar cabezadas, pero sin decidirse a tumbarse, como si quisiera mantenerse siempre alerta para coger el hilo del discurso en cuanto el sueño le dejase un momento de respiro.
Paró el tren. —Argamasilla, cinco minutos de parada —gritó una voz—. Di un salto en el asiento y me apresuré a abrir la ventanilla, clavando mis ojos ansiosos en la oscuridad de la llanura. Aquel hombre había hecho dar un vuelco a mi corazón; era la patria del famoso Don Quijote de la Mancha; y aunque yo en mi calidad de poeta lírico he despreciado siempre a los novelistas por falta de ideal, todavía el nombre de Cervantes fascinaba mi espíritu por la gran fama de que goza en todo el universo. La negra silueta del pueblo dibujábase a lo lejos, y una torrecilla alzábase sobre él destacando su espadaña con precisión del fondo oscuro de la noche. ¡Pobre Cervantes! ¡Aquí fué preso y maltratado como el último comisionado de apremio; en todas partes despreciado y humillado, cual si no hubiese tropezado en el curso de su vida más que con poetas líricos!
—¿Sabe usted que entra un fresquito regular? —dijo don Nemesio despertándose.
—¿Quiere usted que levante el cristal?
—Si usted no tiene inconveniente...
—Ninguno —repuse, apresurándome a hacerlo—. Estaba mirando al pueblo de Argamasilla, donde se dice que Cervantes fué preso y colocó la patria de su héroe.
—¡Ah, Cervantes!... ¡Ya! —exclamó don Nemesio abriendo mucho los ojos para expresar que no era insensible a este nombre. Y luego, encarándose conmigo, me preguntó con interés:
—Cervantes era un hombre muy despejado, ¿verdad?
—No, señor —respondí bruscamente, echándome a dormir y tapándome con la manta.
Comenzó a clarear el día en Despeñaperros. Una banda rojiza y cárdena que se extendía por el Oriente daba al cielo un aspecto fantástico de panorama de feria. La crestería de la sierra lejana teñíase de verde. Con los ojos hinchados por el sueño y sintiendo leves escalofríos en el cuerpo, miré por la ventanilla y vi al pueblecito de Vilches pintorescamente colgado entre dos montañas no muy lejos de la vía: parece sentado en un columpio cuyos cabos invisibles están amarrados a la cima de aquéllas.
Don Nemesio se alzó del asiento restregándose los ojos, y apenas lo hizo soltó el chorro de nuevo, haciéndome sabedor de los lances curiosos que le habían pasado en los diferentes viajes que había corrido por aquella línea. En Manzanares le habían dado en cierta ocasión un café detestable, manteca rancia; otra vez el jefe de la estación de Alcázar no le había querido facturar el equipaje por llegar dos minutos más tarde; en otra ocasión en la fonda de Menjíbar no les dieron tiempo a almorzar; pero él, que es un gran tunante, se burló del fondista apoderándose de lo que había en la mesa, y llevándoselo al coche. Mientras tanto yo envidiaba al catalán que, enteramente cubierto por la manta, no rebullía. Pero como no es posible la felicidad en este mundo, cuando yo estaba pensando en ella, apareció el revisor y le despertó exigiéndole el billete. Se levantó de muy mal humor, por no variar. Llegamos a la estación de Baeza, donde el catalán se bajó del coche. Don Nemesio y yo permanecimos en él. Sonó la campanilla, dió el mozo la voz a los viajeros, se oyó el estrépito de las portezuelas al cerrarse, y nuestro catalán no parecía. Don Nemesio experimentó viva inquietud.
—¡Caramba, cómo se descuida el señor Puig!
Pasó un momento: todos los viajeros estaban ya en sus coches.
—¡Caramba, caramba, ese hombre va a perder el tren!
Cuando sonó el pito del jefe y la máquina contestó con un formidable resoplido, don Nemesio, presa de indescriptible ansiedad, asomó su calva venerable por la ventanilla, gritando:
—¡Puig, Puig!... Mozo, mire usted si en el retrete hay un caballero catalán...
El mozo se encogió de hombres con indiferencia.
Arrancó el tren y comenzó majestuosamente a separarse de la estación, y mi compañero de viaje seguía gritando a la ventanilla:
—¡Puig! ¡Puig!
Al fin se dejó caer rendido en el asiento, con la consternación pintada en el semblante.
—¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¡Pobre señor!...
Y principió a hacer comentarios tristísimos acerca de aquel lance desgraciado. No me parecía a mí tan lamentable como a él, pero le seguí el humor, deplorándolo amargamente.
—¡Pobre señor! ¡Y mañana tenía que presentarse sin falta al presidente de la Audiencia! Yo no comprendo cómo estos hombres se descuidan… Bien es verdad que si una necesidad apremiante... ¡Vaya por Dios! Y vea usted, vea usted, Sanjurjo, las botas y el sombrero allí sobre la red...
Don Nemesio miraba con ojos enternecidos aquellas prendas.
—Se ha quedado el pobre señor con gorra y zapatillas, sin abrigo alguno, sin maleta... Se me ocurre una cosa. En la primera estación dejamos estos efectos al jefe y le telegrafiamos, ¿no le parece a usted?
Encontré razonable la proposición, y como lo pensamos lo hicimos tan pronto como el tren se detuvo un instante. Cumplido este deber de humanidad, volvimos de nuevo al coche, con la satisfacción que se experimenta siempre que se lleva a cabo una acción buena, y principiamos a departir alegremente, escuchando yo con más atención que antes los pormenores biográficos en que se anegaba el propietario de Simancas. La luz matinal, esplendorosa ya, y la perspectiva de llegar pronto nos animaba. Sacó don Nemesio una maquinita con espíritu de vino y se puso a hacer chocolate, que tomamos con increíble apetito y alegría.
Pasaron volando cuatro o cinco estaciones más. Llegamos a Andújar.
—¡Hola, señores! ¿Cómo se va? —dijo una voz, y al mismo tiempo asomó por la ventanilla el rostro cetrino del catalán, esta vez risueño y desencogido, mirándonos con ojos benévolos.
Don Nemesio y yo quedamos petrificados y nos dirigimos una mirada de angustia sin contestar el saludo.
—Buen día, ¿eh?... ¿Se ha tomado chocolate, por lo que veo?... Nosotros nos hemos desayunado a la catalana... Vienen ahí unos paisanos del mismo Reus, ¿sabe?, y vinimos de jarana y de broma... Tomamos unas copitas de ojén, y luego una butifarrita.
Puig se había puesto de un humor excelente con aquel encuentro. Nosotros, cada vez más confusos, le mirábamos con tan extraña fijeza y ansiedad que por milagro no se fijaba en nuestra rarísima actitud. Abrió la portezuela al fin, y se acomodó alegremente a nuestro lado, mientras a mí me corrían escalofríos por el cuerpo, y don Nemesio sudaba de angustia. No hacíamos otra cosa que dirigir vivas ojeadas a la rejilla, esperando cuándo el catalán levantaba la vista y echaba de menos los bártulos. Al cabo de algunos minutos, no pudiendo sufrir más tiempo tal congoja, decidí acabar de una vez.
—Señor Puig (mi voz salió un poco ronca. Don Nemesio me miró con terror). Señor Puig..., nosotros, con la mejor intención del mundo, le hemos hecho un flaco servicio...
El catalán me miró con inquietud y me turbé un poco.
—Nosotros pensamos —dijo don Nemesio— que usted había perdido el tren en Baeza.
—Que se había quedado usted en el retrete —añadí yo.
—Y comprendiendo que su situación debía ser muy fastidiosa —siguió don Nemesio.
—Y que le vendría muy bien que su maleta no fuese a dar a Sevilla —dije yo.
—Se la hemos dejado, con los demás bártulos, al jefe de la estación de Jabalquinto —se apresuró a concluir don Nemesio, clavando sus ojos saltones y suplicantes en el catalán.
—¡Pues es verdad, voto a Dios! —exclamó éste levantando los suyos a la rejilla.
Dispénsenos usted, por favor.
—Ya comprenderá usted que nuestra intención...
—¡Qué intención ni qué Cristo, ni qué mal rayo que los parta! —profirió Puig, llevándose las manos a la cabeza—. ¡La han hecho ustedes buena! ¿Y cómo me presento yo en gorra y zapatillas al presidente?
—¿Quiere usted mi sombrero y mis botas? —le preguntó don Nemesio—. También le puedo facilitar alguna camisa.
—Déjeme usted en paz con sus botas y sus camisas... Lo que yo quiero es mi equipaje, ¿sabe?... ¿Qué rayos tenía usted que ver con él, ni por qué se ha metido donde no le llamaban?
—Oiga usted, señor mío, me parece que no hay razón para faltarme —exclamó don Nemesio encrespándose.
—La culpa ha sido de los dos, señor Puig —me apresuré a decir.
Cada vez más furioso, y tirándose de los pelos y revolviéndose en el asiento, Puig comenzó a desahogarse en catalán, lo que fué una gran fortuna, pues no lo entendíamos. Sólo por la entonación y por las furiosas miradas que alguna vez nos dirigía sabíamos que nos estaba poniendo como trapos.
En esto íbamos llegando a la estación de Arjonilla. Cuando paró el tren, nuestra víctima se apresuró a salir sin despedirse, dió un gran golpe a la portezuela y no volvimos a verle más.
II
CONOZCO A LA HERMANA SAN SULPICIO
El ómnibus saltaba por encima de las piedras sacudiéndonos en todos sentidos, haciéndonos a veces tocar con la cabeza en el techo; yo llegué a besar, en más de una ocasión, con las narices el rostro mofletudo de don Nemesio. El empedrado no es el género en que más se distingue Marmolejo. Por las ventanillas podíamos tocar con la mano las paredes enjalbegadas de las casas. El dueño de la fonda Continental, hombre de mediana edad y estatura, bigote grande y espeso, ojos negros y dulces, no apartaba la vista de nosotros, fijándola cuándo en uno, cuándo en otro, con expresión atenta y humilde, parecida a la de los perros de Terranova. Cuando quiso Dios al fin que el coche parase, saltó a tierra muy ligero y nos dió la mano galantemente para bajar. Yo no acepté por modestia.
La fonda Continental era una casita de un solo piso, donde se verían muy apurados para alojarse europeos, africanos, americanos y oceánicos, aunque viniese sólo un hombre por cada continente. En el patio, con pavimento de baldosín rojo y amarillo, había cuatro o cinco tiestos con naranjos enanos. La habitación en que me hospedaron era ancha por la boca, baja y cerrada por el fondo, en forma de ataúd, lo cual revelaba en el arquitecto que construyó la casa ciertos sentimientos ascéticos que no he podido comprobar. La cama igualmente parecía descender en línea recta del lecho que usó San Bruno.
Cuando hube permanecido en aquel agujero el tiempo suficiente para lavarme y limpiar la ropa, salí como los grillos a tomar el sol acompañado del patrón, que tuvo la amabilidad de llevarme al paraje donde las aguas salutíferas manaban. Propúsome ir en coche; mas considerando la traza no muy apetitosa del vehículo que me ofrecía, y con el deseo propio de todo viajero de ver y enterarme bien del aspecto y situación del pueblo en que me hallaba, decidí emprenderla a pie. Mientras tanto, don Nemesio permanecía en su celda, entregado, quizá, a severas penitencias por el pecado de haber ocasionado tan cruel disgusto a nuestro compañero de viaje. Porque fué él quien tuvo la culpa de dejar al jefe de Jabalquinto el sombrero y las botas del juez catalán. Les juro a ustedes que yo solo nunca me hubiera atrevido.
Marmolejo está situado cerca de la Sierra Morena, de donde salen las aguas que le han dado a conocer al mundo civilizado. Tiene el aspecto morisco, como algunos pueblos de la provincia de Málaga y los de la Alpujarra. La blancura deslumbradora de sus casitas, que cada pocos días enjalbegan las mujeres, la estrechez de sus calles, la limpieza extraordinaria de sus patios y zaguanes, acusan la presencia, por muchos años, de una raza fina, culta, civilizada, que ha dejado por los lugares donde hizo su asiento hábitos graciosos y espirituales.
El pueblo es pequeñísimo, al instante se sale de él. Caminamos hacia la sierra, que dista dos o tres kilómetros. La Sierra Morena no ofrece ni la elevación, ni la esbeltez, ni el brillo pintoresco y gracioso de las montañas de mi país. Es una región agreste y adusta, que extiende por muchas leguas sus lomos de un verde sombrío, donde rara vez llega la planta del hombre en persecución de algún venado o jabalí. Sin embargo, el contraste de aquella cortina oscura con la blancura de paloma del pueblo la hacía grata a los ojos, y poética. En suave declive, por una carretera trazada al intento, bajamos al manantial que sale en el centro mismo del río Guadalquivir, el cual viene ciñendo la falda de la sierra. Hay una galería o puente que conduce de la orilla al manantial. Por ella se paseaban gravemente dos o tres docenas de personas, revelando en la mirada vaga y perdida más atención a lo que en el interior de su estómago acaecía que al discurso o al paso de sus compañeros de paseo. De vez en cuando se dirigían al manantial con pie rápido, bajaban las escalerillas, pedían un vaso de agua y se lo bebían ansiosamente, cerrados los ojos con cierto deleite sensual que despertaba en su cuerpo la esperanza de la salud.
—¿Se ha bebido mucho ya, madre? —dijo mi patrón asomándose a la baranda del hoyo.
Una monja pequeña, gorda, de vientre hidrópico y nariz exigua y colorada, que en aquel momento llevaba un vaso a los labios, levantó la cabeza.
—Buenos días, señor Paco... Hasta ahora no han caído más que cuatro. ¿Quiere usted un poquito para abrir el apetito?
A mi patrón le hizo mucha gracia aquello.
—Para abrir el apetito, ¿eh? Déme usted algo para cerrarlo, que me vendría mejor. ¿Y las hermanas?
Dos monjas jóvenes y no mal parecidas, que al lado de la otra estaban con la cabeza alzada hacia nosotros, sonrieron cortésmente.
—Lo de siempre, dos deditos —contestó una de ojos negros y vivos, con acento andaluz cerrado y mostrando una fila primorosa de dientes.
—¡Qué poco!
—¡Anda! ¿Quiere usted que criemos boquerones en el estómago, como la madre?
—¡Boquerones!
—Boquerones gaditanos. No hay más que echar la red.
El vientre hidrópico de la madre fué sacudido violentamente por un ataque de risa. Los boquerones que allí nadaban, al decir de la monja, debieron pensar que estaban bajo la influencia de un temporal deshecho. También reímos nosotros, y bajamos al manantial. Al acercarnos, la madre me saludó con sonrisa afectuosa: yo me incliné, tomé el crucifijo que pendía de su cintura y lo besé. La monja sonrió aún con más afecto y expresión de bondadosa simpatía.
Seamos claros. Si este libro ha de ser un relato ingenuo o confesión de mi vida, debo declarar que al inclinarme para besar el crucifijo de metal no creo haber obrado solamente por un impulso místico; antes bien, sospecho que los ojos negros de la hermana joven, atentamente posados sobre mí, tuvieron parte activa en ello. Sin darme tal vez cuenta, quería congraciarme con aquellos ojos. Y la verdad es que no logré el intento. Porque en vez de mostrarse lisonjeados por tal acto de devoción, parecióme que se animaban con leve expresión de burla. Quedé un poco acortado.
—¿El señor viene a tomar las aguas? —me preguntó la madre entre directa e indirectamente.
—Sí, señora; acabo de llegar de Madrid.
—Son maravillosas. Dios Nuestro Señor les ha dado una virtud que parece increíble. Verá usted cómo se le abre el apetito en seguida. Comerá usted todo cuanto quiera, y no le hará daño... Mire usted, yo puedo decirle qué soy otra, y no hace más que ocho días que hemos venido... ¡Figúrense que ayer he comido hígado de cerdo y no me ha hecho daño!... Pues esta filleta —añadió apuntando a la hermana de los ojos negros—, ¡no quiero decirle el color que traía! Parecía talmente ceniza. Ahora tampoco está muy colorada, pero ¡vamos!..., ya es otra cosa.
Fijé la vista con atención en ella y observé que se ruborizó, volviéndose en seguida de espaldas para coger un vaso de agua.
Era una joven de dieciocho a veinte años, de regular estatura, rostro ovalado, de un moreno pálido, nariz levemente hundida pero delicada, dientes blancos y apretados, y ojos, como ya he dicho, negros, de un negro intenso, aterciopelado, bordados de largas pestañas y un leve círculo azulado. Los cabellos no se veían, porque la toca le ceñía enteramente la frente. Vestía hábito de estameña negra ceñido a la cintura por un cordón, del cual pendía un gran crucifijo de bronce. En la cabeza, a más de la toca, traía una gran papalina blanca almindonada. Los zapatos eran gordos y toscos; pero no podían disfrazar por completo la gracia de un pie meridional. La otra hermana era también joven, acaso más que ella, más baja también, rostro blanco de cutis transparente que delataba un temperamento linfático, los ojos zarcos, la dentadura algo deteriorada. Por la pureza y corrección de sus facciones y también por la quietud parecía una imagen de la Virgen. Tenía los ojos siempre posados en tierra, y no despegó los labios en los breves momentos que allí estuvimos.
—Vamos, beba usted, señor; pruebe la gracia divina —me dijo la madre.
Tomé el vaso que acababa de dejar la hermana de los dientes blancos, y me dispuse a recoger agua, pues el que la escanciaba había desaparecido por escotillón; mas al hacerlo tuve necesidad de apoyarme en la peña, y cuando me inclinaba para meter el vaso en el charco, resbalé y metí el pie hasta más arriba del tobillo.
—¡Cuidado! —gritaron a un tiempo el patrón y la madre, como se dice siempre después que le ha pasado a uno cualquier contratiempo.
Saqué el pie chorreando agua y no pude menos de soltar una interjección enérgica.
La madre se turbó y se apresuró a preguntarme con semblante serio:
—¿Se ha hecho usted daño?
La hermanita del cutis transparente se puso colorada hasta las orejas. La otra comenzó a reír de tan buena gana, que le dirigí una rápida y no muy afectuosa mirada. Pero no se dió por entendida; siguió riendo, aunque para no encontrarse con mis ojos volvía la cara hacia otro lado.
—Hermana San Sulpicio, mire que es pecado reírse de los disgustos del prójimo —le dijo la madre—. ¿Por qué no imita a la hermana María Luz?
Ésta se puso colorada como una amapola.
—¡No puedo, madre, no puedo; perdóneme! —replicó aquélla haciendo esfuerzos para contenerse sin resultado alguno.
—Déjela usted reír. La verdad es que la cosa tiene más de cómica que de seria —dije yo afectando buen humor, pero irritado en el fondo.
Estas palabras, en vez de alentar a la hermana, sosegaron un poco sus ímpetus y no tardó en calmarse. Yo la miraba de vez en cuando con curiosidad no exenta de rencor. Ella me pagaba con una mirada franca y risueña, donde aun ardía un poco de burla.
—Es necesario que usted se mude pronto; la humedad en los pies es muy mala —me dijo la madre con interés.
—¡Phs! Hasta la noche no me mudaré. Estoy acostumbrado a andar todo el día chapoteando agua —dije en tono desdeñoso afectando una robustez que, por desgracia, estoy muy lejos de poseer. Pero me agradaba bravear delante de la monja risueña.
—De todos modos, váyase, váyase a casa y quítese el calcetín. Nosotras nos vamos a dar un paseíto por la galería a ver si el agua baja. Quédense con Dios Nuestro Señor.
Me incliné de nuevo y besé el crucifijo de la madre. Lo mismo hice con el de la hermana María de la Luz, que por cierto volvió a ponerse colorada. En cuanto al de la hermana San Sulpicio, me abstuve de tocarlo. Sólo me incliné profundamente con semblante grave. Así aprendería a no reírse de los chapuzones de la gente.
Poco después que ellas, subimos nosotros a la galería y dimos algunos paseos contra la voluntad de mi patrón, que a todo trance quería llevarme a casa para que me mudase. Mas yo tenía deseos de permanecer allí para confirmar a las monjas, sobre todo a la jocosa morena, en la salud y vigor de que me había jactado. Cuando pasábamos cerca la miraba atentamente; pero ni ella ni sus compañeras alzaban los ojos del suelo. No obstante observé que con el rabillo me lanzaba alguna rápida y curiosa ojeada.
—Es linda la monjita, ¿verdad? —me dijo el señor Paco.
—¡Phs! No es fea... Los ojos son muy buenos.
—Y qué colores tan hermosos, ¿eh?
—El color no me parece muy allá... Pero ¿de quién habla usted?
—De la hermana María de la Luz, de la pequeñita.
—¡Ah! Sí, sí... es muy bonita.
Debí suponer que a un patrón de casa de huéspedes le placería más la corrección fría y repulsiva de ésta que la gracia singular de la otra hermana. Porque mi rencor hacia ella no llegaba hasta negarle lo que en conciencia no podía, la gracia. Era una gracia provocativa y seductora que no residía precisamente en sus ojos vivos y brillantes, ni en su boca, un poco grande, fresca, de labios rojos que a cada momento humedecía, ni en sus mejillas tostadas, ni en su nariz, levemente remangada; estaba en todo ello, en el conjunto armónico, imposible de definir y analizar, pero que el alma ve y siente admirablemente. Esta armonía, que acaso sea resultado del esfuerzo constante del espíritu sobre el cuerpo para modelarlo a su imagen, observábase igualmente en todos sus movimientos, en el modo de andar, de emitir la voz, de accionar; pero su última y suprema expresión se hallaba indudablemente en la sonrisa. ¡Qué sonrisa! ¡Un rayo esplendente de sol que iluminaba y transfiguraba su rostro como una apoteosis!
Después de dar unas cuantas vueltas por la galería se fueron hacia arriba, y yo al poco rato manifesté al señor Paco deseo de subir también a ver el parque que en la orilla del río han formado recientemente para esparcimiento y recreo de los bañistas. Es una gran terraza natural sobre el Guadalquivir, con que termina la falda de la colina en que Marmolejo está asentado. En ella hay jardines y paseos, cuyos árboles, nuevos aún, no consiguen dar sombra y frescura; pero ya crecerán, y allá iré, si Dios me da vida, a recordar debajo de sus copas los deliciosos días que pasé a su lado.
La disposición de los paseos, la variedad de plantas que el señor Paco me mostraba con orgullosa satisfacción, no me la producía a mí extremada en verdad. Seguía los caminitos de arena y me perdía en sus laberintos con paso distraído, la mirada enfilada a lo lejos.
Al doblar un sendero, en el paraje más solitario del jardín, me las encontré de frente. Venían acompañadas de un clérigo. Al cruzar a nuestro lado saludaron muy cortésmente: el clérigo se llevó con gravedad la mano al sombrero de teja.
—¿Dónde están alojadas estas monjas? —pregunté a mi patrón.
—¿Dónde están alojadas?... ¡Pues en casa! ¿No las ha visto usted?... ¡Ah! no me acordaba que ha llegado hoy... Ocupan dos habitaciones no muy lejos de la que usted tiene.
—¿Son hermanas de la Caridad?
—Me parece que no, señor. Tienen un colegio allá en Sevilla. La más vieja es la superiora..., es valenciana. Las dos jóvenes son sevillanas y creo que primas carnales... ¿No conoce usted al sacerdote? Es un jesuíta..., un señor con mucha fama. Se llama el padre Talavera. ¡Qué linda es la hermana María de la Luz!, ¿eh?
—Mucho.
Vagamos todavía un rato por los jardines, pero no volvimos a tropezar con ellas. En cambio fuimos a dar a un cenador donde tres o cuatro bañistas leían periódicos. Mi patrón entabló conversación con ellos. Se habló de política: la proximidad de una gran guerra entre Francia y Alemania era lo que preocupaba la atención en aquel momento. Pesáronse las probabilidades del triunfo por una y otra parte. Uno de aquellos señores, hombre gordo, de piernas muy cortas y traje claro, apostaba por Alemania; los otros dos ponían por Francia. Cuando hubieron discutido un rato, mi patrón intervino, sonriendo con superioridad.
—No lo duden ustedes, la victoria esta vez será de Francia.
—Yo lo creo así también, Francia se ha repuesto mucho y se ha de batir mejor y con más gana que la primera vez —dijo uno.
—Pues yo creo que están ustedes en un error —saltó el hombre gordo—. Alemania es un país exclusivamente militar: todas sus fuerzas van a parar a la guerra; no se vive más que para la guerra. Además, ¿qué me dicen ustedes de Bismarck?... ¿Y de Moltke? Mientras ese par de mozos no revienten, no hay peligro que Alemania sea vencida.
—Yo le digo a usted, caballero —contestó mi patrón con sonrisa más acentuada, en tono exclusivamente protector—, que todo eso está muy bien, pero que vencerá Francia.
—Mientras no me diga usted más que eso, como si no me dijera nada... Lo que yo quiero son razones —respondió el hombre gordo, un poquito irritado ya.
—No es posible dar razones. Lo que le digo es que Alemania será vencida —manifestó mi patrón con grave continente y una expresión severa en la mirada que yo no le había visto.
—¿Qué me dice usted? ¿De veras? —replicó el otro riendo con ironía.
Entonces mi patrón, encendido por la burla, profirió furiosamente:
—Sí, señor; se lo digo a usted... Sí, señor, le digo a usted que vencerá Francia.
—Pero, hombre de Dios, ¿por qué? —preguntó el otro con la misma sonrisa.
—¡Porque quiero yo!... ¡Porque quiero yo que venza Francia! —gritó el señor Paco con la faz pálida ya y descompuesta, los ojos llameantes.
Nos quedamos inmóviles y confusos, mirándonos con estupor. Un mismo pensamiento cruzó por la mente de todos. Y reinó un silencio embarazoso por algunos segundos, hasta que uno de los bañistas, volviéndose para que no se le viera reír, entabló otra conversación.
—Allá va el padre Talavera con unas monjas.
Me apresuré a mirar por entre las hojas de la enredadera, y en efecto, vi al grupo a lo lejos. El bañista que nos lo había anunciado metía el rostro por el follaje para que no se oyesen las carcajadas que no era poderoso a reprimir.
Mi patrón, avergonzado, y otra vez con aquella expresión humilde e inocente en los ojos de perro de Terranova, me dijo tirándome de la ropa:
—Don Ceferino, ya es la hora de almorzar; ¿nos vamos?
Despedímonos de aquellos señores, que apenas nos miraron, y subimos a una de las calesas que partían para el pueblo. Mientras caminábamos hacia él, el señor Paco me dijo con acento triste y resignado:
—Aquellos señores se han quedado riendo de mí... Bueno; algún día se arrepentirán de esa risa y se llamarán borricos a sí mismos... ¡Si yo pudiese hablar!... Pero no está lejano el día en que vendrán los más altos personajes a pedirme de rodillas que les revele mi secreto...
“¡Diablo, diablo! —exclamé para mí—. ¡He venido a parar a casa de un loco!”
III
ME ENAMORO DE LA HERMANA SAN SULPICIO
Dos días después, el señor Paco, yendo conmigo de paseo otra vez, me reveló la mitad de su secreto. Los alemanes no podían vencer porque tenía pensado ofrecer a Francia un sistema de cañones que daba al traste con todos los inventos que hasta ahora se habían realizado en materia de artillería. Era un cañón el suyo extraordinario, mejor dicho, maravilloso; un hombre podía subirlo a la montaña más alta.
—No será de hierro.
—No, señor.
—¿De madera?
—Tampoco.
—¿De papel?
—No, señor.
Quedéme reflexionando un instante.
—¿Y tiene el mismo calibre que los demás?
—Cuanto se quiera.
—¡No comprendo!...
El señor Paco me miraba con sus grandes ojos inocentes, donde brillaba una sonrisa de triunfo.
—No puedo decirle ahora, don Ceferino, de qué está hecho; pero no tardará usted en saberlo... Dentro de pocos días empezará a construirse el modelo en París… Ya verá usted, ya verá a dónde llega mi nombre... Por supuesto, que si Bismarck supiese lo que tiene encima, ya estaría ofreciéndome el dinero que quisiera... Pero yo no le vendo el secreto así me entierre en oro, ¿está usted?... Aunque sea de balde se lo doy yo al francés primero que al prusiano... Cada hombre tiene su simpatía, ¡vamos!... Usted tiene más aquél por una persona, y le da la sangre del brazo, y a otro ni el agua...
—Tiene usted mucha razón —repuse—. El asunto es tan serio y trascendental que los intereses particulares de una persona, siquiera sean los del mismo inventor, deben posponerse a los de tantos millones de seres...
El inventor quiso conmoverse.
—Sí, señor; primero me quedo con él en el cuerpo que se lo dé al príncipe de Bismarck..., y eso que mire usted, don Ceferino, yo no tengo motivo para estar agradecido de los franceses. Aquí ha venido uno hace dos años, un monsieur Lefèbre, que me ha quedado a deber quince días de pupilaje.
—Doblemente le honra a usted esta generosidad.
Se enterneció el señor Paco, y si hubiera insistido un poco, tengo la seguridad de que llegaría a revelarme la primera materia de su famoso cañón; pero tenía yo prisa en aquel momento y no abusé de su blandura.
Las monjas, como me había dicho el patrón, ocupaban dos habitaciones no lejos de la mía. En una de ellas dormía la madre y en la otra las hermanas San Sulpicio y María de la Luz. No bajaban a comer en la mesa redonda, sino que lo hacían en su cuarto. Lo mismo los suyos que el mío, tenían la salida a un corredor abierto que daba sobre el patio.
La tarde del mismo día en que llegué volví a verlas en la galería de las aguas, y las saludé con mucha cortesía. Me contestaron igualmente, y observé que la hermana San Sulpicio me dirigió una franca sonrisa muy amable. Tuve tentaciones de acercarme a ella y entablar conversación, pero vacilé durante tres o cuatro vueltas, y cuando iba a decidirme a ello se fueron a buscar la calesa para trasladarse a casa. Al día siguiente por la mañana no la vi. El que escanciaba el agua me dijo que habían estado. Por el patrón supe que se levantaban con estrellas e iban a la iglesia a oír misa de alba y hacer sus oraciones: después bebían el agua y se retiraban a sus aposentos. Sólo una que otra vez tornaban al manantial antes de almorzar. No sé por qué me molestó un poco no haberlas tropezado; tal vez por ser las únicas personas que allí conocía. Porque don Nemesio, que me acompañaba bastante, a fuerza de atención se me había hecho antipático, abrumador. No podía asomar la cabeza fuera de mi cuarto sin que me invitase a una partida de billar o de tresillo, o a ir de paseo a beber una botella de cerveza. Y su conversación interminable, prosaica, me aburría tan extremadamente, que ya le huía como al sol del mediodía. Luego, aquella curiosidad maldita, aquel afán inmoderado de saber la vida de uno con todos sus pormenores, lo que había hecho y lo que pensaba hacer, era para desesperarse.
Cuando hube leído algún tiempo tumbado sobre la cama (después de haber rechazado la invitación de don Nemesio para jugar unas carambolas), salí con objeto de dar un paseo hacia el manantial. La hermana San Sulpicio cruzaba al mismo tiempo por el corredor, y cruzaba tan velozmente que el vestido se le enganchó en un clavo de la pared y se rasgó con un siete formidable.
—¡Jesús, qué dichosos clavos! —exclamó con rabia, dando una patadita en el suelo y mirando con tristeza el desperfecto.
—Ahora me toca a mí reír, hermana.
—Ríase usted, ríase usted sin cumplimientos —me respondió con viveza, riendo ella la primera.
—No soy rencoroso —repuse en tono dulzón y galante; y acercándome al mismo tiempo, me incliné y besé su crucifijo.
—¿Y por qué habría de guardarme rencor? ¿Por la risa del otro día?... ¡Pues, hijo, si yo nací riendo, y hasta es fácil que me ría cuando esté dando las últimas boqueadas!
—Hace usted bien en reírse, y aunque sea de mí se lo agradezco por el gusto que me da el ver una boca tan fresca y tan linda.
—¡Oiga! ¿No sabe que es pecado echar flores a una monja, y mucho más que ésta las escuche?
—Me confesaré, y en paz.
—No basta; es necesario arrepentirse y hacer propósito de no volver a pecar.
—¡Es difícil, hermana!
—Pues yo no quiero darle ocasión. Adiós.
Y se alejó corriendo; mas a los pocos pasos volvió la cabeza, y haciendo una mueca expresiva, sin dejar de correr, me dijo:
—Tenemos a la madre enferma, ¿sabe?
—¿Qué tiene? —pregunté avanzando muy serio, con el objeto de no espantarla y obligarla a detenerse.
—No sé... Cosas de mujeres cuando nos hacemos viejas, ¿sabe usted? —respondió con desenfado.
—Pues dígale que si necesita mis servicios tendré mucho gusto en prestárselos. Soy médico.
—¡Ah! ¿Es usted médico? Pues ya tiene obra en que poner las manos. En cuantito lo sepa la madre, ya le está a usted llamando. Váyase, váyase, criatura, si no quiere que le secuestren.
—Le repito que tendré mucho gusto en ello. Aquí aguardo a que me llame.
La hermana entró en el cuarto, y salió a los pocos momentos.
—¡No se lo decía! —exclamó—. Entre, entre, pobrecito, y no eche la culpa a nadie, que usted se la ha tenido.
Y al mismo tiempo me empujaba suavemente.
Estaba en lo cierto. La buena madre era una fuente de chorro continuo para describir las mil y una enfermedades que padecía.
En aquellos momentos decía sentir una gran bola en el vientre, tan fría que la helaba; al mismo tiempo se quejaba de dolor de cabeza. Para ponerme en antecedentes de la dolencia empleó cerca de media hora, con una prolijidad tan fatigosa que a cualquiera desesperaría. Pero yo me hallaba en tan buena disposición de espíritu que la escuchaba sin disgustos. La hermana San Sulpicio me miraba en tanto con ojos de compasión; parecían decirme: “¡Pobre señor! Conste que yo no tengo la culpa.” De vez en cuando fijaba los míos en ella y también procuraba decirle tácitamente: “No me compadezca usted; me encuentro muy bien. La molestia de los oídos se compensa muy bien con el placer de los ojos.” Cuando la madre hubo concluído su relación, o al menos cuando creí que la había concluído, tomé la palabra, y, recordando medianamente las lecciones de mi profesor Tejeiro, comencé a soltar por la boca una granizada de términos técnicos que yo mismo quedé asombrado. A la paciente debió de hacerle un gran bien, a juzgar por la expresión feliz con que me escuchaba, tanto que estuve ya por no recetar y darla por curada; pero en cuanto terminé comenzaron las preguntas.
—Diga usted, señor; ¿y esta bola fría cree usted que algún día la arrojaré?
—Esa bola no es más que una sensación; no tiene realidad; es un fenómeno nervioso. Porque los nervios, que son los que transmiten nuestras sensaciones al cerebro, a veces nos engañan, son falsos corresponsales... Verá usted; nosotros tenemos un centro nervioso en el cerebro, de donde parten...
Y me enfrasqué en una descripción anatómica, procurando ponerla al alcance de las inteligencias femeniles a quienes iba dirigida. Después me preguntó si tenía algo que ver con el corazón, y le expliqué largamente lo que era esta víscera y sus relaciones con las otras de nuestro cuerpo. Luego tocó el punto del estómago, y no con menor erudición expuse mis conocimientos acerca de este importante órgano, que denominé, muy ingeniosamente, “el laboratorio químico de la vida”.
La madre estaba encantada, escuchándome con verdadero arrobamiento. El médico del convento era un buen señor, pero no debía de saber gran cosa, porque apenas les decía nada de sus enfermedades ni se producía tan bien. Según me dijo el patrón más tarde, opinaba que yo era un verdadero sabio y se alegraba en el alma de haber tropezado conmigo, porque tenía muchas esperanzas de curarse con mis recetas. ¡Pobre señora!
Héteme aquí, pues, en relación amigable y bastante íntima con aquellas monjas, gozando bien gratuitamente de opinión de médico sapientísimo. No me pesaba de ello, por más que desde entonces saliese a cuatro o cinco consultas por día. Pero era mucho lo que me placía la vista de la hermana San Sulpicio, y mucho lo que me hacía gozar su carácter resuelto, desenfadado, tan poco monjil que verdaderamente en ocasiones asombraba. Por la tarde de aquel mismo día las acompañé mientras paseaban el agua por la galería, y charlamos animadamente con la mayor confianza, lo mismo que si nos conociésemos desde larga fecha. Tal milagro en cualquier otro punto del globo es cosa corriente en Andalucía, donde el trato y la confianza son cosas simultáneas. No dejaba de sorprenderme que la hermana San Sulpicio me hablase ya en tono festivo y me dirigiese algunas bromas delicadas, porque en mi Galicia las mujeres son más reservadas: sobre todo si visten de hábito religioso, por milagro se autorizan el departir con un joven. Pero como me agradaba, dejábame llevar por la corriente, aceptando las bromas y las devolvía, procurando, por supuesto, que no traspasasen los límites en que debían mantenerse tratándose de una religiosa, y hacía todo lo posible por mostrarme ingenioso y bien educado, a fin de inspirar cada vez mayor confianza.
Al día siguiente hice que me despertasen muy temprano y fuí a misa de alba. La madre tenía tan buena idea de mí que no le sorprendió nada encontrarme en la iglesia; pero la hermana San Sulpicio me dirigió una mirada de curiosidad que me puso colorado. La verdad es que nunca he sido muy devoto, y debo confesar ingenuamente que en aquella ocasión me llevó a la iglesia, más que el deseo de asistir al santo sacrificio, la esperanza de ver a la graciosa hermana. Sin embargo, es bien que se sepa al propio tiempo que no soy ateo ni participo de las ideas materialistas del siglo en que vivimos, las cuales he combatido en verso varias veces. Soy idealista y protesto con todas mis fuerzas contra el grosero naturalismo. Además, a un poeta lírico no le sienta mal nunca un poco de religión.
Al salir de la iglesia vino hacia mí la madre, me hizo la consulta matinal, y no tuve más remedio que acompañarlas a beber el agua, subiendo con ellas a la misma calesa. En los días que siguieron, nuestra confianza y amistad crecieron extremadamente. Era su acompañante obligado en los paseos, y también en casa departíamos a menudo, ora en el cuarto de la superiora, ya sentados algún ratito en el patio. Observaba que la gente, al pasearnos en la galería o en el parque, nos miraba con curiosidad. Sobre todo a las jóvenes les llamaba mucho la atención que acompañase a unas monjas, y me dirigían miradas maliciosas y sonrisas, por donde vine a comprender que sospechaban la admiración que las virtudes y los ojos de la hermana San Sulpicio me inspiraban.
Pertenecía ésta, lo mismo que las otras, a una congregación denominada el Corazón de María, que estaba destinada a la enseñanza de niñas y habitaba un convento de Sevilla. Esta congregación era francesa y tenía varios colegios, lo mismo en España que en Francia. El superior de todos ellos era un clérigo viejecito que constantemente los estaba recorriendo para inspeccionarlos. Los votos que hacían duraban cuatro años, al cabo de los cuales se renovaban. A la tercera vez era necesario hacerlos perpetuos o salir de la congregación. Lo mismo la hermana San Sulpicio que su prima, la hermana María de la Luz, se habían educado desde muy niñas en aquel convento, del cual no habían salido más que para ejercer su ministerio en dos o tres puntos de España.
Cada momento me seducía más la gracia y el carácter campechano de la primera; y eso que más de una vez se reía, según sospecho, a mi costa. A los dos o tres días de tratarla me preguntó:
—¿De dónde es usted?
—De Bollo.
Me miró con sorpresa.
—Un pueblecito del partido judicial de Viana del Bollo, en la provincia de Orense —añadí con timidez.
Por sus ojos pasó entonces un relámpago de alegría y observé que se mordió los labios fuertemente, volviendo al mismo tiempo la cabeza.
—¿Qué? ¿Le hace a usted gracia el nombre de mi pueblo, verdad? —le pregunté, comprendiendo lo que pasaba en su interior.
—Pues sí, señor..., dispénseme usted..., me hace muchísima gracia —repuso, tratando de reprimir en vano las carcajadas que fluían de su boca—. Dispénseme, pero tanto bollo... vamos..., es cosa que a cualquiera se le atraganta.
Después que se rió cuanto quiso, me dijo:
—No creí que fuese usted gallego.
—¿Pues?
—No se le conoce a usted nada.
—¿Y en qué distingue usted a los gallegos, hermana?
—Pues en lo que los distingue todo el mundo... Está bien a la vista —replicó con algún embarazo.
Yo me eché a reír, adivinando que se figuraba que todos los gallegos eran criados o mozos de cuerda. Se puso un poco colorada y dijo:
—No es por nada malo..., no crea usted que yo quiero rebajarlos.
En los días sucesivos observé que el sentimiento de conmiseración por la desgracia de haber nacido en Galicia no se desvanecía, mostrándome cierta simpatía y benevolencia no exenta de protección. Cuando le hice algunas preguntas acerca de Sevilla, me habló con entusiasmo y orgullo. Se sorprendía de que no hubiese estado allí. Para ella era el paraíso; un lugar de delicias, de donde nadie podía irse sin sentimiento. Apenas salía del convento y, sin embargo, el apartarse de Sevilla considerábalo como un destierro penoso. Dos años había pasado en Vergara, donde la congregación tenía colegio, y en los dos años no había hecho más que suspirar por su patria. Y eso que para la salud le probaba muy bien el país. Pero, ¡qué tristeza asomar la frente por las rejas de la ventana y ver aquel cielo siempre encapotado, dejando caer, sin cansarse nunca, agua y más agua! ¡Y luego aquel modo de graznar que tiene la gente para decir lo que se le ocurre! Parecen todos algabaranes. Lo único que había sentido al dejar a Vergara fué una niña con quien se había encariñado mucho, llamada Maximina. Se habían escrito durante la temporada. Después supo que se había casado; después no supo más de ella.
—Ha muerto —le dije.
—¿Ha muerto? —replicó toda turbada—. ¿La conocía usted?— ¿Dónde ha muerto?
—La conoce hoy todo el mundo. Ha muerto en Madrid. Su historia sencilla, escrita y publicada recientemente, ha hecho derramar muchas lágrimas. Aun tengo media idea de que se menciona en ella el nombre de usted.
La hermana quedó silenciosa, inmóvil. Estábamos sentados en un banco del parque, a la orilla del río, que corría triste y fangoso a nuestros pies. Delante, a corta distancia, se extendía la cortina sombría de la sierra cerrándonos el horizonte. Al cabo de algunos momentos advertí que la monja estaba llorando.
—Dispénseme usted que le haya dado la noticia así tan de repente... Yo no pensaba...
—¡Pobrecilla! ¡Si usted supiera lo buena que era aquella criatura —dijo llevándose el pañuelo a los ojos—. Luego ha sido uno de los pocos seres que en el mundo me han querido de veras...
—¡Pocos seres!... Yo creo que se equivoca, hermana. A usted deben quererla todos los que la tratan... Al menos por lo que a mí se refiere, hace poco tiempo que la conozco y ya se me figura que la quiero…
Después de decir esto comprendí que era algo descomedido y quedé confuso. Traté de atenuarlo, siguiendo:
—Tiene usted un carácter abierto, campechano, que la hace muy simpática. Yo creo que la virtud y la piedad no exigen por precisión ese retraimiento, ese silencio y rostro severo y adusto que suele verse en muchas religiosas, en casi todas. Imagino que la alegría debe ser la compañera de la virtud; lo mismo opinaba Santa Teresa, como usted debe saber. Además, un rostro sereno, risueño, una palabra cortés, indican en cualquier estado, cuando no es hipocresía, un corazón bondadoso.
Levantó la mirada húmeda hacia mí, diciendo con graciosa severidad:
—Mire que las religiosas no podemos escuchar requiebros. Ya se lo he dicho.
—Éstos no son requiebros: no he dicho nada de su figura.
—Pero lisonjea usted mi carácter, que es lo mismo.
Aquella tarde estuvo triste y taciturna, lo cual me dió buena idea de ella, porque, a no dudarlo, la tristeza provenía de la noticia que le acababa de dar. Me vi precisado a conversar exclusivamente con la madre Florentina; porque pensar que se le podía sacar alguna palabra del cuerpo a la hermana María de la Luz era pensar lo imposible. Cuando llegamos a casa, a tiempo de separarnos, la hermana San Sulpicio me dijo:
—Oiga: ¿podría proporcionarme esa novela de que me hablaba?
—¿La de Maximina?
—Sí: pediré permiso a la superiora y al confesor para leerla. Creo que me lo concederán... Y si no me lo conceden, la leeré de todos modos, aunque me cueste una severa penitencia.
Me hizo reír aquella desenvoltura, y le respondí:
—Sí, se la puedo dar a usted. Hoy mismo escribiré a Madrid pidiéndola.
La casa del famoso inventor, la fonda Continental, se había llenado por completo. En la mesa redonda comíamos ya doce, y además había que contar las monjas, que comían en su cuarto. Por la noche, aquél me vino a pedir que consintiese poner en mi cuarto otra cama para un joven que acababa de llegar de Málaga.
—¡Pero, hombre de Dios, si apenas puedo revolverme yo!
Pues no había más remedio. El inventor tenía o decía tener con aquel joven un compromiso ineludible, y se empeñaba, con humildad, sí, pero también con firmeza, en que se pusiera la cama. Yo me indigné muchísimo y le dije algunas palabras pesadas. Por lo visto, aquel loco sabía barrer para adentro. Su mirada de perro fiel había llegado a causarme repugnancia. La verdad es que si no hubiera sido por la simpatía invencible, que ya no podía ocultarme a mí mismo, que me inspiraba la hermana San Sulpicio, aquella misma noche me habría mudado de casa. Sufrí a regañadientes la introducción de la cama y no pude menos de dirigir al intruso, que se paseaba solo por el patio, algunas miradas coléricas. Me dispuse a estar con él lo más grosero posible.
Cuando llegó la hora de acostarse, fuíme hacia el cuarto, me desnudé y me metí en la cama. Poco después de estar allí, cuando aun no me había dormido, llegó el intruso. Fingí que dormía para no saludarle. A la mañana siguiente levantéme temprano y fuí a misa, según costumbre. Él no se despertó.
Era un joven de veintiséis a veintiocho años; tuve ocasión de verle bien paseando por la galería. Bajo de estatura y de color, cara redonda con ojos pequeños y vivos de una expresión firme y aviesa que le hacía desde luego antipático; pelo negro y lacio que ofrecía al descubrirse una leve y prematura calva en la coronilla. Vestía de un modo semejante a los chulos, como sucede ordinariamente con los señoritos en Andalucía: pantalón muy apretado, chaqueta corta apretada también y hongo flexible. Aprovechando un momento en que nos encontramos al pie del manantial bebiendo el agua, me creí ya en el caso de dirigirle la palabra.
—Tengo entendido que es usted mi compañero de cuarto, caballero.
—Eso parece —me respondió en tono resuelto no exento de impertinencia.
Un poco picado por él, le dije sonriendo:
—Por cierto que ha sido bien a mi pesar. No tenía ninguna gana de compañía.