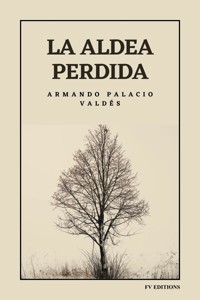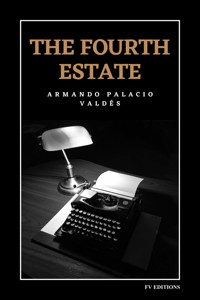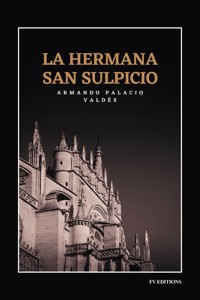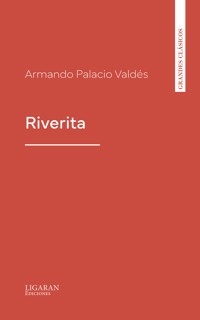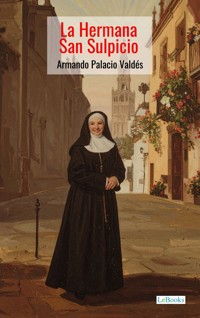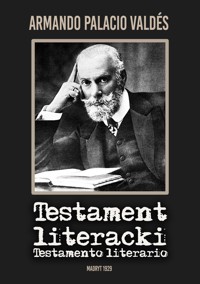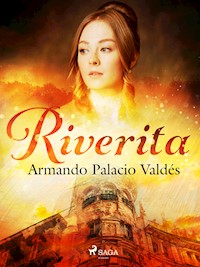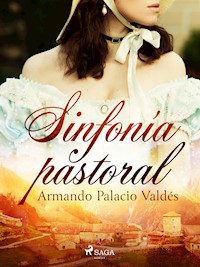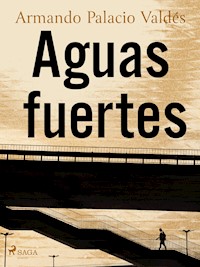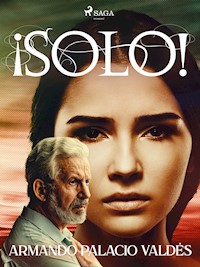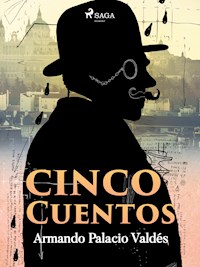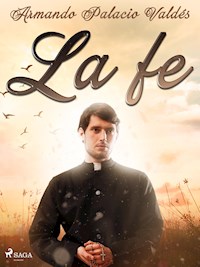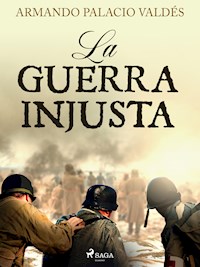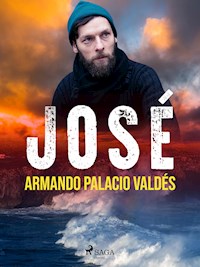
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
José es una novela naturalista protagonizada por marineros. La acción sucede en un pueblo costero ficticio de Asturias, Rodillero. El protagonista, José, es un marinero abnegado que se enamora de una joven. La novela sigue el hilo de esta relación amorosa, que tendrá que sortear toda clase de problemas y disputas creadas por las familias de los dos enamorados. Una de las novelas más traducidas de Palacios Valdés que se adaptó al cine en 1925.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
José
Saga
José
Copyright © 1885, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771824
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
JOSÉ
Si algún día venís á la provincia de Asturias, no os vayáis sin echar una ojeada á Rodillero. Es el pueblo más singular y extraño do ella, ya que no el más hermoso. Y todavía en punto á belleza considero que se las puede haber con cualquier otro, aunque no sea ésta la opinión general. La mayoría de las personas, cuando hablan de Rodillero, sonríen con lástima, lo mismo que cuando se mienta en la conversación á un cojo ó corcovado ó á otro mortal señalado de modo ridículo por la mano de Dios. Es una injusticia. Confieso que Rodillero no es gentil, pero es sublime, lo cual importa más.
Figuraos que camináis por una alta meseta de la costa, pintoresca y amena como el resto del país. Desparramados por ella vais encontrando blancos caseríos, medio ocultos entre el follaje de los árboles, y quintas, de cuyas huertas cuelgan en piños sobre el camino las manzanas amarillas, sonrosadas. Un arroyo cristalino serpea por el medio, esparciendo amenidad y frescura. Delante tenéis la gran mancha azul del océano; detrás las cimas lejanas de algunas montañas que forman oscuro y abrupto cordón en torno de la campiña, que es dilatada y llana. Cerca ya de la mar, comenzáis á descender rápidamente, siguiendo el arroyo, hacia un barranco negro y adusto. En el fondo está Rodillero. Pero este barranco se halla cortado en forma de hoz, y ofrece no pocos tramos y revueltas antes de desembocar en el océano. Las casuchas que componen el pueblo están enclavadas por ambos lados en la misma peña, pues las altas murallas que lo cierran no dan espacio más que para el arroyo y una estrecha calle que lo ciñe. Calle y arroyo van haciendo eses, de suerte que algunas veces os encontraréis con la montaña por delante, escucharéis los rumores de la mar detrás de ella y no sabréis por dónde seguir para verla: el mismo arroyo os lo irá diciendo. Salváis aquel tramo, pasáis por delante de otro montón de casas colocadas las unas encima de las otras en forma de escalinata, y de nuevo dais con la peña cerrándoos el paso. Los ruidos del océano se tornan más fuertes; la calle se va ensanchando. Aquí tropezáis con una lancha que están carenando, más allá con algunas redes tendidas en el suelo; percibiréis el olor nauseabundo de los residuos podridos del pescado; el arroyo corre más sucio y sosegado, y flotan sobre él algunos botes. Por fin, al revolver de una peña os halláis frente al mar. El mar penetra, al subir, por la oscura garganta engrosando el arroyo. La playa que deja descubierta al bajar no es de arena, sino de guijo. No hay muelle ni artefacto alguno para abrigar las embarcaciones. Los marineros, cuando tornan de la pesca, se ven precisados á subir sus lanchas á la rastra hasta ponerlas á seguro.
Rodillero es un pueblo de pescadores. Las casas, por lo común, son pequeñas y pobres y no tienen vistas más que por delante; por detrás se las quita la peña á donde están adosadas. Hay algunas menos malas, que pertenecen á las pocas personas de lustre que habitan en el lugar, enriquecidas la mayor parte en el comercio del escabeche: suelen tener detrás un huerto labrado sobre la misma montaña, cuyo ingreso está en el piso segundo. Hay, además, tres ó cuatro caserones solariegos, deshabitados, medio derruídos. Se conoce que los hidalgos que los habitaban han huído hace tiempo de la sombría y monótona existencia de aquel pueblo singular. Cuando lo hayáis visitado, les daréis la razón. Vivir en el fondo de aquel barranco oscuro donde los ruidos de la mar y del viento zumban como en un caracol, debe de ser bien triste.
En Rodillero, no obstante, nadie se aburre. No hay tiempo para ello. La lucha ruda, incesante, que aquel puñado de seres necesita sostener con el océano para poder alimentarse, de tal modo absorbe su atención, que no se echa menos ninguno de los goces que proporcionan las grandes ciudades. Los hombres salen á la mar por la mañana ó á media noche, según la estación, y regresan á la tarde: las mujeres se ocupan en llevar el pescado á las villas inmediatas, ó en freirlo para escabeche en las fábricas, en tejer y remendar las redes, coser las velas y en los demás quehaceres domésticos. Adviértese entre los dos sexos extraordinarias diferencias en el carácter y en el ingenio. Los hombres son comúnmente graves, taciturnos, sufridos, de escaso entendimiento y noble corazón. En la escuela se observa que los niños son despiertos de espíritu y tienen la inteligencia lúcida; pero según avanzan en años, se va apagando ésta poco á poco, sin poder atribuirlo á otra causa que á la vida exclusivamente material que observan, apenas comienzan á ganarse el pan: desde la mar á la taberna, desde la taberna á casa, desde casa otra vez á la mar, y así un día y otro día, hasta que se mueren ó inutilizan. Hay, no obstante, en el fondo de su alma una chispa de espiritualismo que no se apaga jamás, porque la mantiene viva la religión. Los habitantes de Rodillero son profundamente religiosos. El peligro constante en que viven les mueve á poner el pensamiento y la esperanza en Dios. El pescador todos los días se despide para el mar, que es lo desconocido; todos los días se va á perder en ese infinito azul de agua y de aire sin saber si volverá. Y algunas veces, en efecto, no vuelve. No se pasan nunca muchos años sin que Rodillero pague su tributo de carne al océano. En ocasiones el tributo es terrible. En el invierno de 1852 perecieron 80 hombres, que representaban una tercera parte de la población útil. Poco á poco esta existencia va labrando su espíritu, despegándoles de los intereses materiales, haciéndoles generosos, serenos, y con la familia tiernos. No abundan entre los marinos los avaros, los intrigantes y tramposos, como entre los campesinos.
La mujer es muy distinta. Tiene las cualidades de que carece su esposo, pero también los defectos. Es inteligente, de genio vivo y emprendedor, astuta y habilidosa, por lo cual lleva casi siempre la dirección de la familia. En cambio suele ser codiciosa, deslenguada y pendenciera. Esto en cuanto á lo moral. Por lo que toca á lo corporal, no hay más que rendirse y confesar que no hay en Asturias y por ventura en España quien sostenga comparación con ellas. Altas, esbeltas, de carnes macizas y sonrosadas, cabellos negros abundosos, ojos negros también y rasgados, que miran con severidad como los de las diosas griegas; la nariz, recta ó levemente aguileña, unida á la frente por una línea delicada, termina con ventanas un poco dilatadas y de movilidad extraordinaria, indicando bien su natural impetuoso y apasionado; la boca fresca, do un rojo vivo que contrasta primorosamente con la blancura de los dientes. Caminan con majestad, como las romanas; hablan velozmente y con acento musical, que las hace reconocer en seguida donde quiera que van; sonríen poco, y eso con cierto desdén olímpico. No creo que en ningún otro rincón de España se pueda presentar un ramillete de mujeres tan exquisito.
En este rincón, como en todos los demás de la tierra, se representan comedias y dramas, no tan complicados como en las ciudades, porque son más simples las costumbres, pero quizá no menos interesantes. Uno de ellos se me ofrece que contar. Es la historia sencilla de un pobre marinero. Escuchadla los que amáis la humilde verdad, que á vosotros la dedico.
I
Eran las dos de la tarde. El sol resplandecía vivo, centellante, sobre el mar. La brisa apenas tenía fuerza para hinchar las velas de las lanchas pescadoras que surcaban el océano á la ventura. Los picos salientes de la costa y las montañas de tierra adentro se veían á lo lejos envueltos en un finísimo cendal azulado. Los pueblecillos costaneros brillaban como puntos blancos en el fondo de las ensenadas. Reinaba silencio, el silencio solemne, infinito, de la mar en calma. La mayor parte de los pescadores dormían ó dormitaban en varias y caprichosas actitudes; quiénes de bruces sobre el carel, quiénes respaldados, quiénes tendidos boca arriba sobre los paneles ó tablas del fondo. Todos conservaban en la mano derecha los hilos de los aparejos, que cortaban el agua por detrás de la lancha en líneas paralelas. La costumbre les hacía no soltarlos ni en el sueño más profundo. Marchaban treinta ó cuarenta embarcaciones á la vista unas de otras, formando á modo de escuadrilla, y resbalaban tan despacio por la tersa y luciente superficie del agua, que á ratos parecían inmóviles. La lona tocaba á menudo en los palos, produciendo un ruido sordo que convidaba al sueño. El calor era sofocante y pegajoso, como pocas veces acontece en el mar.
El patrón de una de las lanchas abandonó la caña del timón por un instante, sacó el pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Después volvió á empuñar la caña, y paseó una mirada escrutadora por el horizonte, fijándose en una lancha que se había alejado bastante. Presto volvió á su actitud descuidada, contemplando con ojos distraídos á sus dormidos compañeros. Era joven, rubio, de ojos azules; las facciones, aunque labradas y requemadas por la intemperie, no dejaban de ser graciosas. La barba, cerrada y abundante; el traje, semejante al de todos los marineros, calzones y chaqueta de algodón azul y boina blanca; algo más fino, no obstante, y mejor arreglado.
Uno de los marineros levantó al cabo la frente del carel, y restregándose los ojos, articuló oscuramente y con mal humor:
—¡El diablo me lleve si no vamos á estar encalmados todo el día!
—No lo creas—repuso el patrón escrutando de nuevo el horizonte,—antes de una hora ventará fresco del Oeste; el semblante viene de allá. Tomás ya amuró para ir al encuentro.
—¿Dónde está Tomás? — preguntó el marinero, mirando al mar con la mano puesta sobre los ojos á guisa de pantalla.
—Ya no se le ve.
—¿Pescó algo?
—No me parece...; pero pescará... y todos pescaremos. Hoy no nos vamos sin bonito á casa.
—Allá veremos — gruñó el marinero echándose nuevamente de bruces para dormir.
El patrón tornó á ser el único hombre despierto en la embarcación. Cansado de mirar el semblante, el mar y las lanchas, puso los ojos en un marinero viejo que dormía boca arriba debajo de los bancos, con tal expresión de ferocidad en el rostro, que daba miedo. Mas el patrón, en vez de mostrarlo, sonrió con placer.
— Oye, Bernardo—dijo tocando en el hombro al marinero con quien acababa de hablar;—mira qué cara tan fea pone el Corsario para dormir.
El marinero levantó otra vez la cabeza y sonrió también con expresión de burla.
—Aguarda un poco, José; vamos á darle un chasco... Dame acá esa piedra...
El patrón, comprendiendo en seguida, tomó un gran pedrusco que servía de lastre en la popa y se lo llevó en silencio á su compañero. Éste fué sacando del agua con mucha pausa y cuidado el aparejo del Corsario. Cuando hubo topado con el anzuelo, le amarró con fuerza el pedrusco y lo dejó caer muy delicadamente en el agua. Y con toda presteza se echó de nuevo sobre el carel en actitud de dormir.
—¡Ay, María!—gritó despavorido el marinero al sentir la fuerte sacudida del aparejo. La prisa de levantarse le hizo dar un testerazo contra el banco; pero no se quejó.
Los compañeros todos despertaron y se inclinaron de la banda de babor, por donde el Corsario comenzaba á tirar ufano de su aparejo. Bernardo también levantó la cabeza, exclamando con mal humor:
—¡Ya pescó el Corsario! ¡Se necesita que no haya un pez en la mar para que este recondenado no lo aferre!
Al decir esto guiñó el ojo á un marinero, que á su vez dió un codazo á otro, y éste á otro; de suerte que en un instante casi todos se pusieron al tanto de la broma.
—¿Es grande, Corsario?—dijo otra vez Bernardo.
—¿Grande?... Ven aquí á tener; verás cómo tira.
El marinero tomó la cuerda que el otro le tendía, y haciendo grandes muecas de asombro frente á sus compañeros, exclamó en tono solemne:
—¡Así Dios me mate, si no pesa treinta libras! Será el mejor animal de la costera.
Mientras tanto el Corsario, trémulo, sonriente, rebosando de orgullo, tiraba vigorosamente, pero con delicadeza, del aparejo, cuidando de arriar de vez en cuando para que no se le escapara la presa. Los rostros de los pescadores se inclinaban sobre el agua, conteniendo á duras penas la risa.
—Pero ¿qué imán ó qué mil diablos traerá consigo este ladrón, que hasta dormido aferra los peces?—seguía exclamando Bernardo con muecas cada vez más grotescas.
El Corsario notó que el bonito, contra su costumbre, tiraba siempre en dirección al fondo; pero no hizo caso, y siguió trayendo el aparejo, hasta que se vió claramente la piedra al través del agua.
¡Allí fué Troya! Los pescadores soltaron todos á la vez el hilo de la risa, que harto lo necesitaban, prorrumpieron en gritos de alegría, se apretaban los ijares con los puños y se retorcían sobre los bancos sin poder sosegar el flujo de las carcajadas.
—¡Adentro con él, Corsario, que ya está cerca!
—No es bonito, pero es un pez muy estimado por lo tierno.
—Sobre todo con aceite y vinagre y un si es no es de pimentón.
—Apostad á que no pesa treinta libras como yo decía.
El Corsario, mohino, fruncido y de malísimo talante, metió á bordo el pedrusco, lo desamarró y soltó de nuevo el aparejo al agua. Después echó una terrible mirada á sus compañeros y murmuró:
—¡Cochinos, si os hubierais visto en los apuros que yo, no tendríais gana de bromas!
Y se tendió de nuevo, gruñendo feos juramentos. La risa de los compañeros no se calmó por eso. Prosiguió viva un buen rato, reanimada, cuando estaba á punto de fenecer, por algún chistoso comentario. Al fin se calmó, no obstante, ó más bien, se fué trasformando en alegre plática, y ésta á la postre en letargo y sueño.
Empezaba á refrescar la brisa. Al ruido de la lona en los palos sucedió el susurro del agua en la quilla.
El patrón, con la cabeza levantada, sin perder de vista las lanchas, aspiraba con delicia este viento precursor del pescado. Echó una mirada á los aparejos para cerciorarse de que no iban enredados, orzó un poco para ganar el viento, atesó cuanto pudo la escota y se dejó ir. La embarcación respondióá estas maniobras ladeándose para tomar vuelo. Los ojos de lince del timonel observaron que una lancha acababa de aferrar.
—Ya estamos sobre el bonito—dijo en voz alta; pero nadie despertó.
Al cabo de un momento, el marinero más próximo á la proa gritó reciamente:
—¡Ay, María!
El patrón largó la escota para suspender la marcha. El marinero se detuvo antes de tirar, asaltado por el recuerdo de la broma anterior, y echando una mirada recelosa á sus compañeros, preguntó:
—¿Es una piedra también?
—¡Tira, animal! – gritó José temiendo que el pescado se fuese.
El bonito había arrastrado ya casi todo el aparejo. El marinero comenzó á tirar con fuerza. Á las pocas brazas de hilo que metió dentro, lo arrió de nuevo, porque el pez lo mantenía harto vibrante, y no era difícil que lo quebrase. Volvió á tirar y volvió á arriar. Y de esta suerte, tirando y arriando, consiguió pronto que se distinguiese allá en el fondo un bulto oscuro que se revolvía furioso despidiendo destellos de plata. Y cuanto más se le acercaba al haz del agua, mayores eran y más rabiosos sus esfuerzos por dar la vuelta y escapar. Y unas veces, cuando el pescador arriaba el cabo, parecía conseguirlo, remedando en cierto modo al hombre que, huyendo, se juzga libre de su fatal destino; y otras, rendido y exánime, se dejaba arrastrar dócilmente hacia la muerte. Al sacarlo de su nativo elemento y meterlo á bordo, con sus saltos y cabriolas salpicó de agua á toda la tripulación. Después, cuando le arrancaron el anzuelo do la boca, quedó inmóvil un instante, como si hiciese la mortecina. Mas de pronto comenzó á sacudirse debajo de los bancos con tanto estrépito y furor, que en poco estuvo no saltase otra vez al agua. Pero ya nadie hacía caso de él. Otros dos bonitos habían aferrado casi al mismo tiempo, y los pescadores se ocupaban en meterlos dentro.
La pesca fué abundante. En obra de tres ó cuatro horas entraron á bordo ciento y dos bonitos.
—¿Cuántos?—preguntaron desde una lancha que pasaba cerca.
—Ciento dos. ¿Y vosotros?
—Sesenta.
—¡No os lo dije yo!—exclamó Bernardo dirigiéndose á sus compañeros.—Ya veréis cómo no llega á ochenta la que más lleve á casa. Cuando un hombre se quiere casar, aguza las uñas que asombra...
Todos los rostros se tornaron sonrientes hacia el patrón, en cuyos labios también se dibujó una sonrisa, que hizo más bondadosa aún la expresión de su rostro.
—¿Cuándo te casas, José?—preguntó uno de los marineros.
—Tomás y Manuel ya amuraron para tierra-profirió él sin contestar.—Suelta esa driza, Ramón; vamos á cambiar.
Después que se hubo efectuado la maniobra, dijo Bernardo:
—¿Preguntabais cuándo se casa José?... Pues bien claro está... En cuanto se bote al agua la lancha.
—¿Cuándo le dan brea?
—Muy pronto. El calafate me dijo que antes de quince días quedaría lista—repuso Bernardo.
—Habrá tocino y jamón aquel día, ¿eh, José?
—Y vino de Rueda superior—dijo otro.
—Y cigarros de la Habana—apuntó un tercero.
—Yo se lo perdonaba todo—dijo Bernardo—con tal que el día de la boda nos llevase á ver la comedia á Sarrio.
—Imposible; ¿no consideras que aquella noche José no puede acostarse tarde?
—Bien; pues entonces que nos dé los cuartos para ir, y que él se quede en casa.
El patrón lo escuchaba todo sin decir palabra, con la misma sonrisa benévola en los labios.
—¡Qué mejor comedia—exclamó uno— que dormir con la hija de la maestra!
—¡Bah, bah! Ten cuidado con lo que hablas—manifestó José entre risueño y enfadado.
Los compañeros celebraron la grosería como el chiste más delicado, y siguió la broma y cantaleta, mientras el viento, que comenzaba á sosegarse, los empujaba suavemente hacia tierra.
____________
II
Comenzaba el crepúsculo cuando las barcas entraron en la ensenada de Rodillero. Una muchedumbre formada casi toda de mujeres y niños, aguardaba en la ribera, gritando, riendo, disputando. Los viejos se mantenían algo más lejos sentados tranquilamente sobre el carel de alguna lancha que dormía sobre el guijo esperando la carena. La gente principal ó de media levita contemplaba la entrada de los barcos desde los bancos de piedra que tenían delante las casas más vecinas á la playa. Antes de llegar, con mucho, ya sabía la muchedumbre de la ribera, por la experiencia de toda la vida, que traían bonito. Y como sucedía siempre en tales casos, esta noticia se reflejaba en los semblantes en forma de sonrisa. Las mujeres preparaban los cestos á recibir la pesca, y se remangaban los brazos con cierta satisfacción voluptuosa. Los chicos escalaban los peñascos más próximos á fin de averiguar prontamente lo que guardaba el fondo de las lanchas. Estas se acercaban lentamente. Los pescadores, graves, silenciosos, dejaban caer perezosamente los remos sobre el agua.
Una tras otra fueron embarrancando en el guijo de la ribera. Los marineros se salían de ellas dando un gran salto para no mojarse. Algunos se quedaban á bordo para descargar el pescado, que iban arrojando pieza tras pieza á la playa. Recogíanlas las mujeres, y con increible presteza las despojaban de la cabeza y la tripa, las amontonaban después en los cestos, y remangándose las enaguas, se entraban algunos pasos por el agua á lavarlas. En poco tiempo, una buena parte de ésta, y el suelo de la ribera, quedaron teñidos de sangre.
En cuanto saltaron á tierra, los patrones formaron un grupo y señalaron el precio del pescado. Los dueños de las bodegas de escabeche y las mujerucas que comerciaban con lo fresco esperaban recelosas á cierta distancia el resultado de la plática.
Una mujer vestida con más decencia que las otras, vieja, de rostro enjuto, nariz afilada y ojos negros y hundidos, se acercó á José cuando éste se apartó del grupo, y le preguntó con ansiedad:
—¿A cómo?
—A real y medio.
—¡A real y medio!—exclamó con acento colérico. — ¿Y cuándo pensáis bajarlo? ¿Os figuráis que lo vamos á pagar lo mismo cuando haya mucho que cuando haya poco?
—A mí no me cuente nada, señá Isabel—repuso avergonzado José.—Yo no he dicho esta boca es mía. Allá ellos lo arreglaron.
—Pero tú has debido advertirles—replicó la vieja con el mismo tono irritado— que no es justo; que nos estamos arruinando miserablemente; y en fin, que no podemos seguir así...
—Vamos, no se enfade, señora... Haré lo que pueda por que mañana se baje. Además, ya sabe...
—¿Qué?
—Que los dos quiñones de la lancha y el mío los puede pagar como quiera.
—No te lo he dicho por eso—manifestó la señá Isabel endulzándose repentinamente;—pero bien te haces cargo de que perdemos el dinero; que el maragato siguiendo así nos devolverá los barriles... Mira, allí tienes á Elisa pesando. Vé allá, que más gana tendrás de dar la lengua con ella que conmigo.
José sonrió, y diciendo adiós, se alejó unos cuantos pasos.
—Oyes, José—le gritó la señá Isabel enviándole una sonrisa zalamera.—¿Conque al fin, á cómo me dejas eso?
—Á como usted quiera: ya se lo he dicho.
—No, no; tú lo has de decidir.
— ¿Le parece mucho á diez cuartos? —preguntó tímidamente.
—Bastante—respondió la vieja sin dejar la sonrisa aduladora.—Vamos, para no andar en más cuestiones, será á real, ¿te parece?
José se encogió de hombros en señal de resignarse, y encaminó los pasos hacia una de las varias bodegas que con el pomposo nombre de fábricas, rodeaban la playa. Á la puerta estaba una hermosa joven, alta, fresca, sonrosada, como la mayor parte de sus convecinas, aunque de facciones más finas y concertadas que el común de ellas. Vestía asimismo de modo semejante, pero con más aliño y cuidado. El pañuelo, atado á la espalda, no era de percal, sino de lana; los zapatos de becerro fino, las medias blancas y pulidas. Tenía los brazos desnudos, y, cierto, eran de lo más primoroso y acabado en su orden. Estaba embebecida y atenta á la operación de pesar el bonito que en su presencia ejecutaban tres ó cuatro mujeres ayudadas de un marinero. A veces ella misma tomaba parte sosteniendo el pescado entre las manos.
Cuando sintió los pasos de José, levantó la cabeza, y sus grandes ojos rasgados y negros sonrieron con dulzura.
—Hola José; ¿ya has despachado?
—Nos falta arrastrar los barcos. ¿Trajeron todo el pescado?
—Sí, aquí está ya. Díme — continuó, acercandose á José,—¿á cómo lo habéis puesto?
—A real y medio; pero á tu madre se lo he puesto á real.
El rostro de Elisa se enrojeció súbitamente.
—¿Te lo ha pedido ella?
—No.
—Sí, sí; no me lo niegues; la conozco bien...
—Vaya, no te pongas seria... Se lo he ofrecido yo á ese precio, porque comprendo que no puede ganar de otro modo...
—Sí gana, José, sí gana—repuso con acento triste la joven.—Lo que hay es que quiere ganar más... El dinero es todo para ella.
—Bah, no me arruinaré por eso.
—¡Pobre José!—exclamó ella después de una pausa, poniéndole cariñosamente una mano sobre el hombro;—¡qué bueno eres!... Por fortuna, pronto se concluirán estas miserias que me avergüenzan. ¿Cuándo piensas botar la lancha?
—Veremos si puede ser el día de San Juan.
—Entonces, ¿por qué no hablas ya con mi madre? El plazo que ha señalado ha sido ése: bueno será recordárselo.
—¿Te parece que debo hacerlo?
—Claro está; el tiempo se pasa, y ella no se da por entendida.
—Pues la hablaré en seguida; así que arrastremos la lancha... Si es que me atrevo—añadió un poco confuso.
—El que no se atreve, José, no pasa la mar—expresó la joven sonriendo.
—¿Hablaré á tu padrastro también?
—Es lo mismo. De todos modos, ha de ser lo que ella quiera.
—Hasta luego, entonces.
—Hasta luego. Procura abreviar, para que no nos cojas cenando.
José se encaminó de nuevo á la ribera, donde ya los marineros comenzaban á poner la lancha en seco, con no poca pena y esfuerzo. El crepúsculo terminaba, y daba comienzo la noche. Las mujeres y los chicos ayudaban á sus maridos y padres en aquella fatigosa tarea de todos los días. Oíanse los gritos sostenidos de los que empujaban, para hacer simultáneo el esfuerzo; y entre las sombras, que comenzaban á espesarse, veíanse sus siluetas formando apretado grupo en torno de las embarcaciones Éstas subían con marcha interrumpida por la playa arriba haciendo crujir el guijo. Cuando las alejaron bastante del agua para tenerlas á salvo, fueron recogiendo los enseres de la pesca que habían dejado esparcidos por la ribera, y echando una última mirada al mar, inmóvil y oscuro, dejaron aquel sitio y se entraron poco á poco en el lugar.