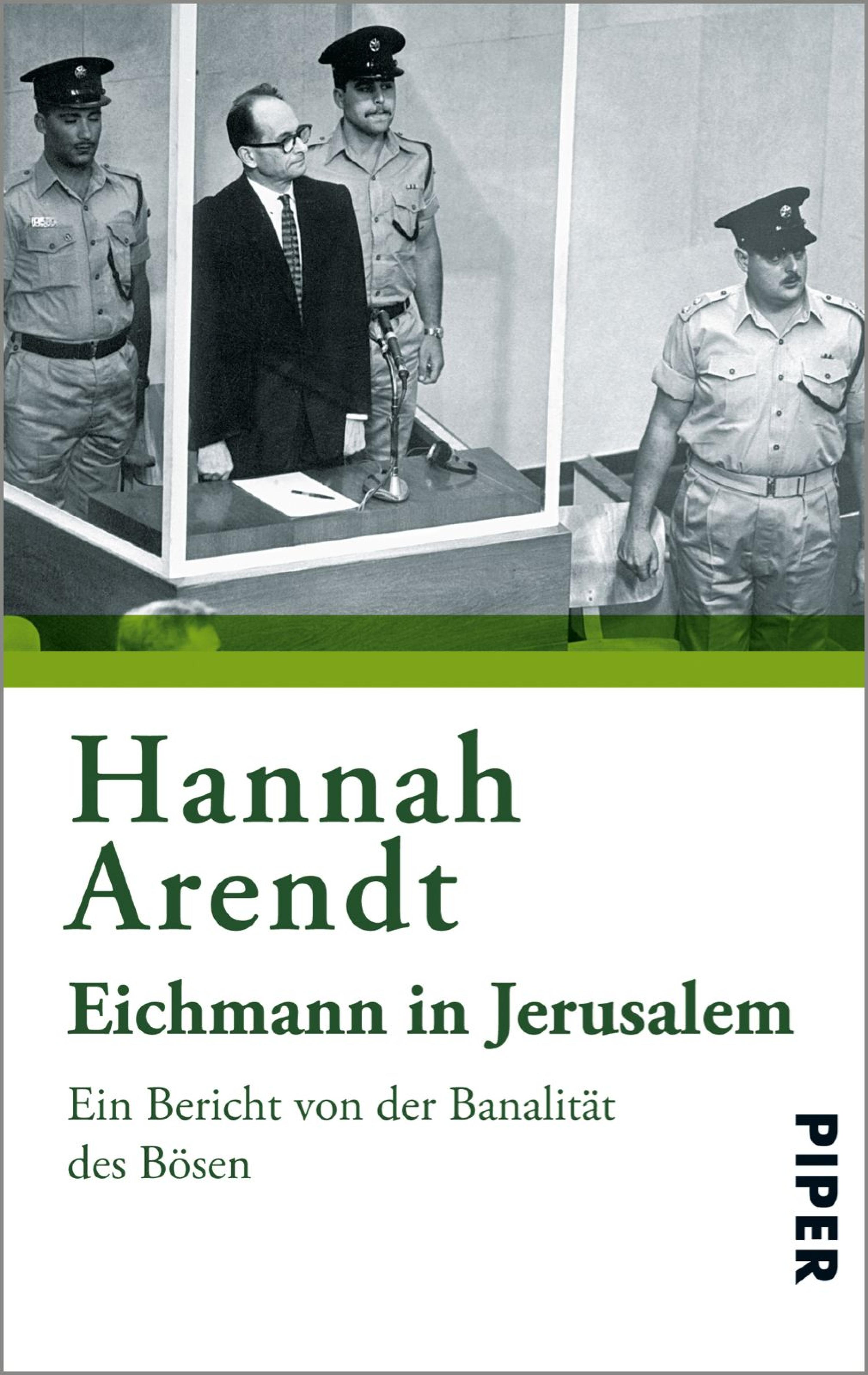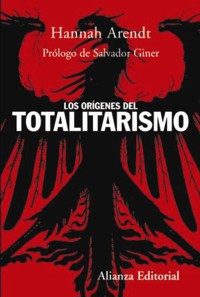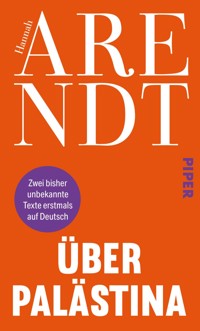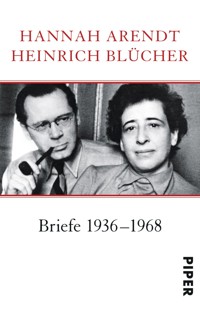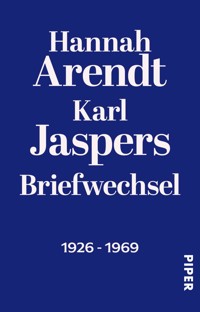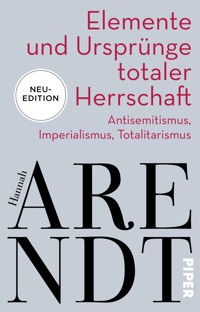Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Ciencias sociales
- Sprache: Spanisch
Este brillante ensayo ocupa un lugar destacado en la obra de Hannah Arendt y sus originales contribuciones a la teoría política. Los aspectos fundamentales de las tres grandes revoluciones de la época moderna (la independencia y formación de los Estados Unidos, el derrocamiento de la monarquía borbónica en Francia y la conquista del poder en Rusia por los bolcheviques) son estudiados en sus nexos internos para formular generalizaciones teóricas de largo alcance. Quizá la superior importancia que la autora atribuye a la Revolución americana respecto a la francesa, en discrepancia con las tesis habitualmente mantenidas por la historiografía tradicional, constituya la conclusión más notable del ensayo. Especial interés ofrece también el análisis de la guerra como rasgo político básico de nuestra época y elemento definitorio de la fisonomía del siglo XX, en estrecha relación de reciprocidad y mutua dependencia con el fenómeno revolucionario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannah Arendt
Sobre la revolución
Índice
Introducción: Guerra y Revolución
1. El significado de la Revolución
2. La cuestión social
3. La búsqueda de la felicidad
4. Fundación (I): Constitutio libertatis
5. Fundación (II): Novus ordo saeclorum
6. La tradición revolucionaria y su tesoro perdido
Bibliografía
Créditos
Reconocimiento
El tema de este libro me fue sugerido por un seminario en torno a «Los Estados Unidos y el espíritu revolucionario», celebrado en la Universidad de Princeton durante la primavera de 1959 y patrocinado por el «Programa Especial de Civilización Americana». He podido concluir la obra gracias a una ayuda de la Fundación Rockefeller (1960) y a una invitación del Centro de Estudios Avanzados de la Wesleyan University durante el otoño de 1961.
Hannah Arendt
Nueva York, septiembre, 1962
A Gertrud y Karl Jaspers.Con respeto, amistad y cariño
Introducción: Guerra y Revolución
Guerras y revoluciones han caracterizado hasta ahora la fisonomía del siglo XX. Parece como si los acontecimientos se hubieran precipitado a fin de hacer realidad la profecía anticipada por Lenin. A diferencia de las ideologías decimonónicas –tales como nacionalismo e internacionalismo, capitalismo e imperialismo, socialismo y comunismo, las cuales han perdido el contacto con las realidades fundamentales del mundo actual, a pesar de que siguen siendo invocadas frecuentemente como causas justificadoras–, la guerra y la revolución constituyen aún los dos temas políticos principales de nuestro tiempo. Ambas han sobrevivido a todas sus justificaciones ideológicas. En una constelación que plantea la amenaza de una aniquilación total mediante la guerra frente a la esperanza de una emancipación de toda la humanidad mediante la revolución (haciendo que pueblo tras pueblo, en rápida sucesión, «ocupe, entre las potencias de la tierra, el puesto igual e independiente que le confieren las leyes de la naturaleza y de Dios»), la única causa que ha sido abandonada ha sido la más antigua de todas, la única que en realidad ha determinado, desde el comienzo de nuestra historia, la propia existencia de la política, la causa de la libertad contra la tiranía.
Hay de qué sorprenderse. Bajo el asalto concertado de las modernas «ciencias» desenmascaradoras –psicología y sociología– la idea de libertad ha quedado sepultada sin que nadie se conmueva. Hasta los revolucionarios hubieran preferido reducir la libertad al rango de un prejuicio pequeño burgués antes que admitir que el fin de la revolución era y siempre ha sido la libertad, y eso pese a que podía suponerse que ellos vivían de una tradición difícilmente imaginable sin la noción de libertad. Si constituyó motivo de asombro ver cómo hasta el propio nombre de la libertad pudo desaparecer del vocabulario revolucionario, no ha sido menos sorprendente comprobar cómo en los años recientes se ha introducido la idea de libertad en el seno del más serio de todos los debates políticos del momento: la discusión acerca de la guerra y del empleo justificado de la violencia. Desde un punto de vista histórico, la guerra es tan antigua como la historia del hombre, en tanto que la revolución en sentido estricto no existió con anterioridad a la Edad Moderna; de todos los fenómenos políticos más importantes, la revolución es uno de los más recientes. En contraste con la revolución, el propósito de la guerra tuvo que ver en muy raras ocasiones con la idea de libertad, y aunque es cierto que las insurrecciones armadas contra un invasor extranjero han despertado a menudo el sentimiento de que constituían una causa sagrada, no por ello han sido consideradas, ni en la teoría ni en la práctica, como las únicas guerras justas.
La justificación de la guerra, incluso en un plano teórico, es muy antigua, aunque no tanto, por supuesto, como lo es la lucha organizada. Para llegar a ella es preciso que exista la convicción de que las relaciones políticas no están sujetas, cuando se desarrollan normalmente, al imperio de la violencia, y tal convicción la encontramos por primera vez en la Grecia antigua, una vez que la polisgriega, la ciudad-Estado, se definió a sí misma como un modo de vida basado exclusivamente en la persuasión y no en la violencia. (Que no se trataba de palabras vacías, encubridoras de una falsa realidad, nos lo demuestra, entre otras cosas, la costumbre ateniense en «persuadir» a los condenados a muerte para que se suicidasen bebiendo cicuta, con lo cual se evitaba al ciudadano ateniense, en cualquier circunstancia, la indignidad de sufrir la violencia física.) Sin embargo, debido al hecho de que para el griego la vida política no se extendía, por definición, más allá de los muros de la polis,no se creyó necesario justificar el empleo de la violencia en la esfera de lo que hoy llamamos asuntos exteriores o relaciones internacionales, a pesar de que sus asuntos exteriores –con la sola excepción de las guerras persas, que tuvieron la virtud de unir a toda la Hélade– no rebasaron el marco de las relaciones entre ciudades griegas. Fuera de los muros de la polis,esto es, fuera de la esfera de la política, en el sentido griego del vocablo, «el fuerte hacía lo que podía y el débil sufría lo que debía» (Tucídides).
Debemos dirigirnos a la antigua Roma para encontrar las primeras justificaciones de la guerra y la idea, expresada por primera vez, de que existen guerras justas e injustas. Pese a todo, las justificaciones y distinciones formuladas por los romanos no tomaban en cuenta la libertad, ni diferenciaban la guerra defensiva de la agresión. «La guerra que es necesaria es justa, y benditas sean las armas cuando no hay esperanza sin ellas», dijo Tito Livio («Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est»). Desde entonces, y a través de los siglos, la necesidad ha significado muchas cosas que hoy nos parecerán más que sobradas para calificar a una guerra de injusta. La conquista, la expansión, la defensa de intereses creados, la conservación del poder ante la aparición de nuevas y amenazadoras potencias o el mantenimiento de un equilibrio de poderes dado, todas estas archiconocidas realidades de la política de poder fueron no solo las causas reales que desencadenaron la mayor parte de las guerras que ha conocido la historia, sino que fueron consideradas igualmente como «necesidades», es decir, como motivos legítimos para acudir a una decisión por las armas. La idea de que la agresión constituye un crimen y que solo puede justificarse la guerra cuando hace frente a la agresión o la evita, adquirió su significado práctico e incluso teórico solo después de que la Primera Guerra Mundial mostrara el potencial tremendamente destructor de la guerra como resultado de la tecnología moderna.
Quizá se deba al hecho notable de que el argumento de la libertad no aparece entre las tradicionales justificaciones de la guerra como recurso último de la política internacional que, cuando oímos emplearlo en el curso de los debates que hoy se llevan a cabo sobre el problema de la guerra, nos sintamos desagradablemente sorprendidos. Ante el potencial inconcebible e inusitado de destrucción que representa la guerra nuclear, atrincherarse jovialmente tras alguna consigna semejante a la de «libertad o muerte» no solo es insincero, sino totalmente ridículo. No hay duda alguna de que es muy distinto arriesgar la propia vida por la vida y libertad del país y por la propia posteridad que arriesgar la existencia misma de la especie humana por iguales fines; por eso, no puede por menos que ponerse en duda la buena fe de quienes defienden consignas tales como «antes muertos que rojos» o «antes la muerte que la esclavitud». Lo cual, por supuesto, no quiere decir que la inversa, «antes rojos que muertos», represente un valor superior; cuando una vieja verdad ha dejado de tener vigencia, nada se gana con darle la vuelta. En realidad, siempre que se plantea hoy el problema de la guerra en estos términos puede descubrirse fácilmente una reserva mental en ambos bandos. Los que dicen «antes muertos que rojos» en realidad están pensando: quizá las pérdidas no sean tan grandes como algunos prevén, nuestra civilización sobrevivirá. Y quienes dicen «antes rojos que muertos» piensan en verdad: la esclavitud no será tan mala, el hombre no cambiará de naturaleza, la libertad no desaparecerá de la tierra para siempre. Dicho de otra forma, ambos contendientes se conducen de mala fe, ya que terminan por esquivar la solución descabellada propuesta por ellos mismos, lo cual no es serio1.
Es importante recordar que la idea de libertad se introdujo en el debate acerca de la guerra solo cuando se hizo evidente que habíamos logrado tal grado de desarrollo técnico que excluía el uso racional de los medios de destrucción. En otras palabras, la libertad ha aparecido en medio de este debate como un deus ex machina, a fin de justificar lo que ya no es justificable mediante argumentos racionales. ¿Podría interpretarse la desesperante confusión que hoy reina en la discusión de estos temas como un índice prometedor de que está a punto de producirse un cambio profundo en las relaciones internacionales, de tal modo que la guerra desaparezca de la escena de la política sin que sea necesaria una transformación radical de las relaciones internacionales ni se produzcan cambios internos en el corazón y el espíritu del hombre? ¿Acaso nuestra actual perplejidad en estos asuntos no indica nuestra falta de preparación para una eventual desaparición de la guerra, nuestra incapacidad para concebir la política exterior sin echar mano de esta «continuación con otros medios» como la última de sus razones?
Con independencia de la amenaza de aniquilación total, que verosímilmente puede ser eliminada gracias a nuevos descubrimientos técnicos tales como una bomba de «limpieza» o un proyectil antiproyectil, ya hay algunas señales que apuntan en esta dirección. Existe, en primer lugar, el hecho de que la guerra total remonta sus orígenes a la Primera Guerra Mundial, desde el momento mismo en que dejó de respetarse la distinción entre soldados y civiles, debido a que era incompatible con las nuevas armas utilizadas entonces. Por supuesto, la distinción en sí misma es relativamente moderna y su abolición práctica apenas si significó otra cosa que la regresión de la guerra a la época en que los romanos borraron Cartago del mapa. Sin embargo, en los tiempos modernos la aparición, o reaparición, de la guerra total viene cargada de sentido político, ya que significa la negación de los postulados fundamentales sobre los que descansa la relación entre el elemento militar y el civil del gobierno: la función del ejército consiste en proteger y defender a la población civil. Pues bien, la historia de la guerra en nuestro siglo casi se agotaría en la descripción de la creciente incapacidad del ejército para cumplir esta misión esencial, hasta el momento en que la estrategia de la disuasión ha transformado claramente el papel protector de la milicia en el de un vindicador tardío y completamente inútil.
Estrechamente asociado a esta degradación operada en la relación Estado-ejército, existe, en segundo lugar, el hecho importante, aunque apenas señalado, de que, a partir de la Primera Guerra Mundial, todos nosotros, de modo casi automático, hemos dado por supuesto que ningún gobierno, ningún Estado ni forma de gobierno será bastante fuerte como para sobrevivir a una derrota militar. Este fenómeno puede remontarse hasta el siglo pasado, cuando la guerra franco-prusiana supuso para Francia el fin del Segundo Imperio y el nacimiento de la Tercera República; la Revolución rusa de 1905, sobrevenida tras la derrota en la guerra ruso-japonesa, fue, sin duda, una señal de mal agüero de lo que espera a un gobierno en caso de derrota militar. Como quiera que sea, el cambio revolucionario de gobierno –sea realizado por el mismo pueblo, como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, sea impuesto desde fuera por las potencias victoriosas, con la exigencia de rendición incondicional y el establecimiento de tribunales de guerra– hoy en día constituye una de las consecuencias más seguras de la derrota en la guerra (salvo en el caso, naturalmente, de la aniquilación total). Por lo que a nosotros interesa, nada importa si este estado de cosas se debe a un debilitamiento del gobierno en cuanto tal, a una pérdida de autoridad de los poderes existentes, o si ningún Estado ni gobierno, independientemente de su estabilidad y de la confianza que en él depositen sus ciudadanos, puede resistir el inconmensurable terror de la violencia desatada por la guerra moderna sobre la población. Lo cierto es que, incluso con anterioridad a los horrores de la guerra nuclear, las guerras ya habían llegado a ser políticamente, aunque no todavía biológicamente, un asunto de vida o muerte. Lo cual quiere decir que bajo las circunstancias de la guerra moderna, esto es, desde la Primera Guerra Mundial, todos los gobiernos han vivido en precario.
El tercer hecho parece indicar un cambio radical en la misma naturaleza de la guerra, debido a la aparición de la disuasión como principio rector en la carrera armamentista. En efecto, no hay duda de que la estrategia de la disuasión «trata, más que ganarla, evitar la guerra para la que pretende prepararse. Trata de lograr sus propósitos mediante una amenaza que nunca se lleva a efecto, sin pasar a la acción propiamente dicha»2. En verdad, la idea de que la paz es el fin de la guerra y que, por consiguiente, toda guerra es una preparación para la paz, es cuando menos tan antigua como Aristóteles, y la pretensión de que el propósito de una carrera armamentista es conservar la paz es incluso anterior, tan antigua como el descubrimiento de los embustes de la propaganda. Pero lo importante es que hoy en día la evitación de la guerra constituye no solo el propósito verdadero o simulado de toda política general, sino que ha llegado a convertirse en el principio que guía la propia preparación militar. En otras palabras, los militares ya no se preparan para una guerra que los estadistas esperan que nunca estalle; su propio objetivo ha llegado a ser el desarrollo de armas que hagan imposible la guerra.
Por otra parte, y de acuerdo con estos, por así decir, esfuerzos paradójicos, se ha hecho perceptible en el horizonte de la política internacional la posibilidad de una seria sustitución de las guerras «calientes» por guerras «frías». No es mi intención negar que la reasunción actual, y esperemos que provisional, de las pruebas atómicas por las grandes potencias va dirigida primordialmente hacia nuevos descubrimientos y adelantos técnicos; pero me parece innegable que dichas pruebas, a diferencia de las que las precedieron, también son instrumentos políticos y, en cuanto tales, tienen el siniestro aspecto de un nuevo tipo de maniobra en tiempos de paz cuya realización enfrenta no al par de enemigos ficticios de las maniobras militares ordinarias, sino a los dos contendientes que, potencialmente al menos, son enemigos reales. Es como si la carrera armamentista nuclear se hubiese convertido en una especie de guerra preventiva en la que cada bando demostrase al otro la capacidad destructora de las armas que posee; aunque siempre cabe la posibilidad de que este juego mortífero de suposiciones y aplazamientos desemboque súbitamente en algo real, no es de ningún modo inconcebible que algún día la victoria y la derrota pongan fin a una guerra que en realidad nunca llegó a estallar.
¿Se trata de una pura fantasía? Creo que no. Al menos potencialmente, venimos afrontando este tipo de guerra hipotética desde el mismo momento en que hizo su aparición la bomba atómica. Muchas personas pensaron entonces, y continúan pensando hoy, que hubiera bastado la exhibición de la nueva arma a un grupo selecto de científicos japoneses para forzar a su gobierno a la rendición incondicional, ya que tal acto habría constituido la prueba abrumadora de una superioridad absoluta que no podía ser alterada por un golpe de suerte ni por ningún otro factor. Diecisiete años después de Hiroshima, nuestra maestría técnica de los medios de destrucción se está aproximando rápidamente a un punto en el cual todos los factores que no son de carácter técnico en la guerra, tales como la moral de la tropa, la estrategia, la competencia general e incluso la misma suerte, quedan totalmente eliminados, de tal forma que es posible calcular de antemano con toda precisión los resultados. Una vez que se alcance este punto, los resultados de los simples ensayos o exhibiciones podrían constituir una prueba tan concluyente de victoria o derrota para los expertos como la disposición del campo de batalla, la conquista de territorio, el colapso de las comunicaciones, etc., lo fueron antiguamente para los expertos militares de cada bando.
Existe, finalmente, el hecho, de mayor importancia para nosotros de que la relación entre la guerra y la revolución, su reciprocidad y mutua dependencia, ha aumentado rápidamente y que cada vez se presta mayor atención al segundo polo de la relación. Por supuesto, la interdependencia de guerras y revoluciones no es en sí un fenómeno nuevo, es tan antiguo como las mismas revoluciones, ya fuesen precedidas o acompañadas de una guerra de liberación, como en el caso de la Revolución americana, ya condujesen a guerras defensivas y de agresión, como en el caso de la Revolución francesa. En nuestro propio siglo se ha producido un supuesto nuevo, un tipo diferente de acontecimiento en el cual parece como si la furia de la guerra no fuese más que un simple preludio, una etapa preparatoria a la violencia desatada por la revolución (ésta es, evidentemente, la interpretación que hace Pasternak de la guerra y la revolución en Rusia en su Doctor Zhivago), oen el cual, por el contrario, la guerra mundial es la consecuencia de la revolución, una especie de guerra civil que arrasa toda la tierra, siendo ésta la interpretación que una parte considerable de la opinión pública hizo, sin faltarle razones, de la Segunda Guerra Mundial. Veinte años después, es casi un lugar común pensar que el fin de la guerra es la revolución y que la única causa que quizá podría justificarla es la causa revolucionaria de la libertad. Por eso, cualesquiera que puedan ser los resultados de nuestras dificultades presentes y en el supuesto de que no perezcamos todos en la empresa, nos parece más que probable que la revolución, a diferencia de la guerra, nos acompañará en el futuro inmediato. Aunque seamos capaces de cambiar la fisonomía de nuestro siglo hasta el punto de que ya no fuese un siglo de guerras, seguirá siendo un siglo de revoluciones. En la contienda que divide al mundo actual y en la que tanto se juega, la victoria será para los que comprendan el fenómeno revolucionario, en tanto que aquellos que depositen su fe en la política de poder, en el sentido tradicional del término, y, por consiguiente, en la guerra como recurso último de la política exterior, es muy posible que descubran a no muy largo plazo que se han convertido en mercaderes de un tráfico inútil y anticuado. La comprensión de la revolución no puede ser combatida ni reemplazada por la pericia en la contrarrevolución; en efecto, la contrarrevolución –la palabra fue acuñada por Condorcet durante el curso de la Revolución francesa– siempre ha estado ligada a la revolución, del mismo modo que la reacción está ligada a la acción. La famosa afirmación de De Maistre –«La contrerévolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution» [‘La contrarrevolución no será una revolución a la inversa, sino lo contrario a la revolución’]– no ha pasado de ser lo que era cuando se pronunció en 1796, un rasgo de ingenio sin sentido3.
Ahora bien, por necesario que resulte distinguir en la teoría y en la práctica entre guerra y revolución, pese a su estrecha interdependencia, no podemos dejar de señalar que el hecho de que tanto la revolución como la guerra no sean concebibles fuera del marco de la violencia, basta para poner a ambas al margen de los restantes fenómenos políticos. Apenas puede negarse que una de las razones por las cuales las guerras se han convertido tan fácilmente en revoluciones y las revoluciones han mostrado esta nefasta inclinación a desencadenar guerras es que la violencia es una especie de común denominador de ambas. La magnitud con que se desató la violencia en la Primera Guerra Mundial hubiera sido quizá suficiente para producir revoluciones, aun sin ninguna tradición revolucionaria, incluso aunque no se hubiese producido nunca antes una revolución.
Pero que quede claro que ni siquiera las guerras, por no hablar de las revoluciones, están determinadas totalmente por la violencia. Allí donde la violencia es señora absoluta, como por ejemplo en los campos de concentración de los regímenes totalitarios, no solo se callan las leyes –les lois se taisent, según la fórmula de la Revolución francesa–, sino que todo y todos deben guardar silencio. A este silencio se debe que la violencia sea un fenómeno marginal en la esfera de la política, puesto que el hombre, en la medida en que es un ser político, está dotado con el poder de la palabra. Las dos famosas definiciones que dio Aristóteles del hombre (el hombre como ser político y el hombre como ser dotado con la palabra) se complementan y ambas aluden a una experiencia idéntica dentro del cuadro de vida de la polis griega. Lo importante aquí es que la violencia en sí misma no tiene la capacidad de la palabra y no simplemente que la palabra se encuentre inerme frente a la violencia. Debido a esta incapacidad para la palabra, la teoría política tiene muy poco que decir acerca del fenómeno de la violencia y debemos dejar su análisis a los técnicos. En efecto, el pensamiento político solo puede observar las expresiones articuladas de los fenómenos políticos y está limitado a lo que aparece en el dominio de los asuntos humanos, que, a diferencia de lo que ocurre en el mundo físico, para manifestarse plenamente necesitan de la palabra y de la articulación, esto es, de algo que trascienda la visibilidad simplemente física y la pura audibilidad. Una teoría de la guerra o una teoría de la revolución solo pueden ocuparse, por consiguiente, de la justificación de la violencia, en cuanto esta justificación constituye su limitación política; si, en vez de eso, llega a formular una glorificación o justificación de la violencia en cuanto tal, ya no es política, sino antipolítica.
En la medida en que la violencia desempeña un papel importante en las guerras y revoluciones, ambos fenómenos se producen al margen de la esfera política en sentido estricto, pese a la enorme importancia que han tenido en la historia. Este hecho condujo al siglo XVII, al que no faltaba experiencia en guerras y revoluciones, a suponer la existencia de un estado prepolítico, llamado «estado de naturaleza», que, por supuesto, nunca fue considerado como un hecho histórico. La importancia que aún hoy conserva se debe al reconocimiento de que la esfera política no nace automáticamente del hecho de la convivencia y de que se dan acontecimientos que, pese a producirse en un contexto estrictamente histórico, no son auténticamente políticos e incluso puede que no tengan que ver con la política. La noción de un estado de naturaleza alude al menos a una realidad que no puede ser abarcada por la idea decimonónica de desarrollo, independientemente de la forma en que la concibamos (sea en la forma de causa y efecto, o en la de potencia y acto, o como movimiento dialéctico, o como una simple coherencia y sucesión de los acontecimientos). En efecto, la hipótesis de un estado de naturaleza implica la existencia de un origen que está separado de todo lo que le sigue como por un abismo insalvable.
La importancia que tiene el problema del origen para el fenómeno de la revolución está fuera de duda. Que tal origen debe estar estrechamente relacionado con la violencia parece atestiguarlo el comienzo legendario de nuestra historia según la concibieron la Biblia y la Antigüedad clásica: Caín mató a Abel, y Rómulo mató a Remo; la violencia fue el origen y, por la misma razón, ningún origen puede realizarse sin apelar a la violencia, sin la usurpación. Los primeros hechos de que da testimonio nuestra tradición bíblica o secular, sin que importe aquí que los consideremos como leyenda o como hechos históricos, han pervivido a través de los siglos con la fuerza que el pensamiento humano logra en las raras ocasiones en que produce metáforas convincentes o fábulas universalmente válidas. La fábula se expresó claramente: toda la fraternidad de la que hayan sido capaces los seres humanos ha resultado del fratricidio, toda organización política que hayan podido construir los hombres tiene su origen en el crimen. La convicción de que «en el origen fue el crimen» –de la cual es simple paráfrasis, teóricamente purificada, la expresión «estado de naturaleza»– ha merecido, a través de los siglos tanta aceptación respecto a la condición de los asuntos humanos como la primera frase de San Juan –«En el principio fue el Verbo»– ha tenido para los asuntos de la salvación.
1. Según mis noticias, el único estudio sobre el problema de la guerra que se atreve a enfrentarse a la vez con los horrores de las armas nucleares y la amenaza de totalitarismo, estando, por tanto, limpio de toda reserva mental, es el de Karl Jaspers: The Future of Mankind, Chicago, 1961.
2. Véase Raymond Aron: «Political Action in the Shadow of Atomic Apocalypse», en The Ethics of Power, ed. por Harold D. Lasswell y Harlan Cleveland, Nueva York, 1962.
3. De este modo respondió De Maistre, en sus Considérations sur la France (1796), a Condorcet, que había definido la contrarrevolución como «une révolution au sens contraire». Véase su Sur le sens du mot révolutionnaire (1793) en Oeuvres, 1847-1849, vol. XII.
Considerados históricamente, tanto el pensamiento conservador como los movimientos reaccionarios, deben no ya solo sus rasgos distintivos y su élan, sino hasta su propia existencia a la Revolución francesa. Desde entonces no han perdido este carácter secundario, en el sentido de que apenas han producido una sola idea o concepto que no fuese, en su origen, polémico. A ello se debe, dicho sea de paso, que los pensadores conservadores se hayan distinguido siempre en la polémica, en tanto que los revolucionarios, en la medida en que también cultivaron un estilo auténticamente polémico, aprendieron ese aspecto de su oficio de sus oponentes. Es el conservadurismo, y no el pensamiento liberal o el revolucionario, el que es polémico en su origen y casi por definición.
1. El significado de la Revolución
1
No nos interesa ahora el problema de la guerra. Tanto la metáfora a la que me he referido, como la teoría de un estado de naturaleza que sustituyó y amplió teóricamente dicha metáfora –si bien sirvieron a menudo para justificar la guerra y la violencia que ésta desata sobre la base de una maldad original inherente a los asuntos humanos y patente en los orígenes criminales de la historia humana–, desempeñan un papel de mayor importancia en el problema de la revolución, ya que las revoluciones constituyen los únicos acontecimientos políticos que nos ponen directa e inevitablemente en contacto con el problema del origen. Las revoluciones cualquiera que sea el modo en que las definamos, no son simples cambios. Las revoluciones modernas apenas tienen nada en común con la mutatio rerum de la historia romana, o con la στάσις, la lucha civil que perturbaba la vida de las polis griegas. No pueden ser identificadas con la μεταβολαίde Platón, es decir, la transformación cuasi natural de una forma de gobierno en otra, ni con la πολιτείωνἀνακύκλωσις de Polibio, o sea, el ciclo ordenado y recurrente dentro del cual transcurren los asuntos humanos, debido a la inclinación del hombre para ir de un extremo a otro4. La Antigüedad estuvo muy familiarizada con el cambio político y con la violencia que resulta de éste, pero, a su juicio, ninguno de ellos daba nacimiento a una realidad enteramente nueva. Los cambios no interrumpían el curso de lo que la Edad Moderna ha llamado la historia, la cual, lejos de iniciar la marcha desde un nuevo origen, fue concebida como la vuelta a una etapa diferente de su ciclo, de acuerdo con un curso que estaba ordenado de antemano por la propia naturaleza de los asuntos humanos y que, por consiguiente, era inmutable.
Existe, sin embargo, otro aspecto de las revoluciones modernas del que quizá pueden hallarse antecedentes anteriores a la Edad Moderna. Nadie puede negar el papel importantísimo que la cuestión social ha desempeñado en todas las revoluciones y nadie puede olvidar que Aristóteles, cuando se disponía a interpretar y explicar la μεταβολαίde Platón, ya había descubierto la importancia que tiene lo que ahora llamamos motivación económica (el derrocamiento del gobierno a manos de los ricos y el establecimiento de una oligarquía, o el derrocamiento del gobierno a manos de los pobres y el establecimiento de una democracia). Tampoco pasó inadvertido para la Antigüedad el hecho de que los tiranos se elevan al poder gracias a la ayuda de los pobres o pueblo llano y que su mantenimiento en el poder depende del deseo que tenga el pueblo de lograr la igualdad de condiciones. La conexión existente en cualquier país entre la riqueza y el gobierno y la idea de que las formas de gobierno tienen que ver con la distribución de la riqueza, la sospecha de que el poder político acaso se limita a seguir al poder económico y, finalmente, la conclusión de que el interés quizá sea la fuerza motriz de todas las luchas políticas, todo ello, no es ciertamente una invención de Marx, ni de Harrington («el poder sigue a la propiedad, real o personal»), ni de Rohan («los reyes mandan al pueblo y el interés manda a los reyes»). Si se quiere hacer responsable a un solo autor de la llamada concepción materialista de la historia, hay que ir hasta Aristóteles, quien fue el primero en afirmar que el interés, al que él denominaba συμφέρον, lo que es útil para una persona, un grupo o un pueblo, constituye la norma suprema de los asuntos políticos.
No obstante, tales derrocamientos e insurrecciones, impulsados por el interés y cuya violencia y carácter sanguinario se manifestaban necesariamente hasta que un nuevo orden era establecido, dependían de una distinción entre pobres y ricos que era considerada tan natural e inevitable en el cuerpo político como la vida lo es en el organismo humano. La cuestión social comenzó a desempeñar un papel revolucionario solamente cuando, en la Edad Moderna y no antes, los hombres empezaron a dudar que la pobreza fuera inherente a la condición humana, cuando empezaron a dudar que fuese inevitable y eterna la distinción entre unos pocos, que, como resultado de las circunstancias, la fuerza o el fraude, habían logrado liberarse de las cadenas de la pobreza, y la multitud, laboriosa y pobre. Tal duda, o mejor, la convicción de que la vida sobre la tierra puede ser bendecida por la abundancia en vez de ser maldecida con la escasez, en su origen fue prerrevolucionaria y americana; fue consecuencia directa de la experiencia colonial americana. De modo simbólico puede decirse que se franqueó un paso en el camino que conduce a las revoluciones en su sentido moderno cuando John Adams, más de diez años antes del comienzo de la Revolución americana, afirmó: «Considero siempre la colonización de América como el inicio de un gran proyecto y designio de la Providencia destinado a ilustrar a los ignorantes y a emancipar a aquella porción de la humanidad esclavizada sobre la tierra»5. Desde un punto de vista teórico, el paso fue dado cuando, en primer lugar, Locke –influido probablemente por la prosperidad reinante en las colonias del Nuevo Mundo– y, posteriormente, Adam Smith afirmaron que el trabajo y las faenas penosas, en lugar de ser el patrimonio de la pobreza, el género de actividad al que la pobreza condenaba a quienes carecían de propiedad, eran, por el contrario, la fuente de toda riqueza. En tales condiciones, la rebelión de los pobres, de «la parte esclavizada de la humanidad», podía apuntar más lejos que a la liberación de ellos mismos y a la servidumbre del resto de la humanidad.
América llegó a ser el símbolo de una sociedad sin pobreza mucho antes de que la Edad Moderna, en su desarrollo tecnológico sin par, realmente hubiese descubierto los medios para abolir esa abyecta miseria del estado de indigencia al que siempre se había considerado como eterno. Solo una vez que había ocurrido esto y que había llegado a ser conocido por los europeos, podía la cuestión social y la rebelión de los pobres llegar a desempeñar un papel auténticamente revolucionario. El antiguo ciclo de recurrencias sempiternas se había basado en una distinción, que se suponía «natural», entre ricos y pobres6; la existencia práctica de la sociedad americana anterior al comienzo de la Revolución había roto este ciclo de una vez por todas. Los eruditos han discutido mucho acerca de la influencia de la Revolución americana sobre la francesa (así como de la influencia decisiva de los pensadores europeos sobre el curso de la propia Revolución americana). Sin embargo, por justificadas e ilustrativas que sean estas investigaciones, ninguna de las influencias ejercidas sobre el curso de la Revolución francesa –tales como el hecho de que se iniciase con la Asamblea Constituyente o que la Déclaration des Droits de l’Homme se redactase según el modelo de la Declaración de Derechos de Virginia– puede equipararse al impacto de lo que el Abate Raynal ya había denominado «la sorprendente prosperidad» de los países que todavía entonces eran colonias inglesas en América del Norte7.
Aún tendremos ocasión de referirnos más exactamente a la influencia, o mejor dicho, a la no influencia de la Revolución americana sobre las revoluciones modernas. Nadie discute ya la escasa influencia que pudo tener en el continente europeo el espíritu de la Revolución americana o las eruditas y bien provistas teorías políticas de los padres fundadores. Lo que los hombres de la Revolución americana consideraron una de las innovaciones más importantes del nuevo gobierno republicano, la aplicación y elaboración de la teoría de la división de poderes de Montesquieu al cuerpo político, desempeñó un papel secundario en el pensamiento de los revolucionarios europeos de todos los tiempos; la idea fue rechazada inmediatamente, incluso antes de que estallase la Revolución francesa, por Turgot en nombre de la soberanía nacional8, cuya «majestad» –majestas fue el vocablo empleado originariamente por Jean Bodin antes de que él mismo lo tradujese por souveraineté– al parecer exigía un poder centralizado e indiviso. La soberanía nacional, esto es, la majestad del dominio público según se había venido entendiendo durante los largos siglos de monarquía absoluta, parecía ser incompatible con el establecimiento de una república. En otras palabras, es como si el Estado nacional, mucho más antiguo que cualquier revolución, hubiese derrotado a la revolución en Europa antes incluso que ésta hubiese hecho su aparición. Por otra parte, lo que planteó el problema más urgente y a la vez de más difícil solución política para todas las revoluciones, la cuestión social, en su expresión más terrorífica de la pobreza de las masas, apenas desempeñó papel alguno en el curso de la Revolución americana. No fue la Revolución americana, sino las condiciones existentes en América, que eran bien conocidas en Europa mucho antes de que se produjese la Declaración de Independencia, lo que alimentó el espíritu revolucionario en Europa.
El nuevo continente se había convertido en un refugio, un «asilo» y un lugar de reunión para los pobres; había surgido una nueva raza de hombres, «ligados por los suaves lazos de un gobierno moderado», que vivían en «una placentera uniformidad», donde no había lugar para «la pobreza absoluta que es peor que la muerte». Pese a esto, Crèvecoeur, a quien pertenece esta cita, se opuso radicalmente a la Revolución americana, a la que consideró como una especie de conspiración de «grandes personajes» en contra del «común de los hombres»9. Tampoco fue la Revolución americana ni su preocupación por establecer un nuevo cuerpo político, una nueva forma de gobierno, sino América, el «nuevo continente», el americano, un «hombre nuevo», la «igualdad envidiable» que, según la expresión de Jefferson, «gozan a la vez pobres y ricos» lo que revolucionó el espíritu de los hombres, primero en Europa y después en todo el mundo, y ello con tal intensidad que, desde las etapas finales de la Revolución francesa hasta las revoluciones contemporáneas, constituyó para los revolucionarios una tarea más importante alterar la textura social, como había sucedido en América con anterioridad a la Revolución, que cambiar la estructura política. Si fuese cierto que ninguna otra cosa que no fuera el cambio radical de las condiciones sociales estuvo en juego en las revoluciones de los tiempos modernos, se podría afirmar sin lugar a dudas que el descubrimiento de América y la colonización de un nuevo continente constituyeron el origen de esas revoluciones, lo que significaría que la «igualdad envidiable» que se había dado natural y, por así decirlo, orgánicamente en el Nuevo Mundo solo podría lograrse mediante la violencia y el derramamiento de sangre revolucionaria en el Viejo Mundo, una vez que había llegado hasta él la buena nueva. Esta interpretación, en versiones diversas y a menudo artificiosas, casi se ha convertido en un lugar común entre los historiadores modernos, quienes deducen de ella que jamás se ha producido una revolución en América. Merece la pena señalarse que esta tesis encuentra algún apoyo en Karl Marx, quien parece haber creído que sus profecías para el futuro del capitalismo y el advenimiento de las revoluciones proletarias no eran aplicables al desarrollo social de los Estados Unidos. Cualquiera que sea el mérito de las interpretaciones de Marx –y son sin duda mucho más penetrantes y realistas que las que jamás han sido capaces de imaginar ninguno de sus seguidores–, sus teorías son refutadas por el hecho mismo de la Revolución americana. Los hechos están ahí, no desaparecen porque sociólogos o historiadores los den de lado, aunque podrían desaparecer si todo el mundo los olvidara. En nuestro caso tal olvido no sería puramente académico, pues significaría literalmente el fin de la República americana.
Debemos decir todavía algunas palabras acerca de la pretensión, bastante frecuente, de que todas las revoluciones modernas son cristianas en su origen, incluso cuando se proclaman ateas. Tal pretensión se basa en un argumento dirigido a poner de relieve la naturaleza evidentemente rebelde de las primitivas sectas cristianas, que subrayaban la igualdad de las almas ante Dios, al tiempo que condenaban abiertamente cualquier tipo de poder público y prometían un Reino de los Cielos; se supone que todas estas ideas y esperanzas han sido transferidas a las revoluciones modernas, si bien en forma secularizada, a través de la Reforma. La secularización, es decir, la separación de religión y política y la constitución de una esfera secular con su propia dignidad, es sin duda un factor de primera importancia para entender el fenómeno de las revoluciones. Es probable que, en último término, resulte que lo que llamemos revolución no sea más que la fase transitoria que alumbra el nacimiento de un nuevo reino secular. Pero si esto es cierto, es la secularización en sí misma y no el contenido de la doctrina cristiana la que constituye el origen de la revolución. La primera etapa de esta secularización no fue la Reforma sino el desarrollo del absolutismo; en efecto, la «revolución» que, según Lutero, sacude al mundo cuando la palabra de Dios es liberada de la autoridad tradicional de la Iglesia es constante y se aplica a cualquier forma de gobierno secular, no establece un nuevo orden secular, sino que sacude de modo constante y permanente los fundamentos de toda institución secular10. Es cierto que Lutero, por haber llegado a ser el fundador de una nueva Iglesia, podría ser considerado como uno de los grandes fundadores de la historia, pero su creación no fue, y nunca lo intentó, un novus ordo saeclorum; por el contrario, se proponía liberar una vida auténticamente cristiana, apartándola radicalmente de las consideraciones y preocupaciones del mundo secular, independientemente de cual fuera éste. Esto no significa desconocer que la disolución, llevada a cabo por Lutero, de los lazos existentes entre tradición y autoridad, su esfuerzo para fundar la autoridad sobre la propia palabra divina, en vez de hacerla derivar de la tradición, ha contribuido a la pérdida de autoridad en los tiempos modernos. Ahora bien, esto, por sí mismo, sin la fundación de una nueva Iglesia, no hubiera sido más eficaz de lo que fueron las especulaciones y esperanzas escatológicas de la Baja Edad Media, desde Joaquín de Flore hasta la Reformatio Segismundi. Éstos, según se ha sugerido recientemente, pueden ser considerados como los inocentes precursores de las ideologías modernas, aunque tengo dudas al respecto11; por la misma razón, los movimientos escatológicos de la Edad Media podrían ser considerados como los precursores de las modernas histerias colectivas. Pero incluso una rebelión, por no hablar de la revolución, es bastante más que un estado histérico de las masas. De ahí que el espíritu de rebeldía, tan presente en ciertos movimientos estrictamente religiosos de la Edad Moderna, terminase siempre en algún Gran Despertar o Restauración que, independientemente del grado de «renovación» que pudiese representar para los individuos afectados, no tenía ninguna consecuencia política y era ineficaz históricamente. Por otra parte, la teoría de que la doctrina cristiana es revolucionaria en sí misma es tan insostenible como la teoría de que no existe una Revolución americana. Lo cierto es que nunca se ha hecho una revolución en nombre del cristianismo con anterioridad a la Edad Moderna, de tal forma que lo más que puede decirse en favor de esta teoría es que fue precisa la modernidad para liberar los gérmenes revolucionarios contenidos en la fe cristiana, lo cual supone una petición de principio.
Existe, sin embargo, otra pretensión que se acerca más al meollo del problema. Hemos subrayado ya el elemento de novedad consustancial a todas las revoluciones y se ha afirmado frecuentemente que toda nuestra concepción de la historia es cristiana en su origen, debido a que su curso sigue un desarrollo rectilíneo. Es evidente que solo son concebibles fenómenos tales como la novedad, la singularidad del acontecer y otros semejantes cuando se da un concepto lineal del tiempo. Es cierto que la filosofía cristiana rompió con la idea de tiempo propia de la Antigüedad, debido a que el nacimiento de Cristo, que se produjo en el tiempo secular, constituía un nuevo origen a la vez que un acontecimiento singular e irrepetible. Sin embargo, el concepto cristiano de la historia, según fue formulado por San Agustín, solo concebía un nuevo origen sobre la base de un acontecimiento trasmundano que rompía e interrumpía el curso normal de la historia secular. Tal acontecimiento, subrayaba Agustín, se había producido una vez, pero no volvería a ocurrir hasta el final de los tiempos. La historia secular quedaba, en la concepción cristiana, circunscrita a los ciclos de la Antigüedad –los imperios surgirían y desaparecerían como en el pasado–, salvo que los cristianos, en posesión de una vida perdurable, podían interrumpir este ciclo de cambio sempiterno y debían contemplar con indiferencia el espectáculo ofrecido por los cambios.
La idea de un cambio que gobierna todas las cosas perecederas no era desde luego específicamente cristiana, sino que se trataba de una disposición de ánimo que prevaleció durante los últimos siglos de la Antigüedad. En cuanto tal, guardaba una afinidad mayor con las interpretaciones filosóficas, e incluso prefilosóficas, que se dieron en la Grecia clásica de los asuntos humanos, que con el espíritu clásico de la res publica romana. En contraste con los romanos, los griegos estuvieron convencidos de que la mutabilidad que se da en el mundo de los mortales en cuanto tales no podía ser alterada, debido a que en último término se basa en el hecho de que νέοι, los jóvenes, quienes al mismo tiempo eran los «hombres nuevos», estaban invadiendo constantemente la estabilidad del statu quo. Polibio, que fue quizá el primer escritor que tuvo conciencia de la importancia de la sucesión generacional para la historia, contemplaba los asuntos romanos con ojos griegos cuando señaló este constante e inalterable ir y venir en la esfera de la política, aunque sabía que era propio de la educación romana, diferente de la griega, vincular «los hombres nuevos» a los viejos, hacer a los jóvenes dignos de sus antepasados12. El sentimiento romano de continuidad fue desconocido en Grecia, donde la mutabilidad consustancial a todas las cosas perecederas era experimentada sin mitigación o consuelo algunos; fue precisamente esta experiencia la que persuadió a los filósofos griegos de la necesidad de no tomar demasiado en serio el mundo de lo humano y del deber que pesa sobre los hombres para no atribuir una dignidad excesiva e inmerecida a dicho mundo. Los asuntos humanos estaban sometidos a un cambio constante, pero nunca producían algo enteramente nuevo; de existir algo nuevo bajo el sol, se trataba del propio hombre, en el sentido en que nacía en el mundo. Independientemente del grado de novedad representado por νέοι, los hombres nuevos y jóvenes, eran seres nacidos, a través de los siglos, a un espectáculo natural o histórico que, en esencia, era siempre el mismo.
2
El concepto moderno de revolución, unido inextricablemente a la idea de que el curso de la historia comienza súbitamente de nuevo, que una historia totalmente nueva, ignota y no contada hasta entonces, está a punto de desplegarse, fue desconocido con anterioridad a las dos grandes revoluciones que se produjeron a finales del siglo XVIII. Antes que se enrolasen en lo que resultó ser una revolución, ninguno de sus actores tenían ni la más ligera idea de lo que iba a ser la trama del nuevo drama a representar. Sin embargo, desde el momento en que las revoluciones habían iniciado su marcha y mucho antes que aquellos que estaban comprometidos en ellas pudiesen saber si su empresa terminaría en la victoria o en el desastre, la novedad de la empresa y el sentido íntimo de su trama se pusieron de manifiesto tanto a sus actores como a los espectadores. Por lo que se refiere a su trama, se trataba incuestionablemente de la entrada en escena de la libertad: en 1793, cuatro años después del comienzo de la Revolución francesa, en una época en la que Robespierre todavía podía definir su gobierno como el «despotismo de la libertad» sin miedo a ser acusado de espíritu paradójico, Condorcet expuso de forma resumida lo que todo el mundo sabía: «La palabra “revolucionario” puede aplicarse únicamente a las revoluciones cuyo objetivo es la libertad»13. El hecho de que las revoluciones suponían el comienzo de una era completamente nueva ya había sido oficialmente confirmado anteriormente con el establecimiento del calendario revolucionario, en el cual el año de la ejecución del rey y de la proclamación de la república era considerado como año uno.
Es, pues, de suma importancia para la comprensión del fenómeno revolucionario en los tiempos modernos no olvidar que la idea de libertad debe coincidir con la experiencia de un nuevo origen. Debido a que una de las nociones básicas del mundo libre está representada por la idea de que la libertad, y no la justicia o la grandeza, constituye el criterio último para valorar las constituciones de los cuerpos políticos, es posible que no solo nuestra comprensión de la revolución, sino también nuestra concepción de la libertad, claramente revolucionaria en su origen, dependa de la medida en que estemos preparados para aceptar o rechazar esta coincidencia. Al llegar a este punto, y todavía desde una perspectiva histórica, puede resultar conveniente hacer una pausa y meditar sobre uno de los aspectos en el que la libertad hizo su aparición, aunque solo sea para evitar los errores más frecuentes y tomar conciencia desde el principio de la modernidad del fenómeno revolucionario en cuanto tal.
Quizá sea un lugar común afirmar que liberación y libertad no son la misma cosa, que la liberación es posiblemente la condición de la libertad, pero que de ningún modo conduce directamente a ella; que la idea de libertad implícita en la liberación solo puede ser negativa y, por tanto, que la intención de liberar no coincide con el deseo de libertad. El olvido frecuente de estos axiomas se debe a que siempre se ha exagerado el alcance de la liberación y a que el fundamento de la libertad siempre ha sido incierto, cuando no vano. La libertad, por otra parte, ha desempeñado un papel ambiguo y polémico en la historia del pensamiento filosófico y religioso a lo largo de aquellos siglos –desde la decadencia del mundo antiguo hasta el nacimiento del nuevo– en que la libertad política no existía y en que, debido a razones que aquí no nos interesan, el problema no preocupaba a los hombres de la época. De este modo, ha llegado a ser casi un axioma, incluso en la teoría política, entender por libertad política no un fenómeno político, sino, por el contrario, la serie más o menos amplia de actividades no políticas que son permitidas y garantizadas por el cuerpo político a sus miembros.
La consideración de la libertad como fenómeno político fue contemporánea del nacimiento de las ciudades-estado griegas. Desde Herodoto, se concibió a éstas como una forma de organización política en la que los ciudadanos convivían al margen de todo poder, sin una división entre gobernantes y gobernados14. Esta idea de ausencia de poder se expresó con el vocablo isonomía, cuya característica más notable entre las diversas formas de gobierno, según fueron enunciadas por los antiguos, consistía en que la idea de poder (la «-arquía» de ἄρχειν en la monarquía y oligarquía, o la «-cracia» de κρατεῖν en la democracia) estaba totalmente ausente de ella. La polisera considerada como una isonomía, no como una democracia. La palabra «democracia» que incluso entonces expresaba el gobierno de la mayoría, el gobierno de los muchos, fue acuñada originalmente por quienes se oponían a la isonomía cuyo argumento era el siguiente: la pretendida ausencia de poder es, en realidad, otra clase del mismo; es la peor forma de gobierno, el gobierno por el demos15.
De aquí que la igualdad, considerada frecuentemente por nosotros, de acuerdo con las ideas de Tocqueville, como un peligro para la libertad, fuese en sus orígenes casi idéntica a ésta. Pero esta igualdad dentro del marco de la ley, que la palabra isonomía sugería, no fue nunca la igualdad de condiciones –aunque esta igualdad, en cierta medida, era el supuesto de toda actividad política en el mundo antiguo, donde la esfera política estaba abierta solamente a quienes poseían propiedad y esclavos–, sino la igualdad que se deriva de formar parte de un cuerpo de iguales. La isonomía garantizaba la igualdad, ἰσότης, pero no debido a que todos los hombres hubiesen nacido o hubieran sido creados iguales, sino, por el contrario, debido a que, por naturaleza (φύσει), los hombres eran desiguales y se requería de una institución artificial, la polis,que, gracias a su νόμος, les hiciese iguales. La igualdad existía solo en esta esfera específicamente política, donde los hombres se reunían como ciudadanos y no como personas privadas. La diferencia entre este concepto antiguo de igualdad y nuestra idea de que los hombres han nacido o han sido creados iguales y que la desigualdad es consecuencia de las instituciones sociales y políticas, o sea de instituciones de origen humano, apenas necesita ser subrayada. La igualdad de la polisgriega, su isonomía, era un atributo de la polis y no de los hombres los cuales accedían a la igualdad en virtud de la ciudadanía, no del nacimiento. Ni igualdad ni libertad eran concebidas como una cualidad inherente a la naturaleza humana, no eran φύσει, dados por la naturaleza y desarrollados espontáneamente; eran νόμῳ, esto es, convencionales y artificiales, productos del esfuerzo humano y cualidades de un mundo hecho por el hombre.
Los griegos opinaban que nadie puede ser libre sino entre sus iguales, que, por consiguiente, ni el tirano, ni el déspota, ni el jefe de familia –aunque se encontrase totalmente liberado y no fuese constreñido por nadie– eran libres. La razón de ser de la ecuación establecida por Herodoto entre libertad y ausencia de poder consistía en que el propio gobernante no era libre; al asumir el gobierno sobre los demás, se separaba a sí mismo de sus pares, en cuya sola compañía podía haber sido libre. En otras palabras, había destruido el mismo espacio político, con el resultado de que dejaba de haber libertad para él y para aquellos a quienes gobernaba. La razón de que el pensamiento político griego insistiese tanto en la interrelación existente entre libertad e igualdad se debió a que concebía la libertad como un atributo evidente de ciertas, aunque no de todas, actividades humanas, y que estas actividades solo podían manifestarse y realizarse cuando otros las vieran, las juzgasen y las recordasen. La vida de un hombre libre requería la presencia de otros. La propia libertad requería, pues, un lugar donde el pueblo pudiese reunirse: el ágora, el mercado o la polis,es decir, el espacio político adecuado.
Si consideramos la libertad política en términos modernos, tratando de comprender en qué pensaban Condorcet y los hombres de las revoluciones cuando pretendían que la revolución tenía como objetivo la libertad y que el nacimiento de ésta suponía el origen de una historia completamente nueva, debemos, en primer lugar, advertir algo que es evidente: era imposible que pensasen simplemente en aquellas libertades que hoy asociamos al gobierno constitucional y que se llaman propiamente derechos civiles. Ninguno de estos derechos, ni siquiera el derecho a participar en el gobierno, debido a que la tributación exige la representación, fueron en la teoría o en la práctica el resultado de la revolución16. Fueron resultado de los «tres grandes y principales derechos»: vida, libertad y propiedad, con respecto a los cuales todos los demás solo eran «derechos subordinados [esto es], los remedios o instrumentos que frecuentemente deben ser empleados a fin de obtener y gozar totalmente de las libertades reales y fundamentales» (Blackstone)17. Los resultados de la revolución no fueron «la vida, la libertad y la propiedad» en cuanto tales, sino su concepción como derechos inalienables del hombre. Pero incluso al extenderse estos derechos a todos los hombres, como consecuencia de la revolución, la libertad no significó más que libertad de la coerción injustificada y, en cuanto tal, se identificaba en lo fundamental con la libertad de movimiento –«el poder de trasladarse [...] sin coerción o amenaza de prisión, salvo el debido procedimiento legal»– que Blackstone, de completo acuerdo con el pensamiento político antiguo, consideraba como el más importante de todos los derechos civiles. Hasta el derecho de reunión, que se ha convertido en la libertad política positiva más importante, aparece todavía en la Declaración de Derechos americana como «el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y de dirigirse al gobierno para corregir sus agravios» (Primera Enmienda), por lo cual «el derecho de petición es históricamente el derecho fundamental» que, en su correcta interpretación histórica, significaría: el derecho a reunirse a fin de ejercer el derecho de petición18. Todas estas libertades, a las que debemos sumar nuestra propia pretensión de ser libres del miedo y de la pobreza, son sin duda esencialmente negativas; son consecuencia de la liberación, pero no constituyen de ningún modo el contenido real de la libertad, la cual, como veremos más tarde, consiste en la participación en los asuntos públicos o en la admisión en la esfera pública. Si la revolución hubiese tenido como objetivo únicamente la garantía de los derechos civiles, entonces no hubiera apuntado a la libertad, sino a la liberación de la coerción ejercida por los gobiernos que se hubiesen excedido en sus poderes y violado derechos antiguos y consagrados.
La dificultad reside en que la revolución, según la conocemos en la Edad Moderna, siempre ha estado preocupada a la vez por la liberación y por la libertad. Además, y debido a que la liberación, cuyos frutos son la ausencia de coerción y la posesión del «poder de locomoción», es ciertamente un requisito de la libertad –nadie podría llegar a un lugar donde impera la libertad si no pudiera moverse sin restricción–, frecuentemente resulta muy difícil decir dónde termina el simple deseo de libertad como forma política de vida. Lo importante es que mientras el primero, el deseo de ser libre de la opresión, podía haberse realizado bajo un gobierno monárquico –aunque no, desde luego, bajo un gobierno tiránico, por no hablar del despótico–, el último exigía la constitución de una nueva forma de gobierno, o, por decirlo mejor, el redescubrimiento de una forma ya existente; exigía la constitución de una república. Nada es más cierto, mejor confirmado por los hechos, los cuales, desgraciadamente, han sido casi totalmente descuidados por los historiadores de las revoluciones, que «las discusiones de aquella época fueron debates de principios entre los defensores del gobierno republicano y los defensores del gobierno monárquico»19.
Ahora bien, que sea difícil señalar la línea divisoria entre liberación y libertad en una cierta circunstancia histórica no significa que liberación y libertad sean la misma cosa, o que las libertades obtenidas como consecuencia de la liberación agoten la historia de la libertad, a pesar de que muy pocas veces quienes tuvieron que ver con la liberación y la fundación de la libertad se preocuparon de distinguir claramente estos asuntos. Los hombres de las revoluciones del siglo XVIII tenían perfecto derecho a esta falta de claridad; era consustancial a su misma empresa descubrir su propia capacidad y deseo para «los encantos de la libertad», como los llamó una vez John Jay, solo en el acto de la liberación. En efecto, las acciones y proezas que de ellos exigía la liberación los metió de lleno en los negocios públicos, donde de modo intencional, unas veces, pero las más sin proponérselo, comenzaron a constituir ese espacio para las apariciones donde la libertad puede desplegar sus encantos y llegar a ser una realidad visible y tangible. Debido a que no estaban en absoluto preparados para tales encantos, difícilmente podían tener plena conciencia del nuevo fenómeno. Fue nada menos que el peso de toda la tradición cristiana el que les impidió reconocer el hecho evidente de que estaban gozando de lo que hacían mucho más de lo que les exigía el deber.
Cualquiera que fuese el valor de la pretensión inicial de la Revolución americana –no hay tributación sin representación–, lo cierto es que no podía seducir en virtud de sus encantos. Cosa totalmente distinta eran los discursos y decisiones, la oratoria y los negocios, la meditación y la persuasión y el quehacer real que eran necesarios para llevar esta pretensión a sus consecuencias lógicas: gobierno independiente y la fundación de un cuerpo político nuevo. Gracias a estas experiencias, aquellos que, según la expresión de John Adams, habían «acudido sin ilusión y se habían visto forzados a hacer algo para lo que no estaban especialmente dotados», descubrieron que «lo que constituye nuestro placer es la acción, no el reposo»20.
Lo que las revoluciones destacaron fue esta experiencia de sentirse libre, lo cual era algo nuevo, no ciertamente en la historia de Occidente –fue bastante corriente en la Antigüedad griega y romana–, sino para los siglos que separan la caída del Imperio romano y el nacimiento de la Edad Moderna. Esta experiencia relativamente nueva, nueva al menos para quienes la vivieron, fue, al mismo tiempo, la experiencia de la capacidad del hombre para comenzar algo nuevo. Estas dos cosas –una experiencia nueva que demostró la capacidad del hombre para la novedad– están en la base del enorme «pathos» que encontramos en las Revoluciones americana y francesa, esta insistencia machacona de que nunca, en toda la historia del hombre, había ocurrido algo que se pudiese comparar en grandeza y significado, pretensión que estaría totalmente fuera de lugar si tuviéramos que juzgarla desde el punto de vista de su valor para la conquista de los derechos civiles.
Solo podemos hablar de revolución cuando está presente este «pathos» de la novedad y cuando ésta aparece asociada a la idea de la libertad. Ello significa, por supuesto, que las revoluciones son algo más que insurrecciones victoriosas y que no podemos llamar a cualquier golpe de Estado revolución, ni identificar a ésta con toda guerra civil. El pueblo oprimido se ha rebelado frecuentemente y gran parte de la legislación antigua solo puede entenderse como una salvaguardia frente a la amenaza siempre latente, aunque raramente realizada, de un levantamiento de la población esclava. Por otra parte, la guerra civil y la lucha de facciones constituían para los antiguos uno de los mayores peligros a que tiene que hacer frente el cuerpo político; la φίλια de Aristóteles, esa curiosa forma de amistad que según él debía existir en la base de las relaciones entre los ciudadanos, fue concebida como el medio más seguro con que defenderse de dicha amenaza. Los golpes de Estado y las revoluciones palaciegas, mediante los cuales el poder cambia de manos de modo diverso, según la forma de gobierno donde se produce el golpe de Estado, suscitaron un temor menor, debido a que el cambio que supone está circunscrito a la esfera del gobierno y conlleva un minimum de inquietud para el pueblo en su conjunto, pese a lo cual también fueron suficientemente conocidos y descritos.