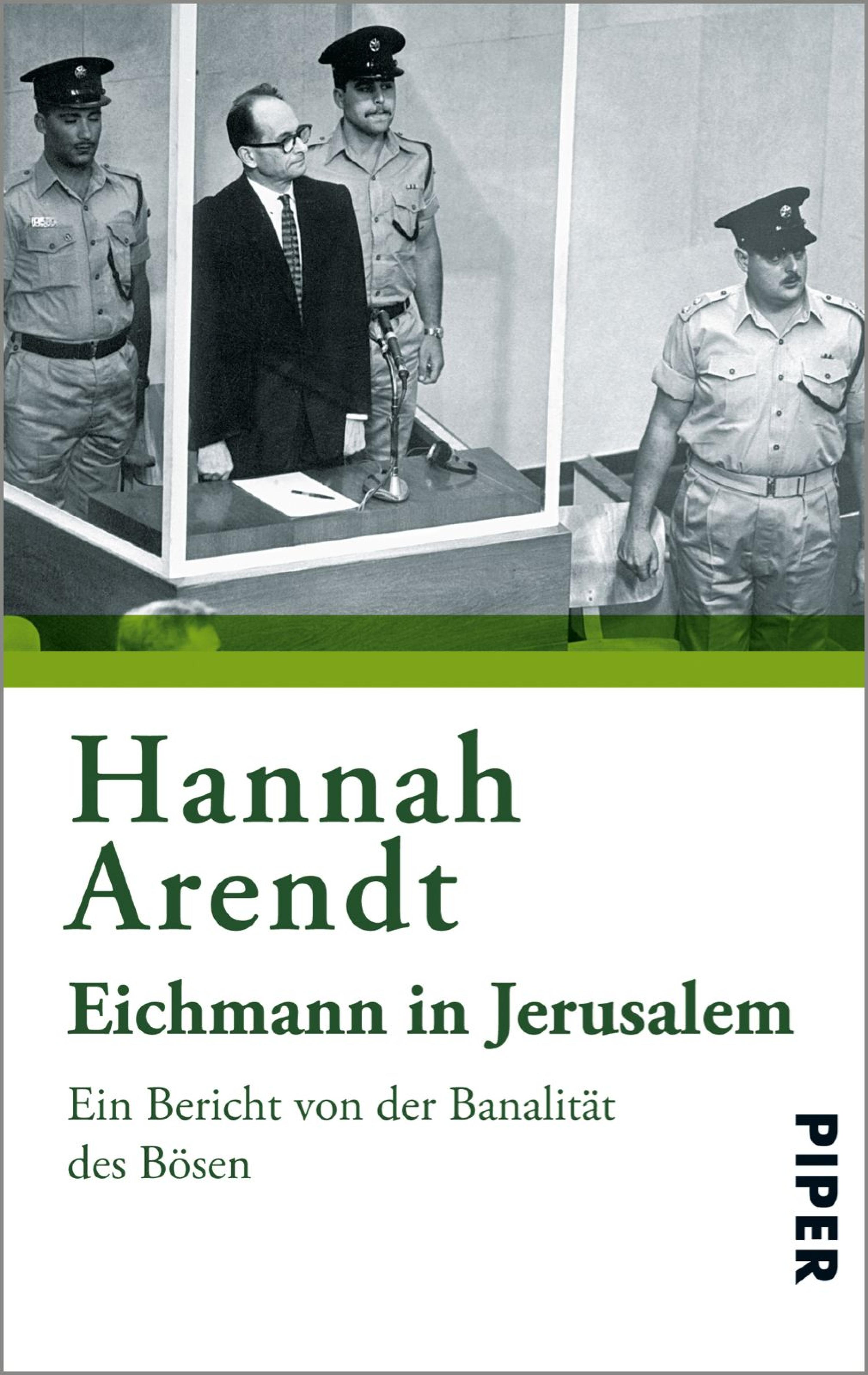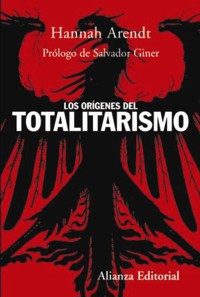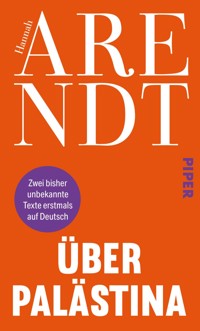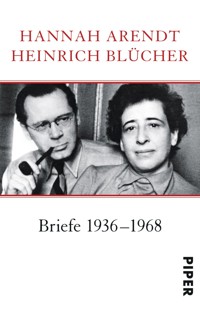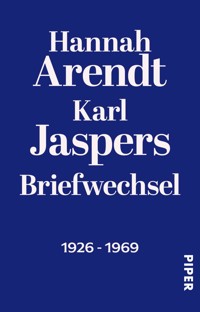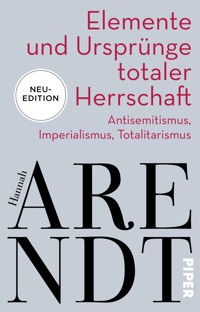9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
En estos textos Hannah Arendt despliega todo el filo de su pensamiento para examinar, sin concesiones ni dogmas, las relaciones entre ideología, poder y libertad en uno de los momentos más turbulentos del siglo pasado que sigue marcando nuestro tiempo. Esta recopilación —cuidadosamente seleccionada y editada por Agustín Serrano de Haro— reúne por primera vez en un solo volumen seis textos fundamentales, hasta ahora dispersos, que iluminan con una claridad única el impacto del marxismo y sus derivas totalitarias en el escenario global de posguerra. Este libro no solo recupera una faceta menos conocida —pero crucial— de una de las mentes más incisivas del siglo XX, sino que también ofrece herramientas esenciales para pensar nuestro presente. Porque, como muestra Arendt, entender el pasado no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad urgente para defender la libertad en tiempos inciertos. Una lectura indispensable para quienes buscan comprender los dilemas políticos de ayer y de hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hannah Arendt
Sobre marxismo y comunismo
Escritos 1953-1962
Presentación y edición de Agustín Serrano de Haro
«Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought» de Hannah Arendt.
«The Hungarian Revolution and Totalitarian Imperialism» de Hannah Arendt.
«The Cold War and the West» de Hannah Arendt.
«Revolution and Freedom: A Lecture» de Hannah Arendt.
Copyright © 2018 de The Literary Trust of Hannah Arendt and Jerome Kohn. Reimpreso por acuerdo con Georges Borchardt, Inc. en nombre de Hannah Arendt Bluecher Literary Trust.
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid 2025
© Traducciones de:
«Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental»:Marina López y Agustín Serrano de Haro
«Reflexiones sobre la Revolución húngara» y «Comprender el comunismo»: Agustín Serrano de Haro
«Los ex-comunistas»: Alfredo Serrano de Haro
«La Guerra Fría y Occidente» y «Revolución y libertad. Una conferencia»:
© Roberto Ramos Fontecoba, 2019. Textos cedidos por PÁGINA INDÓMITA, S.L.U.
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 176
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-252-3
ISBN EPUB: 978-84-1339-585-2
Depósito Legal: M-19892-2025
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com - [email protected]
Índice
Presentación
Procedencia de los textos
Sobre marxismo y comunismo. Escritos 1953-1962
Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental (1953)
El hilo roto de la tradición
El desafío moderno a la tradición (Extractos)
Comprender el comunismo (1953)
Los ex-comunistas (1953)
Reflexiones sobre la Revolución húngara (1958)
Rusia tras la muerte de Stalin
La Revolución húngara
El sistema de satélites
Revolución y libertad: una conferencia (1962)
I
II
III
La Guerra Fría y Occidente (1962)
Presentación
El amplio estudio que Arendt dedicó al pensamiento de Marx y a su relación de continuidad límite con el pensamiento político de Occidente quedó inédito hasta el año 2002, está de hecho incompleto y contiene las repeticiones típicas de un texto en elaboración. Pero, con eso y con todo, el escrito ocupa un lugar sumamente significativo en la trayectoria intelectual de la filósofa y es muy revelador asimismo de la respuesta arendtiana a las circunstancias políticas de la segunda posguerra mundial. Basta pensar que nada más publicarse en 1951 la obra decisiva que es Los orígenes del totalitarismo, la pensadora se volcó con gran energía —aunque esto en su caso fuera una constante— sobre el asunto «Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental». Arendt sentía que esta precisa problemática constituía «la laguna más seria» del imponente trabajo en que ella acababa de dar carta de naturaleza teórica a la noción de totalitarismo y a su terrorífica novedad doble: nazismo y estalinismo. Así lo declaraba ella misma en la solicitud de financiación para su estudio que presentó ante la Fundación Guggenheim de Nueva York —recuérdese que Arendt carecía en estos años de vinculación estable con ninguna institución universitaria—; la laguna teórica consistiría, pues, en «la falta de un análisis histórico y conceptual adecuado del trasfondo ideológico del bolchevismo»1, análisis que ofreciera orientaciones adicionales sobre el surgimiento del estalinismo y su condición totalitaria.
La Fundación neoyorquina aceptó en el otoño de 1952 becar la investigación sobre «Elementos totalitarios del marxismo», tal como rezaba el título propuesto inicialmente. Pero en los meses y años de trabajo que siguieron la pensadora judía se vio desbordada por la complejidad del asunto y por la multiplicidad enredada y enredosa de sus ramificaciones. A ella se la hizo evidente la necesidad de clarificar, en primer lugar, la peculiar posición del pensamiento de Marx en el seno de la tradición filosófica occidental, y aun antes de esto, en el lugar cero de la reconstrucción, por así decir, emergió ante Arendt la exigencia de clarificar cuáles eran las experiencias fundacionales y los principios teóricos que habían articulado esta misma tradición, a la que ella en adelante se referirá siempre como la «Gran tradición». Y esto último, en fin, sin presuponer de antemano una concordancia directa o necesaria entre las experiencias originarias de lo político y de la polis y las teorizaciones filosóficas de la esfera política. A esta ampliación enorme de la perspectiva corresponde, claro está, el nuevo título que ella manejó, y que es el que recibió en la publicación póstuma de 2002, a saber: «Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental». Algún lector tocado de exceso de sensatez dará en pensar, seguramente, que no es de extrañar que la ingente empresa arendtiana no llegara a culminar en una nueva obra, en un estudio cerrado. El arco asombroso que, por un lado de la clave, une a Marx con Aristóteles y con la experiencia originaria de la libertad en la polis griega, mientras que por el otro lado une a Marx con el marxismo oficial del bolchevismo y el estalinismo produce vértigo, sin duda. Pues para una filósofa de raza la cuestión era qué suerte de unión y de continuidad efectiva de la tradición, de haber alguna en absoluto, era esa del primer lado de la clave del arco y qué relación significativa podía guardar, por el otro lado de la clave, con «el vasto paisaje del totalitarismo de posguerra» al que una pensadora política de raza no estaba dispuesta a volver la cara ni a subsumir bajo generalidades más o menos justificativas2. Lo cierto es, en definitiva, que, tal como señaló con pleno rigor Elisabeth Young-Bruehl, los tres grandes libros de Arendt de finales de los años 50 y principios de los 60, a saber: La condición humana (1958), Entre pasado y futuro (1961) y Sobre la revolución (1963), tan distintos entre ellos, «salieron todos de sus estudios para el proyectado y nunca escrito libro sobre el marxismo»3.
Los seis escritos de Arendt que esta edición española reúne pertenecen a esa fecunda década de escritura y creación. La diferencia entre el gran programa de investigación de «Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental», que abre la compilación, y los cinco ensayos que siguen a continuación es que estos últimos recogen tomas de postura y tentativas de comprensión en relación con los regímenes comunistas que a principios de los años 50 se extendían a media Europa y que a principios de los 60 llegaban a las puertas de los Estados Unidos. La lucidez de la filósofa nutre y a la vez se nutre aquí del coraje intelectual de la analista de las realidades políticas contemporáneas. Arendt no duda en invocar la libertad política, la coexistencia civil y la coexistencia entre Estados frente a las imposiciones implacables del comunismo y denuncia la construcción ideológica que en nombre de la Historia universal sacrifica el presente de las gentes y los pueblos. Y ello por más que, con señalada valentía, se atreva al mismo tiempo a cuestionar a quienes en Estados Unidos pretendían hacer del anticomunismo una ideología simétricamente abarcadora, una causa identitaria de discriminación y movilización colectiva, podríamos decir. La conjunción admirable de la comprensión filosófica del marxismo con el análisis político del comunismo «realmente existente» —¿cuál si no?— es la que da sentido a esta recopilación de textos y es a la que responde el título que se ha elegido para el libro. Permítaseme a mí subrayar algunos aspectos y peculiaridades del contenido.
Conviene señalar que tanto el título general del primer texto como su articulación en dos secciones bajo los encabezamientos de «El hilo roto de la tradición» y «El desafío moderno a la tradición» provienen de Jerome Kohn, el discípulo tardío de Arendt que dio a conocer el manuscrito sobre Marx en la revista Social Research, en la fecha ya indicada de 2002. Kohn seleccionó este texto por su coherencia y potencia de entre las casi mil páginas de muy distinta índole que, acerca de Marx y el marxismo, formaban una sección específica del legado de Arendt que recibió la Biblioteca del Congreso de Washington. Todos los encabezamientos estaban respaldados, desde luego, por expresiones destacadas de la autora y el título general respondía al de alguna intervención pública de la pensadora.
El ensayo partía del hecho, entre obvio y desconcertante, de que el marxismo se había convertido, además de en la inspiración explícita de multitud de partidos políticos revolucionarios, en la cosmovisión oficial de una superpotencia mundial. Lo cual elevaba no ya a Marx sino a la filosofía —así ironizaba el planteamiento de Arendt— a una dignidad inédita a lo largo de su centenaria historia; el pensador de Tréveris habría logrado hacer realidad en unas dimensiones portentosas, bien que «a título póstumo», el sueño de Platón de un gobierno regido por dogmas estrictos de un sistema filosófico. Pronto se subraya, empero, que las rupturas de los movimientos políticos y sindicales del siglo XIX con los enfoques marxianos originales, y luego la quiebra que introdujo el leninismo respecto de aquellos, y luego las quiebras del estalinismo totalitario respecto de este, impedían toda generalización rápida o traslación directa, sugiriendo más bien la conclusión, fundamental para Arendt, de que «la línea que va de Aristóteles a Marx muestra a la vez menos rupturas y mucho menos decisivas que la línea que va de Marx a Stalin»4. La otra tesis esencial era entonces que no fue Marx ni ninguna corriente de pensamiento las que cambiaron el suelo de la convivencia social y los horizontes de la vida política en Occidente, sino que lo fue la Revolución industrial, al hacer de la fuerza laboral la única identidad radical de los humanos, y, solo en un segundo lugar, las revoluciones políticas francesa y norteamericana; tales acontecimientos son los que cambiaron nuestro mundo más allá de lo reconocible. El pensador alemán se habría limitado a tomar nota de las transformaciones sobrevenidas con la industrialización y mecanización del trabajo, el proceso de mutaciones que la emancipación de la labor provocaba, y habría tratado de hacerse cargo del alcance irreversible de este «nuevo contrato social» por el que las sociedades occidentales en el momento mismo en que se convertían en sociedades de laborantes, de trabajadores, abrían paso a la igualdad política universal de todos sus miembros. Marx pondría su empeño teórico en pensar el destino histórico de la liberación de la labor; ya no el librarse de ella, como precondición para ejercer una ciudadanía libre, según toda la tradición anterior, sino, al contrario, el liberar a la nuda compulsión natural de los seres indigentes, laborantes y consumidores, como la única realización posible de la desnuda humanidad en todos. Cada vez que Arendt indica una «auto-contradicción» de Marx —y son varias— está pensando en las formidables paradojas que se desprenden de que el autor de El Capital desafíe a la tradición de filosofía política con las mismas categorías de esta, las cuales al quedar invertidas, reconvertidas o subvertidas, suscitan las perplejidades de que el fin anhelado para la condición laboral alienada deba consistir en una sociedad de laborantes pero ya todos ellos desocupados, o de que la violencia como partera de la Historia deba también «marchitarse» en un apagamiento pacífico del Estado y de la Historia.
En estas intensas páginas se encuentra en estado embrionario la famosa diferenciación categorial de La condición humana entre los tres órdenes de la acción humana: labor del cuerpo, trabajo de las manos y praxis política, por cuanto aquí Arendt aún no distingue con nitidez las dos primeras dimensiones. Al igual que tampoco contrapone ella todavía, al modo de Sobre la revolución, la liberación social de la miseria como la evolución distintiva de la Revolución francesa, frente a la constitución de las libertades públicas como característica propia de la Revolución americana. El Marx de Arendt es el pensador decimonónico de la labor y de la Historia, el que glorifica la acción corporal como esencia de lo humano y el que exalta la Historia como totalidad omniabarcadora en un proceso necesario, aunque violento, de cumplimiento de la humanidad. En este hegelianismo invertido no ve ella la obsesión por la justicia social de los que fueron tildados, precisamente por Marx, de «socialistas utópicos». La centralidad sustantiva de la Historia universal relegaría a un segundo o a un tercer plano de relevancia las experiencias del sufrimiento físico de los trabajadores en el capitalismo, el daño que la carne experimenta en cuanto subjetividad corporal. Esta otra lectura de Marx será la propuesta por otro notable fenomenólogo, Michel Henry, solo una década después y también con extraordinaria brillantez, al hilo de los Manuscritos económicos y filosóficos del joven pensador. En la interpretación de Arendt sí se advierte, en todo caso, cuál sería el vínculo de sentido que permitió a uno de los totalitarismos apropiarse de la cosmovisión de Marx y ponerla al servicio de sus fines específicos de omnipotencia política. Bastantes acontecimientos cruciales mediante: imperialismo de las potencias continentales, Primera Guerra Mundial, desmoronamiento de la sociedad europea de clases, revolución bolchevique, etc., la ideología del estalinismo vino a asumir que la organización política totalitaria era la instancia que encarnaba ese sentido único de la Historia y la fuerza que lo hacía valer en el mundo de la vida a través de una violencia sustantiva, sistemática, no instrumental, no personalizada, pero capacitada por ello mismo para acelerar la consumación de los tiempos; la depuración permanente de una sociedad ya completamente dominada, la soviética de los años treinta, habría de traer consigo la nueva humanidad, la nueva realidad reconstruida sin clases ni grupos parasitarios, la que estaba llamada a expandirse al mundo entero. Ciertamente que la temática de las ideologías totalitarias y de su relación definitoria con el terror ocupa a la obra arendtiana de 1951, libro que vio la luz, por cierto, vivo todavía Stalin. Pero en esta recopilación española de ensayos tiene un interés especial observar cómo la analista del mundo contemporáneo se confrontó con la evolución política de la Unión Soviética inmediatamente posterior a la muerte del dictador totalitario; es decir, con los años de la desestalinización, que se vieron conmovidos por el acontecimiento enteramente imprevisible de la Revolución húngara.
«Reflexiones sobre la Revolución húngara» es por su extensión y ambición teórica el otro ensayo más destacado en este conjunto de textos. Aparecido en febrero de 1958 en Journal of Politics, muy poco después de los hechos del otoño de 1956, el escrito analizaba «los doce breve días» que pusieron en jaque al sistema soviético de países satélites de Moscú, honrando con indisimulada admiración al protagonista de aquellas jornadas: el pueblo húngaro. En su primera forma, el ensayo llevó más bien por título completo «Imperialismo totalitario: Reflexiones sobre la Revolución húngara». Andando ese mismo año, Arendt repensó y reelaboró su escrito y lo incorporó, ya con el título simplificado, a la segunda edición norteamericana e inglesa de Los orígenes del totalitarismo; lo convirtió, pues, en el capítulo decimocuarto y epílogo de la magna obra. Era señal inequívoca de la relevancia teórica y política que ella concedía al texto, por más que las ediciones posteriores de la obra, en la década de los sesenta, optaran por suprimir el capítulo-epílogo.
La interpretación de Arendt del acontecimiento húngaro tiene por contexto, en efecto, el problema sucesorio en la Unión Soviética a raíz del fallecimiento de Stalin, la pugna entre los tres o cuatro «aspirantes» al mando supremo, todos ellos supervivientes de las purgas incesantes en el partido comunista y por ende buenos estalinistas —uno de los candidatos era el propio Beria—. Pero solo en algunos países recientemente bolchevizados el famoso discurso de Kruschev que, con intenciones dudosas y bajo un sentido enigmático, dio noticia contenida de la escala de los crímenes del anterior secretario general del partido suscitó una ola de inquietud y de inestabilidad, que solo en Hungría terminó derivando en abierta insurrección. Según la pensadora judía, las motivaciones de los insurrectos, o mejor, de quienes tomaron la iniciativa, fueron la verdad y la libertad, en lugar de las penurias económicas o los agravios nacionales. La verdad como la posibilidad efectiva de reconocer las realidades en que se estaba viviendo, sin que la ideología tuviera primero que autorizar o denegar la facticidad de los hechos —«vivíamos entre mentiras»—; la libertad como el derecho a hablar entre iguales, como el intercambio de palabras y opiniones que hacen referencia a los hechos y situaciones compartidas, a las posibilidades y penurias, sin que la dominación política «intercepte» los canales de la comunicación y bloquee los espacios de discusión. Esta libertad de hablar en común acerca de lo que está pasando y acerca de lo que los distintos sujetos hacen o está haciendo resultó entonces indisociable de la acción compartida; la discusión misma se tornaba acción y promovía de inmediato más acciones organizadas, para empezar las de la resistencia y rebelión. Para Arendt se trataba, obviamente, de un caso paradigmático de praxis política, tal como ella misma tematizará sus rasgos estructurales ese mismo año en La condición humana. Es curioso también que, en consonancia con ello, estas páginas ofrezcan una firme defensa del sistema deliberativo y decisorio de consejos populares, por cuanto los revolucionarios húngaros pusieron en funcionamiento con enorme celeridad un sistema jerarquizado de consejos elegidos democráticamente y sin asignaciones por partidos; eran órganos «de abajo arriba» de distintos órdenes, vecinales, de distrito, de fábricas, de funcionarios, de juventud, etc., al lado de los específicamente políticos. (Arendt acaricia incluso la idea de que estos consejos populares podían llegar a ser una alternativa al descrédito del sistema continental de partidos políticos). Tras el aplastamiento militar de la rebelión, Moscú hizo concesiones conciliadoras precisamente en las reclamaciones económicas y sectoriales que surgieron de los consejos; ninguna en absoluto, por supuesto, en lo relativo a los espacios de discusión y acción política.
Con reservas, entre dudas, Arendt acoge la noción de «imperialismo totalitario» en vista del desenlace de los sucesos revolucionarios del 56, tan similar por lo demás al que se repitió en Checoslovaquia en 1968. El texto indaga diversos contrastes con el imperialismo continental de las potencias europeas y con el totalitarismo de cuerpo entero. Ella se atreve incluso a sugerir que si los acontecimientos de Budapest auguraban algo en absoluto, era la posibilidad incierta de «un repentino y dramático colapso» de todo el sistema de satélites del poder soviético5; lo que inevitablemente traerá a la memoria de los lectores los acontecimientos del año 89 y de la caída del Muro de Berlín, catorce años después de la muerte de la pensadora. Con toda seguridad, Arendt no se habría envanecido de sus dotes proféticas y consideraría contingentes estos aciertos de anticipación, ligados a la determinación muy suya de mirar al presente sin ataduras ni anteojeras doctrinales. Lucidez intelectual y coraje político se aunaban asimismo cuando Arendt hace referencia a lo que estaba en juego en la confrontación mundial entre los dos bloques y que no era la carrera en la producción de «coches, neveras, mantequilla», ni siquiera el dilema entre una economía de mercado o una estatalizada, con la correspondiente comparativa de derechos laborales. Lo decisivo para ella era más bien, de nuevo, el vínculo primario de la libertad política con el reconocimiento de los hechos; en este caso, de hechos de los que dependía la supervivencia de la especie humana, como la facticidad de que una posible guerra nuclear amenazaba a la continuidad de la vida sobre el planeta y no podía resignificarse como la vía a la derrota final del capitalismo. En el marco de la Guerra Fría, Arendt se permite usar e invocar, sin retórica de ningún tipo, también sin miedo, la expresión «mundo libre», no porque en Occidente se alcanzara ninguna apoteosis de las libertades o de la humanidad, ni porque las democracias occidentales estuvieran libres de injusticias severas, sino porque el mundo libre hacía frente, en sus palabras, a «quienes se consideran a sí mismos, con mortal seriedad, como simples medios, es decir, como instrumentos con que hacer real un mundo puramente ficticio hecho de mentiras y basado en negaciones de los hechos»6.
A partir de las consideraciones realizadas y los contextos apuntados en los dos textos mayores, el resto de ensayos de esta edición se deja presentar con brevedad. «Comprender el comunismo» apareció en 1953 y es una reseña de la historia del bolchevismo de Waldemar Gurian, el amigo de Arendt al que ella dedicó una bella semblanza en Hombres en tiempos de oscuridad. La concisión del texto no oculta las discrepancias teóricas de la reseñadora y su incomodidad con la noción de «religión secular» a la hora de entender el comunismo. «Los ex-comunistas» apareció, más en concreto, en marzo de 1953, en un momento especialmente álgido del macartismo, entre anuncios de investigaciones prospectivas de miles de ciudadanos norteamericanos y amenazas de deportación de extranjeros «subversivos». El artículo constituye un vibrante alegato de que los valores republicanos y las libertades civiles son incompatibles con una exigencia universal de anticomunismo militante que conduzca a dividir a la ciudadanía entre «buenos americanos» y americanos tibios y por ello sospechosos. Jugando con la ironía del título, Arendt juzga ese empeño por discriminar actitudes de la población y esa presión a la movilización como propios de quienes, decepcionados de su previa militancia comunista, se mantienen presos de un pensamiento ideológico, fascinados por la megalomanía de «hacer Historia» e incapaces de reconocer el pluralismo esencial a la vida democrática. También hoy, en los días de la segunda presidencia Trump, pueden sonar a admoniciones cargadas de contenido las palabras de Arendt de que «si tratan de ‘hacer América más americana’ o tratan de hacer un modelo de democracia conforme a cualquier idea preconcebida, solo pueden destruirla»7.
Los dos últimos ensayos de este conjunto provienen ya de los inicios de la década de los sesenta y aunque sus temáticas mantienen una clara continuidad con la meditación acerca de la Guerra Fría —paz fría e incómoda, guerra hipotética, según sugerencias de la autora—, ambos textos tienen el especial atractivo para lectores hispanohablantes de contener las únicas alusiones públicas de Arendt a los sucesos revolucionarios en la Cuba de Fidel Castro. Por la fecha de 1962 la filósofa tenía ya muy en mente la dicotomía conceptual entre la Revolución americana y la francesa y no dudaba en situar a los acontecimientos cubanos en la estela espiritual de esta última, que es también la de la Revolución bolchevique en el siglo XX. Para los sucesos que acabaron en el derrocamiento del anterior régimen cubano y para la exaltación del pueblo cubano en los primeros momentos del nuevo régimen encuentra Arendt palabras de honda expresividad. Para la deriva en que entraban las promesas de liberación de la miseria y de participación en los asuntos públicos, para su desplazamiento por el monopolio implacable del poder, la cancelación de cualesquiera derechos y el sometimiento de la nación a la superpotencia soviética, tiene ella, una vez más, la lucidez precoz que otros intelectuales no alcanzaron hasta 1971 o hasta 1989, o que sencillamente han renunciado a alcanzar. Con todas las novedades significativas que Arendt aportó a la filosofía política del siglo anterior, la analista política no renunció a la triste vigencia del antiguo concepto de tiranía.
Es muy conocida la declaración de Hannah Arendt de que la izquierda política pensaba de ella que era una conservadora mientras que los conservadores opinaban de ella que era una izquierdista o una radical, y de que a ella misma la cuestión le importaba bien poco, ya que descreía por entero de que «este tipo de cosas arroje luz alguna sobre las cuestiones realmente importantes de nuestro tiempo»8. En el coloquio organizado en Toronto en torno a su obra en 1972 —por así decir, el primer Congreso académico Arendt de la hoy interminable serie—, en el que ella contestó de esa guisa a la interpelación directa de un moderador, añadía que nunca fue socialista ni comunista, sin que ello la llevara a ningún credo de liberalismo o de conservadurismo. No es forzoso conceder a Arendt un privilegio de exactitud en la determinación de su posicionamiento filosófico-político y político. Enzo Traverso, por ejemplo, se ha permitido calificar su producción de los años cincuenta de «antitotalitarismo de derechas», con lo que el profesor italiano parece inclinarse a que la dicotomía derecha-izquierda prevalezca, mal que bien, sobre la circunstancia abrumadora de que el totalitarismo prosperó en ambos extremos del espectro político —y en los dos ganó no solo abundantes adeptos sino también ilustres compañeros de viaje—9. Quizá este puñado de textos sirva también para recordar que esa aparente conservadora que nunca miró hacia otro lado ante los atropellos a la libertad de las dictaduras comunistas y esa aparente izquierdista o radical que veía en el antisocialismo obligatorio una amenaza a la vitalidad de la república es la misma pensadora convencida de que la política consiste en el cuidado del mundo y de que este cuidado peculiar requiere del ejercicio compartido de la libertad.
Agustín Serrano de HaroInstituto de Filosofía, CSIC
Procedencia de los textos
— «Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental». Publicado en Social Research 69/2, verano de 2002, pp. 273-319, en edición de Jerome Kohn.
Traducción de Marina López y Agustín Serrano de Haro en Karl Marx y la tradición del pensamiento occidental, Madrid, Encuentro, 2007, pp. 13-66, que se ha revisado.
— «Comprender el comunismo», Partisan Review 20/5, 1953, pp, 580-583.
Traducción de Gaizka Larrañaga Azcárate en Ensayos de comprensión 1930-1954, Madrid, Caparrós, 2005, pp. 437-441, que se ha revisado.
— «Los ex-comunistas», The Commonweal 57/24, 20/03/1953, pp. 595-99. Traducción de Alfredo Serrano de Haro en Ensayos de comprensión1930-1954, Madrid, Caparrós, 2005, pp. 471-481, que se ha revisado.
— «Reflexiones sobre la Revolución Húngara», Publicado en Journal of Politics 20/1, 1958, como «Totalitarian Imperialism; Reflections on the Hungarian Revolution». Revisado y ampliado como «Epilogue: Reflections on the Hungarian Revolution», en The Origins of Totalitarianism, Nueva York/Londres, Meridian/ Allen&Unwin, 21958, pp. 480-510.
Traducción de Agustín Serrano de Haro en Karl Marx y la tradición del pensamiento occidental, Madrid, Encuentro, 2007, pp. 67-120, que se ha revisado.
— «Revolución y libertad. Una conferencia», Publicado en In Zwei Welten: Siegfried Moses zum fünfundsiebzigsten Geburtstag, Tel Aviv, Bitaon, 1962, pp. 578-600.
Traducción de Roberto Ramos Fontecoba en Pensar sin asideros. Ensayos de comprensión 1953-1975, vol. II, Barcelona, Página Indómita, 2019, pp. 69-97.
— «La Guerra Fría y Occidente», Partisan Review 29/1, 1962, pp. 10-20.
Traducción de Roberto Ramos Fontecoba en Pensar sin asideros. Ensayos de comprensión 1953-1975, vol. I, Barcelona, Página Indómita, 2019, pp. 365-377.
Sobre marxismo y comunismo. Escritos 1953-1962
Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental (1953)
El hilo roto de la tradición
Nunca ha sido fácil pensar y escribir acerca de Karl Marx. Su impacto sobre los partidos de trabajadores que ya existían, que acababan de obtener la plena igualdad legal y el derecho de sufragio en los Estados-nación, fue inmediato y de largo alcance. El desdén del mundo académico hacia él apenas perduró, por otra parte, más allá de dos décadas tras su muerte, y desde entonces su influencia ha crecido, extendiéndose desde el marxismo estricto, que ya por 1920 se había quedado algo anticuado, hasta el campo entero de las ciencias sociales e históricas. Más recientemente su influencia ha sido negada con frecuencia. Pero esto no se debe a que se haya abandonado el pensamiento de Marx y los métodos que él introdujo, sino más bien a que han llegado a ser tan axiomáticos que ya no se recuerda su origen. Las dificultades que anteriormente prevalecieron al tratar de Marx fueron, no obstante, de una naturaleza académica comparadas con las dificultades a que nos enfrentamos ahora. En cierto sentido fueron similares a las que surgieron en el tratamiento de Nietzsche y, en menor medida, de Kierkegaard: los combates a favor y en contra de cada uno de ellos fueron tan fieros, los malentendidos que se desarrollaron tan tremendos, que era difícil decir exactamente qué pensaba y de qué hablaba cada uno de los intervinientes y quién era el que lo pensaba y hablaba. En el caso de Marx, las dificultades fueron obviamente aun mayores porque afectaban a la política: desde el mismo comienzo las posiciones a favor y en contra de él cayeron bajo las líneas convencionales de la política de partidos, de manera que para sus partidarios cualquiera que hablara a favor de Marx era considerado «progresista» y cualquiera que hablara en contra de él «reaccionario».
Esta situación empeoró en el momento en que, con el ascenso al poder de un partido marxiano, el marxismo se convirtió (o pareció convertirse) en la ideología gobernante de un gran poder. Pareció ahora que la discusión acerca de Marx estaba relacionada no sólo con partidos políticos sino también con la política de poder, y no sólo con asuntos de política interior sino de política mundial. Y mientras la figura del propio Marx era arrastrada a la arena política, ahora incluso más que antes, su influencia sobre los intelectuales contemporáneos se elevó a nuevas alturas: el hecho principal era para ellos —y en esto no se equivocaban— que por vez primera un pensador, antes que un hombre de Estado o que un político de orientación práctica, inspiraba las políticas de una gran nación y hacía con ello sentir el peso del pensamiento sobre el ámbito entero de la actividad política. Desde que la idea de Marx del gobierno justo —esbozado primero como la dictadura del proletariado, a la que debía seguir una sociedad sin clases y sin Estados—, se convirtió en el objetivo oficial de un país y de unos movimientos políticos presentes en todo el mundo, desde entonces el sueño de Platón de someter la acción política a los rigurosos principios del pensamiento filosófico se había convertido, ciertamente, en una realidad. Marx logró, aunque a título póstumo, lo que Platón intentó en vano en la corte de Dionisio en Sicilia. El marxismo y su influencia en el mundo contemporáneo llegó a ser lo que hoy es merced a esta doble influencia y doble representación: primero, sobre los partidos políticos de las clases trabajadoras, y, segundo, en la admiración de los intelectuales no tanto hacia la Unión Soviética per se, sino hacia el hecho de que el bolchevismo es, o pretende ser, marxista.
A decir verdad, el marxismo en este sentido ha hecho tanto por ocultar y borrar las verdaderas enseñanzas de Marx como por propagarlas. Si queremos descubrir quién fue Marx, qué pensó y qué lugar ocupa en la tradición de pensamiento político, todo el marxismo aparece, con demasiada facilidad, básicamente como un fastidio —más que el hegelianismo o que cualquier otro «ismo» basado en los escritos de un único autor individual, aunque no de manera esencialmente diferente—. Por el marxismo, Marx mismo ha sido alabado o culpado de muchas cosas de las que era por completo inocente; por ejemplo, durante décadas fue tenido en alta estima, o fue objeto de hondo resentimiento, como «el inventor de la lucha de clases», de la cual no sólo no fue el «inventor» (los hechos no se inventan), sino ni siquiera el descubridor. Más recientemente, en el intento por poner distancias respecto del nombre de Marx (aunque apenas de su influencia), otros han estado ocupados probando cuántos elementos de su pensamiento los encontró él en sus admirados predecesores. Esta búsqueda de influencias (por ejemplo, en el caso de la lucha de clases) se vuelve hasta un poco cómica cuando se recuerda que no eran necesarios ni los economistas de los siglos diecinueve o dieciocho ni los filósofos políticos del diecisiete para descubrir algo que ya estaba presente en Aristóteles. Aristóteles definió la esencia del gobierno democrático como el gobierno de los pobres, y la de la oligarquía como el gobierno de los ricos, y acentuó esto al punto de descartar el contenido de esos otros términos ya tradicionales, a saber: el gobierno de muchos y el gobierno de pocos. Insistió en que un gobierno de los pobres fuera llamado una democracia, y un gobierno de los ricos una oligarquía, aun si los ricos superaran en número a los pobres10. La relevancia política de la lucha de clases apenas podía enfatizarse en mayor medida que basando en ella dos formas distintas de gobierno. Tampoco puede atribuirse a Marx el mérito de haber dado entrada a este hecho político y económico en el reino de la historia y haberlo realzado en él. Pues tal elevación había estado a la orden del día desde que Hegel se encontró con Napoleón Bonaparte, viendo en él «al espíritu del mundo montado a caballo».
Pero el desafío que Marx nos plantea hoy es mucho más serio que estas disputas académicas sobre influencias y prioridades. El hecho de que una forma de dominación totalitaria haga uso del marxismo, y en apariencia se haya desarrollado directamente a partir de él, es por supuesto el más formidable cargo que nunca se haya elevado contra Marx. Y este cargo no puede desecharse con tanta facilidad como otros cargos de naturaleza semejante —contra Nietzsche, Hegel, Lutero o Platón, todos los cuales, y muchos otros, han sido acusados en un momento u otro de ser los antecedentes del nazismo—. Aunque hoy sea pasado por alto muy a conveniencia, el hecho de que la versión nazi del totalitarismo pudiera desarrollarse según líneas similares a las del soviético, pese a hacer uso de una ideología completamente diferente, muestra al menos que la acusación de haber promovido los aspectos específicamente totalitarios de la dominación bolchevique no cuadra demasiado bien con Marx. Es también verdad que las interpretaciones a que sus doctrinas fueron sometidas, tanto a través del marxismo como a través del leninismo, y la decisiva transformación por Stalin tanto del marxismo como del leninismo en una ideología totalitaria, admiten fácil demostración. Con todo, sigue siendo un hecho el que existe una conexión más directa entre Marx y el bolchevismo, así como entre él y los movimientos totalitarios marxistas en países no totalitarios, que entre el nazismo y cualquiera de sus llamados predecesores.
En los últimos años se ha puesto de moda asumir una línea sin ruptura entre Marx, Lenin y Stalin, acusando así a Marx de ser el padre de la dominación totalitaria. Muy pocos de entre quienes se entregan a esta línea argumental parecen conscientes de que acusar a Marx de totalitarismo es tanto como acusar a la propia tradición occidental de acabar necesariamente en la monstruosidad de esta nueva forma de gobierno. Quienquiera que alude a Marx alude a la tradición de pensamiento occidental; así, el conservadurismo del que muchos de nuestros nuevos críticos de Marx se enorgullecen es por lo normal un malentendido tan grande como lo es el celo revolucionario del marxista ordinario. Los pocos críticos de Marx que son conscientes de las raíces del pensamiento de Marx han intentado por ello construir una tendencia especial en la tradición, una herejía occidental que actualmente recibe a veces el nombre de gnosticismo, en evocación de las más antiguas herejías del cristianismo católico. Con todo, este intento de limitar la destructividad del totalitarismo mediante la interpretación consecuente de que ha surgido directamente de tal tendencia en el seno de la tradición occidental está condenado al fracaso. El pensamiento de Marx no puede quedar limitado al «inmanentismo», como si todo pudiera arreglarse de nuevo con sólo dejar la utopía para el otro mundo y no asumir que todo lo terreno pueda medirse y juzgarse por patrones terrenales. Pues las raíces de Marx se hunden mucho más profundamente en la tradición de lo que incluso él mismo supo. Yo pienso que puede mostrarse cómo la línea que va de Aristóteles a Marx muestra a la vez menos rupturas y mucho menos decisivas que la línea que va de Marx a Stalin.
Lo grave de esta situación no radica, por tanto, en la facilidad con que puede calumniarse a Marx y con que sus enseñanzas, tanto como sus problemas, pueden tergiversarse. Esto ya es, por supuesto, bastante negativo; pues, como veremos, Marx fue el primero en discernir ciertos problemas que surgen de la Revolución industrial, la distorsión de los cuales significa al punto la pérdida de una importante fuente, y posiblemente de una importante ayuda, ante las encrucijadas reales a las que seguimos enfrentándonos, cada vez con una mayor urgencia. Pero más grave que todo ello es el hecho de que Marx, a diferencia de las verdaderas y no las imaginarias fuentes de la ideología nazi del racismo, sí pertenece claramente a la tradición del pensamiento político occidental. Como ideología, el marxismo es sin duda el único vínculo que liga la forma totalitaria de gobierno directamente a esa tradición; fuera de él, cualquier intento de deducir el totalitarismo de manera directa de un ramal del pensamiento occidental carecería incluso de toda apariencia de plausibilidad.