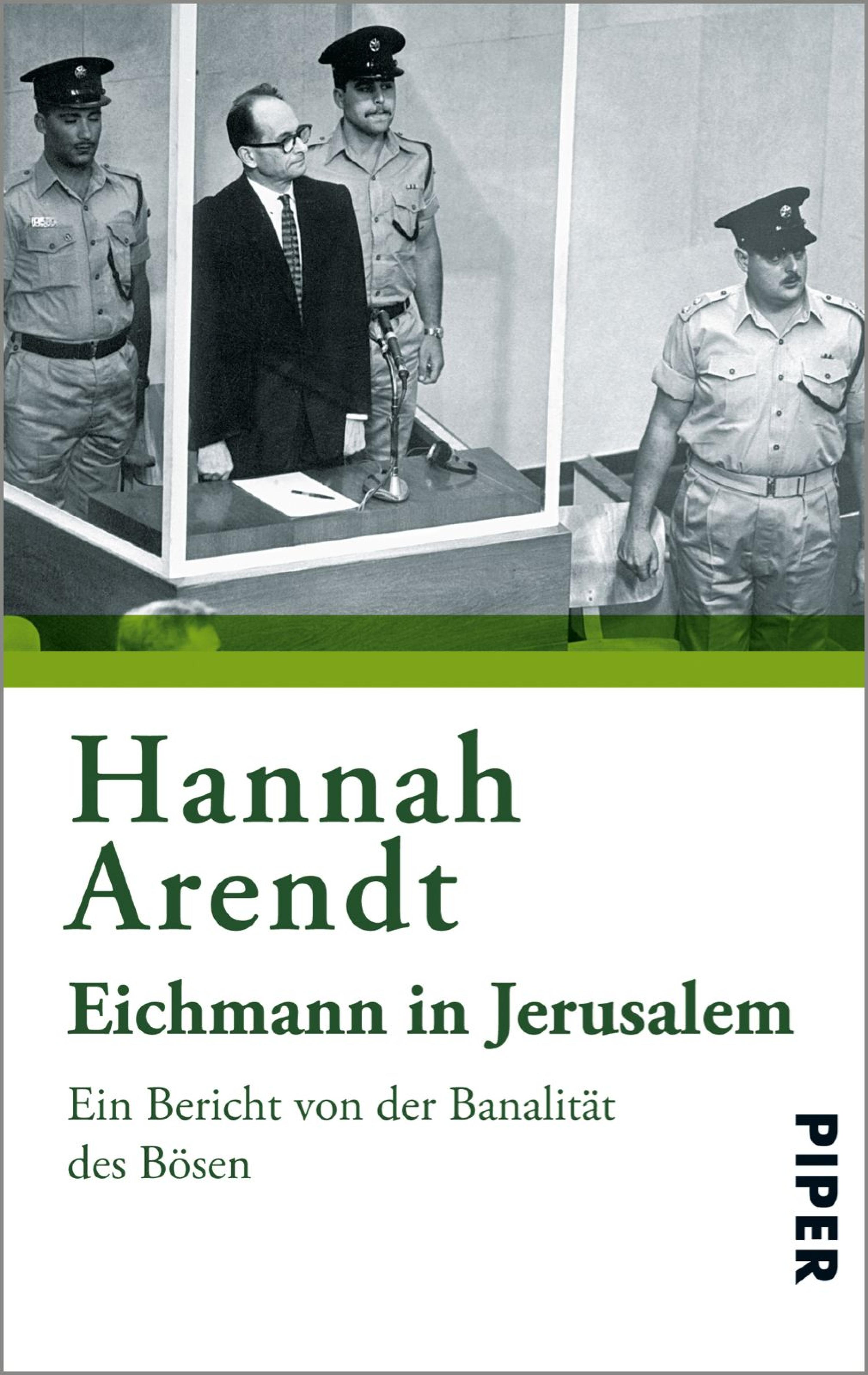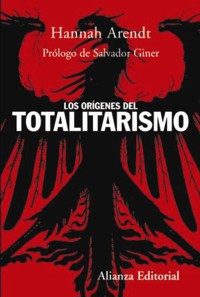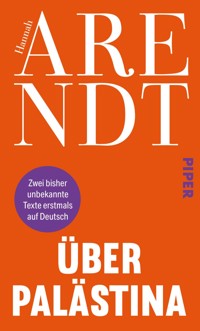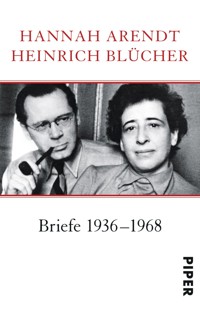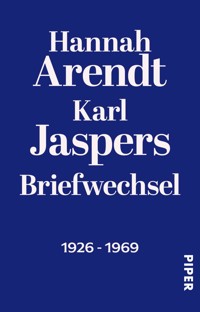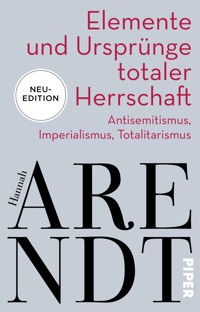Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Ciencias sociales
- Sprache: Spanisch
El término «violencia», en su sentido más elemental, refiere al daño ejercido sobre las personas por parte de otros seres humanos. Los experimentos totalitarios del siglo XX ampliaron este uso de la violencia a una escala y una intensidad inéditas en la historia de la humanidad, y es en este contexto donde cabe encuadrar esta obra perenne de Hannah Arendt. Para la filosofía política, la violencia objeto de su estudio tiene dos caras: la violencia organizada del Estado o aquella que irrumpe frente al mismo. Esto ha hecho que muchos pensasen que la violencia es sobre todo una forma de ejercicio del poder. La posición de partida de la autora en Sobre la violencia consiste en el estudio minucioso de la violencia política en sus encarnaciones extremas dentro del mundo contemporáneo y en su cuidadosa separación entre violencia y poder político; este último es el resultado de la acción cooperativa, mientras que la violencia del siglo XX está ligada al alcance magnificador de la destrucción que proporciona la tecnología. Traducción de Carmen Criado
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannah Arendt
Sobre la violencia
Traducción de Carmen Criado
Índice
Uno
Dos
Tres
Apéndices
Créditos
Para Mary, con amistad
Uno
Estas reflexiones responden a los sucesos y debates de los últimos años vistos con la perspectiva que ofrece el siglo veinte, el cual ha llegado a ser, como predijo Lenin, un siglo de guerras y revoluciones y, por lo tanto, un siglo de esa violencia que hoy se considera su común denominador. En la situación actual interviene, sin embargo, otro factor que, aunque nadie lo ha predicho, tiene al menos la misma importancia. El desarrollo técnico de los instrumentos de la violencia ha llegado a un punto en que ningún objetivo político podría corresponder en ningún caso a su potencial destructivo o justificar su utilización real en un conflicto armado. Por lo tanto, la guerra –el despiadado árbitro final en las disputas internacionales– ha perdido gran parte de su efectividad y casi todo su atractivo. La partida de ajedrez «apocalíptica» en la que intervienen las superpotencias, es decir, aquellos poderes que se mueven en el nivel más alto de nuestra civilización, se juega de acuerdo con la regla de que «la victoria de uno significa el fin de los dos»1; se trata de un juego que no se parece en nada a ninguno de los juegos bélicos anteriores. Su objetivo «racional» es la disuasión, no la victoria, y la carrera armamentística, que ha dejado de ser una preparación para la guerra, ahora sólo puede justificarse sobre la base de que más y más disuasión es la mejor garantía de paz. Para la pregunta de cómo podremos librarnos alguna vez de la evidente locura de esta posición, no hay respuesta.
Dado que la violencia –a diferencia del poder, la potencia o la fuerza– necesita siempre de instrumentos (como señaló Engels hace mucho tiempo)2, la revolución de la tecnología, una revolución en la fabricación de herramientas, ha sido especialmente notable en lo referente a la guerra. La sustancia misma de la acción violenta se rige por la categoría del fin y los medios, cuya principal característica, cuando se aplica a los asuntos humanos, ha consistido siempre en que el fin corre peligro de ser superado por los medios que justifica y que son necesarios para alcanzarlo. Dado que el fin de las acciones humanas, a diferencia del producto final de la fabricación, nunca puede preverse con certeza, los medios utilizados para conseguir objetivos políticos tienen, por lo general, una relevancia mayor para el mundo futuro que los objetivos que se persiguen.
Más aún, mientras que los resultados de las acciones de los hombres están fuera del control de los que las ejecutan, la violencia alberga en sí misma un elemento añadido de arbitrariedad; en ninguna parte juega la fortuna, la buena o mala suerte, un papel más decisivo que en el campo de batalla, y esta intrusión de lo totalmente inesperado no desaparece por mucho que se hable de «acontecimientos azarosos», juzgados científicamente sospechosos, ni puede ser eliminada por medio de simulaciones, escenarios, teorías de los juegos o cosas semejantes. No existe certeza alguna con respecto a estas cuestiones, ni siquiera la seguridad de llegar a la mutua destrucción dadas determinadas circunstancias calculadas. Aquellos que se dedican a perfeccionar los instrumentos de destrucción han alcanzado tal nivel de desarrollo técnico que su objetivo, la guerra, está a punto de desaparecer debido a los medios que tiene a su disposición3, un hecho que equivale a un recordatorio irónico de la imprevisibilidad total que encontramos en el momento en que nos acercamos al terreno de la violencia. La razón principal por la que la guerra sigue existiendo entre nosotros no es que la especie humana abrigue un deseo secreto de morir, ni que sea víctima de un instinto irreprimible de agresión, ni que, finalmente, quiera evitar los serios peligros sociales y económicos inherentes al desarme –lo que sería más plausible–4, sino el simple hecho de que aún no ha aparecido en el escenario político nada que sustituya a ese árbitro definitivo en el terreno de los asuntos internacionales. ¿No tenía razón Hobbes cuando dijo: «Los pactos, sin la espada, son algo más que palabras».
Y no es probable que aparezca nada que lo sustituya mientras la independencia nacional, es decir, la libertad con respecto a una dominación extranjera, se identifique con la soberanía del estado, es decir, la exigencia de ejercer un poder ilimitado y sin control en el campo de las relaciones internacionales. (Los Estados Unidos de América es uno de los pocos países en los que puede darse, al menos teóricamente, una separación adecuada entre libertad y soberanía mientras no amenace los fundamentos de la República. De acuerdo con su Constitución, los acuerdos internacionales forman parte de la ley del país, y, como afirmó el juez James Wilson en 1793, «la Constitución de los Estados Unidos ignora totalmente el término soberanía». Pero la hora de este lúcido y orgulloso distanciamiento del lenguaje tradicional y del marco político conceptual del estado-nación europeo, pasó hace mucho tiempo. El legado de la Revolución Americana ha caído en el olvido, y el gobierno norteamericano, para bien o para mal, se ha apropiado del legado europeo como si ese patrimonio le perteneciera, sin darse cuenta, desgraciadamente, de que a la decadencia del poder precedió, y acompañó en Europa la quiebra política: la quiebra del estado nación y su concepto de soberanía.) Que en los países subdesarrollados la guerra siga siendo la ultima ratio, la vieja continuación de la política por medio de la violencia, no es un argumento en contra de su obsolescencia, y el hecho de que ésta sólo siga estando al alcance de países pequeños que carecen de armas nucleares o biológicas, no supone ningún consuelo. Para nadie es un secreto que lo más probable es que los famosos «acontecimientos azarosos» ocurran en aquellas partes del mundo en que el viejo dicho según el cual «No hay alternativa para la victoria» mantiene todavía un alto grado de credibilidad.
En estas circunstancias pocas cosas hay más temibles que el creciente prestigio que han venido adquiriendo los asesores científicos en los consejos de gobierno durante las últimas décadas. El problema no es que tengan suficiente sangre fría como para «pensar en lo impensable», el problema es que no piensan. En lugar de entregarse a esa actividad tan anticuada y tan poco «computarizable», se ocupan de las consecuencias de ciertas construcciones hipotéticas que no pueden contrastar con hechos reales. El fallo lógico de esas construcciones de acontecimientos futuros es siempre el mismo: lo que primero aparece como hipótesis –con o sin alternativas implícitas según su nivel de complejidad– se convierte, generalmente después de unos pocos párrafos, en un «hecho», el cual genera a su vez toda una serie de «no-hechos» similares, con el resultado de que el carácter puramente especulativo de toda la construcción cae en el olvido. Es innecesario decir que no se trata de ciencia sino de seudociencia, «del intento desesperado de las ciencias sociales y del comportamiento», en palabras de Noam Chomsky, «por imitar los rasgos superficiales de unas ciencias que realmente tienen un contenido intelectual significativo». Y la crítica más evidente, «la más seria objeción que puede hacerse a este tipo de teoría estratégica, no es que su utilidad sea limitada, sino que es peligrosa, porque puede llevarnos a creer que comprendemos y controlamos los acontecimientos cuando no es así», como ha señalado recientemente Richard N. Goodwin en un artículo que ha tenido la rara virtud de detectar el «humor inconsciente» característico de muchas de estas pretenciosas teorías seudocientíficas5.
Los acontecimientos son, por definición, sucesos que interrumpen los procesos y procedimientos rutinarios; sólo en un mundo en el que nunca ocurriera nada de importancia podría hacerse realidad el sueño de los futurólogos. Las predicciones del futuro no son más que proyecciones de procesos del presente, es decir, de sucesos que probablemente ocurrirán si los hombres no actúan y si no ocurre nada inesperado. Toda acción, para bien o para mal, todo accidente, destruye necesariamente el esquema en cuyo marco se mueve la predicción y en el que se basa. (La observación de Proudhon según la cual «La fecundidad de lo inesperado excede con mucho la prudencia del hombre de estado», por fortuna sigue siendo cierta. Lo cierto es que excede, de una forma aún más evidente, los cálculos de los expertos.) Calificar esos sucesos inesperados, imprevistos e impredecibles de «acontecimientos azarosos» o de «últimas boqueadas del pasado», condenándolos a la irrelevancia o al famoso «cubo de la basura de la historia», es un truco muy viejo, un truco que, sin duda, ayuda a aclarar la teoría, pero al precio de alejarla más y más de la realidad. El peligro es que esas teorías no sólo son plausibles, porque se basan en tendencias actuales realmente perceptibles, sino que, debido a su coherencia interna, causan un efecto hipnótico; adormecen nuestro sentido común, que no es más que el órgano mental con el que percibimos y comprendemos los hechos y actuamos con respecto a la realidad.
Es imposible reflexionar sobre la historia y la política sin constatar el importantísimo papel que ha jugado la violencia en los asuntos humanos, por lo que, a primera vista, resulta bastante sorprendente que raramente haya sido objeto de una consideración específica6. (En la última edición de la Encyclopedia of the Social Sciences el término «violencia» no merece siquiera una entrada.) Eso demuestra hasta qué punto la violencia y su arbitrariedad se han dado por supuestas y, por lo tanto, no han sido objeto de una atención específica; nadie cuestiona ni analiza lo que resulta evidente para todos. Los que sólo veían violencia en los asuntos humanos, convencidos de que siempre eran «azarosos y nunca serios ni precisos» (Renan), o de que Dios estaba siempre del lado de los mayores batallones, no tenían nada más que decir acerca de la violencia o de la historia. El que buscaba algún sentido en las crónicas del pasado se veía casi obligado a considerar la violencia un fenómeno marginal. Tanto Clausewitz, al afirmar que la guerra es «la continuación de la política por otros medios», como Engels, al definir la violencia como el acelerador del desarrollo económico7, lo que subrayan es la continuidad económica o política, la continuidad de un proceso determinado por lo que precede a la acción violenta. De ahí que los estudiosos de las relaciones internacionales hayan sostenido hasta hace poco que «se aceptaba como una máxima que una decisión militar que estuviera en desacuerdo con las fuentes culturales más profundas del poder de una nación, no podía ser estable», o que, en palabras de Engels, «allá donde la estructura de poder de un país se opone a su desarrollo económico», será el poder político con sus instrumentos de violencia el que sufrirá la derrota8.
Hoy día todas estas viejas máximas acerca de la relación entre la guerra y la política o sobre la violencia y el poder ya no pueden aplicarse. No fue la paz lo que siguió a la Segunda Guerra Mundial sino una guerra fría y la instauración de un complejo laboral, industrial y militar. Decir que «la prioridad del potencial bélico es la fuerza estructural más importante en la sociedad», mantener que «los sistemas económicos, las filosofías políticas y los corpora juris sirven al sistema bélico y lo desarrollan, y no al contrario», concluir que «la guerra es el sistema social básico, dentro del cual otras formas secundarias de organización social se enfrentan o se alían», suena mucho más creíble que las fórmulas decimonónicas de Engels o de Clausewitz. Más concluyente aún que la simple inversión propuesta por el autor anónimo del Report from Iron Mountain –según la cual la guerra no es «una continuación de la diplomacia (o de la política, o de la persecución de objetivos económicos)», sino que, al contrario, la paz es la continuación de la guerra por otros medios– es el desarrollo real de las técnicas de guerra. En palabras del físico ruso Andréi Sájarov, «Una guerra nuclear no puede ser considerada una continuación de la política por otros medios (como afirma la fórmula de Clausewitz). Sería un medio de suicidio universal»9.
Más aún, sabemos que «unas cuantas armas podrían acabar con todas las otras fuentes de poder nacional en sólo unos momentos»10, que se han creado armas biológicas que podrían permitir a «pequeños grupos de individuos… alterar el equilibrio estratégico», unas armas lo bastante baratas como para que puedan producirlas «países que no pueden desarrollar armas nucleares»11, que «dentro de pocos años» los robots habrán convertido «a los soldados humanos en obsoletos»12, y que, finalmente, los países pobres son mucho menos vulnerables en la guerra convencional que las grandes potencias, precisamente porque son «subdesarrollados», y porque, en la guerra de guerrillas, la superioridad técnica «puede ser mucho más una desventaja que una ventaja»13. La suma de todas estas incómodas novedades supone una inversión total en la relación entre poder y violencia, que presagia otra inversión total en la futura relación entre pequeñas y grandes potencias. El potencial de violencia de que dispone cualquier país puede muy pronto dejar de ser una indicación fiable de su fuerza o una garantía contra su destrucción a manos de una potencia sustancialmente menor y más débil. Lo cual ofrece una ominosa similitud con una de las más viejas ideas de la ciencia política, según la cual el poder no puede medirse en términos de riqueza, la abundancia de riqueza puede erosionar el poder, y la riqueza es especialmente peligrosa para el poder y el bienestar de las repúblicas, una noción que no pierde validez por el hecho de que haya sido olvidada, especialmente en un momento en que su veracidad ha adquirido una nueva dimensión al poder aplicarla ahora también al arsenal de violencia.
Cuanto más dudoso e incierto ha llegado a ser el papel de la violencia como instrumento en las relaciones internacionales, más reputación y atractivo ha ganado en el terreno de los asuntos internos de un país, especialmente en lo que concierne a la revolución. La potente retórica marxista de la Nueva Izquierda coincide con el constante desarrollo de la convicción nada marxista proclamada por Mao Zedong, según la cual «El poder surge del cañón de un fusil». Sin duda, Marx era consciente del papel que representa la violencia en la historia, pero, para él, ese papel era secundario; lo que había acabado con la vieja sociedad no había sido la violencia, sino las contradicciones inherentes a ella. El surgimiento de una nueva sociedad había sido precedido, pero no provocado, por brotes de violencia que él comparó con los dolores del parto, que preceden, pero, naturalmente, no causan, un nacimiento. Del mismo modo, consideraba el estado un instrumento de violencia controlado por la clase dominante, aunque el poder real de esta clase ni radicaba en la violencia ni dependía de ella. El poder lo definía el papel que la clase dominante representaba en la sociedad, o, más exactamente, en el proceso de producción. Con frecuencia se ha señalado, y a veces lamentado, que la izquierda revolucionaria, bajo la influencia de las enseñanzas de Marx, descartara la utilización de medios violentos; la «dictadura del proletariado» –abiertamente represiva en los escritos de Marx– sucedería a la revolución, y no debía durar, como la dictadura romana, más que un tiempo estrictamente limitado. El asesinato político, exceptuando unos cuantos actos de terrorismo individual perpetrados por pequeños grupos de anarquistas, era principalmente prerrogativa de la derecha, mientras que los alzamientos armados organizados seguían siendo la especialidad de los militares. La izquierda siguió estando convencida de que «todas las conspiraciones no sólo son inútiles sino que también son perjudiciales. [Sabía] demasiado bien que las revoluciones no se hacen de forma intencionada y arbitraria, sino que son siempre y en todas partes la consecuencia necesaria de circunstancias totalmente independientes de la voluntad y la guía de partidos concretos y de clases enteras»14.
A nivel teórico hubo unas cuantas excepciones. Georges Sorel, que a comienzos de siglo trató de combinar el marxismo con la filosofía vitalista de Bergson –con un resultado extrañamente semejante, aunque a un nivel muy inferior de complejidad, a la fusión que lleva a cabo actualmente Sartre del existencialismo y el marxismo–, consideró la lucha de clases en términos militares y, sin embargo, acabó proponiendo algo tan poco violento como el famoso mito de la huelga general, una forma de acción que hoy consideraríamos perteneciente al arsenal de la política no violenta. Hace cincuenta años incluso esa modesta propuesta le valió la reputación de fascista, a pesar de su aprobación entusiasta de Lenin y de la revolución rusa. Sartre –que en su prefacio a Los condenados de la tierra de Fanon va mucho más allá en cuanto a la glorificación de la violencia que Sorel en sus famosas Reflexiones sobre la violencia, y más allá que el mismo Fanon, cuyo argumento quiere llevar a su conclusión– aún menciona «las afirmaciones fascistas de Sorel». Esto demuestra hasta qué punto Sartre no es consciente de su desacuerdo con Marx en cuanto a la violencia, especialmente cuando afirma que «la violencia irreprimible… es el hombre recreándose a sí mismo», y que, por medio de la «furia enloquecida», los «condenados de la tierra» pueden «llegar a ser hombres». Estas ideas resultan realmente curiosas, porque la idea del hombre que se crea a sí mismo se enmarca estrictamente en la tradición del pensamiento de Hegel y de Marx; es precisamente la base de todo el humanismo de izquierdas. Pero según Hegel, el hombre «se produce» a sí mismo por medio del pensamiento15, mientras que para Marx, que dio un vuelco al «idealismo» de Hegel, era el trabajo, la relación metabólica del hombre con la naturaleza, el que cumplía esa función. Y aunque se puede argumentar que todas las ideas que coinciden en que el hombre se crea a sí mismo tienen en común una rebelión contra la realidad misma de la condición humana –es evidente que el hombre, tanto en cuanto especie como en cuanto individuo, no debe su existencia a sí mismo–, y que, por lo tanto, lo que Sartre, Marx y Hegel tienen en común es más relevante que las actividades concretas por medio de las cuales podría haberse llegado a este «no-hecho», no puede negarse que un abismo separa las actividades esencialmente pacíficas de pensar y trabajar de las actividades violentas. «Matar a un europeo supone matar dos pájaros de un tiro […] quedan un hombre muerto y un hombre libre», dice Sartre en su prefacio. Es ésa una frase que Marx no habría podido escribir nunca16.
He citado a Sartre para mostrar que este nuevo giro a favor de la violencia en el pensamiento de los revolucionarios puede pasarle inadvertido incluso a uno de sus portavoces más elocuentes y representativos17, y es particularmente notable porque no se trata evidentemente de una noción abstracta en la historia de las ideas. (Si se da un vuelco al concepto «idealista» de pensamiento, se puede llegar al concepto «materialista» de trabajo, pero nunca a la noción de la violencia.) Sin duda todo esto tiene su propia lógica, pero una lógica que surge de la experiencia, una experiencia totalmente desconocida para la generación anterior.
La pasión y el ímpetude la Nueva Izquierda, su «credibilidad» por decirlo así, están íntimamente relacionados con la extraña tendencia suicida del armamento moderno; ésta es la primera generación que crece bajo la sombra de la bomba atómica. Heredó de sus padres la experiencia de la intromisión masiva de una violencia criminal en la política; en el instituto y en la universidad aprendieron acerca de la existencia de campos de concentración y de exterminio, acerca del genocidio y la tortura18, y acerca de la matanza de civiles en la guerra, una matanza sin la cual ya no son posibles las operaciones militares aunque se lleven a cabo solamente con armas «convencionales». Su primera reacción fue de rechazo frente a cualquier forma de violencia y la adopción casi natural de una política de no violencia. A los grandes éxitos de este movimiento, especialmente en el terreno de los derechos civiles, siguió el movimiento de resistencia contra la guerra de Vietnam, que ha seguido siendo un factor importante para determinar el clima de opinión en Estados Unidos. Pero no es un secreto para nadie que las cosas han cambiado desde entonces y que los partidarios de la no violencia están a la defensiva; sería inútil decir que hoy sólo los «extremistas» se rinden a la glorificación de la violencia y han descubierto –como los campesinos argelinos de Fanon– que «sólo la violencia da resultado»19.
Se ha tachado a los nuevos militantes de anarquistas, de nihilistas, de nazis, y de forma más justificada, de «luditas destructores de máquinas»20