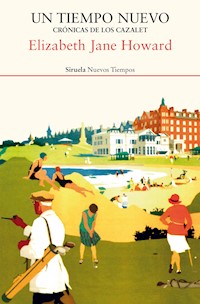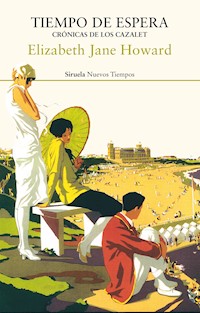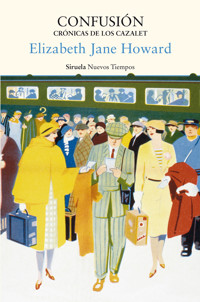Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
EL FINAL DE LA SAGA LA CULMINACIÓN DEL ÚLTIMO GRAN CLÁSICO DE LA NOVELA INGLESA DEL SIGLO XX. «Los inolvidables Cazalet nos dan una lección de belleza y verdad como solo la literatura es capaz de plasmar». J. M. GUELBENZU, El País «La cima de la sofisticación británica. No pasa nada en la vieja y señorial casa de campo de los Cazalet y resulta que pasa todo». FERNANDO R. LAFUENTE, ABC «La arquitectura de los personajes y las palabras con las que se les da vida hacen que uno, irremisiblemente prendado de los Cazalet, desee seguir atado a sus Crónicas». ROBERT SALADRIGAS, La Vanguardia «Una lectura inexcusable para conocer a una magistral novelista, merecedora de un lugar propio en los anales de la literatura». S. SÁNCHEZ-REYES PEÑAMARÍA, Zenda «En pocas literaturas puede uno sentirse tan confortable como si de un guante a medida se tratara, como en esta novela-río». ÁNGELES LÓPEZ, La Razón «Una deslumbrante reconstrucción histórica». PENELOPE FITZGERALD Década de 1950. Con el fallecimiento de la Duquesita, matriarca indiscutible del clan de los Cazalet, desaparecen también para siempre los últimos vestigios del mundo de ayer, ese entorno privilegiado en el que prosperó la familia, un universo de grandes mansiones y leales sirvientes, un perfecto equilibrio entre clase, ocio y tradición. Y si bien los más mayores no encuentran ya las claves para descifrar el futuro, los divorcios, los affaires, el equilibrio entre el matrimonio y la maternidad, entre los ideales y las ambiciones, hacen que tampoco las jóvenes generaciones puedan trazar con decisión un nuevo rumbo para sus vidas. En una tan nostálgica como esperanzada Navidad, convergerán todos una vez más en Home Place, quizá la única certeza, un frágil asidero mientras todo sigue, mientras todo cambia... Publicado en 2013, más de veinte años después de que su autora diera a imprenta el primer título de esa monumental novela-río que son las Crónicas de los Cazalet, este quinto volumen de la serie cierra magistralmente la que, además de una de las sagas familiares más queridas por los lectores, es sin duda el último gran clásico de las letras inglesas del pasado siglo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: novienbre de 2019
Título original: All Change
En cubierta: ilustración de © NRM / Pictorial Collection / Science & Society Picture Library
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Elizabeth Jane Howard, 2013
© De la traducción, Raquel G. Rojas
© Ediciones Siruela, S. A., 2019
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17996-35-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Árbol genealógico de la familia Cazalet
Todo cambia: lista de personajes
Prólogo
PRIMERA PARTE Junio de 1956
SEGUNDA PARTE Junio-julio de 1956
TERCERA PARTE Julio-septiembre de 1956
CUARTA PARTE Diciembre de 1956-enero de 1957
QUINTA PARTE Primavera de 1957
SEXTA PARTE Verano-otoño de 1957
SÉPTIMA PARTE Noviembre-diciembre de 1957
OCTAVA PARTE Enero-febrero de 1958
NOVENA PARTE Otoño de 1958
DÉCIMA PARTE Noviembre-diciembre de 1958
Dedicatoria
Para Hilary y Gerald
Árbol genealógico de la familia Cazalet
Lista de personajes
WILLIAM CAZALET (el Brigada), ya fallecido>
Kitty Barlow (la Duquesita), su esposa>
Rachel, su hija soltera
HUGH CAZALET, primogénito
Jemima Leaf (segunda esposa)
Hija:
Laura
Sybil Carter (primera esposa, fallecida en 1942)
Hijos:
Polly, casada con Gerald, lord Fakenham
Hijos: Jane, Eliza, Andrew, Spencer
Simon
William (Wills)
EDWARD CAZALET, segundo hijo
Diana Mackintosh (segunda esposa)
Hijos:
Jamie
Susan
Viola Rydal (Villy), primera esposa
Hijos:
Louise, casada con Michael Hadleigh, ahora divorciados
Hijo: Sebastian
Teddy, casado con Bernadine Heavens, ahora divorciados
Lydia
Roland (Roly)
RUPERT CAZALET, tercer hijo
Zoë Headford (segunda esposa)
Hijos:
Juliet
Georgie
Isobel Rush (primera esposa, falleció en el parto de Neville)
Hijos:
Clarissa (Clary), casada con Archie Lestrange
Hijos: Harriet, Bertie
Neville
RACHEL CAZALET, la única hija
Margot Sidney (Sid), su pareja
JESSICA CASTLE (hermana de Villy)
Raymond, su esposo
Hijos:
Angela
Christopher
Nora
Judy
Personal doméstico:
Sra. Tonbridge (cocinera)
Ellen (niñera)
Eileen (doncella)
Tonbridge (chófer)
McAlpine (jardinero)
Señorita Milliment (antigua institutriz de Louise y Lydia, ahora dama de compañía de Villy)
Prólogo
Los antecedentes expuestos a continuación van dirigidos a aquellos lectores que no conozcan las Crónicas de los Cazalet, una serie de novelas cuyos primeros cuatro volúmenes son Los años ligeros, Tiempo de espera,Confusión y >Un tiempo nuevo.
Desde el verano de 1945, William y Kitty Cazalet, conocidos por su familia como el Brigada y la Duquesita, han vivido en la casa familiar, Home Place, en Sussex. El Brigada murió en 1946, de una bronconeumonía, pero la Duquesita sigue viviendo allí. No está sola: su esposo y ella tuvieron cuatro hijos: una hija soltera, Rachel, y tres varones. Hugh es viudo, pero ya no está de luto por su primera esposa, Sybil, con la que tuvo tres hijos: Polly, Simon y Wills; se ha casado hace poco con Jemima Leaf, que trabajaba en la empresa maderera de los Cazalet. Edward se ha separado de Villy, su esposa, y está pensando en casarse con su amante, Diana, con la que tiene dos hijos. Rupert, desaparecido en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ha regresado con su esposa Zoë, con Clary y con Neville, los hijos de su primer matrimonio, y con Juliet, la hija que tuvo con Zoë en 1940, nacida después de su desaparición. La pareja ha conseguido reconstruir su matrimonio después de un comienzo difícil.
Edward le ha comprado una casa a Villy, que vive allí, infeliz, con Roland, su hijo menor. También ha acogido a la vieja institutriz de la familia, la señorita Milliment. La hermana de Villy, Jessica, y su marido fueron beneficiarios de una herencia de una anciana tía de él. Su hijo, Christopher, pacifista y vegetariano, se ha hecho monje.
La hija mayor de Edward, Louise, esperaba convertirse en actriz, pero se casó a los diecinueve años. Luego abandonó a su marido, el retratista Michael Hadleigh, y también a su hijo, Sebastian. Su hermano Teddy se casó con una mujer estadounidense cuando se formaba con la RAF en Arizona. Llevó a Bernadine a su casa, en Inglaterra, pero ella fue incapaz de adaptarse y lo dejó para regresar a los Estados Unidos.
Polly y Clary han estado viviendo juntas en Londres, Polly trabajando para un decorador de interiores, y Clary, para un agente literario. Gracias a su trabajo, Polly conoció a Gerald Lisle, conde de Fakenham, y fue al hogar de sus antepasados, que necesitaba una reforma. La falta de fondos impedía que empezaran las obras, pero Polly reconoció allí un gran número de cuadros de J. M. W. Turner, algunos de los cuales podrían financiarlas. Ahora, Gerald y ella están casados.
Clary tuvo una desdichada aventura amorosa con el agente literario, pero siempre se ha sentido atraída por la escritura. Animada por Archie Lestrange, un viejo amigo de su padre, ha terminado su primera novela. Cuando era niña, Archie era casi como un tío para Clary, pero ahora su relación se ha estrechado, tanto que se han enamorado y parece que van a casarse.
Rachel vive para los demás, lo cual su amiga, ahora amante, Margot Sidney, conocida como Sid, que es profesora de violín, lleva con dificultad. Tanto, de hecho, que tuvo una aventura con otra mujer. Cuando Rachel lo descubrió, se distanciaron durante un tiempo, pero ahora están felizmente reconciliadas.
Todo cambia empieza nueve años después, en 1956.
PRIMERA PARTEJunio de 1956
Rachel
—No falta mucho.
—¡Mamá, por favor!
—Estoy en paz. —La Duquesita cerró un momento los ojos: hablar (como todo lo demás) la fatigaba. Hizo una pausa y luego continuó—: Después de todo, ya he sobrepasado el tiempo que nos concedía el señor Housman1. ¡Por veinte años! «El árbol más hermoso», nunca coincidí con él en eso. —Alzó la mirada hacia el angustiado rostro de su hija, tan pálido y con manchas violáceas bajo los ojos de no dormir, los labios apretados en un esfuerzo por no llorar, y, con enorme dificultad, la Duquesita levantó una mano de la sábana—. Rachel, cariño, no debes afligirte así. Me entristece.
Rachel cogió la huesuda y temblorosa mano y la rodeó con las suyas. No, no debía entristecerla: hacerlo sería en verdad egoísta. La mano de su madre, salpicada de manchas propias de la edad, estaba tan consumida que la correa de oro del reloj de pulsera le colgaba, holgada, con la esfera bocabajo, y el anillo de boda se le caía hacia el nudillo.
—¿Qué árbol elegirías tú?
—Buena pregunta. Déjame pensar.
Observó la cara de su madre, animada por el lujo de poder elegir en un asunto tan serio...
—La mimosa —dijo de pronto la Duquesita—. ¡Qué aroma tan celestial! Nunca he podido tener una. —Soltó la mano y empezó a arrebujar inquieta la ropa de cama—. Ya no queda nadie que me llame Kitty. No puedes imaginar... —De repente pareció que se ahogaba mientras intentaba toser.
—Te echaré un poco de agua. —Pero la jarra estaba vacía. Rachel encontró una botella de agua de Malvern en el cuarto de baño, pero cuando regresó con ella, su madre estaba muerta.
La Duquesita seguía en la misma postura, recostada sobre las almohadas cuadradas que siempre había preferido, con una mano sobre la sábana y la otra agarrada a la trenza que Rachel le hacía cada mañana. Tenía los ojos abiertos, pero la franca y encantadora sinceridad que siempre habían albergado ya no estaba. Miraba fijamente, sin ver, a la nada.
Conmocionada, de forma mecánica, Rachel cogió la mano que tenía levantada y se la puso con cuidado junto a la otra. Con un dedo cerró suavemente los ojos de su madre, se inclinó para besarle la frente blanca y fría y luego se quedó allí de pie, paralizada mientras la asaltaba un torrente de pensamientos inconexos; era como si, de pronto, se hubiese abierto una trampilla. Recuerdos de la infancia. «No existen las mentiras piadosas, Rachel. Una mentira es una mentira y jamás debes decirlas». Cuando Edward le había soltado, de pie desde su cama: «Yo no hablo con chivatos». Pero a su hermano lo habían regañado y nunca volvió a hacerlo. Su serenidad, que casi nunca parecía verse perturbada; solo una vez, después de ver a Hugh y a Edward partir hacia Francia, uno con dieciocho años y el otro con diecisiete, tranquila, sonriendo mientras el tren salía lentamente de la estación Victoria. Luego se había dado la vuelta y había sacado el fino pañuelito de encaje que siempre llevaba metido en el reloj de pulsera. «¡Son solo unos niños!». Tenía una marca de nacimiento, pequeña pero definida, en esa muñeca y Rachel recordaba haberse preguntado si llevaba el pañuelo ahí para ocultarla y también cómo había podido tener un pensamiento tan frívolo. Pero la Duquesita sí que lloraba: lloraba de risa. Con las payasadas de Rupert, que desde bien pequeño hacía reír a todo el mundo; con los hijos de Rupert, sobre todo con Neville; con la gente a la que consideraba pomposa; las lágrimas le caían a raudales por el rostro. También con algunas rimas victorianas despiadadas: «Niño que juega con armas acaba criando malvas» o «Papá, papá, ¿qué es eso que parece mermelada de fresa? ¡Qué porquería! Shhh, cariño, es mamá, atropellada por un tranvía». Y la música la hacía llorar. Era una pianista sorprendentemente buena, solía tocar a dúo con Myra Hess y había adorado a Toscanini y sus grabaciones de las sinfonías de Beethoven. Tenía por norma llevar una vida sencilla (uno no se untaba mantequilla y mermelada en la misma tostada para el desayuno; las comidas consistían en carne asada —que se comía primero caliente, luego fría y por último picada con verduras cocidas— y pescado hervido una vez a la semana, seguido de compota de frutas y manjar blanco, que la Duquesita llamaba «molde», o pudin de arroz) y la suya, aparte de la música, consistía en cuidar el jardín, cosa que adoraba. Cultivaba enormes y fragantes violetas en un cajón vivero especial, claveles, rosas rojas, lavanda, cualquier cosa que oliera bien, y además tomates y toda clase de frutas: frambuesas rojas y amarillas, nectarinas, melocotones, uvas, melones, fresas, enormes grosellas espinosas rojas, grosellas para mermelada, higos, claudias y otros tipos de ciruelas. A sus nietos les encantaba ir a Home Place por los platos llenos de fruta de la Duquesita.
La relación con su marido, el Brigada, siempre había estado envuelta en un halo de misterio victoriano. Cuando Rachel era niña, solo veía a sus padres en relación consigo misma: su madre, su padre. Sin embargo, al vivir en casa con ellos toda la vida, y aunque seguía queriéndolos de manera incondicional, había llegado a percibirlos como dos personas muy diferentes. De hecho, eran completamente distintos. El Brigada era sociable hasta la excentricidad: podía conocer a cualquiera en el club o en el tren de vuelta a casa y acabar invitándolo a cenar, incluso a veces a pasar el fin de semana, sin la menor advertencia, y lo presentaba casi como un pescador o un cazador exhibiría su último salmón o ciervo o ganso salvaje. Entonces, sin más que una levísima reprimenda, la Duquesita hacía servir con toda tranquilidad cordero asado y manjar blanco.
No es que ella fuese una mujer solitaria, pero se contentaba con su creciente familia, sus hijos y nietos, y sus nueras, a las que aceptaba de buen grado. Su propio mundo, sin embargo, lo mantenía en privado: las bromas de su juventud (como hacer la petaca en las camas) o el juego de la sardina, con el que se divertían en algún remoto castillo escocés, solo afloraban fugazmente cuando contaba historias a algún nieto que se había caído de un árbol o al que había tirado el poni. Su padre, el abuelo Barlow, había sido un distinguido científico, miembro de la Royal Society. De las cuatro hermanas, ella era la guapa (aunque siempre pareció ignorarlo). Un espejo, le había enseñado a Rachel, era para asegurarse de que una iba bien peinada y de que llevaba el broche derecho.
En su vejez, cuando dedicarse al jardín se hizo difícil, había tomado por costumbre ir al cine, sobre todo para ver a Gregory Peck, del que se había quedado prendada...
No le pregunté lo suficiente. Apenas sabía nada de ella. Aquello, teniendo en cuenta sus cincuenta y seis años de convivencia, ahora le parecía espantoso. Todas esas mañanas haciendo tostadas mientras la Duquesita hervía agua en la lamparilla de alcohol para preparar el té; todas esas tardes de verano en el jardín, o acomodadas en el cuarto del desayuno cuando hacía demasiado frío para estar fuera, en las vacaciones con los nietos, que tenían que comerse una rebanada de pan con mantequilla antes de que les dejaran probar la mermelada o el pastel; pero la mayor parte del tiempo las dos solas: la Duquesita cosiendo a máquina cortinas para Home Place; haciendo bonitos vestidos para Rachel, de seda tusor azul o color cereza con bordados de nido de abeja, y luego para las nietas: para Louise y Polly, Clary y Juliet; incluso para los chicos, Teddy y Neville, Wills y Roland, hasta que tenían tres o cuatro años y se negaban a llevar «ropa de niñas», mientras Rachel bregaba con las labores de punto para principiantes, las bufandas y los mitones, durante los interminables años de guerra, los terribles meses y meses en los que ansiaban recibir cartas y tanto temían los telegramas...
Había crecido como la única hija de la casa y, salvo cuando tuvo que soportar tres años de espantosa morriña en un internado, nunca se había ido. Siempre que volvía en vacaciones suplicaba que la dejasen quedarse: «Si ven un solo pelo en el cepillo, me castigan», sollozaba, y la Duquesita le decía: «Entonces no dejes ni un solo pelo, cariño».
Su papel en la vida era cuidar de los demás, no tener nunca en cuenta su aspecto, entender que los hombres eran más importantes que las mujeres, atender a sus padres, organizar las comidas y tratar con los criados, que, del primero a la última, apreciaban a Rachel por la preocupación y el interés que demostraba en sus vidas.
Pero ahora que sus padres ya no estaban, parecía que la labor de su vida había concluido. Podría estar con Sid tanto como quisieran; una alarmante libertad se le venía encima; algo que oyó decir a un joven alumno en una de esas escuelas de libre pensamiento: «¿Debemos hacer lo que queramos en todo momento?», ahora se hacía extensivo a ella.
Se dio cuenta de que había estado de pie junto al lecho de muerte de su madre mientras todas esas ideas deslavazadas la abrumaban, de que había estado llorando, de que le dolía la espalda de un modo insoportable, de que había muchas, muchas cosas que hacer: telefonear al médico, llamar a Hugh (seguro que él avisaba a los demás, a Edward, Rupert y Villy) y, por supuesto, a Sid. Tenía que decírselo a los criados... En ese momento se paró en seco: desde la guerra, los criados se reducían al señor y la señora Tonbridge; el anciano jardinero, que estaba ya demasiado artrítico para hacer algo más que cortar el césped; una chica que venía tres días a la semana para limpiar y Eileen, que había regresado después de la enfermedad de su madre. Rachel se volvió de nuevo hacia su querida Duquesita. Parecía en paz y sorprendentemente joven. Cogió una rosa blanca del jarroncito y se la puso entre las manos. La marca de nacimiento de la muñeca destacaba ahora con más claridad; el reloj se le había escurrido hasta la palma de la mano. Se lo quitó y lo dejó junto a la cama.
Cuando abrió la amplia ventana de guillotina, una cálida brisa perfumada por las rosas que crecían debajo entró en la habitación empujada por el suave céfiro que hacía ondear las cortinas de muselina.
Se secó la cara, se sonó la nariz y (para saber si podría hablar sin llorar) dijo en voz alta:
—Adiós, mamá.
Luego salió de la habitación y comenzó el día.
1 Se refiere al poeta Alfred Edward Housman. (Todas las notas son de la traductora).
La familia
—Alguno de nosotros debería ir. No podemos dejar que la pobre Rachel cargue con todo ella sola.
—Por supuesto.
Edward, que había estado a punto de decir que no le resultaría fácil cancelar su almuerzo con los tipos encargados del servicio ferroviario nacionalizado, se dio cuenta de que Hugh había empezado a frotarse la frente de esa manera que anunciaba uno de sus feroces dolores de cabeza y decidió que debían ahorrarle los dolorosos trámites iniciales.
—¿Y Rupe? —preguntó.
Rupert, el hermano menor y técnicamente uno de los directores de la empresa, caía bien a todo el mundo; era el candidato obvio, pero su incapacidad para tomar decisiones y su tendencia a simpatizar con el punto de vista de cualquiera con el que se cruzase, cliente o empleado, lo hacían de dudosa utilidad. Edward dijo que hablaría con él de inmediato.
—En cualquier caso, hay que contárselo. No te preocupes, hombre. Podemos ir todos el fin de semana.
—Rachel dice que no ha sufrido. —Ya lo había dicho antes, pero repetirlo sin duda lo consolaba—. Es como el fin de una era. Nos pone a nosotros en primera línea, ¿no?
Aquello les hizo pensar a los dos en la Gran Guerra, pero ninguno lo mencionó.
Cuando Edward se fue, Hugh cogió sus pastillas y envió a la señorita Corley a por un sándwich para almorzar. Probablemente no comería más que un bocado, pero así la secretaria dejaría de darle la lata.
Tumbado en el sofá de cuero, con las gafas oscuras puestas, lloró. La tranquilidad de la Duquesita, su franqueza, la forma en que había acogido a Jemima y a sus dos hijos... Jemima. Si ahora estaba en primera línea, tenía a Jemima a su lado; un increíble golpe de suerte, una alegría diaria. Tras la muerte de Sybil, había creído que su afecto ya solo sería para Polly, que por supuesto se casaría, como había hecho, y tendría sus propios hijos, como ciertamente había hecho también, y que a partir de entonces él ya nunca sería lo primero para nadie. Qué suerte he tenido, pensó mientras se quitaba las gafas para limpiarlas.
—Cariño, pues claro que voy a ir. Si me doy prisa, puedo coger el tren de las cuatro y veinte. ¿Crees que Tonbridge podrá ir a recogerme? Rachel, no te preocupes por mí. Estoy perfectamente, solo ha sido una leve bronquitis y ayer ya me levanté de la cama. ¿Quieres que te lleve algo? Bien. Te veo sobre las seis. Adiós, mi vida.
Y colgó antes de que Rachel pudiese decir algo más para intentar disuadirla.
Mientras subía con paso vacilante las escaleras, le impresionó la magnitud de los cambios que se avecinaban. Aún estaba algo débil, aunque la maravillosa penicilina había dejado al virus más o menos fuera de combate. Decidió saltarse el almuerzo y meter unas cuantas cosas en una bolsa que no fuese demasiado pesada de llevar. Rachel estaría destrozada por la muerte de su madre, pero ahora ella, Sid, podría cuidarla. Por fin podrían vivir juntas de verdad.
Había querido y admirado a la Duquesita, pero ¡durante cuánto tiempo y cuántas veces había visto interrumpidos sus momentos con Rachel porque esta sentía que su madre la necesitaba! Y aún fue peor cuando murió el Brigada, a pesar de las afectuosas atenciones de sus tres hijos y de sus nueras. Esta última enfermedad había supuesto una enorme tensión para Rachel, que no se había separado de la cama de su madre desde Pascua. En fin, ya había terminado y ahora, a la edad de cincuenta y seis años, Rachel al fin podría disponer de su propia vida, aunque Sid también era consciente de que eso sería, al principio al menos, inquietante para ella, más bien como dejar a un pájaro salir del conocido entorno de su jaula al inmenso campo abierto. Necesitaría tanto ánimo como protección.
Llegó tan pronto a la estación que tenía tiempo (y necesidad) de comerse un sándwich y sentarse un rato. Después de esperar pacientemente en la cola, Sid se hizo con dos rebanadas de un pan grisáceo y chicloso untadas con una pizca de margarina amarilla, que encerraban una finísima loncha de queso cheddar pastoso. Había muy pocos asientos libres e intentó acomodarse sobre su maleta, que amenazaba con colapsar. Poco después, un anciano se levantó de un banco atestado de gente y dejó allí un ejemplar del Evening Standard: «Burgess y Maclean pasan unas largas vacaciones en el extranjero» era el titular. Sonaba como si fueran una pareja de fabricantes de galletas, pensó Sid.
Fue un gran alivio subirse al tren, después de haber bregado con la marea de gente que salía de él. El vagón estaba sucio; la tapicería de los asientos, raída y polvorienta; el suelo, salpicado de colillas apagadas. Las ventanas estaban tan ennegrecidas por el humo que apenas podía ver el exterior. Pero cuando el jefe de estación tocó el silbato y, con una sacudida, el tren empezó a avanzar bufando sobre el puente, Sid empezó a sentirse menos cansada. ¿Cuántas veces había hecho ese viaje para estar con Rachel? Todos aquellos fines de semana cuando ir a dar un paseo juntas había sido el colmo de la felicidad; cuando la discreción y el secretismo habían gobernado todo lo que hacían. Incluso cuando Rachel iba a buscarla al tren, Tonbridge conducía; podía oír todo lo que hablaban. En aquellos días, el mero hecho de estar con ella era tan maravilloso que durante mucho tiempo no había necesitado nada más. Sin embargo, luego sí quiso más, quería a Rachel en la cama con ella, y un nuevo tipo de secretismo había comenzado. El deseo, o cualquier cosa que se le pareciese, tenía que ocultarse, no solo de los demás, sino de la propia Rachel, para la que era algo aterrador e incomprensible. Luego se había puesto enferma y Rachel había acudido de inmediato a cuidarla. Y entonces... Recordar a Rachel ofreciéndose a ella aún hacía que se le saltaran las lágrimas. Quizá, pensaba ahora, su mayor logro había sido conseguir que Rachel disfrutara del amor físico. E incluso entonces, se dijo con ironía, habían tenido que luchar contra el sentimiento de culpa de Rachel, su idea de que no merecía tanto placer, de que nunca debía permitirse ponerlo por delante de sus obligaciones.
Sid pasó el resto del viaje haciendo planes disparatadamente deliciosos para el futuro.
—Vaya, Rupe, lo siento. Podría ir mañana porque los niños no tienen colegio. Pero será mejor que llames a Rachel para preguntarle si le parece bien. ¿Quieres que se lo diga a Villy?... De acuerdo. Te veo mañana, cariño, eso espero.
Desde que Rupert había entrado en la empresa, iban mejor de dinero; habían podido comprar una casa (más bien ruinosa) en Mortlake, junto al río. No había costado mucho, seis mil libras, pero estaba en malas condiciones y, cuando subía el río, la planta baja solía inundarse a pesar del muro del jardín frontal y del montadero que estaba donde antes había una puerta. Aunque a Rupert no le importaba nada de eso: se había enamorado de las preciosas ventanas de guillotina, las espléndidas puertas y la increíble habitación de la primera planta, que ocupaba todo el ancho de la fachada, con una bonita chimenea en cada extremo; las molduras de ovas y dardos del techo; el laberinto de habitaciones de la última planta, que daban todas unas a otras para terminar en un diminuto cuarto de baño con retrete que se había modernizado en los años cuarenta con una bañera de color salmón y brillantes azulejos negros.
—Me encanta —había dicho Rupert—. Es la casa perfecta para nosotros, cariño. Claro que habrá que trabajar bastante en ella. Al parecer la caldera no funciona. Pero eso no es más que un detalle. A ti también te gusta, ¿verdad?
Y, por supuesto, había dicho que sí.
Rupert y Zoë se habían mudado allí en 1953, el año de la Coronación, y algunos de los «detalles» ya estaban arreglados: habían ampliado la cocina añadiéndole la trascocina, con una nueva caldera, un nuevo fogón y un fregadero. Sin embargo, no se podían permitir instalar calefacción, de modo que la casa siempre estaba fría. En invierno era heladora. Rupert dijo que desde allí los niños podrían ver la regata, pero a Juliet no le había entusiasmado la perspectiva: «Alguno tiene que ganar, ¿no? Es un resultado inevitable». Y Georgie se había limitado a decir que solo sería interesante si volcasen. Georgie tenía ya siete años y desde los tres estaba obsesionado con los animales. Tenía lo que él describía como un zoo, que consistía en una rata blanca llamada Rivers, dos tortugas que no hacían más que perderse en el jardín trasero, gusanos de seda (cuando era temporada), una culebra rayada que también era una virtuosa del escapismo, un par de conejillos de Indias y un periquito. Estaba deseando tener un perro, un conejo y un loro, pero hasta ahora el dinero de la paga no le había dado para tanto. Estaba escribiendo un libro sobre su zoo y se había metido en un buen lío por llevar a Rivers a la escuela escondido en la cartera. Aunque Rivers estaba ahora confinado en su jaula durante las horas de colegio, Zoë sabía que iría con ellos a Home Place, pero, como Rupert había señalado, era una rata muy discreta y la gente a menudo ni se daba cuenta de que estaba.
Mientras preparaba la merienda, sándwiches de sardinas y tortas de avena que había hecho por la mañana, Zoë se preguntaba qué pasaría con Home Place. Seguramente Rachel no querría vivir allí sola, pero los hermanos podrían compartir la propiedad, aunque eso significaba casi seguro que nunca irían a ningún otro sitio de vacaciones, y ella deseaba ir al extranjero, a Francia o a Italia. ¡Saint-Tropez! ¡Venecia! ¡Roma!
Se oyó un portazo en la entrada, seguido por el golpe sordo de una cartera que caía sobre las baldosas del hall, y luego apareció Georgie. Llevaba el uniforme de verano del colegio: camisa blanca, pantalones cortos grises, zapatillas y calcetines blancos. Todo lo que se suponía que debía ser blanco tenía un color gris pálido.
—¿Y tu chaqueta?
El niño se miró, sorprendido.
—No lo sé. Por ahí. Hoy teníamos gimnasia. No hay que llevar chaqueta para hacer gimnasia. —Su mugrienta carita estaba empapada de sudor. Le devolvió el beso a Zoë con un rápido abrazo—. ¿Le has dado a Rivers su zanahoria?
—Vaya, cielo, me temo que se me ha olvidado.
—¡Mamá!
—Cariño, estará bien. Tiene mucha comida.
—Esa no es la cuestión. La zanahoria es para que no se aburra.
Salió corriendo hacia la trascocina y, en su precipitación, se tropezó con una silla. Volvió momentos después con Rivers en el hombro. Aún tenía cara de reproche, pero Rivers estaba claramente encantado, mordisqueándole la oreja y metiéndose bajo el cuello de su camisa.
—Una tontería de chaqueta no es nada comparada con la vida de una rata.
—Las chaquetas no son «tonterías» y Rivers no se estaba muriendo de hambre. No seas bobo.
—Vale. —Sonrió de forma tan encantadora que, como siempre, sintió una sacudida de amor por él—. ¿Podemos merendar ya? Tengo mucha hambre. Para almorzar nos han puesto carne envenenada y huevas de rana. Y Forrester ha vomitado por todas partes, así que no he podido comérmelo.
Estaban los dos sentados en una esquina de la mesa. Le apartó el pelo mojado de la frente.
—Hay que esperar a Jules. Mientras, tengo que decirte una cosa. La Duquesita ha muerto esta mañana. La tía Rachel dice que no ha sufrido nada. Papá va a ir hoy a Home Place y puede que nosotros vayamos mañana.
—¿Por qué se ha muerto?
—Bueno, sabes que era muy mayor. Tenía casi noventa años.
—Eso no es nada para una tortuga. Pobre Duquesita. Siento que ya no esté allí. —Se sorbió la nariz y se sacó un pañuelo indescriptiblemente mugriento del bolsillo de los pantalones—. Es que he tenido que limpiarme un poco las rodillas, pero solo es tierra.
Un segundo portazo en la entrada y Juliet entró en la cocina.
—Siento llegar tarde —dijo sin que lo pareciera en absoluto, quitándose a tirones la corbata roja y la chaqueta del colegio, que dejó caer al suelo junto a su cartera.
—¿Y tu sombrero, cielo?
—En la cartera. Para todo hay un límite y ese sombrero es sin duda uno de ellos.
—Lo habrás dejado hecho un higo —dijo Georgie con un tono que era una mezcla sutil de admiración y descaro. Juliet tenía dieciséis años, le sacaba ocho, y Georgie deseaba con todas sus fuerzas que lo quisiera y se interesase por él. La mayor parte del tiempo, ella lo trataba con una amabilidad indiferente o era seca y crítica—. ¡Adivina qué!
Juliet se había dejado caer sobre una silla.
—¡Por Dios! ¿Qué?
—La Duquesita está muerta. Se ha muerto esta mañana. Me lo ha contado mamá y lo he sabido antes que tú.
—¿La Duquesita? ¡Qué tragedia! ¿La han asesinado o algo así?
—Pues claro que no —repuso Zoë—. Ha muerto completamente en paz con la tía Rachel.
—¿Ella también se ha muerto?
—No. Quería decir que la tía Rachel estaba con ella. —Y añadió—: Tendrás que ser mucho mayor para conocer a una persona asesinada.
Georgie se estaba comiendo los sándwiches a toda velocidad y le daba trocitos a Rivers.
—Mamá, ¿tenemos que merendar con esa rata aquí? —Y entonces, como si hubiera hecho un comentario insensible, Juliet añadió con voz dramática—: Estoy tan disgustada que no creo que pueda probar bocado.
Zoë, que conocía bien el carácter de su deslumbrante hija (¿no era ella igual a su edad?), habló en tono tranquilizador.
—Es normal que estés disgustada, cariño. Todos estamos tristes porque todos la queríamos, pero ya era muy mayor y al menos no ha sufrido. Come algo, tesoro, y te sentirás mejor.
—Y papá —continuó Georgie— se ha ido a Home Place y nosotros iremos mañana a primera hora si la tía Rachel quiere. Que seguro que sí.
—¡Mamá! ¡Íbamos a ir a comprarme los vaqueros! ¡Me lo prometiste! —Y al pensar en esa traición, Juliet rompió a llorar de verdad—. No podemos ir entre semana por el asqueroso colegio y eso significa que tendré que esperar otra semana entera. Y todas mis amigas los tienen. ¡No es justo! ¿No podemos ir a comprar por la mañana y luego irnos en el tren por la tarde?
Zoë, que no tenía ganas de seguir con aquella escena, dijo sin mucha convicción:
—Ya veremos.
—Y todos sabemos lo que quiere decir eso —repuso Georgie—. Que no vamos a hacer lo que tú quieras, pero que no te lo va a decir ahora.
Polly
—¡Tenía que empezar con esto ahora que llegan las vacaciones!
Se había pasado un rato arrodillada delante de la taza, vomitando con violentos retortijones, como cada mañana durante los últimos días. Era un retrete muy antiguo y tuvo que tirar dos veces de la cadena. Se echó agua fría en la cara y acabó de lavarse las manos justo cuando empezaba, como de mala gana, a salir algo tibia. No había tiempo para darse un baño, tenía que hacer el desayuno a los niños. De inmediato le vino a la cabeza el nauseabundo olor de los huevos friéndose, pero seguro que podían pasar con huevos cocidos.
Había una de esas latas de galletas forradas con cretona acolchada junto a su cama, una reliquia de su suegra, ahora llena de galletas saladas Carr. Se sentó en la cama y se comió unas cuantas. Dos embarazos previos le habían enseñado algunos «trucos del oficio». Dentro de ocho o diez semanas, las náuseas desaparecerían y empezaría a engordar y a tener dolores de espalda. «No es que no los adore cuando ya están aquí —le había dicho a Gerald—. Lo malo es la lata que dan hasta que llegan. Si fuese un mirlo, por ejemplo, solo tendría que sentarme sobre unos huevos bien limpitos durante una o dos semanas».
«Piensa en las elefantas —había contestado él para consolarla mientras le acariciaba el pelo—. Ellas tardan dos años». En otra ocasión, le había dicho: «Ojalá pudiera tenerlos yo por ti». Gerald solía decir que le gustaría hacer tal o cual cosa por ella, pero nunca podía. No se le daba bien ni tomar decisiones ni actuar respecto a cualquier conclusión difícil que hubiera sacado sobre algo. Lo único en lo que Polly podía confiar por completo, absoluta e indefectiblemente, era en su amor por ella y por sus hijos. Al principio aquello la había sorprendido: había leído sobre el matrimonio en las novelas y creía saber que era algo que evolucionaba desde el eufórico estado de enamoramiento hasta una sosegada estabilidad de lo que fuera que acabase siendo el statu quo, pero no era así en absoluto. El amor de Gerald hacia ella había hecho aflorar en él cualidades que ni sabía ni imaginaba que ningún hombre pudiese tener. Su constante e inalterable dulzura, su perspicacia, su continuo interés por saber lo que ella pensaba y sentía. Y además su secreto sentido del humor (era tímido y callado con la mayoría de la gente, reservaba sus chistes para ella, y podía ser muy gracioso), pero sobre todo, tal vez, su gran talento como padre. Había estado con ella durante todo su primer parto, tan largo, había llorado cuando nacieron las gemelas y había sido un padre implicado, tanto con ellas como después con Andrew, dos años más tarde. «Tenemos que llenar esta casa de algún modo». Se tomaría con calma lo de este cuarto bebé, lo sabía; probablemente ya lo había adivinado y estaba esperando a que se lo contase.
Había conseguido ponerse la blusa, el vestido sin mangas y las sandalias y se había peinado el cabello cobrizo en una coleta. Ya no tenía náuseas, pero le daba un poco de miedo ponerse a cocinar. Gracias a la asombrosa colección de Turners que Gerald y ella habían descubierto en su primera visita a la casa, hacía unos diez años, habían podido arreglar el inmenso tejado y convertir una de las alas en un hogar cómodo, con una cocina grande en la que podían comer todos, un segundo cuarto de baño y un amplio cuarto de juegos (que había empezado siendo la habitación de los bebés). A Nan le habían ofrecido un cálido dormitorio en la planta baja, pero ella había insistido en dormir con los niños: «No, señora. No podría dejar que mis niños durmiesen en otra planta. No estaría bien». Tenía una edad ya considerable, aunque desconocida, y era obvio que sufría lo que ella llamaba «su reúma», pero se movía cojeando de un lado a otro y apenas tenía problemas de vista ni de oído. Tuvieron que hacer bastantes ajustes a lo largo de los años. El concepto de Nan sobre el papel que los padres desempeñaban en la crianza de sus hijos (tomar el té con mamá vestidos con sus mejores ropas y después un beso de buenas noches de los dos) había sufrido por fuerza un cambio muy significativo. Gerald lo había logrado. A ojos de Nan, este no podía hacer nada mal, así que si quería bañar a los niños, leerles o, incluso, en las primeras etapas, cambiarles los pañales, lo atribuía todo a su excentricidad, a la que sabía que eran dadas las clases altas. «Todos tenemos nuestras rarezas» era uno de sus dichos cuando pasaba algo que desaprobaba o que no entendía.
A pesar de todo lo que habían hecho, Polly aún se sentía frustrada por lo mucho que quedaba por hacer en la enorme casa de estilo eduardiano. Requería mucha atención. Había que airear las habitaciones con frecuencia para combatir la humedad que se abría paso por el edificio, dejando festones de papel pintado desprendido, infestando los desvanes y los pasillos con diminutas motas de moho negro que, según Gerald, parecían las tropas de Napoleón dispuestas antes de la batalla. Los niños, o al menos las gemelas y sus amigos, se habían divertido allí con interminables tardes de escondite, la sardina y un juego inventado por ellos que se llamaba «ogros con linternas». A Andrew le fastidiaba mucho sentirse excluido y a veces Eliza le dejaba jugar con ellos, pero siempre se perdía y acababa llorando. «Ya te he dicho que no se lo iba a pasar bien, mamá», le decía entonces Jane. Se peleaban por lo mismo todos los días y Gerald solía intervenir para proponer un plan que restituía la concordia.
Se encontró con Polly al pie de la escalera y le dijo que la Duquesita había muerto. Rupert había ido a Home Place y les diría, una vez que estuviera organizado, la fecha del funeral.
Rachel
—Le he hecho un huevo escalfado. No suele hacerle ascos a un huevo.
—Yo no puedo hacer más, señora Tonbridge. Le he puesto la bandeja al lado, en la salita, y me ha dicho que gracias, pero que no quería nada.
El huevo escalfado seguía sobre su cama de pan tostado empapado en mantequilla. Eileen lo miraba esperanzada. Si a la señora Tonbridge no le parecía una falta de respeto, no iba a tirárselo a los pájaros.
—He bajado todas las persianas del primer piso —añadió—. Y la señorita Rachel dice que el señor Rupert vendrá esta noche. Quiere que vaya usted a verla.
—¿Y por qué no lo has dicho antes? Pensará que estoy perdiendo el tiempo mientras la señora está arriba de cuerpo presente.
Se recolocó con saña una de las horquillas, se quitó el delantal, se alisó la pechera del vestido y se fue a toda prisa.
El médico ya había estado allí y la enfermera de la zona vendría más tarde. Sería mejor que Tonbridge fuera a Battle a comprar algunas cosas, el resto de la familia llegaría el fin de semana. Ah, y la señorita Sidney vendría en el tren de las cuatro y veinte, ¿podría, por favor, ir a recogerla?
—Dejo la decisión sobre los menús en sus manos, señora Tonbridge, algo ligero y sencillo. —En verdad no podía soportar pensar en comida...
Aquello suponía un conflicto para la señora Tonbridge. Por una parte, le parecía correcto que la señorita Rachel quisiera mostrar respeto por su madre de esa forma, pero, por otra, estaba muy preocupada por su evidente agotamiento y sabía que la pobre llevaba semanas comiendo muy poco. Eso no estaba bien. Como cocinera de la familia durante casi veinte años (llevaba con ellos desde mucho antes de casarse con Tonbridge, cuando ostentaba el tratamiento de cortesía, que tenían entonces todas las cocineras, de señora Cripps), no había nada que no supiera sobre sus costumbres a la hora de comer. La señorita Rachel, como su madre, prefería la comida sencilla y en poca cantidad, pero desde que la señora cayó enferma apenas había picoteado lo que le ponían.
—¿Y si pido que le suban un rico consomé caliente y luego descansa un poco antes de que llegue el señor Rupert?
Rachel, al darse cuenta de que sería mucho más sencillo acceder que negarse, aceptó y le dio las gracias.
Cuando llegó Eileen con el consomé, estaba tumbada en la rígida meridiana de capitoné que la Duquesita había decretado que le vendría bien para la espalda; sin duda una concesión considerable, pues la Duquesita, que se había sentado siempre en sillas duras y rectas, jamás, en ningún contexto, había pensado mucho en la comodidad. La meridiana era, de hecho, incómoda de un modo por completo distinto, pero poniéndose un cojín en la parte baja de la espalda Rachel se había acostumbrado a usarla.
Eileen, con ese tono que la familia llamaba «su voz de iglesia», le preguntó si quería que bajase las persianas o su manta de ganchillo por si le apetecía poner los pies en alto. Bebiéndose a sorbitos el consomé, Rachel dijo que sí a todo y observó a Eileen mientras le crujían las rodillas al agacharse para desatarle los cordones de los prácticos zapatos (el reumatismo de la criada sin duda le dolía), le ponía las piernas sobre el sofá y se las arropaba a conciencia con la manta. Luego, como si Rachel ya estuviera dormida, se acercó de puntillas a la ventana para bajar las persianas y se fue de la habitación sin hacer ni un ruido. Afecto, pensó Rachel. Todo es afecto por la Duquesita. Mientras fuese un gesto indirecto, era capaz de soportarlo. Dejó la taza y se tumbó sobre el duro terciopelo abotonado. Mi querida madre, empezó a pensar, y mientras unas cuantas lágrimas de cansancio se le escapaban de los ojos se sumió en un clemente sueño.
Clary
—De verdad, no tienes por qué sofocarte tanto, cariño. Después de todo, solo es una semana. Una semana en una caravana. Será un cambio maravilloso... y un descanso.
Clary no contestó. Si Archie creía que una semana con los niños en una caravana iba a ser algo remotamente parecido a un descanso para ella, o estaba loco o no le importaba lo que pensara porque había dejado de quererla.
—También será mucho más barato. La última vez tuvimos que gastarnos una fortuna para llevar a los críos de excursión por todo Londres y a comer siempre fuera. Y nunca se ponían de acuerdo en lo que querían hacer. En mis tiempos, solo te daban un capricho por tu cumpleaños y otro en Navidad.
—¡No puedes creer en serio que viajar los cuatro en el ferri con el coche y luego alquilar una caravana va a salirnos más barato! Lo que pasa es que quieres ir a Francia.
—Pues claro que quiero ir a Francia. —Había subido el tono, enfadado. Dejó el pincel que estaba limpiando y la miró, inclinada sobre el fregadero, intentando lavar el cazo de porridge, con el pelo cayéndole sobre la cara—. Clary, cielo, lo siento.
—¿Qué sientes? —Su voz se había apagado.
Archie la hizo girarse para mirarla de frente.
—Pero bueno, mi vida, menudos lagrimones. Porque eres mi vida, y llevo diciéndotelo diez años. ¿Aún no me crees?
Clary le echó los brazos al cuello; era bastante más alto que ella.
—¿No preferirías haberte casado con Polly?
Por un momento, fingió que se lo pensaba.
—No, creo que no.
Y después de que la hubiera besado, Clary añadió:
—¿Y con Louise?
—Se te olvida que ya estaba pillada antes de que pudiera pensarlo siquiera. No, tuve que apañármelas contigo. Buscaba a una escritora, una pésima cocinera, una especie de genio desordenado. Y aquí estamos. Aunque has mejorado mucho en la cocina. Cariño, tengo que irme. Algún pomposo y decrépito señor de la Excelentísima Compañía de las Sardinas estará esperándome en el estudio para que pinte su horrenda cara de vejestorio. No veo el momento de devaluar mi arte.
—¿Y no podrías —le preguntó Clary mientras lo veía recoger sus pinceles— hacerle un buen retrato? Pintar lo que veas.
—Imposible. Si hiciera eso, no se lo quedaría. Serían mil libras tiradas por el desagüe. Y entonces tendríamos suerte si pudiéramos pasar las vacaciones en una caravana en algún lugar de la carretera del oeste.
Hemos tenido las mismas dos conversaciones cien veces, pensó Archie mientras iba a coger el autobús en Edgware Road. Yo intentando reforzar su confianza, ella siempre queriendo que pinte solo lo que desearía pintar. No le importaba. Por Clary todo merecía la pena. Le había costado un tiempo entender que las terribles inseguridades de su infancia (la muerte de su madre, su padre desaparecido en Francia durante la mayor parte de la guerra, muy probablemente muerto) solo podían manifestarse sin peligro de forma retrospectiva. Diez años de matrimonio y sus dos hijos habían obrado por supuesto un cambio radical: desde sus primeros meses juntos, despreocupados en comparación, los años que habían pasado viajando o viviendo en un estudio con la cama en una sala de exposiciones, cuando andaban justos de dinero pero eso no tenía grandes consecuencias, cuando él buscaba encargos y pintaba paisajes (que ocasionalmente se incluían en exposiciones colectivas en la galería Redfern, y una vez en la exposición de verano de la Academia), cuando ella había escrito su segunda novela y John Davenport la había elogiado... Había sido un comienzo maravilloso. Pero con la llegada de Harriet, seguida muy pronto por Bertie —«¡Debo de ser una coneja!», había sollozado en la pila de la cocina—, habían tenido que buscar un sitio más grande para vivir y, con dos bebés, Clary no tenía ni tiempo ni fuerzas para escribir nada. Él había recurrido a dar clases a tiempo parcial.
En las vacaciones de verano iban a Home Place, y a casa de Polly algunas Navidades, pero Clary era un ama de casa poco organizada y siempre andaban cortos de efectivo y se retrasaban con el pago de las facturas. Desde que los niños habían empezado el colegio, Clary tenía un empleo como correctora de pruebas a tiempo parcial, trabajo que podía hacer en su mayor parte desde casa, y la señora Tonbridge había tenido la amabilidad de enseñarle a hacer un picadillo de vaca para el que solo se necesitaba una lata de carne de vaca en conserva, coliflor con queso y un rollo de beicon para el que hacía falta muy poco beicon. Se había comprado un libro de cocina francesa de Elizabeth David y el ajo (desconocido hasta después de la guerra) sin duda había animado un poco las cosas. El ajo y la vuelta de los plátanos, que para Harriet y Bertie eran como helados, habían ampliado las posibilidades; el auténtico problema era lo mucho que costaba todo. Una paletilla de cordero eran trece chelines y solo daba para dos comidas y algunos restos para picar. Ella ganaba tres libras a la semana y el trabajo de Archie siempre era inestable, podía estar semanas sin que le pagasen nada y luego cobrarlo todo de golpe. Entonces podían pagar a una canguro y salir una noche al cine y al Blue Windmill, un restaurante chipriota muy barato en el que servían chuletas de cordero y dolmades y un delicioso café. Volvían en el autobús 59, ella con la cabeza apoyada en el hombro de él. A menudo se quedaba dormida en el trayecto (lo sabía porque en ese momento notaba que pesaba más). Deberíamos habernos dado el lujo de coger un taxi, pensaba muchas veces durante la larga caminata por la calle que llevaba a su casa. Cuando llegaban, se encontraban a la señora Sturgis dormida sobre su labor de punto y Archie se encargaba de pagarle lo que le debían mientras Clary iba a ver a los niños, que compartían una pequeña habitación. Bertie dormía encajado entre catorce animalitos de lana alineados a ambos lados de su cama y con la pata de uno —su mono favorito— metida en la boca. Harriet se acostaba estirada y bocarriba. Solía deshacerse las trenzas y se subía todo el pelo a lo alto de la cabeza, «para estar fresquita», como les había explicado una vez. Cuando Clary le daba un beso, una fugaz sonrisa le cruzaba a hurtadillas el rostro antes de abandonarse de nuevo a la seria tranquilidad del sueño. Sus queridos, preciosos hijos... Sin embargo, esas noches eran poco frecuentes; por lo general sus días acababan con la locura de la cena de los niños y la hora del baño.
A veces Archie hacía la cena mientras Clary leía pruebas. De vez en cuando, su padre y Zoë iban a cenar con ellos y les llevaban algo especial, como salmón ahumado o chocolatinas de menta. Rupert y Archie eran amigos desde que estudiaban en la Slade —mucho antes de la guerra—, y la acusada hostilidad de Clary hacia su bella madrastra se había suavizado hasta convertirse en amistad. Sus niños, Georgie y Bertie, tenían ambos siete años y, a pesar de sus distintos intereses —la casa de fieras de Georgie y el museo de Bertie—, se lo pasaban bien juntos en Home Place durante las vacaciones. ¡Qué bendición había sido esa casa, con la Duquesita y Rachel siempre encantadas de recibirlos! Por eso, la mañana en que Archie se había ido a pintar a su ilustre personaje de la City, mientras estaba organizando la ropa de los niños para la semana que pasarían en Francia, fue una conmoción que Zoë llamase para decirle que la Duquesita había muerto. Toda la familia sabía que había estado enferma, pero cuando llamaban a Rachel, la respuesta siempre era alentadora: «Está respondiendo bien», «Creo que va mejorando», cosas así. No había querido preocuparlos, había dicho Rupert, según Zoë.
No, pensó Clary, la tía Rachel decía esas cosas. Era extraño cómo, cuando alguien no quería preocupar a los demás, los preocupaba más que nunca. ¡Pobre tía Rachel! Estaba más triste por ella que por la Duquesita, que había tenido una vida larga y serena y había muerto en casa, con su hija junto a ella. Aunque también lo siento por la pobre mujer. O quizá lo siento por mí misma, porque ha estado ahí toda mi vida y voy a echarla de menos. Clary se sentó junto a la mesa de la cocina y lloró unos momentos. Luego llamó a Polly por teléfono.
—Ya lo sé. El tío Rupert se lo ha dicho a Gerald.
—¿Sabes cuándo será el funeral?
—Supongo que lo organizarán todo durante el fin de semana. —Polly parecía un poco afectada.
—Sé que suena fatal, pero se suponía que nos íbamos a Francia y, desde luego, no iremos si vamos a faltar al funeral. Por eso me preguntaba... —Clary fue bajando la voz hasta quedarse callado.
—Bueno, podríais iros después, ¿no? Lo siento, Clary, pero tengo que dejarte. Andrew está descontrolado. Hoy le ha dado por no querer vestirse. Gerald ha llevado a las niñas al colegio y luego iba con Nan al dentista para que le sacaran un diente. Hasta pronto. —Y colgó.
Clary se quedó sentada, mirando el teléfono. Quería contárselo a Archie, pero odiaba que lo interrumpiesen cuando estaba con un modelo. Se sintió asediada por la culpa. Alguien a quien quería había muerto y ella solo se preocupaba por las vacaciones y las implicaciones económicas. Archie ya habría tenido que pagar la caravana y puede que los billetes del ferri. No creía que pudieran pagarlo todo una segunda vez. Y se acabaría lo de ir a Home Place, no podía imaginar a la tía Rachel viviendo allí sola... Le parecía a la vez frívolo y egoísta estar pensando en el dinero en un momento así. Antes nunca solía pensar en ello, y ahora parecía que no podía quitárselo de la cabeza. Los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas y lloró de nuevo, esta vez por su horrible forma de ser.
Al ponerse otra vez con la ropa de los niños, descubrió que las alpargatas de Bertie tenían un agujero a la altura del dedo gordo y eso quería decir que probablemente necesitaría un número más en sus otros zapatos, más caros. Otra vez lo mismo. Los zapatos costaban dinero. Todo costaba dinero. Se sonó la nariz y decidió hacer pasteles de pescado para la merienda de los niños. La receta era con salmón en conserva, pero solo tenía una lata de sardinas. Si ponía mucho puré de patata y un chorrito de kétchup y un huevo para ligar la mezcla, deberían salir cuatro pasteles de pescado bastante grandes, aunque un poco raros. Luego llamaría a Archie, a la una, cuando el pez gordo hubiese salido a almorzar. La idea de hablar con él, de pronto, la animó.
Villy
Y por supuesto no podré ir al funeral porque esa mujer estará allí.
Pensamientos como ese —amargos y repetitivos— le zumbaban en la cabeza como un avispero revuelto.
Hacía ya diez años que Edward la había dejado, y se había labrado una especie de vida propia. La escuela de danza que había abierto con Zoë empezó a flojear y al final tuvieron que cerrarla. El embarazo de Zoë, el hecho de que Rupert y ella se hubieran mudado tan lejos y de que Villy fuese incapaz de encontrar una nueva socia a la altura de sus exigencias habían dado al traste con el proyecto.
Durante un tiempo, después de aquello, tuvo que conformarse con la casa que Edward le había comprado. Ahora Roland iba a un internado en el que estaba sorprendentemente contento. Al principio, había esperado (¿había querido, incluso?) la angustia de un niño ya privado de su padre (ni se le pasaba por la cabeza permitir que estuviese cerca de esa mujer, así que solo lo veía una vez al trimestre, cuando Edward se lo llevaba a almorzar fuera) y ahora alejado de ella, su amorosa madre. Se había imaginado llamadas repletas de sollozos, cartas afligidas, pero lo más parecido que recibió fue una carta en la que le escribió: «Querida mamá, estoy avurrido, avurrido, avurrido. Aquí no hay nada que hacer». Después de aquello, las cartas estaban llenas de un niño llamado Simpson Major y de las tropelías que cometía sin que nadie lo descubriese. Aunque la señorita Milliment, la institutriz de las niñas, seguía con ella. Al descubrir que no tenía parientes vivos, Villy le había ofrecido un hogar. A cambio, recibía un afecto constante que le llegaba al asolado corazón. Las tentativas de la señorita Milliment en la cocina eran desastrosas, pues veía muy mal y no había tocado una sartén desde que murió su padre, pocos años después de la Primera Guerra Mundial, así que su ayuda se limitaba a alimentar a los pájaros y a veces a las tres tortugas y a ir a las tiendas del barrio si a Villy se le había olvidado algo. Estaba dedicada, sobre todo, a revisar un ensayo filosófico escrito por una de sus antiguas alumnas. Por las tardes, se turnaban para leer en voz alta Guerra y paz. Así que, cuando Villy aceptó un trabajo de oficina tedioso y mal pagado en una organización benéfica, convencida por una prima rica de su madre, era reconfortante no volver a una casa vacía.
La familia también se había portado bien con ella. Hugh y su encantadora mujer, la joven Jemima, la invitaban a cenar algunas veces, Rachel siempre iba a verla cuando estaba en Londres y la Duquesita solía invitarla a Home Place durante el periodo escolar. Teddy aparecía más o menos una vez al mes. Trabajaba en la empresa familiar, pero resultaba complicado hablar sobre ello porque siempre estaba a punto de mencionar a su padre, y no había tardado en descubrir que era un tema tabú. Lo malo de casi todo aquello era que Villy creía que solo se tomaban esas molestias porque les daba pena. Como la mayoría de los que se compadecen de sí mismos, pensaba que debía tener el monopolio. Ella lo llamaba «orgullo».
No. Las personas a las que quería eran Roland (¿cómo podía haberse planteado no tenerlo?) y su apreciada señorita Milliment, que quería que la llamase Eleanor, pero Villy solo había conseguido hacerlo una vez, justo después de que hubieran hablado sobre el tema.
Tenía que escribir a Rachel, que había sido una hija maravillosa para sus padres; no como la mía, pensó. Louise iba a verla por compromiso si estaba enferma, le preparaba la cena si hacía falta y hablaba de cosas sin importancia, pero era muy cerrada respecto a sí misma y oscilaba entre las evasivas y los repentinos intentos de provocar. Y a su madre la provocaba. Cuando de pronto un día Louise anunció: «Pero ahora tengo un amante rico, así que no tienes que preocuparte por mí», se hizo un tenso silencio antes de que Villy preguntase, con tanta calma como pudo: «¿Eso es sensato?». Louise había replicado que por supuesto que no, pero que no tenía que preocuparse, no iba a dejar que la mantuviese. Todo eso fue en su habitación, donde la señorita Milliment no podía oírlas. «Por favor, no hables de esto delante de la señorita M.», le había rogado, y Louise había dicho que ni se le pasaría por la cabeza.
Su carrera teatral había quedado en nada, pero era alta y delgada, con una abundante melena de color rubio cobrizo y unas facciones indiscutiblemente bonitas: pómulos altos, ojos castaños bien separados y una boca que a Villy le recordaba, con cierta inquietud, a las sensuales imágenes tan apreciadas por los prerrafaelitas. Llevaba tiempo divorciada de Michael Hadleigh, que se había vuelto a casar de inmediato con su anterior amante. Louise había rechazado cualquier tipo de pensión e iba tirando en un pequeño apartamento de dos alturas situado encima de una tienda de barrio, con la marisabidilla de su amiga Stella. Villy solo había ido una vez, cuando decidió hacerle una visita sorpresa. El sitio olía a aves muertas (la tienda era también pollería) y a humedad. Las compañeras de piso tenían dos habitacioncitas cada una y en la parte de arriba había una cocina y un comedor, con un estrechísimo cuarto de baño y un retrete construidos en una endeble ampliación. El día en que fue a verla, había un plato de caballa claramente pasada en la mesa del comedor.
—No iréis a comeros eso, ¿verdad?
—¡Por Dios, no! —exclamó Stella—. Un conocido está pintando un bodegón y nos ha pedido que se lo guardemos hasta que haya terminado.
—Bueno, pues ya lo has visto todo.
Así que ¿por qué no te vas? Eso no lo dijo, pero Villy lo había entendido.
—¿Y el alquiler?
—Lo compartimos. Es bastante barato, solo ciento cincuenta libras al año.
Villy se dio cuenta entonces de que no tenía ni la menor idea de qué hacía su hija para ganarse la vida. Sin embargo, era consciente de que ya había sido bastante curiosa por un día. Al volver a casa en el autobús, de nuevo se le vino encima su terrible soledad. ¡Ojalá estuviera Edward para discutirlo! Puede que él le pagase el alquiler; al menos eso sería respetable. No podía hablar de aquello con la señorita Milliment; con todo eso de los amantes y el sexo, imposible.
Y, sin embargo, fue la señorita Milliment la que consiguió la respuesta.
—¿A qué te dedicas ahora, querida Louise? —le había preguntado cuando, unos días más tarde ese mismo mes, se dejó caer por allí a tomar el té.
—Modelo, señorita Milliment.
—¡Qué interesante! ¿Utilizas arcilla? ¿O trabajas con piedra? Siempre he creído que la piedra sería un material muy duro para una mujer.
—No, señorita Milliment. Soy modelo de fotografía, para las revistas. Ya sabe, como Vogue.
Y la señorita Milliment, que pensaba que las revistas (salvo la de la Royal Geographical Society) eran para gente que no leía muy bien, murmuró que debía de ser de lo más interesante.
—¿Te pagan? —preguntó Villy entonces. Y Louise había contestado, casi de malas maneras:
—Pues claro. Tres guineas al día. Aunque cuando eres freelance nunca sabes cuánto trabajo te van a dar. Tengo que irme ya. Papá me ha invitado a ir a Francia con ellos. Dos semanas, con todos los gastos pagados. Ha alquilado una villa no muy lejos de Ventimiglia y habrá playa.
Fue una despedida muy desconsiderada. No puede imaginarse cómo me hace sentir, pensaba Villy mientras estaba tumbada en la cama sin poder dormir, en plena noche, luchando contra la amargura y la rabia. Habían pasado su luna de miel en Cassis, recorriendo la costa hacia el oeste, en aquellos lejanos días de entreguerras.