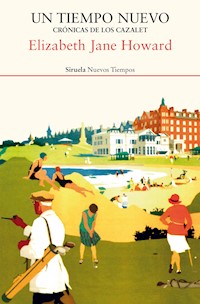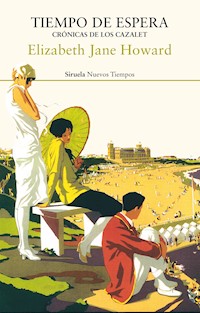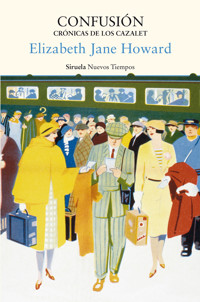
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Con el tiempo sus Crónicas, como las de Trollope, se leerán como clásicos sobre la vida en Inglaterra». SYBILLE BEDFORD Primavera de 1942, el mayor conflicto armado de la historia de la humanidad se adentra en su cuarto año. Las incursiones aéreas y el racionamiento son moneda corriente, el caos se ha convertido en una forma de vida. Sin embargo, algo empieza a moverse entre los jóvenes Cazalet: el tiempo de espera ha terminado y el ingreso en el incitante mundo adulto parece haber llegado por fin. Bajo la pétrea moral victoriana del sacrificio y el esfuerzo bélico apuntan, sobre todo para las mujeres, unos hábitos menos encorsetados que permiten amar y trabajar con mayor libertad. Y así, en una sucesión de nacimientos y pérdidas, de matrimonios y relaciones ilícitas, va desarrollándose la vida del clan, de sus amigos y de sus amantes, que con la cabeza alta siguen adelante y sueñan con la paz después de la guerra, con el momento en que las familias volverán a reunirse y las heridas empezarán a sanar, con la igualdad y la justicia que el nuevo orden traerá consigo, con el día en que, definitivamente, acabará tanta confusión. La monumental saga de Elizabeth Jane Howard, una de las construcciones novelísticas más ambiciosas y acabadas de la literatura inglesa del siglo XX, sostiene con toda precisión en este tercer volumen el tempo y la intensidad a los que nos tiene habituados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 772
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Confusión
Árbol genealógico de la familia Cazalet
Las familias Cazalet y su personal doméstico
Prólogo
Primera parte
Polly. Marzo de 1942
La familia. Primavera de 1942
Clary. Verano de 1942
La familia. Finales de verano-otoño de 1942
Louise. Invierno de 1942
Segunda parte
La familia. Día de Año Nuevo de 1943
Polly y Clary. Primavera de 1943
La familia. Verano de 1943
Louise. Octubre de 1943
La familia. Diciembre de 1943
Tercera parte
La familia. Enero de 1944
Clary. Mayo-junio de 1944
La familia. Abril-agosto de 1944
Louise. Invierno de 1944-1945
Polly. 1945
La familia. Abril-mayo de 1945
Notas
Créditos
Confusión
A mis hermanos,
Robin y Colin Howard
Árbol genealógico
de la familia Cazalet
Las familias Cazalet y su personal doméstico
WILLIAM CAZALET (el Brigada)
Kitty Barlow (la Duquesita), su esposa
Rachel, su hija soltera
HUGH CAZALET, primogénito
Sybil Carter, su esposa
Hijos:
Polly
Simon
William (Wills)
EDWARD CAZALET, segundo hijo
Viola Rydal (Villy), su esposa
Hijos:
Louise
Teddy
Lydia
Roland (Roly)
RUPERT CAZALET, tercer hijo
Zoë Headford (segunda esposa)
Hija: Juliet
Hijos de Rupert e Isobel Rush (primera esposa,
falleció en el parto de Neville):
Clarissa (Clary)
Neville
JESSICA CASTLE (hermana de Villy)
Raymond, su esposo
Hijos:
Angela
Christopher Nora
Judy
Personal doméstico:
Sra. Cripps (cocinera)
Ellen (niñera)
Eileen (doncella)
Peggy y Bertha (criadas)
Dottie, Edie y Lizzie (ayudantas de cocina)
Tonbridge (chófer)
McAlpine (jardinero)
Wren (mozo de cuadra)
Prólogo
Las líneas que siguen van dirigidas a todos aquellos que no hayan leído Los años ligeros y Tiempo de espera, las dos primeras entregas de las crónicas de la familia Cazalet.
William y Kitty, el Brigada y la Duquesita para la familia, están pasando los años de guerra en Home Place, la casa de campo que tienen en Sussex. El Brigada está ya prácticamente ciego y apenas va a Londres a presidir el negocio maderero de la familia. Tienen tres hijos varones y una hija soltera, Rachel.
El matrimonio formado por el hijo mayor, Hugh, y Sybil tiene tres hijos: Polly, Simon y William (Wills). Polly estudia en casa y Simon en un internado, Wills tiene cuatro años. Sybil arrastra una grave enfermedad desde hace meses.
Edward está casado con Villy y tienen cuatro hijos. Louise está anteponiendo el amor (por Michael Hadleigh, un retratista de éxito que le saca muchos años y que en estos momentos está en la Marina de guerra) a su carrera de actriz. Teddy está a punto de alistarse en la Royal Air Force. Lydia estudia en casa y Roland (Roly) es un bebé.
Rupert, el tercer hijo, desapareció en Francia en 1940, en la batalla de Dunkerque. De su matrimonio con Isobel tiene dos hijos: Clary, que estudia en casa con su prima Polly (aunque las dos están deseando irse a Londres a iniciar una vida adulta), y Neville, que va a una escuela preparatoria. Isobel murió dando a luz a Neville, y pasado el tiempo Rupert se casó con Zoë, que es mucho más joven que él. Zoë dio a luz a una niña, Juliet, poco después de que desapareciera Rupert, que no ha llegado a conocerla.
Rachel vive para los demás, una entrega que a su gran amiga Margot Sidney (Sid), profesora de violín en Londres, se le hace muy dura.
Villy, la mujer de Edward, tiene una hermana, Jessica Castle. Está casada con Raymond y tienen cuatro hijos. Angela, la mayor, vive en Londres y es propensa a los amoríos desgraciados; Christopher, delicado de salud, lleva una vida solitaria en una caravana, con su perro, y trabaja en una granja; Nora es enfermera, y Judy está interna en un colegio. Los Castle han heredado una suma de dinero nada desdeñable y una casa en Surrey.
La señorita Milliment es la anciana institutriz de la familia: empezó con Villy y Jessica, y ahora da clases a Clary, Polly y Lydia.
De todos los amoríos de Edward, el más serio es el que tiene con Diana Mackintosh, quien recientemente se ha quedado viuda y en estos momentos está encinta. Tanto Edward como Hugh tienen casa en Londres, pero la de Hugh, en Ladbroke Grove, es la única que está habitada en la actualidad.
Tiempo de espera terminaba con la noticia de que Rupert seguía vivo y con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Confusión empieza en marzo de 1942, justo después de la muerte de Sybil.
PRIMERA PARTE
Polly
Marzo de 1942
La habitación llevaba cerrada una semana; alguien había bajado la persiana de calicó de la ventana que daba al sur, sobre el jardín de la entrada; una luz color pergamino bañaba el ambiente frío y cargado. Se acercó a la ventana y tiró del cordón; la persiana subió de golpe y la estancia se tiñó de un gris gélido, más claro que el del cielo nublado y tempestuoso. Se quedó allí unos instantes. Unas matas de narcisos crecían bajo la araucaria con espantosa alegría, destinadas a encharcarse y quebrarse con los rigores de marzo. Se acercó a la puerta y echó el pestillo. No se veía capaz de soportar ningún tipo de interrupción. Lo primero que pensaba hacer era coger una maleta del vestidor, y después vaciaría el armario y los cajones de la cómoda de palisandro que había al lado del tocador.
Cogió una maleta —la más grande que encontró— y la puso sobre la cama. Recordó la superstición que decía que no había que dejar nunca una maleta sobre la cama, pero esta, despojada de sus sábanas y cubierta solo por la colcha, ofrecía un aspecto tan liso y desolado que no parecía que pudiera tener importancia.
Pero, cuando abrió el armario y vio la larga fila de prendas apiñadas, de repente le horrorizó tocarlas, como si al hacerlo fuese a convertirse en cómplice de la inexorable partida, de la desaparición que había sobrevenido en solitario, para siempre y en contra de los deseos de todos, y de la que ya se había pasado una semana. En parte se debía a que no conseguía asimilar aquello de «para siempre» —no costaba nada pensar que alguien se había marchado; lo difícil era aceptar que no iba a regresar jamás—. Nadie volvería a ponerse aquella ropa, que, al no servirle ya para nada a su antigua propietaria, solo podía valer para afligir a otras personas... o, mejor dicho, a una en concreto. Estaba haciendo todo aquello por su padre, para evitar que aquellas triviales pertenencias inútiles le trajesen recuerdos cuando volviera del viaje al que se lo había llevado el tío Edward. Al sacar varias perchas al azar, la asaltaron unas pequeñas vaharadas de madera de sándalo, también el tenue aroma con el que asociaba el pelo de su madre. Allí estaban el vestido verde, negro y blanco que había llevado cuando fueron a Londres hacía dos veranos, el abrigo y la falda de tweed color avena que siempre habían dado la impresión de quedarle o demasiado grandes o demasiado pequeños, el viejísimo vestido de seda verde que se ponía las noches que salía con papá, la chaqueta de terciopelo estampado con botones de marcasita que llamaba «mi chaqueta de los conciertos», el vestido de lino verde aceituna que llevaba a todas horas cuando estaba embarazada de Wills —santo cielo, como poco tenía ya cinco años—. Parecía que lo había conservado todo: ropa que ya no le cabía, trajes de noche que no se había puesto desde que estalló la guerra, un abrigo con cuello de ardilla que jamás le había visto... Sacó todo y lo echó sobre la cama. Al fondo del armario había un andrajoso quimono de seda verde colgado sobre un vestido de lamé dorado que, recordaba vagamente, había sido uno de los regalos de Navidad más inútiles que le había hecho su padre; hacía siglos de aquello, y lo había lucido con incomodidad aquella noche y no más. No podía decirse que hubiese ninguna prenda bonita, pensó con tristeza. Los trajes de noche estaban ajados de llevar tanto tiempo en la percha, y la ropa de calle, de tan usada, estaba raída, o brillante, o deforme; en cualquier caso, en mal estado. Eran, sin más, prendas para llevar al mercadillo, que según la tía Rach era lo mejor que podía hacerse con ellas, «aunque deberías quedarte con lo que quieras», había añadido. Pero no quería nada, e incluso, de haber querido algo, no se lo habría puesto en atención a su padre.
Una vez que hubo guardado toda la ropa, se dio cuenta de que todavía quedaban sombreros en la balda superior del armario, y, debajo de la ropa, había anaqueles con zapatos. Iba a tener que buscar otra maleta. Solo quedaba una, y tenía las iniciales de su madre: S. V. C. «Sybil Veronica», había dicho el sacerdote en el funeral. Qué raro era eso de tener un nombre que no se había utilizado más que en el bautizo y en el entierro. La espantosa imagen de su madre tendida en el féretro y cubierta de tierra volvió como tantas otras veces en la última semana; no conseguía dejar de considerar a un cuerpo como una persona que necesitaba aire y luz. Durante las oraciones, cuando echaron la tierra y cuando su padre dejó caer una rosa roja sobre el ataúd, había permanecido muda e inmóvil, sabiendo que cuando terminase todo aquello la dejarían allí, fría y sola, para siempre. Pero no podía hablar con nadie de estas cosas. La habían tratado en todo momento como si fuera una chiquilla, contándole hasta el final todo tipo de mentiras para darle ánimos: desde que era posible que se recuperase hasta que no había sufrido, y, por último, que su muerte había sido una bendición (ni siquiera se habían dado cuenta de la incoherencia: ¿cómo que una bendición, si decían que no había sufrido?). Ya no era una niña, iba a cumplir diecisiete años. Así que al golpe definitivo —porque, claro, había querido creerse las mentiras— se añadía ahora el rencor, la rabia de constatar que no la consideraban capaz de enfrentarse a la realidad. Se había pasado la semana entera escurriéndose de los brazos de la gente, esquivando besos, ignorando cualquier gesto solícito o cariñoso. Lo único que la aliviaba era que el tío Edward se había llevado a su padre a pasar dos semanas con él, dejándola a sus anchas para odiar a todos los demás.
Cuando se habló por primera vez de recoger las cosas de su madre, había anunciado su intención de hacerlo ella, negándose en redondo a que la ayudasen («eso, al menos, sí que soy capaz de hacerlo»), y la tía Rach, que empezaba a parecerle un poco mejor que el resto de la familia, había dicho que por supuesto.
Esparcidos por el tocador vio los cepillos de lomo de plata y el peine de carey de su madre, una caja de cristal tallado con las horquillas que había dejado de utilizar cuando se cortó el pelo y un pequeño soporte del que colgaban tres o cuatro anillos, incluido el que le había regalado papá cuando se prometieron: una esmeralda tallada en cabujón, rodeada de pequeños diamantes y engarzada en platino. Se miró el anillo que le había dado su padre el otoño anterior (también tenía una esmeralda). Me quiere mucho, pensó; lo que pasa es que no se da cuenta de lo mayor que soy —a él no quería odiarlo—. Las cosas del tocador no podían acabar en un mercadillo; decidió guardarlas en una caja y quedárselas durante un tiempo. En cuanto a los tarros de crema facial, los polvos de talco y el colorete, mejor tirarlos. Los echó a la papelera.
En la cómoda había ropa interior y dos tipos de camisones: los que le había regalado papá y que nunca se ponía, y los que se había comprado ella y que sí se ponía. Los de papá eran de seda y de chifón con encaje y lazos, dos de ellos verdes y el tercero de un oscuro raso color café. Los que se había comprado ella eran de algodón o de franela con florecitas, un poco a lo Beatrix Potter. Volvió a la carga: sostenes, ligueros, camisolas, picardías, enaguas de rayón, todos de una especie de color melocotón sucio; medias de seda y de lana, camisetas interiores, montones de pañuelos metidos en un estuche que le había hecho Polly años atrás con un retal acolchado de seda tusor. Al fondo del cajón de la ropa interior había una bolsita, de esas que se usan para guardar el cepillo y el peine, con un tubo en el que ponía «Gel Volpar» y una cajita con una extraña gomita redonda. Volvió a meterlos y tiró todo a la papelera. También había una caja de cartón cuadrada y muy plana en cuyo interior, envuelta en un descolorido papel de seda, vio una guirnalda de hojas de plata y flores blancuzcas que se desmenuzaron nada más tocarlas. En la tapa de la caja, escrita con la letra de su madre, había una fecha: «12 de mayo de 1920». Dedujo que sería la diadema que llevaba cuando se casó, e intentó recordar aquella foto tan graciosa de la boda que tenía su abuela en el tocador y en la que se veía a su madre con un vestido extrañísimo, una especie de tubo sin cintura. Apartó la caja. ¿Cómo iba a tirar una cosa que había sido atesorada durante tanto tiempo?
En el cajón de abajo había cosas de bebé: el faldón de bautizo que Wills había sido el último en llevar (un delicado vestidito blanco de linón con tréboles bordados, obra de la tía Villy), un mordedor de marfil, minúsculos gorritos de encaje, un sonajero de plata y coral que parecía hecho en la India, varias prendas de punto rosa claro sin estrenar (supuso que tejidas para el bebé que murió) y un enorme chal de cachemir amarillento y raído. No sabía qué hacer; al final, decidió guardarlo todo hasta que se sintiera con fuerzas para pedirle consejo a alguna de las tías.
Entre unas cosas y otras, ya había pasado otra tarde más. Pronto sería la hora del té, y después se haría cargo de Wills (jugaría con él, lo bañaría y lo acostaría). Va a ser como Neville, se dijo, solo que peor, porque al tener cuatro años la recordará durante mucho tiempo, mientras que Neville ni siquiera llegó a conocer a su madre. Hasta ahora no había sido posible explicárselo a Wills. Lo habían intentado, por supuesto; al menos, ella sí. «Se ha ido», repetía el niño sin pestañear. «¿Está muerta? ¿Está en el cielo?», preguntaba, pero aun así seguía buscándola por debajo de los sofás y de las camas y en los armarios y, a la menor oportunidad, se escabullía al dormitorio de la madre, ahora vacío. «Avión», le había dicho ayer a Polly después de repetir lo del cielo. Ellen había dicho que su madre se había ido al paraíso, pero el niño se había liado y había querido ir a esperar al autobús que venía de Hastings. No lloraba por su madre, pero estaba muy callado. Se sentaba en el suelo y se ponía a juguetear sin ganas con sus coches, toqueteaba la comida pero no se la comía y si alguien le cogía en brazos le intentaba pegar. A Polly la toleraba, pero la única persona con la que parecía querer estar era Ellen. Supongo que al final se olvidará de mamá, se dijo. Apenas recordará su aspecto; sabrá que perdió a su madre pero no sabrá quién era. Le dio pena, una pena de distinto tipo, y decidió no pensar en ello. Después se dijo que evitar pensar en algo quizá fuera casi tan malo como evitar hablar de ello, y desde luego ella no quería ser como su horrible familia, que, por lo que veía, hacía lo imposible por seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. No habían hablado de ello antes y tampoco lo hacían ahora; no parecía que creyesen en Dios porque ninguno iba a misa, pero todos (salvo Wills, que se quedó con Ellen en casa) habían ido al funeral. Habían estado en la iglesia, habían rezado y cantado himnos, y después habían desfilado hasta el lugar donde acababan de cavar el enorme agujero y se habían quedado a ver cómo dos hombres viejísimos bajaban el ataúd hasta el fondo. «“Yo soy la resurrección y la vida”, dijo el Señor; “el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”»1. Pero su madre no creía, y ellos, por lo que sabía, tampoco. Entonces ¿qué sentido tenía todo aquello? Al otro lado de la sepultura había visto a Clary mirando al suelo, los nudillos de una mano metidos en la boca. Clary tampoco podía hablar de ello, pero desde luego no hacía como si no hubiese pasado nada.
Recordó también aquella última tarde, tan terrible. Después de la visita del doctor Carr, que le puso una inyección a su madre, le habían dicho que pasase a verla («Está inconsciente; en estos momentos no siente nada», habían anunciado como si fuera una hazaña) y se había quedado escuchando la respiración superficial y estertórea, a la espera de que los ojos se le abrieran para que pudieran decirse algo o, al menos, para intercambiar en silencio algún tipo de despedida...
—Dale un beso, Poll —dijo su padre—, y luego, cariño, sal fuera, por favor.
Estaba sentado al otro lado de la cama sosteniendo la mano de su madre, que estaba apoyada, con la palma hacia arriba, sobre el muñón envuelto en seda negra. Polly se inclinó a besar la frente seca y tibia y salió de la habitación.
Al salir, Clary la cogió de la mano y se la llevó al cuarto que compartían, le echó los brazos al cuello y se puso a llorar desconsolada, pero Polly estaba tan furiosa que no podía llorar. «¡Al menos has podido despedirte de ella!», repetía Clary una y otra vez, intentando consolarla como fuera. Pero precisamente de eso se trataba, o también de eso: no había podido despedirse porque no le habían dejado entrar hasta que su madre ya no podía reconocerla, ni siquiera verla. Se soltó de Clary diciendo que iba a dar un paseo, que le apetecía estar sola, y esta se apresuró a decir que claro, que era normal. Se puso las botas de goma y el chubasquero y echó a andar bajo la llovizna del crepúsculo acerado; al llegar a la loma, subió los escalones y entró por la pequeña verja que daba a la arboleda de atrás.
Anduvo hasta que llegó al enorme árbol caído que Wills y Roly usaban para alguno de sus misteriosos juegos y se sentó en la parte del tronco más cercana a las raíces descuajadas. Había creído que allí lloraría, que daría rienda suelta a la pura pena, pero lo único que le salió fueron grandes suspiros ahogados de rabia e impotencia. Debería haber montado una escena, pero ¿cómo, en vista del sufrimiento de su padre? Debería haber insistido en verla aquella mañana, después de que se marchase el doctor Carr diciendo que volvería por la tarde, pero ¿cómo iba a saber ella lo que él iba a hacer a la vuelta? Ellos seguro que lo sabían, pero, como siempre, no se lo habían dicho. Debería haber comprendido que su madre iba a morir en cualquier momento cuando trajeron a Simon del colegio antes de tiempo. Había llegado esa misma mañana, y él sí que la había visto; después, su madre había pedido ver a Wills y le habían dicho que ya no podía ver a nadie más hasta la tarde. Pero el pobre Simon tampoco había sabido que la veía por última vez. No lo había comprendido; solo había pensado que estaba muy muy enferma y se había pasado toda la comida hablando de la madre de un amigo suyo que casi se muere de apendicitis y se había recuperado milagrosamente, y después de comer Teddy lo había llevado a dar un largo paseo en bici del que aún no habían regresado. Si me hubiesen dejado hablar con ella, pensó, si le hubiese dicho algo, cualquier cosa, quizá me habría oído. Pero para eso habría querido estar a solas con ella. Le habría gustado decirle que cuidaría de papá y de Wills, y, sobre todo, preguntarle: «¿Estás bien? ¿Soportas morirte, sea eso lo que sea?». Quizá también habían engañado a su madre. Quizá, simplemente, no se despertaría, no se enteraría nunca del momento de su muerte. La mera idea, tan espantosa, la había hecho llorar. Estuvo llorando lo que le pareció un rato muy largo, y cuando volvió a casa ya se habían llevado a su madre.
Desde entonces, no había derramado ni una lágrima. Había superado aquella primera tarde tan terrible en la que, sentados delante de una cena que nadie había querido probar, su padre había intentado animar a Simon preguntándole por los deportes que practicaba en el colegio hasta que el tío Edward cogió las riendas y se puso a contar anécdotas de sus tiempos de colegial; una tarde en la que parecía que todos andaban a la búsqueda de tierra firme, de chistecitos sosos cuyo objetivo no era provocar risas sino ayudarlos a pasar los minutos con trazas de normalidad; y, aunque por debajo de todo esto había percibido fogonazos indirectos de afecto e interés, no había querido saber nada ni de lo uno ni de lo otro. El día después del funeral, el tío Edward se había llevado a su padre y a Simon a Londres; a Simon, para que cogiese el tren de vuelta al colegio. «¿De veras tengo que volver?», había preguntado, pero no lo repitió porque le dijeron que por supuesto que sí, que las vacaciones estaban al caer y no podía perderse los exámenes.
Después de cenar, Archie, que había venido para el funeral, sugirió que jugasen al memorama en el suelo de la salita («Tú también, Polly»), y, por supuesto, Clary se sumó. Como el fuego se había apagado, hacía un frío que pelaba, pero a Simon le daba lo mismo; dijo que se estaba como en el colegio, menos en la enfermería, pero allí solo ibas si te llenabas de granos o estabas al borde de la muerte. No obstante, Clary fue a por chaquetas, y a Archie tuvieron que darle un viejo abrigo del Brigada, la bufanda que había tejido la señorita Milliment y que no se había considerado digna de ser enviada a las fuerzas armadas, y los mitones que usaba la Duquesita para ensayar con el piano.
—Pues en la oficina donde trabajo hace tanto calor —dijo Archie— que me he convertido en un viejo friolero y blandengue. Ahora mismo, lo único que quiero es un bastón. No puedo sentarme en cuclillas como vosotros.
De modo que se sentó en una silla con la pierna mala estirada, y Clary se encargó de dar la vuelta a las cartas que iba señalando.
Fue una especie de tregua: Archie estaba tan empeñado en ganar que los contagió, y Simon se ruborizó de satisfacción cuando al fin ganó una partida.
—¡Maldita sea! —dijo Archie—. ¡Qué mala pata! Un turno más y os habría desplumado.
—No es que seas muy buen perdedor... —había observado Clary con cariño (a ella tampoco se le daba bien perder).
—Pero soy un ganador estupendo. Lo llevo de maravilla, y, como suelo ganar, casi nadie ve mi lado malo.
—No se puede ganar siempre —comentó Simon.
Tenía gracia, se dijo Polly, que la actitud de Archie cuando jugaban los llevase a decirle a él las mismas cosas que les decían a ellos los adultos.
Más tarde, al salir del cuarto de baño, se encontró a Simon dando vueltas por el pasillo.
—Podrías haber entrado. Solo me estaba lavando los dientes.
—No es eso. Es que... ¿podrías venir un momento a mi cuarto?
Lo siguió por el pasillo hasta el dormitorio que compartía con Teddy.
—Pero no se lo vas a contar a nadie, ni a reírte ni nada de eso, ¿verdad que no?
Polly dijo que por supuesto que no.
Simon se quitó la chaqueta y empezó a aflojarse el nudo de la corbata.
—Tengo que darme algo para que no me duelan con el roce de la camisa. —Se había desabrochado la camisa de franela gris y Polly vio que tenía tiritas sucias por todo el cuello—. Me las vas a tener que quitar para verlo.
—Te va a doler.
—Lo mejor es que lo hagas de un tirón —dijo él, bajando la cabeza.
Polly empezó con cautela, pero enseguida se dio cuenta de que no era el método más compasivo y para cuando hubo llegado a la séptima tirita ya estaba sujetándole la piel del cuello con dos dedos y tirando rápidamente con la otra mano. Debajo había un montón de granos purulentos. No sabía si eran espinillas grandes o diviesos pequeños.
—Creo que hay que reventarlos. Era lo que hacía mamá, y luego me untaba un ungüento maravilloso y a veces se me iban.
—Habría que hacer una cataplasma y taparla con tiritas en condiciones.
—Lo sé. Mamá me dio una caja para que me la llevase al colegio, pero las he gastado todas. Y claro, yo no puedo reventármelos porque no me los veo. A papá no se lo quiero pedir. Pensé que a lo mejor a ti no te importaba.
—Pues claro que no. ¿Sabes qué te ponía?
—No, solo sé que era un ungüento maravilloso —dijo con aire distraído—. ¿Vick, puede ser?
—Eso es para la tos. Escucha: voy a por algodón, tiritas como Dios manda y cualquier cosa que me parezca que pueda servir. No tardo nada.
En el armarito de las medicinas del cuarto de baño había un rollo de esparadrapo con venda amarilla, pero lo único que encontró para untar en los granos fue un frasco casi vacío de bálsamo de fraile. Iba a tener que apañarse con eso.
—Y encima me está saliendo otro orzuelo —dijo Simon cuando Polly volvió.
Se había puesto el pijama y estaba sentado en la cama.
—¿Qué te daba mamá para los orzuelos?
—Me los frotaba con el anillo de bodas y a veces se me iban.
—Deja que me encargue primero de los granos.
La tarea no podía ser más desagradable, y para colmo sabía que le estaba haciendo daño. Algunos granos ya estaban supurando, pero otros solo tenían unas cabezas amarillas duras y brillantes de las que acababa saliendo pus. Simon solo se estremeció una vez, y cuando Polly se disculpó se limitó a decir:
—Nada, tranquila. Tú saca todo lo que puedas.
—Y la enfermera, ¿no crees que te lo haría?
—¡Dios mío, no! Además, me odia, y casi siempre está de mal humor. En realidad, solo le caen bien el señor Allinson, el profesor de educación física, porque es un musculitos, y Willard, un chaval que es hijo de un lord.
—¡Pobre Simon! ¿En tu colegio no hay nada que no sea horrible?
—Lo detesto con toda mi alma.
—Solo te quedan dos semanas, y después a casa.
Se hizo un breve silencio.
—Pero ya nada volverá a ser igual, ¿verdad que no? —dijo Simon, y Polly vio que se le llenaban los ojos de lágrimas—. No pienses que es por el maldito colegio ni por esta guerra tan brutal —añadió, apretándose los nudillos contra los ojos—. Es el puñetero orzuelo, que hace que me lloren los ojos. Siempre me pasa.
Polly le pasó los brazos por los hombros rígidos y huesudos. La terrible soledad de su hermano le estaba perforando el corazón.
—La verdad es que, si estás acostumbrado a que alguien te escriba cada semana y de repente ves que ya no van a llegarte más cartas suyas, es lógico que al principio se te haga un poco raro. Creo que le pasaría a cualquiera —dijo Simon con animosa sensatez, como si les quitara hierro a los problemas de otro. Y, de repente, estalló—: ¡Mamá no me lo contó! En Navidad parecía que estaba mucho mejor, y luego, durante todo este trimestre, ¡me estuvo escribiendo y no me dijo una sola palabra!
—A mí tampoco. No creo que hablase del tema con nadie.
—¡Yo no soy una persona cualquiera! —empezó a quejarse Simon, y se interrumpió—. Ni tú tampoco, Polly, por supuesto. —Le cogió una mano y le dio un apretoncito tembloroso—. Has estado genial con mis malditos granos.
—Métete en la cama; estás helado.
Simon rebuscó en el bolsillo del pantalón que había dejado tirado en el suelo, sacó un pañuelo incalificable y se sonó la nariz.
—¡Poll! Antes de que te vayas, quiero pedirte una cosa. No se me va de la cabeza, y no, no sé... —Se interrumpió y dijo, despacio—: ¿Qué le va a pasar ahora a mamá? O sea, ¿ha acabado y ya está? ¿O se ha ido a otro lugar? Puede que a ti te parezca una estupidez, pero todo esto de..., ya sabes, de la muerte y todo lo demás... no entiendo qué es.
—¡Ay, Simon, yo tampoco! Yo también he intentado pensar en ello.
—¿Tú crees —señaló la puerta con un gesto de la cabeza— que ellos lo saben? Me refiero a que de todos modos nunca nos cuentan nada, así que lo mismo es una de tantas cosas que consideran que no conviene mencionar.
—Eso mismo me he preguntado yo.
—En el colegio, cómo no, te dan la lata con el cielo porque fingen que son tremendamente devotos... ya sabes, rezan todos los santos días y hay oraciones especiales para los antiguos alumnos que han muerto en la guerra, y los domingos el director da una charla sobre el patriotismo y el deber de ser buenos soldados cristianos y dice que hay que ser puros de corazón y dignos del colegio. Conque ya sé que cuando vuelva me hablará del cielo, pero todo lo que cuentan del cielo me parece tal memez que no sé por qué iba nadie a querer ir allí.
—¿Te refieres a todo eso de las arpas y los vestidos blancos?
—Y a lo de ser felices a todas horas —añadió Simon con tono rabioso—. Por lo que veo, a la gente se le acaba pasando la felicidad, y de todos modos los adultos están en contra de la felicidad, porque no paran de obligarte a hacer cosas que te amargan. Como enviarte a un internado para casi toda la vida cuando podrías estar tan contento en casa. Y encima quieren que finjas que te gusta. Eso es lo que más me deprime. Tienes que hacer siempre lo que ellos quieren y encima tienes que aparentar que te gusta.
—Podrías decírselo, supongo.
—¡En el colegio no se pueden decir ese tipo de cosas! —exclamó horrorizado—. ¡Te matarían!
—¡No creo que todos los profesores sean así!
—No me refiero a los profesores. Me refiero a los chicos. Todos quieren parecerse a los demás, ¿entiendes? En fin —concluyó—, solo quería preguntarte por... ya sabes, por la muerte y esas cosas.
Después, Polly le dio un abrazo rápido y se marchó.
Antes de ponerse a jugar con Wills, pensó en este momento, escribiría a Simon; se había dicho para sus adentros que se encargaría de que no le faltase su carta semanal. Bajó las persianas del dormitorio de sus padres, cogió la caja de las baratijas y la llevó al dormitorio que seguía compartiendo con Clary. Mientras recorría los pasillos rumbo a la galería que daba al hall, oía, más lejos o más cerca según el caso, a la Duquesita tocando a Schubert; el disco, a estas alturas rayadísimo, de El pícnic de los ositos (una canción que ni Wills ni Roly se cansaban de oír) en el gramófono del cuarto de juegos, la radio del Brigada (la ponía cuando no tenía con quién hablar) y el chirrido intermitente de la vieja máquina de coser con la que supuso que la tía Rach debía de estar remendando sábanas, una tarea interminable. Era viernes, el día que su padre —y también el tío Edward, ahora que se había incorporado de nuevo a la firma— solía venir a pasar el fin de semana. Sin embargo, este viernes no vendría ninguno de los dos porque el tío se había llevado a papá a Westmorland. Por lo demás, cada cual seguía con su vida como si nada hubiera pasado, pensó con rencor mientras buscaba papel para la carta de Simon, que decidió escribir en la cama, donde al menos estaría un poco más protegida del frío que en el resto de la casa (entre las economías domésticas de la Duquesita estaba la de no encender el fuego del salón hasta después del té).
Pensó que lo mejor sería darle a Simon la mayor cantidad posible de noticias sobre cada miembro de la familia. «Aquí van las noticias de cada uno, por orden de edad», escribió. Por tanto, tendría que empezar por la tía abuela que aún vivía.
Durante el desayuno, la pobre Bully ha seguido dale que te pego con el Kaiser: se cree que estamos en la otra guerra. Aparte de él (del Kaiser, quiero decir), habla mucho de gente a la que ni siquiera conocemos, con lo cual se hace difícil responder algo sensato. Y se le cae la comida —incluso la más valiosa, como los huevos duros— encima de los jerséis, así que la tía Rach se pasa la vida lavándoselos. Es curioso; estamos acostumbrados a ver así la ropa de la señorita Milliment, pero en el caso de Bully da verdadera lástima. La Duquesita le encarga tareas sencillas, pero casi nunca hace más de la mitad. [Iba a escribir «echa mucho de menos a la tía Flo», pero cambió de idea]. El Brigada ha empezado a ir a Londres, a la oficina, tres días a la semana. Intentó dejar de ir, pero se aburría como una ostra y, como a la tía Rach le costaba Dios y ayuda pensar en cosas para que pasara el rato, al final decidió llevarlo en tren y después a la oficina, y una vez a la semana lo deja allí mientras ella se va de compras y a hacer recados. Los demás días, el Brigada hace planes para la plantación de árboles que tiene pensada para el prado grande que hay de camino al lugar aquel donde Christopher y tú montasteis el campamento, y, si no, oye la radio o les pide a la señorita Milliment o a la tía Rach que le lean en voz alta. La Duquesita no le hace demasiado caso (aunque no creo que a él le importe). Ella sigue como siempre, enfrascada en su piano y en su jardín y organizando las comidas, aunque a estas alturas hay tan poca variedad en las cartillas de racionamiento que digo yo que la señora Cripps debe de saberse los menús de memoria. Pero me he fijado en que los ancianos no cambian de hábitos, por mucho que a ti o a mí nos puedan parecer un tostón. La tía Rach, además de todo lo que te he dicho, se porta de maravilla con Wills. La tía Villy está dedicada en cuerpo y alma a la Cruz Roja y también trabaja como enfermera en el sanatorio; es decir, como una enfermera de verdad, no como Zoë, que lo único que hace es ir a hacerles compañía a los pobres pacientes. Zoë vuelve a estar delgada, y los ratos que tiene libres los dedica a arreglarse la ropa y a hacerle ropa nueva a Juliet. Clary y yo nos sentimos atascadísimas. No sabemos qué hacer con nuestras vidas. Clary dice que, si a Louise le dejaron irse de casa con diecisiete años, también a nosotras deberían dejarnos, pero ya le he dicho yo que lo único que harían sería enviarnos a la dichosa escuela de cocina a la que fue Louise, aunque Clary piensa que hasta eso nos ayudaría a ampliar nuestras miras, que, en su opinión, corren el riesgo de acabar siendo horrorosamente estrechas. Eso sí, las dos estamos de acuerdo en que a Louise se le han estrechado desde que vive en el mundo real. Solo piensa en el teatro, en actuar y en intentar que le salga trabajo en las obras radiofónicas de la BBC. Se porta como si no estuviésemos en guerra, o al menos como si no tuviera nada que ver con ella. Entre tú y yo, en la familia no la ven con buenos ojos y piensan que debería alistarse en la rama femenina de la Marina real. Ha empezado a racionarse el carbón, aunque a nosotros no nos puede afectar demasiado porque el único carbón que consumimos es el de la cocina. Simon, cuando vuelvas voy a llevarte al doctor Carr porque estoy segura de que puede ayudarte con lo de los granos. Ahora tengo que irme porque le prometí a Ellen que bañaría a Wills; doblarse sobre la bañera le sienta fatal a su espalda.
Con cariño de tu hermana, que te quiere,
POLLY
Ya está, pensó. No es que fuera una carta muy interesante, pero mejor eso que nada. De repente pensó que no sabía gran cosa sobre Simon —siempre había estado interno y en vacaciones se iba por ahí con Christopher o con Teddy—. Ahora, como Christopher estaba trabajando en una granja de Kent y Teddy acababa de alistarse en la Real Fuerza Aérea la semana anterior, no iba a tener a nadie con quien distraerse en vacaciones. La soledad de Simon, que tan honda impresión le había causado la tarde después del funeral, volvió a impresionarla; le pareció terrible que las únicas cosas que sabía de su hermano fueran las que le hacían tan infeliz. En circunstancias normales le habría hablado a su padre de él, pero en estos momentos le resultaba difícil, por no decir imposible. Era como si en las últimas semanas su padre se hubiese ido alejando cada vez más de todos, hasta el punto de que al morir su madre había parecido un náufrago, aislado en su dolor. Bueno, siempre podía contar con Clary; tenía un montón de ideas, y, aunque muchas de ellas no servían para nada, su abundancia, por sí sola, era de lo más estimulante.
Clary estaba en el cuarto de los niños dando de merendar a Juliet, una tarea larga e ingrata. La bandeja de la trona, el babero y las manitas regordetas y activas estaban cubiertas de migas de tostada y pegotes de melaza, y cada vez que Clary intentaba meterle un bocado Juliet apartaba la cabeza con desdén. «Quiero suelo», repetía sin parar. Quería irse con Wills y Roly, que estaban jugando a su juego favorito, el de los accidentes, con los coches de juguete.
—Bueno, pues toma un poquito de leche y ya está —dijo Clary ofreciéndole el tazón, pero la niña lo cogió, le dio la vuelta sobre la bandeja y se puso a dar manotazos al revoltijo—. Eso está muy feo, Jules. Poll, ¿me pasas un pañal o lo que sea? En serio, los bebés son el colmo. No me vale; tendré que ir a por un trapo húmedo o qué sé yo. Échale un vistazo mientras, ¿vale?
Polly se sentó al lado de Juliet, pero se quedó mirando a Wills. Al abrir la puerta se había fijado en que el niño había levantado los ojos de sus coches con una súbita mirada de esperanza que había mudado en una ausencia de expresión que era peor que cualquier muestra evidente de desconsuelo. Supongo que le pasa cada vez que se abre la puerta, pensó; ¿hasta cuándo le va a durar? Cuando Clary volvió, Polly fue a sentarse en el suelo al lado de Wills. El niño había dejado de interesarse por el juego; se había metido dos dedos en la boca, y con la mano derecha se estaba tirando del lóbulo de la oreja izquierda. No la miró.
Un rato antes, Polly había estado pensando que, en realidad, quizá fuera a Simon a quien la muerte de su madre había golpeado con más dureza, porque, por lo que se veía, la familia no sabía reconocer la particularidad de su dolor; en este momento, se preguntó si no sería más duro para Wills, que no era capaz de comunicar su desconsuelo... que ni siquiera entendía lo que le había pasado a su madre. Pero, por otro lado, tampoco yo lo entiendo... ni Simon... y en cuanto a ellos, solo fingen que lo entienden.
—Yo creo que las religiones se inventaron para que la gente se enfrentase mejor a la muerte —observó Clary mientras se acostaban aquella noche.
El comentario —bastante sorprendente, a juicio de Polly— vino después de una larga conversación acerca de la tristeza de Simon y de cómo podían hacerle más agradables las vacaciones.
—¿De veras lo crees? —preguntó. Le asombró descubrirse ligeramente escandalizada.
—Sí. Sí, lo creo. Los pieles rojas y sus terrenos de caza en la otra vida... el paraíso, el cielo... las segundas oportunidades en la piel de otra persona... No conozco todas las cosas que se han inventado, pero te apuesto lo que quieras a que, de entrada, fue por eso por lo que empezaron las religiones. El hecho de que al final todo el mundo muera no basta para que una persona concreta se enfrente mejor a la muerte. No tuvieron más remedio que inventarse algún tipo de futuro.
—¿Así que tú crees que la gente simplemente se apaga... como las velas?
—Sinceramente, Poll, no lo sé. Pero el mero hecho de que la gente no hable del tema demuestra el miedo que le da. Y utilizan expresiones horribles, como «pasar a mejor vida». ¿A qué vida, si puede saberse? No lo saben. Si lo supieran, lo dirían.
—Entonces, ¿tú no crees... —vaciló ante la enormidad de la insinuación—, tú no crees que en realidad sí que lo saben pero que es demasiado horrible para contarlo?
—No, no lo creo. Ojo, que yo para estas cosas no me fiaría ni un pelo de nuestra familia, pero alguien habría escrito sobre el tema. Acuérdate de Shakespeare, de «ese país por descubrir, de cuyos confines ningún viajero retorna» y de cuando dice que «he ahí la razón por la que tan longeva llega a ser la desgracia»2. Él sabía más que nadie y, de haberlo sabido, lo habría dicho.
—Sí, ¿verdad?
—Hombre, puede que no fuera lo que él pensaba, sino ideas que le atribuía a Hamlet, pero fíjate en Próspero, por ejemplo. Si Shakespeare hubiera sabido algo, lo habría puesto en boca de Próspero.
—Aunque en el infierno sí creía —señaló Poll—. Y creer en lo uno y no en lo otro ya es pasarse de la raya.
Pero Clary dijo con tono de superioridad:
—Lo único que hacía era dar voz a la opinión en boga. Yo creo que el infierno no era más que un instrumento político para conseguir que la gente hiciera lo que uno quería.
—Clary, había un montón de gente seria que creía en el infierno.
—Se puede ser serio y estar equivocado a la vez.
—Supongo que sí. —Pensó que hacía ya unos minutos que la conversación iba por mal camino.
—De todos modos —dijo Clary pasándose el peine, que estaba bastante mellado—, lo más probable es que Shakespeare creyera en el paraíso. ¿Qué me dices de «Buenas noches, mi dulce príncipe; que cante un coro de ángeles; que te conduzca, con sus alas, hasta tu reposo»3? ¡Maldita Jules, me ha pringado el pelo de melaza! A no ser que pienses que no era más que una manera ceremoniosa de despedirse de su mejor amigo, claro.
—No lo sé. Pero estoy de acuerdo contigo. Debo de ser la única.
Y ello me ha tenido... me ha tenido muy preocupada en los últimos tiempos. —Le temblaba la voz, y tragó saliva.
—Poll, me he fijado en algo muy importante que tiene que ver contigo, y quería decírtelo.
—A ver, ¿qué? —Se puso a la defensiva y de repente le entró un cansancio tremendo.
—Es sobre la tía Syb. Tu madre. Llevas toda la semana triste por ella... y por tu padre, y por Wills, y ahora por Simon. Sé que es porque eres buena y mucho menos egoísta que yo, pero es que en ningún momento has estado triste por ti. Sé que lo estás, pero no te lo permites porque crees que los sentimientos de los demás son más importantes que los tuyos. No lo son. Ya está; solo era eso.
Por un instante, la mirada de Polly se cruzó con los ojos grises que la observaban con firmeza en el espejo del tocador; después, Clary siguió tirándose del pelo con el peine. Justo cuando estaba abriendo la boca para decir que Clary no entendía lo que sentían Wills y Simon, que se equivocaba, una tibia oleada de dolor ahogó sus palabras. Se tapó la cara con las manos y se echó a llorar, y esta vez lloraba por su pérdida.
Clary permaneció quieta, en silencio, y después cogió una toalla de mano, se sentó en su cama frente a Polly y esperó hasta que más o menos hubo terminado de llorar.
—Esto es mejor que tres pañuelos juntos —dijo—. Qué curioso: los hombres, que casi no lloran, usan pañuelos enormes, mientras que nosotras, que lloramos mucho más, tenemos pañuelos minúsculos que solo sirven para sonarse una vez con delicadeza. ¿Te apetece que prepare un caldito de Bovril?
—Ahora; espera un poco. Llevo toda la tarde recogiendo sus cosas.
—Lo sé. Me lo ha dicho la tía Rach. No me ofrecí a ayudarte porque pensé que no querrías estar con nadie.
—Y no quería, pero tú no eres «nadie», Clary. Ni mucho menos.
Vio que su prima se ruborizaba ligeramente. Y, como sabía que Clary necesitaba que este tipo de cosas se las repitieran, añadió:
—De haber querido estar con alguien, habría sido contigo.
Cuando Clary volvió con las tazas humeantes, se pusieron a hablar de cuestiones prácticas como, por ejemplo, de cómo podían pasar las vacaciones en casa de Archie (ellas dos y Simon), teniendo en cuenta que solo disponía de dos dormitorios y una cama.
—Tampoco es que nos haya invitado —dijo Clary—, pero tenemos que estar preparadas para adelantarnos a cualquier objeción absurda por falta de espacio.
—Nosotras podríamos dormir en su sofá, si es que tiene; y Simon, en la bañera.
—O podríamos pedirle a Archie que invite a Simon a solas y, en otro momento, a nosotras. O podríais ir Simon y tú nada más —sugirió.
—Pero tú querrás venir, ¿no?
—Yo podría ir en otro momento —respondió Clary con tono despreocupado (quizá demasiado despreocupado, se dijo Polly)—. Será mejor que no se lo contemos a nadie; a ver si se van a querer apuntar Lydia o Neville.
—De eso, ni hablar. Y yo preferiría ir contigo.
—Le preguntaré a Archie, a ver qué le parece —propuso Clary.
El ambiente había vuelto a cambiar.
Después de aquello, Polly empezó a llorar muy a menudo, casi siempre cuando menos se lo esperaba, y, aunque era un incordio porque no quería que nadie la viese, le daba la impresión de que, en general, no se daban cuenta. Clary y ella pillaron unos catarros tremendos, lo cual le vino bien, y mientras guardaban cama leyeron en voz alta Historia de dos ciudades porque estaban estudiando la Revolución francesa con la señorita Milliment. La tía Rach se encargó de que la ropa de su madre se donase a la Cruz Roja, y Tonbridge fue a entregarla con el coche. Cuando su padre llevaba ya una semana con el tío Edward, empezó a preocuparse por él, por si volvería a casa un poco menos triste (pero ¿cómo, si apenas habían pasado unos días?) y, sobre todo, por cómo debía tratarlo.
—No te preocupes —dijo Clary—. Seguirá muy triste, por supuesto, pero al final lo superará. Así son los hombres. Mira mi padre.
—¿Te refieres a que crees que volverá a casarse?
La sola idea la escandalizaba.
—No sé, pero puede que sí. Me imagino que lo de casarse de segundas se lleva en la sangre... ya sabes, como la gota o la miopía.
—A mí no me parece que tu padre y el mío sean para nada iguales.
—Completamente iguales, no; eso por supuesto. Pero, en algunos aspectos, vaya si lo son. Piensa en sus voces. Y en esa manía que tienen de cambiar continuamente de zapatos porque tienen los pies muy delicados. De todos modos, tardará mucho en hacerlo. Y, Poll, no he dicho nada malo de él. Simplemente, he tenido presente la naturaleza humana. No todos podemos ser como Sydney Carton.
—¡Menos mal! Si todos fuéramos como él, no quedaría nadie con vida.
—Ah, lo que quieres decir es que no quedaría nadie si todos sacrificásemos la vida por otra persona. Pero quedaría esa otra persona, so boba.
—Si todos lo hiciéramos, no...
Y se embarcaron en su juego de siempre, basado en la pregunta retórica que le hacía Ellen a Neville cada vez que se portaba mal en la mesa. «Si todo el mundo vomitase a la vez, sería muy interesante. Supongo que todos nos ahogaríamos», había dicho Neville después de pensárselo un rato, sumiendo ingeniosamente —como había observado Clary— la cuestión en el absurdo. Pero apenas acababan de empezar cuando ambas, por separado, se dieron cuenta de que el juego había perdido su encanto; no se les ocurrían más que soserías y ya no les entraba la risa floja.
—Nos hemos hechos mayores para este juego —se lamentó Clary—. De aquí en adelante, lo único que nos queda es andarnos con ojo para que no se den cuenta Wills, Jules ni Roly.
—Tiene que haber más cosas —dijo Polly, preguntándose qué demonios podría ser.
—Pues claro: el final de la guerra, que papá va a volver a casa, que podremos hacer lo que se nos antoje porque seremos demasiado mayores para que nos mangoneen... y el pan blanco, los plátanos... y libros que no tengan pinta de viejos cuando los compras... Y tú tendrás tu propia casa, Poll... ¿Te imaginas?
—Sí, a veces —respondió Polly.
Pero otras veces se preguntaba si no se habría hecho mayor también para la casa, sin haber encontrado —hasta donde podía ver— ningún interés que la sustituyera.
La familia
Primavera de 1942
—¿Te vas a Londres, tía Rach?
—Sí. ¿Cómo diablos lo has adivinado?
—Te has puesto la ropa de cuando vas a Londres —respondió Lydia, y, después de un examen detallado, añadió—: La verdad es que me parece que estás más guapa cuando no te la pones. Espero que no te moleste que te lo diga.
—Para nada. Seguro que tienes razón. Hace siglos que no me compro nada nuevo.
—No, lo que quiero decir es que me parece que nunca te ha favorecido. Me da que eres de esas personas que deberían vestir de uniforme para tener siempre el mismo aspecto. Así sería más fácil fijarse solo en tus ojos, en si están contentos o no. —Estaba en el pasillo, plantada delante del cuarto de Rachel y viendo cómo preparaba el bolso de viaje—. La ropa te envejece —dijo al cabo de un rato—. Al revés que a mamá. A ella, la ropa la rejuvenece... bueno, sus mejores trajes, quiero decir.
—No des patadas al zócalo, tesoro. A ver si se le va a caer la pintura.
—Ya se le ha caído mucha. Esta casa cada vez está más ruinosa. Ojalá me fuese yo a Londres.
—¿Y qué harías cuando llegases?
—Me iría a casa de Archie, como esas dos, que tienen una suerte... Me llevaría al cine, y después me invitaría a una cena superemocionante y podría lucir las joyas que me regalaron en el bautizo y pediríamos bistec y tarta de chocolate y crema de licor de menta.
—¿Esa es tu comida favorita? —preguntó mientras sopesaba si debía meter un par de zapatillas de estar por casa.
—Lo sería si la comiese alguna vez. Archie dijo que en su barco ponían carne todos los días. Bastante malo es ser una civil para, encima, ser una civil niña... Seguro que en los restaurantes todo es distinto. Mira que es mala pata vivir en un lugar en el que no hay ninguno. Tú tampoco te maquillas, ¿no? Pues yo pienso maquillarme. Me pondré un pintalabios carmín, como las estrellas de cine, y un abrigo blanco de piel, menos en verano. Y leeré libros picantes.
—¿Libros qué?
—Ya sabes. Es una manera de referirse a cosas que no son muy decentes. Los leeré a pares en mi tiempo libre.
—Hablando de tiempo libre, ¿no deberías estar con la señorita Milliment?
—Estamos de vacaciones, tía Rach. ¿Es que no te habías dado cuenta? Ah, sí: también le pediré a Archie que me lleve a la Cámara de los Horrores de Madame Tussaud. Me imagino que habrás ido, ¿no?
—Supongo que sí, pero hace años.
—Bueno, y ¿qué tipo de horrores hay? Porque preferiría saberlo antes de ir. Neville quiere hacer creer que ha estado. Dice que el suelo está lleno de sangre, pero a mí la sangre no es que me interese demasiado. Y que se oyen gemidos como de tortura; pero no es un niño del que te puedas fiar ni un pelo, así que sigo en las mismas. Bueno, cuenta, ¿qué hay allí?
—Hace siglos que fui, cariño, no me acuerdo... Solo recuerdo una escena de la ejecución de la pobre María I de Escocia. Pero me imagino que en algún momento de las vacaciones mamá te llevará a Londres.
—Lo dudo. Solo me lleva a Tonbridge Wells... al dentista. ¿Sabes una cosa muy tonta del señor Alabone? Cuando pasas a la sala te lo encuentras siempre de pie junto al sillón, y da dos pasos al frente para estrecharte la mano. Bueno, el caso es que en la alfombra hay dos puntos donde está desgastada, justo donde pisa, y queda de lo más cutre; si cambiase la forma de andar, esto no pasaría. Lo lógico sería que alguien que es lo bastante inteligente para hacer agujeros en los dientes de la gente se hubiera dado cuenta de ello, ¿no crees? Al final se lo dije, porque para mí que, con la guerra, las posibilidades de que pueda comprar una alfombra nueva son bastante escasas. Pero se limitó a decir «Claro, claro», así que vi que no iba a hacer ni caso.
—La gente rara vez sigue los consejos —dijo Rachel con aire distraído.
Estaba pensando en las veces que le había suplicado a Sid que no se alimentase solo de bocadillos, que alquilase una habitación para que así al menos el huésped contribuyese a los gastos de la casa y tal vez cocinase un poco. «Si es que me gusta tener la casa para mí sola. Así, mi amor, siempre que vengas podremos estar las dos a nuestras anchas», respondía Sid, y de ahí no pasaba. Aquel día, aquella noche, iba a ser una de esas ocasiones cada vez más infrecuentes. ¿Y si aprendo a cocinar?, pensó. Al fin y al cabo, Villy ha aprendido... pero, claro, a Villy se le da de miedo empezar cosas nuevas.
—¿Por qué te llevas tantos pañuelos? ¿Crees que vas a ponerte muy triste en Londres?
—No. Es que siempre que pasaba fuera el fin de semana la Duquesita me hacía llevarme seis, y doce si me iba una semana. Al final se ha convertido en una costumbre. Tenías que sacar uno limpio cada día, aunque no hubieras usado el del día anterior.
—O sea, que si te ibas para un mes tenías que llevarte cuarenta y ocho pañuelos. Y si te ibas para tres meses...
—No, mujer, claro que no; en esos casos, se lavaban. Anda, ve a ver si encuentras a Eileen.
—Vale, voy.
Una vez sola, Rachel echó un vistazo a su lista. En un lado estaban las cosas de las que tenía que encargarse antes de coger el tren. En el otro, las cosas que tenía que despachar en Londres al salir de la oficina, donde se pasaba el día metida en un cuartito negro llevando las cuentas y escuchando siempre la misma retahíla de desdichas de los empleados, que no habían tardado en encontrar en ella a la perfecta depositaria de todas sus cuitas. Menos mal que esta vez no la acompañaría el Brigada; había tenido un catarro que había degenerado en bronquitis, y el doctor Carr le había prohibido salir de casa hasta que se recuperase. La señorita Milliment sabría entretenerlo. Estaba enfrascado en la revisión de una antología de textos sobre árboles, y la institutriz estaba tan volcada en el proyecto que Rachel pensaba que, en fin, merecía figurar como coautora. Pero de la tía Dolly tendrían que ocuparse la Duquesita y Eileen; es decir, Eileen, ya que la tía se empeñaba en mantener una independencia completamente ficticia delante de su hermana y no aceptaba que la ayudase. Sería Eileen la que tendría que pasar horas al pie del cañón, buscando la ropa que quisiera ponerse la tía Dolly. Rachel se dijo que convenía advertir a Eileen de que muchas de estas búsquedas serían inútiles, dado que a menudo pedía prendas que hacía muchos años que había dejado de tener.
—Lo mejor es decirle que se están lavando —le recomendó a Eileen—. La memoria de la pobre señora Barlow ya no es lo que era. Elige tú lo que te parezca más adecuado y ya está.
—Sí, señora.
—Ah, y sus medicinas. Le pirran, así que cuando se le olvida que ya se las ha tomado tiende a tomarse una segunda dosis. Lo mejor será que se las des con el desayuno y las guardes luego; déjalas en mi habitación, si quieres. También toma una píldora amarilla por la noche.
—¿Y qué me dice del baño, señora? ¿Querrá que se lo prepare yo?
—Creo que preferirá lavarse en su dormitorio.
Rachel no quiso hacer pública la profunda aversión que sentía la tía Dolly por el baño (decía que era peligroso y que su padre le había prohibido bañarse más de una vez a la semana).
—Se acuesta después de las noticias de las nueve, así que no hace falta que te quedes hasta tarde. Gracias, Eileen. Sé que puedo confiar en ti.
Otra cosa resuelta. Menudo lío para solo dos noches, se dijo; pero, en el momento en que me suba al tren, podré saborear por adelantado las dos maravillosas tardes que me esperan. Hacía ya varias semanas que la mala suerte las llevaba persiguiendo a Sid y a ella. Primero, claro, por la pobre Sybil, y después porque el Brigada había caído enfermo y encima la Duquesita había pillado un catarro tremendo, con lo cual no podía acercarse a él. Y después había venido Simon a pasar las vacaciones, y Polly la había tenido preocupada. Total, que había sido imposible ausentarse de casa durante más tiempo que el de la jornada de la oficina. Pero, por lo que fuera, Sid no parecía entender que tenía obligaciones con la familia, con la casa en general, que había que anteponer necesariamente al placer. A decir verdad, la última discusión que habían tenido por este motivo, en un salón de té cercano a la oficina de Rachel al que había ido Sid a comerse un triste sándwich, había sido bastante dolorosa; después (aunque, por supuesto, no se lo había dicho a Sid) había estado llorando. El único lugar que había encontrado para hacerlo a gusto era el desagradable servicio de señoras de la oficina, en la sexta planta del edificio; el papel higiénico consistía en cachitos cuadrados del Evening Standard