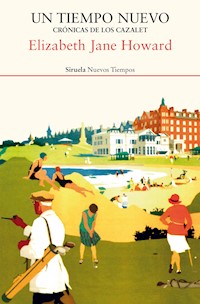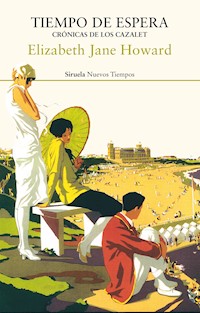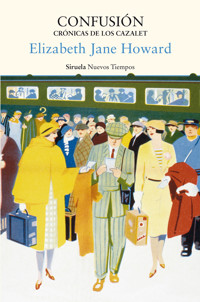Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Una de las grandes novelas de la autora de las Crónicas de los Cazalet «Elizabeth Jane Howard se aproxima siempre a sus personajes con esa magistral mezcla de empatía y distanciamiento que solo ella es capaz de lograr».Hilary Mantel Anne y Edmund Cornhill, ambos de mediana edad, son una pareja feliz. Viven en una idílica propiedad en el campo, no muy lejos de Londres, donde él va a trabajar todos los días mientras ella se ocupa del cuidado de la casa, el jardín, la gata preñada y las deliciosas cenas para su marido. Hasta que un día, la madrastra de Edmund —la riquísima Clara, que lleva una existencia nómada y mundana— les pide que acojan a su hija Arabella, una veinteañera que se presenta en la puerta con su equipaje de ropa cara y carencias afectivas. Al no tener hijos, el matrimonio se siente de entrada inclinado a criarla, pero muy pronto su presencia resultará absolutamente desestabilizadora, revelando grietas ocultas en lo que parecía una unión indestructible… Esa clase de chica es una certera exploración de las relaciones de pareja, una lúcida mirada sobre el amor, la soledad y el deseo, esos tenues lazos que conforman el tejido de nuestras vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2023
Título original: Odd Girl Out
En cubierta: Póster publicitario de los cruceros Canadian Pacific © LWM / Getty Open Content / Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Elizabeth Jane Howard, 1972
© De la traducción, M.ª Pilar Lafuente Bergós
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19942-45-6
Conversión a formato digital: María Belloso
PRIMERA PARTE
—Claro que no me importa, cariño. En absoluto —dijo ella.
Llevaba puesta la parte superior del pijama de su marido y extendía mermelada de cereza sobre una tostada. Pensó un momento y añadió:
—Me encantará tener a alguien con quien hablar mientras estás en Londres.
Edmund Cornhill contempló a su mujer por un momento sin responder. En ocasiones como esta —se decía a sí mismo— su habitual devoción por ella se cargaba de algo extremadamente erótico.
Lo que le gustaba de Anne —siguió pensando en silencio (era un hombre que mantenía un continuo monólogo interior del que pocas palabras llegaban a escucharse en voz alta)— era la manera en la que se las ingeniaba siempre para aceptar de forma racional cualquier sacrificio que él le pidiera. Ella no se limitaba a decir que lo que quiera que fuese iba a estar bien; decía por qué lo estaría y, por supuesto, casi siempre tenía razón. Se encontraba en la cama, un lugar que, según él, la mayoría de las esposas no ocupaban lo suficientemente a menudo; Edmund nunca le permitía levantarse por las mañanas antes de que él se marchara a Londres o de que empezara su día de otra forma.
—Te sientan bien las rayas —le dijo.
—¿Tú crees?
—O tal vez son el rojo y el azul los que te favorecen tanto. Me recuerdas a una de esas deliciosas obras de teatro de antes de la guerra en las que la chica se queda inesperadamente a pasar la noche.
Ella añadió de inmediato, como él sabía que haría:
—Me encanta el azul.
—Ha estado enferma, o eso me ha parecido entender.
—Por lo que dijiste, creía que Clara mencionó simplemente que necesitaba un descanso.
—Sí, eso dijo, pero no paraba de hablar de estrés y de que necesitaba un cambio, y la línea se cortaba continuamente.
—¿Desde dónde llamaba?
—Desde Lucerna. Pero no pensaba quedarse allí. Estaba de camino a París.
—Ya veo —replicó Anne educadamente.
Anne llevaba casada con Edmund casi diez años, y la débil chispa de curiosidad que en el pasado había manifestado a propósito del paradero de la exmadrastra de su marido hacía mucho tiempo que se había extinguido. Según creía ella, era de esa clase de personas que andan siempre de aquí para allá, por lo que no le extrañaba que ahora estuviera de camino a algún otro lugar, tal como había comprobado ocasionalmente en el pasado. Para seguir su ritmo se requería un interés mucho mayor del que Anne había demostrado. Pero Edmund se preocupaba de verdad por ella; de una manera extraña y un tanto conmovedora, consideraba su fugaz y atenuada relación como una especie de pluma heráldica en su sombrero. Siempre que Clara visitaba Inglaterra, Edmund tomaba el té con ella en Claridge’s; ella, a su vez, le enviaba una postal navideña carísima todos los años y Edmund llevaba a cabo fielmente cualquiera de los aburridos recados que le exigía con su enorme letra escrita en bellas tarjetas. Él la llamaba Clara y ella se dirigía a él como «cariño».
—¿Te acuerdas de ese loro de Clara que tuvimos?
Edmund se levantó con la bandeja del desayuno y comentó:
—Por supuesto que me acuerdo, ¿por qué?
—Por nada. Simplemente he recordado qué aburrido era…, eso es todo.
—Los loros son realmente aburridos; no tienen nada que ver con Clara.
Ella comenzó a explicar que, por supuesto, no había querido decir eso, cuando un rasguño —tan delicado como autoritario— en la puerta los interrumpió.
Edmund abrió y Ariadne hizo su acostumbrada entrada, elegante y silenciosa. Era una gata negra, y estaba tan rabiosamente preñada que su cuerpo recordaba a un pequeño manguito en cuyo interior alguien hubiera embutido las manos en un vano intento de mantenerlas quietas. A pesar de esto, saltó con agilidad sobre la cama y cayó de costado al alcance de la mano de Anne, que le acarició el cuello y comenzó a examinar el extremo de una de sus pezuñas con una minuciosidad analítica.
—¿Para cuándo será? —le susurró Anne suavemente, pero Ariadne se limitó a cerrar sus ojos acuosos.
—Con tal de que no sea en nuestra cama… —dijo Edmund mientras se alejaba para prepararse el baño. Decía eso todas las mañanas, pero ni Anne ni Ariadne le hacían el menor caso.
Mientras Edmund se bañaba, Anne permanecía tumbada. Detestaba que él no le permitiera levantarse primero; también odiaba malgastar cualquier preciosa mañana en la cama, y por eso hacía listas mientras su mente deambulaba perezosamente de una palabra a otra al tiempo que las anotaba en el reverso de un catálogo de comerciantes de vino de su marido. «Muscari», escribió. Era una pena que no acabaran de disfrutar del cedro, pensó; les resultaba demasiado árido. Si deseaba añadir un toque de azul bajo sus ramas tendría que contentarse con unas campanillas. Estas lucían su mejor aspecto en plena naturaleza, así que si Edmund le preguntaba qué quería para su cumpleaños, la respuesta sería: «un bosque». Esto, sin embargo, conllevaría mudarse, cosa que ella nunca había deseado. Encontrar una casa no demasiado lejos de Londres, junto a un río, con un jardín que tuviera, entre otros encantos, un cedro, una morera y una catalpa no era algo que pudiera ocurrirle dos veces a nadie, ni siquiera teniendo un marido que fuera agente inmobiliario. A Edmund le había llevado casi un año dar con ella, y aunque su gran experiencia le había permitido realizar una criba profesional, debieron de haber visto aproximadamente una treintena de casas. «Trucha asalmonada», escribió, y pensó en lo parecidos que eran sus pescaderos a los personajes de la morsa y el carpintero de Alicia en el país de las maravillas. ¿Cuándo iba a venir la hija de Clara? Por otro lado, Edmund debería dejarle claro quién había sido —o era— el padre de la chica. Clara había estado casada seis veces, sin contar otras muchas relaciones largas; era tan probable que la muchacha fuera el resultado de una de ellas como de uno de sus matrimonios. Pero no estaría de más saber exactamente de antemano… «Reparar lámpara de la mesita de noche», escribió. «Arreglar las rosas». Eso en realidad significaba podar las flores marchitas, seleccionar, retocar, regar y ocuparse de las plantas en general. Sus arbustos de estilo clásico alcanzaban su mejor momento hacia finales de junio y este estaba resultando un año particularmente bueno para ellos.
Era miércoles —el día en que Edmund acostumbraba a visitar alguna casa de campo para un cliente y a veces, incluso, se quedaba a pasar la noche en algún lejano pueblo o ciudad catedralicia—. La llamaría por la noche para comentarle lo que había cenado y si la casa le había parecido horrible o encantadora, y regresaría al día siguiente. Los miércoles ella preparaba algún elaborado plato que cenarían el jueves al atardecer. Trabajaría en el jardín hasta que anocheciera y comería unos huevos duros en la mesa de la cocina con una novela apoyada sobre una barra de pan. Después se daría un baño caliente, se lavaría el pelo y escribiría al padre de Edmund, que vivía en una residencia en Cornualles. Intentaba escribir estas cartas una vez a la semana; al menos se obligaba a hacerlo todos los miércoles que Edmund dormía fuera. Esta costumbre no terminaba de convencerla: tenía siempre la impresión de estar a punto de alcanzar el equilibrio en su vida y de que, cuando finalmente lo conseguía, todo, por decirlo de algún modo, volvía a ponerse en marcha con mayor energía e ímpetu. Para ella la armonía implicaba que había un momento y un lugar para cada deber. No estaba segura de si lo placentero debía incluirse también en todo esto; al fin y al cabo, solo la gente insegura e infeliz intentaría planear algo así.
Edmund silbaba unos compases de «La trucha» —el trozo que siempre silba la gente, si es que se atreven a hacerlo—. Pronto volvería al dormitorio deseando que ella le eligiera una camisa y una corbata, para luego cambiarlas por lo que creía que él hubiera escogido si ella no hubiera estado allí. Una de las cualidades más llamativas de Edmund era su predictibilidad: para muchos podría equivaler a monotonía, pero para Anne era posiblemente su mayor atractivo. Ya tuvo —por una vez— un comportamiento suficientemente inesperado como para bastarle el resto de su vida. Se estiró y salió de la cama muy lentamente para pensar en las camisas de Edmund…
—¿Cómo estás?
—Bastante fastidiada. —Tras una pausa, preguntó—: ¿Y tú?
—Bien, gracias.
Ambas respuestas significaban exactamente lo mismo, pensó él: que no podían sentirse mucho peor, pero que el otro ni se preocupaba ni podía hacer nada en caso de que realmente le hubiera importado.
—¿Y los niños?
Ella respondió rápidamente con ese deprimente tonillo de triunfo que a él siempre le había irritado:
—Tienen anginas, o mononucleosis, o paperas. Los dos están en la cama, pobres mocosos.
—¿Has consultado a un médico?
—Por supuesto que he llamado a un médico; no estoy completamente loca. Pero hoy en día los médicos no vienen en cuanto los avisas, ya sabes. Dijo que intentaría pasarse antes de comer. Nadie ha preguntado por ti, si es por eso por lo que llamas.
Siguió entonces un lapso aterrador, minúsculo, indeterminado, como cuando se observa a alguien caer de un edificio, o como cuando se cuentan los últimos segundos de un temporizador de cocina, o como cuando alguien espera en el patíbulo. Entonces él dijo:
—No llamaba por eso, en realidad. Estoy de vuelta.
Ella enmudeció por un instante. Con una falta de interés casi agresiva, preguntó:
—¿De vuelta a dónde?
Él pensó en contar hasta tres antes de responder:
—A casa, contigo y con los niños.
Ella hizo un ruido que sonó como si hubiera soltado una carcajada, un grito y un resoplido a la vez, y dijo:
—¿Acaso te ha dejado? Qué pregunta tan estúpida. Debe de haberte dejado. No eres exactamente un hombre responsable, ¿no?
Aunque le hubiera gustado gritar: «No hables como en una obra mala de antes de la guerra», él contestó:
—Sí, me ha dejado, seguro que te alegras de saberlo.
—No puedes soportar estar solo.
—No, no es eso. Si no puedo tener lo que quiero, al menos estoy obligado a hacer lo que debo.
—¿Qué te hace pensar que quiero que vuelvas?
—No se trata de lo que tú quieras, ¿no? Ese punto siempre queda fuera de estas situaciones. Se trata de lo que nos podemos permitir. No puedo mantener dos hogares, y si tienes que cuidar de los niños de una manera adecuada, no puedes trabajar.
—Ella te mantenía, ¿verdad?
—No importa lo que hiciera —dijo él; ella se había mostrado tan desagradable que la habría matado—. Se ha ido. Me ha dejado. Podría haberte mentido, pero no lo he hecho. Eso ya es algo.
—No…, no lo es en absoluto.
—¿Por qué no?
—Solo has decidido volver porque no tienes otra opción mejor. Eso es fantástico, debo decir. —Con un gran esfuerzo, trató de no estallar en lágrimas.
—No es fantástico para ninguno de nosotros. Nunca lo ha sido. Estaré de vuelta para el almuerzo.
Él colgó el teléfono y se tumbó en la cama deshecha. Era extraordinario con qué rapidez este lujoso y diminuto estudio bohemio en Chelsea había cambiado en el momento en el que ella se fue, hacía —¿cuánto?— cuatro días y cinco noches. Cuando ella estaba allí, había tenido todos los encantos de un nido secreto y romántico. Era muy pequeño —un apartamento de dos habitaciones, de hecho, con todas las comodidades modernas—, pero pareció la respuesta perfecta cuando lo visitaron por primera vez. Pertenecía a uno de sus amigos ricos, llamado Neville, que pasaba la mayor parte del verano en Ibiza y que —según había dicho ella distraídamente— se mostraba siempre dispuesto a dejárselo a alguien cuando no estuviera en Inglaterra o, como en este caso, en Londres; al parecer tenía también una casa de campo en Hampshire y un piso en París. Pero ahora —tras esos cuatro días y cinco terribles noches en los que había acabado con todas las botellas de licor y en los que, incluso, usó los restos de salsa Worcester y unos huevos viejos para prepararse unas ostras de la pradera mientras escuchaba los escasos elepés hasta la náusea y fumaba varios cientos de cigarrillos— aquel lugar parecía el escenario de una fiesta fallida. Las alfombras de color morado que se extendían de pared a pared tenían manchas de ceniza; había dejado marcas de quemaduras en los bordes de las estanterías pintadas de blanco, y el baño y la cocina eran un revoltijo de mugre, huellas de cal, cubertería sin lavar, restos de cosas pudriéndose en tazas y fregaderos, jabón con resquebrajaduras negras y toallas desgastadas, húmedas y sucias. Solo había salido a por cigarrillos, y únicamente había dejado de hacerlo porque se le acabó el dinero. Miró el último paquete que había apretado con la mano mientras hablaba con Janet: solo quedaban tres y los había doblado. Maldita sea. Estaba sin trabajo, solo, y tenía a tres personas que mantener. Se preguntó por milésima vez dónde estaría ella en ese momento. Debería haber sido actriz, pensó con resquemor: ella sí que valía para eso, nunca le habría faltado trabajo. Si se lo proponía, podía resultar muy convincente… Se dio cuenta de que volvía a llorar casi en silencio, solo con lágrimas y el tipo de respiración agitada que no le habría gustado que escuchara nadie. Se levantó de la cama y fue al baño: mejor probar y afeitarse con esa cuchilla espantosa con la que sabía que se cortaría, pero que era la única que quedaba.
Su rostro en el espejo tenía un aspecto tan horrible y diferente que, por un momento, se quedó objetivamente impresionado por su propia aflicción. Nunca volvería a ser el mismo, y estaba seguro de que ella le había arruinado la existencia. Pero no: en realidad era Janet la que lo había hecho; una rubia en la Escuela de Teatro, qué otra cosa si no. En momentos como este, el resto de la vida puede parecer muy largo: visiones de su desolada y agonizante mediana edad y de su vejez se agitaron trágicamente en su imaginación como imágenes detenidas de alguna película interminable sobre el sufrimiento y la corrosión de un hombre, Dorian Gray o Jekyll y Hyde, con la diferencia de que todo el daño se producía por un mero desamor en lugar de por un simple demonio. Pero no eraél quien había sido malvado: su intención no era enamorarse de ella; de hecho, no esperaba más de la vida que deambular de un sitio a otro con Janet y los niños, con la típica aventura de vez en cuando para mantener su confianza sexual. Era ella la que lo había elegido a él, metiéndose en su cabeza y revolucionándolo todo, y estaba seguro de que para entonces ya había encontrado a otro. Mientras daba unos toquecitos a la sangre del primer corte del afeitado, se preguntó de nuevo adónde demonios se había ido tan repentinamente y dónde diantres estaría entonces.
—¡Recubrimiento de cobre! Suena realmente espantoso.
—Es por ese gusano interno; ataca los cascos de todos los barcos, incluso de los tuyos, querida.
—Pues nunca tuvimos ningún problema en el Caribe.
—Probablemente es un gusano mediterráneo. Si no lo resolvemos, o bien no nos vamos de crucero allí o un día nos hundimos como piedras.
—Una cosa después de la otra. Primero Arabella y luego esto. El dinero no corre por mis venas.
Ella iba vestida con un bodi plateado de lamé y medias grises. Llevaba la cabeza envuelta en una toalla negra a modo de turbante y estaba echada; había alzado las piernas por encima de la cabeza, doblándose, para que los dedos de los pies tocaran el suelo, de manera que su acompañante solo podía verla de costado. Él comenzó a poner las canicas de nuevo en posición sobre el tablero del solitario y respondió:
—Oh, sí lo hace, cariño. Junto con un poco de sangre, por supuesto.
—Menos sangre de la que tenía. He perdido quince libras en este aburrido lugar.
Él había perdido muchas más libras de otro tipo y creyó mejor cambiar de tema.
—¿Qué ha estado haciendo Arabella?
—Nada extraordinario. De hecho, desearía que esa chica expandiera sus horizontes con algún tipo de originalidad.
—Hubo ese asunto con aquella escultora… —apuntó él. Era un hombre justo cuando algo le resultaba indiferente y, ciertamente, lo era hacia su hijastra.
Clara se incorporó, cruzó las piernas y empezó a hacer ejercicios de cuello.
—Eso fue un puro disparate. Bien…, llama a esa gente en Cannes y diles que pongan el revestimiento de cobre, pero quiero que esté listo a mitad de julio para que podamos recoger el yate en Niza después de haber recibido mis cosas de París.
Su doncella llamó a la puerta y entró con una bandeja sobre la que había un platillo con varias pastillas y una jarrita de miel.
—Abre las cortinas, ¿quieres, Markham? Y dame mis gafas de sol.
—Tendrán que ser las blancas, señora; hubo un desafortunado accidente con las que van a juego con su ropa de hacer ejercicio.
Markham tenía una edad indefinida y era fea, eficiente y maliciosa. Aunque ponía empeño en no simpatizar con nadie, llevaba con Clara más de veinte años, por lo que, para entonces, su indispensabilidad equilibraba de manera segura su resentimiento. Ningún hombre le caía bien y había disfrutado enormemente con los divorcios y rupturas varias que había presenciado tan de cerca. No estaba claro lo que sentía por su señora, pero se ocupaba de su ropa —guardada en, al menos, tres países— con un cuidado obsesivo. Solo ella sabía que Clara tenía, y ocasionalmente llevaba, casi doscientos pares de zapatos hechos a mano: era una costurera impecable y lavaba ella misma toda la espléndida ropa interior.
Con los estores plegados, la luz del sol del color de la mantequilla derretida inundó la habitación del hotel, haciendo que su discreción de tonos pastel pareciera apagada. El príncipe Radamacz abandonó su solitario y se acercó hasta el balcón. Fuera, el cielo, tan profundamente azul que parecía de postal, daba al lago un profundo color violáceo y convertía los pequeños veleros que estaban sobre él en juguetes recién estrenados que se apresuraban en una diminuta y errática carrera. La idea de estar en uno de aquellos barcos lo aburría e irritaba. Era exasperante haber perdido semejante placer por el mero hecho de haber tenido la muerte más cerca, y había descubierto recientemente que el bienestar crónico (o el lujo) le hacía pensar mucho más en ello.
—¿Qué les ha pasado a mis gafas de circonitas? Vamos, Markham, suéltalo.
—No soy yo quien debe decirlo, señora.
A pesar de que Clara fuera una princesa, Markham utilizaba este apelativo indefectiblemente; lo había usado, de hecho, en todos los matrimonios de su señora: con el padre de Edmund, profesor de filosofía (inglés), el padre de Arabella (escocés), un violinista (húngaro), un conde ornitólogo (francés) y una estrella de cine (norteamericano). En el pasado, cuando Markham acababa de ser contratada, Clara estuvo brevemente casada con un ancianísimo baronet escocés que había conseguido morir incluso antes de que ella pudiera cansarse de él —se cayó por las escaleras de espiral de su horrendo castillo gótico en su luna de miel—, así que, por mucho que cambiara de clase o de posición, para Markham siempre sería su «señora».
—¡Markham!
—Heythrop-Jones permitió que el perro se las comiera, señora, si desea saberlo.
—Estoy segura de que no fue así, Markham.
—Las aplastó entre sus mandíbulas, señora. Nunca volverán a ser las mismas.
—Menuda idiotez.
Markham adoptó un semblante remilgado.
—Heythrop-Jones se dedica a cosas que no tienen relación con los asuntos de su señoría.
—No me refería a Heythrop-Jones, Markham, me refería a Major. —Se terminó la última pastilla y bostezó—. ¡Vani! Vayámonos esta noche. Este lugar es demasiado tranquilo y aburrido para nosotros. Diles que nos vamos, Markham. Que Heythrop-Jones tenga el Rolls preparado para las tres. Cómprate un billete de tren para París. No te molestes con las pelucas que pedí ayer, que las devuelvan. Con ellas parezco una actriz de los sesenta intentando ser una actriz de los veinte. Cancela el masajista. Haz una llamada al señor Cornhill a su oficina de Londres. Prepárame un baño. El príncipe quiere que se recoja su reloj de Piguet. O que lo envíen, lo que sea más fácil. Tendrás que llevarte a Major en el tren contigo. Haz que el hotel le prepare una comida decente. Y otra para ti, por supuesto. —Calló pensativa por un momento mientras Markham permanecía sin pestañear ante ella—. Llevaré el Chanel beis, las botas de cocodrilo, las beis, claro está, y el juego de topacios de Cartier. Elige tú mi bolso y los guantes. Sé que puedo confiar en ti para eso.
—¿Y qué hay de los Battenberg?
—Oh, ellos. Llámalos, Vani, y diles que tenemos que irnos. Invéntate cualquier cosa, que estoy teniendo problemas con Arabella…, cuéntales lo que sea.
—Ella no está en París, ¿verdad?
—No tengo la menor idea de dónde está. Confío en que el bueno y soso de Edmund me lo diga.
—Por Dios bendito, ¿por qué no se ponen a ello?
Sentía como si hubiese estado tumbada durante horas en una camilla alta, dura y humillantemente incómoda. Le habían separado las piernas y una zorra extranjera de cara seria —probablemente virgen, no cabía la menor duda— le había limpiado el brazo con algodón, le había inyectado con indiferencia una aguja y le había hecho daño. Después de eso, parecían haberse retirado a una esquina de la habitación a deliberar, como extras en una ópera, a la espera de que los personajes principales actuaran. Pero no había pasado nada.
—Puede levantarse ya.
—¿Qué quiere decir?
—Hemos terminado.
—Célebres y últimas palabras —dijo distraídamente, con muy poca inclinación a moverse, mientras la zorra extranjera se acercaba a ella con lo que solo podía describir como puro sadismo.
—Tendrá que llevar dos compresas. Aquí está el cinturón.
Ella sintió cómo la levantaban de la mesa.
—Por favor, tenga la bondad de entrar allí, señorita Smith.
«No me llamo Smith, zorra estúpida», pensó Arabella en el lavabo. Se sentía dolorida y ligeramente mareada, no sabía si de alivio o por la inyección, y arrastraba una cierta y lejana tristeza. Lo había arreglado todo, pero de una forma horrible. Si no lo hubiera hecho, el resultado habría sido aburrido eigualmente horrible. Pero ¿qué otra alternativa tenía si no? Se sintió vieja y vacía. Decididamente, poca cosa podía esperar uno en la vida más allá de sórdidos y anodinos contratiempos. Estaba segura de que ese médico rumano, bajito y lisonjero ignoraba lo que Cristo había dicho en la cruz. Porque Él, al menos, había estado allí sintiendo o siendo consciente, tal vez, de que la muerte merecía la pena por un billón de velas. Esta pequeña muerte reciente, si es que se podía llamar así, había costado ciento cincuenta libras. El médico había insistido en que le pagara la mitad por adelantado y, sin duda, estaría entonces esperando la otra mitad. Ella había sacado el dinero esa mañana en billetes de cinco; odiaba contarlo y casi nunca lo hacía, pero en esta ocasión la cantidad que debía pagar iba más allá de cualquier precio. ¿Y si la hubiera engañado y no había hecho nada? Estaba sangrando, así que debía de haber hecho algo. «Y no me importa mucho el qué», pensó.
Cuando salió del lavabo, él estaba esperando el dinero, que ella le entregó colocando los billetes de cinco sobre la mesa. Una vez llegó al final —setenta y cinco libras— el médico le dio unas palmaditas en el hombro, se lo metió en el bolsillo de su mono blanco y le dijo que iba a estar bien, pero que debía irse a casa a descansar. Tenía un bigote rojizo y unos ojos muy oscuros. Por un momento, Arabella se preguntó cómo sería el resto de su vida. Debía de ser apestosamente rico.
Fuera, el sol brillaba tan fuerte que rebuscó en su bolso las gafas oscuras. «A casa», pensó, ¡ja! Una casa extraña en algún lugar en el que nunca había estado. Aun con todo, había algo familiar en ello, como una especie de promesa, si se paraba a pensarlo. Vio un taxi, lo paró y se subió justo cuando las rodillas se le empezaron a convertir en cera derretida.
Edmund estaba sentado en su bello y majestuoso despacho, cuyo confort se veía temporal pero tediosamente destruido por martinetes y taladros neumáticos. Estaban construyendo un aparcamiento subterráneo en la plaza exterior, una operación que parecía llevar en marcha desde hacía meses y que no mostraba señal alguna de acabarse, ni siquiera de progresar. Como consecuencia, las ventanas tenían que estar cerradas e, incluso con los estores a medio subir —que producían irritantes rayas de luz y sombra por encima de sus papeles—, el lugar resultaba demasiado caluroso.
—… me temo que planear un permiso para reconstruir en una parte más conveniente del lugar habiendo sido rechazado comale resta valor sustancialmente al precio actual de la propiedad punto. Podemos coma por supuesto coma reclamar contra la decisión del ayuntamiento coma pero esto coma me temo coma llevaría al menos seis meses punto. Tal vez le interesaría considerar qué le gustaría que se hiciera en este asunto coma y si puedo ayudarle con algún otro consejo hágamelo saber coma de otro modo quedaré a la espera de sus instrucciones punto. Resto a etcétera.
La señorita Hathaway levantó la mirada de su cuaderno. El rubio, pero visible, vello de su labio superior estaba recubierto de sudor.
—¿Lo envío al hotel Brown’s o a la dirección de Malta?
Edmund consultó la caligrafía enmarañada sobre el papel azul oscuro.
—No tengo claro dónde está ella ahora. El papel es de su antigua casa, y no hay más indicación que un «martes» al comienzo de la carta. Mejor llama al Brown’s y comprueba si todavía está allí, y, si no, envíalo por correo aéreo a Malta.
Sonó el teléfono. La señorita Hathaway lo descolgó. Casi siempre le sudaban las manos —incluso en invierno o cuando las ventanas permanecían abiertas—, así que Edmund sabía que el auricular estaría pegajoso cuando lo cogiera.
Después de un rato, la señorita Hathaway anunció:
—Es una llamada personal para usted de la princesa Radamacz.
—Gracias, eso será todo por el momento. Te llamaré por el interfono si te necesito.
Cogió el auricular y, cuando la secretaria hubo abandonado la habitación, lo limpió cuidadosamente con el pañuelo de seda azul oscuro que Anne no había elegido para él aquella mañana. Lo recorrió un sentimiento de entusiasmo cosmopolita: era interesante ser alguien que recibiera como si tal cosa este tipo de llamadas.
—¿Clara?
—¡Querido!
—¿Dónde estás?
—Todavía en Lucerna, cariño, por absurdo que parezca. Pero no nos quedaremos mucho tiempo. Estamos saliendo hacia París, y quería saber si mi niña querida estaba instalada con vosotros antes de irnos.
—¿Cómo?
—Arabella. Le dije que fuera directamente con vosotros. ¿No está allí?
—No se ha puesto en contacto con nosotros; conmigo, al menos —añadió, preguntándose por qué no lo había hecho en caso de que se supusiera que debía hacerlo.
—Oh, imagino que entonces, simplemente, aparecerá por ahí. Avísame cuando lo haga. Estaremos en el Ritz esta noche. Es tan exasperante que no le cuente a nadie lo que va a hacer hasta después de saber que lo ha hecho…
Un operador suizo interrumpió con una gran cantidad de información ininteligible. Una vez pasado esto, Clara dijo:
—Está deseando quedarse con vosotros. Deseandito. Y tú eres un ángel por acogerla. Solo tienes que ser firme. No dejes que abuse de ti.
—¿Qué quieres decir?
—Ya sabes, querido…, haz lo que hago siempre yo. Solo tiene veintidós años. Es demasiado joven para ser esa clase de molestia. En cualquier caso, avísame. Debo irme ahora. Adiós, cariño. Llámame cuando esté en París.
La línea quedó muerta. Edmund colgó el auricular pensativo. Sintió que lo envolvía una ola de responsabilidad. ¿Qué debía hacer? La lógica y una lejana sensación de agravio siguieron a continuación; ¿cómo podía hacer algo si no tenía la más remota idea de dónde estaba la chica?
Él creía entender a su exmadrastra de una manera única, y esto, junto con la lealtad que sentía hacia ella, lo llevó a terminar una breve cadena de pensamientos: aquella muchacha era un claro ejemplo de una generación más joven, desconsiderada, irresponsable y egoísta. Clara estaba siendo, simplemente —como él pensaba que era siempre—, maravillosa con ella. Con cierta satisfacción, decidió que no había nada más que hacer. Esta resultaba ser su conclusión favorita sobre casi todo, pero como suele pasar en estos casos, no era capaz de darse un gusto tan a menudo como hubiera querido. Decidió entonces ponerse con el folleto sobre Lea Manor. Disponía de unas cuantas fotografías excelentes, y debía encargarse entonces de elegir cuáles debían imprimirse, así como de escribir —partiendo de sus mesuradas y estadísticas notas— un texto atractivo. La finca contaba con setecientos acres para una granja lechera razonable, y tres casas de labranza alquiladas que daban un rendimiento interesante. Pero la casa en sí sufría de pudrición fúngica, carcoma, un drenaje desastroso, tuberías viejas y una calefacción central que incluso un esquimal habría considerado ridícula. Aunque, probablemente, como tantos de esos pueblos primitivos, era mucho mejor en lo esencial de lo que se creía generalmente.
En ocasiones Edmund deseaba haber viajado más y tener una experiencia más amplia de la vida. Pensó entonces en su casa, bonita y cómoda, gestionada de manera admirable por la maravillosa y eficiente Anne, y fue consciente de que no se podía tener todo; reconoció que, en el fondo, le gustaba ser él. Al menos podía confiar en su esposa, en su trabajo y en la rutina que lo llevaba de una semana a otra. Sonrió porque, aunque esto sonara aburrido, solo él sabía que no lo era, y apretó el interfono para que la señorita Hathaway le llevara las fotos de Lea Manor.
Cuando hubo acabado de llorar, Janet les gritó a los niños que se callaran y subió cansada de la oscura y pequeña habitación en la planta baja a lo que había sido —y presumiblemente comenzaba a ser de nuevo— su dormitorio con Henry. Frente a su tocador, se observó a sí misma. No se había lavado el pelo desde que él se fue y, ciertamente, se notaba. Parecía tener treinta y cinco, pensó desesperadamente —de hecho, tenía veinticuatro y el tipo de rostro (como la mayoría de la gente) al que no le favorecía la tristeza crónica—. El problema era que ella ya no amaba a Henry: había sido un cabrón demasiado tiempo para que siguiera haciéndolo, pero los niños y la falta de dinero habían desgastado su aspecto y su personalidad de tal manera que podía entender fácilmente por qué él no la amaba a ella. «Si Henry pudiera volver a ser como era en el pasado, si fingiera tan solo un poco que le gusto, me sentiría mejor. Ojalá no estuviera tan condenadamente cansada todo el tiempo: nos acostaríamos más, yo tendría más iniciativa y podríamos ir al pub, porque me aseguraría de encontrar una canguro. Solo con poder llenar algo más el estómago me vería capaz de probar los chupitos, porque en el pub siempre acabamos tomándolos. Si sigo bebiendo cerveza, que, de todas formas, nunca me ha gustado, me dice que soy una aguafiestas, que, al parecer, es lo que soy. Al teatro no puedo volver; nunca he sido buena, al fin y al cabo, y he perdido la confianza. Ojalá él fuera un poco más amable conmigo: entonces me vería capaz de seguir».
No había prácticamente nada de comer en la casa, por lo que debía elegir entre comprar salchichas o lavarse el pelo. No se había comprado nada de ropa nueva desde antes de que naciera Luke, que estaba gritando en ese momento. El dúplex —en Belsize Park— había sido barato cuando lo encontraron y ahora no podían echarlos. Pero esto, a su vez, significaba que el casero los molestaba con cualquier insignificancia relativa al mantenimiento. El agua se filtraba a través del tejado del descansillo en el cuarto de los niños; la casa olía a gato y la mayoría de las habitaciones eran oscuras por la falta de luz. También eran demasiado grandes para que se calentaran de manera adecuada, así que gran parte del año se lo pasaban chamuscándose —o no— cerca o lejos de algún calentador eléctrico desesperadamente caro. El lugar estaba completamente amueblado, lo que significaba que casi todo en él era de mala calidad y feo; el agua apenas se calentaba y la cocina era una incómoda cueva, fría y húmeda. Solo con que a Henry le propusieran una serie de televisión podrían salir de allí y empezar una nueva vida mejor o, al menos, seguir con la vieja haciendo frente a menos dificultades. Janet no era una persona casera por naturaleza: no se le daba bien ser creativa, apañarse con las cosas, decorar o sacar el máximo partido de algo que salía solo bien a medias. Nadie le había enseñado cómo hacerlo y ella tampoco tenía la iniciativa ni la inteligencia para descubrir este tipo de trucos, así que el piso estaba tan horrible como cuando se habían mudado en un primer momento, con excepción del tejado y el agua caliente, que habían ido a peor.
Se peinó el pelo grasiento —el cabello rubio, especialmente si era muy fino, siempre se engrasaba rápidamente de todos modos—, se puso algo de pintalabios y un jersey negro: el negro era la mejor opción para la piel cuando se ha estado llorando y sin dormir mucho. Quedaban dos huevos, media pinta de leche y una lata de picadillo de carne. Con eso tendría que bastar, porque —se dio cuenta entonces— no podía salir a comprar ni comenzar a lavarse el pelo por si llegaba el médico.
Subió el siguiente tramo de escaleras para comprobar por qué gritaba Luke.
Después de que Edmund se marchara a Londres, Anne recordó que al día siguiente, jueves, era su décimo aniversario de boda. Esto significaba que debía cambiar todos sus planes para ese día. Nada de jardín, ni de mover tiestos, ni de llevar a cabo esos pequeños arreglos en casa que llevan tiempo, pero que son los que al final se notan. Tendría que ir a Henley, y posiblemente a Maidenhead, para comprar comida buena y un regalo. Iba a ser un día muy caluroso; odiaba comprar comida, pero por otro lado le encantaba comprar regalos. Edmund, a diferencia de otros maridos, era un receptor muy agradecido. Le gustaban la ropa, las antigüedades, el vino, la plata, el cristal, los gemelos, las cajas de rapé, las pinturas primitivas… había realmente donde elegir. Tanto Henley como Maidenhead eran caras para este tipo de cosas, pero no tenía tiempo de ir a Londres. De cualquier forma, disfrutaba gastando la mayor parte de su pequeño patrimonio en estas ocasiones. Edmund era tan generoso con ella… Había cambiado tanto su miserable y ansiosa vida de pobreza por otra de bienestar y estabilidad, que, en cierto modo, sentía que le debía algo que era íntimamente suyo. El año anterior había encontrado un par de bellos decantadores con forma de barco, con sus tapones originales, en los que había vertido cuidadosamente botellas de Cockburn del 27 y Taylor del 29. Pero tal vez para una década de matrimonio debía escoger algo más personal. Edmund tomaba rapé; una buena caja estaría bien. Su cena de verano favorita, consistente en sopa fría de aguacate, trucha asalmonada y frambuesas, sería fácil, así que tendría tiempo de cortarse el pelo. Anne lo llevaba tan corto como le era posible. Lo había llevado así, de hecho, desde el momento en que Edmund lo sugirió y se entregó a una de aquellas noches de sensualidad tan satisfactoria y deslumbrante para ambos, una ocasión que ella recordaba frecuentemente para evocar el primer placer puramente físico que había conocido. Desde entonces, había tenido motivos para estarle agradecida por su pelo. Pero Edmund era extremadamente quisquilloso con esto, y como su cabello era grueso y oscuro y le crecía rápido, debía cortárselo cada tres semanas. Cogió el catálogo de vinos y buscó otro lugar en blanco donde hacer una lista más urgente. Tal vez debería regalarle un disco para el gramófono. Le gustaban especialmente la ópera y Strauss, pero el único nombre de ópera que conocía por él era El caballero de la rosa, y ese ya lo tenían. En todo caso, en la tienda sabrían aconsejarla y tendrían catálogos. A Anne no le gustaba la música especialmente, pero aprovechaba para hacer mucho encaje veneciano mientras Edmund la escuchaba y ella lo admiraba por que se interesara por tantas cosas diferentes. «Brahms, Elgar, Chaikovski», escribió. Creía haber apuntado mal este último, pero ella ya sabía a qué se refería. Cuando se levantó, Ariadne elevó la cabeza y la miró, o, mejor dicho, fijó la mirada en ella de una manera que era a la vez significativa y enigmática. «Puede que lo haga mientras estás fuera, y puedo hacerlo donde me plazca» era lo que se le ocurrió a Anne que significaba esa mirada. Una vez se hubo bañado y vestido con un traje pantalón de lino azul que favorecía su figura recta —y que, como Edmund había señalado una vez, por debajo de la cintura era de aspecto juvenil—, levantó a Ariadne de la cama y la puso en la caja de su cuarto de baño, que había sido preparada cuidadosamente para el trabajo de parto. Ariadne salió de inmediato de ahí, sacudiendo delicadamente de cada pata la pelusa de una manta recién lavada. Ambas corrieron hacia la cama. Al final tuvo que dejarla fuera mientras la hacía; Anne cerró la puerta del dormitorio y la que comunicaba este con el cuarto de baño, de manera que únicamente el camino común quedara disponible. Ariadne se dirigió pesadamente y de mal humor al piso de abajo tras ella y esperó a que le sirviera el desayuno para ignorarlo hasta que Anne se hubiera ido.
Iba a ser un díamuy caluroso. Anne cargó el MG con la lamparilla de noche, bolsas de la compra y cajas vacías de botellas de limonada. Esta noche tomarían Pimm’s bajo el cedro; incluso puede que cenaran fuera si compraba algo contra los mosquitos. Al pobre Edmund le picaban muchísimo, y a ella nada: la piel de su marido era mucho más sensible o atractiva que la suya.
Conduciendo hacia Henley sintió una punzada de ansiedad al pensar en esa chica desconocida que iba a quedarse por un tiempo indefinido. Ella misma apenas tenía amigos distintos de los de Edmund: media docena de parejas y unos cuantos solteros los visitaban, cenaban y se quedaban a pasar la noche o durante el fin de semana. No tenía hermanos, sus dos padres habían muerto y la única amiga que había sobrevivido a su —lo que le parecía entonces— horrenda vida anterior era una mujer —una agente literaria considerablemente mayor que Anne— con la que Edmund se llevaba muy bien. Las pocas ocasiones sociales que tenía eran agradables y probablemente necesarias para preservar y sostener la deliciosa vida doméstica/casada/erótica que ella y Edmund habían descubierto, o llevaban, o a la que estaban sujetos de alguna manera. Nunca se sentía sola, incluso cuando Edmund estaba de viaje, porque siempre había mucho que hacer y ella era hacendosa por naturaleza. Prefería estar haciendo algo acompañada de Edmund —si era posible— a estar simplemente mano sobre mano, incluso con él. Aun así, si uno es afortunado y feliz debe ser capaz de tener algo que ofrecer a otra persona que haya tenido menos suerte. «Es probable que cualquiera que haya sido educado por Clara —pensó— haya quedado paralizado y mudo con el constante frenesí de los viajes de lujo y su personalidad arrolladora». De hecho, imaginar a Clara con una hija despertaba en Anne los sentimientos más maternales que hubiera tenido nunca. Ella y Edmund no habían tenido hijos, aunque nunca hubieran planeado no tenerlos, y ninguno de ellos había sentido una carencia en sus vidas que seres como Ariadne no hubieran sido capaces de llenar. Pero ser la hija de Clara resultaba ser un destino que Anne era perfectamente capaz de reconocer, si bien la discreción le impedía señalárselo a Edmund. Lo mejor de vivir en serio con otra persona era contarle casi —pero no absolutamente— todo.
Después de que el taxista le hubiera preguntado varias veces, Arabella, débil y dolorida, respondió con enfado:
—Oh…, donde quiera. Al zoo, para lo que importa… —añadió, y antes de lo esperado el hombre anunció que ya habían llegado.
—¿Adónde? —No le apetecía nada salir del coche.
—Donde me dijo. El zoo.
Tuvo que quitarse las gafas de sol para localizar su monedero en el bolso, y le costó tanto que el hombre, al final, se dio la vuelta para encarársele de mal humor. Para entonces ya había encontrado el dinero y se lo entregó. En aquel momento,no le quedó más remedio que moverse. Oh, Dios, habría sido mejor ir a un hotel, de no ser porque en Inglaterra era difícil encontrar uno solo para pasar el día; lo que en realidad necesitaba era una habitación.
—¿Se encuentra bien?
—Nunca me he sentido peor. No se preocupe, usted no me conoce.
—¿Es que es usted famosa? ¿Debería conocerla?
Se puso de nuevo las gafas de sol.
—Apuesto a que le gustaría saberlo.
El comentario le recordó a uno de los numerosos colegios por los que había pasado. Salió del taxi con rigidez y descubrió que el conductor, en cuyo semblante —ahora lo veía— se podía dejar caer un huevo frito sin que nadie lo notara, la miraba atentamente con unos ojos muy pequeños y de color brandi.
—Gracias —dijo—. Me siento bastante famosa ahora.
—Solo preguntaba.
El taxista se alejó con la conciencia aliviada por el resentimiento. Iría a la avenida Warwick a cenar lo que llamaban el ecu de France del taxista. Leería su Dick Francis y se compraría el Standard en Clifton Road. La chica le había dado una gran propina; puede que fuera alguna famosa después de todo.
Arabella buscó más dinero para comprar la entrada del zoo (por Dios, cada vez que hacía algo tenía que gastar dinero) y se sentó tan pronto como le fue posible en un banco de madera. Debería haber ido al piso de Candida, pero no hubiera podido hacerlo sin explicárselo todo. Candida estaba a punto de regresar —si es que no lo había hecho ya— de Cerdeña. En realidad no tenía la suficiente confianza con nadie como para pedirle ese tipo de favor; aprovecharse de los demás es algo que solo se veía capaz de hacer en caso de sentirse libre de todo escrúpulo. Habría dado cualquier cosa por que no hiciera tanto calor, beber algo fresco y encontrar los lavabos. Esto último se transformó en una necesidad imperiosa, así que se dirigió hacia ellos. Tras un largo rato allí se hizo a la idea de que, después de todo, no parecía que fuera a morir aquel día, así que, sin tener la más mínima certeza de lo que esto podía significar, decidió intentar pasarlo de una manera normal y corriente. Compró una bolsa de cacahuetes y fue a ver a Guy, el gorila. Como hacía buen tiempo, este estaba en su jaula exterior. Él, solo, entre todos los simios, preservaba una melancolía imponente y regia. Se sentaba como alguien que trataba de soportar las humillaciones del mundo con una comprensiva majestuosidad. Su vida era horrible también o, al menos, parecía pensar que lo era, lo que venía a ser lo mismo. Intentó imaginar ser un gorila en los buenos viejos tiempos —cientos de millas de territorio en las que cazar, si bien herbívoramente— al tiempo que se preguntaba si Clara habría disfrutado cuando tenía su edad. «Él no puede hacer nada porque está encerrado, pero ¿qué se supone que debo hacer yo? Si no estuvieras ahí, podrías establecer algún tipo de vínculo con alguien, por efímero que fuera. Yo, sin embargo, me siento encerrada a pesar de tener una libertad total y aterradora. Puedo ir donde me plazca y hacer lo que se me antoje sin que nada importe lo más mínimo —pensó mientras palabras como «comprometida», «viable» e «importante» giraban vertiginosamente como borrachas por su mente—. No puedo hacer nada por quien no conozco. Y solo ha habido una persona que me ha conocido realmente a mí, o que, al menos, quiso hacerlo». Alejó ese pensamiento depositándolo en un agujero que había creado para él y que dejó abierto para momentos de duelo. Deseó entonces ser cuatro veces más estúpida, dos veces menos atractiva y ocho veces más amable, con todo lo que esto último significaba: preocuparse por los otros; trabajar para World Peace, los pobres, los enfermos, los ancianos y los locos. Pensó que era sudor, pero descubrió que eran lágrimas lo que cubría su rostro. «Pasaré página —murmuró dirigiéndose en silencio a Guy—. Seré maravillosa allí donde vaya. Si lo consigo, todo el mundo será capaz de verlo y con mi experiencia podré entenderlos como casi nadie lo ha hecho antes».
Guy encorvó sus hombros inmensos y apartó su mirada de ella. «Sabe que no funcionará», pensó Arabella. Si pudiera haber compartido sus cacahuetes con él, tal vez se habría mostrado más cooperativo. Pero «No den de comer a Guy» aparecía en todos los letreros.
Un guardia se acercó con un camión lleno de fruta y verduras. Guy lo observó sin girar la cabeza. Cuando el hombre comenzó a seleccionar naranjas, repollo, zanahorias y lechuga, ella dijo:
—¿No puedo darle nada yo? Aunque sea algo que le fuera a dar usted de todas formas.
El guardia la miró y entonces sacó un plátano.
—Puede probar con uno de estos, aunque no creo que vaya a hacerle mucho caso. Venga por aquí.
Cuando Arabella le ofreció el plátano, Guy, completamente inmóvil, extendió un brazo, que terminaba en una mano gigante de aspecto triste y exhausto, y lo cogió.
—Pues parece que usted no le molesta.
Guy examinó el plátano detenidamente y, entonces, con gesto distraído, pero desdeñoso, lo puso en el suelo.
—Sabe que es el plátano que me ha dado usted y que no es un regalo.
—Tuvimos que poner fin a todo eso. En los viejos tiempos, la gente podía alimentar a casi todos los animales. Pero en estos días te encuentras con algunos bromistas muy desagradables…
—¿Qué quiere decir?
—Uno le dio una naranja a un joven elefante africano. Estaba llena de cuchillas. Después de aquello tuvimos que endurecer las normas.
Arabella empezó a pensar en el elefante con la naranja y, sin el menor aviso, vomitó. Eso la hizo llorar.
—Lo siento mucho —susurró inclinándose sobre la jaula de Guy e intentando coger un pañuelo.
El guardia la dirigió suavemente fuera del alcance de Guy. Abrió su bolso y sacó el pañuelo.
—Lo siento mucho —repitió ella.
—No se preocupe. Estamos acostumbrados a limpiar. No se preocupe por eso. Siento haberla molestado.
El guardia llevó a Arabella de nuevo al camino público y la sentó en un banco.
—Mire qué buen chico es —dijo como si hablara con un niño—. Mire a Guy ahora. Se está comiendo su plátano, ¿lo ve?
Guy, que se había girado para observarla cuando había vomitado, había cogido entonces el plátano y lo estaba pelando con una descuidada virtuosidad. Entre cada trozo de piel, la miraba para comprobar si lo estaba observando, pero mientras pelaba cada pedazo, centraba su atención en la fruta. Esta doble intensidad le resultaba reconfortante de algún modo: él hacía que ella lo mirase y no pensara. Una vez lo hubo comido, el guardia dijo:
—Se encuentra mejor, ¿verdad?
Dándose cuenta de que se refería a ella y no a Guy, Arabella afirmó con la cabeza.
—Debería tomarse una taza de té e irse a casa. La veo un poco pálida.
—Ha sido usted muy amable.
—No pasa nada,señora—dijo con un énfasis amable y desenvuelto, y regresó con Guy.
Sintiéndose en la obligación de irse, para que al menos pareciera que hacía caso de su consejo, Arabella se levantó y pasó por delante de la casa de los monos. La gente no hacía más que recomendarle que se fuera a casa. Tal vez una taza de té le sentara bien de una manera u otra. «¿Cómo te puedes gastar ciento cincuenta libras y no tener nada que enseñar?». «Se trata justo de eso, mami». Pero Clara nunca llegaría tan lejos. Le daba a Arabella una gran cantidad de dinero, y cuando esta lo gastaba y necesitaba más, se limitaba a entregárselo. Solo de vez en cuando le entraba el frenesí de revisar los extractos de banco o los cheques de viaje y se quejaba de que no podía entender cómo gastaba todo tan rápido con tan pocos resultados visibles, aunque esto solo sucedía cuando estaba cansada de la persona con quien fuera que viviera en ese momento, desfogando así sobre su hija alguna insatisfacción general de su propia vida.
Bueno, en el campo no necesitaría gastar mucho. Se alimentaría de yogures y daría saludables paseos, ayudaría en la casa o sería amable con el servicio cuando tocara y trataría de averiguar lo que les interesaba a los —¿cómo se llamaban?— Cornhill, para darles conversación. Jugaría con sus hijos y se haría querer. Había decidido no llegar hasta la noche con el fin de tener más margen para recuperarse, y aunque no parecía que hubiera señal alguna de que eso fuera a pasar, siempre cumplía ese tipo de promesas que se hacía a sí misma. Había llevado todo su equipaje a Paddington antes de ir a ver a aquel médico, quien probablemente estuviera en ese mismo momento tomando un abundante almuerzo con los guantes de goma puestos para ahorrar tiempo. Era solo la una y media. Decidió ir a buscar algo de comer y sentarse luego en algún sitio oscuro y fresco como el acuario, o la casa de los reptiles, o aquel lugar en el que estaban todos los animales nocturnos con su horario de sueño cambiado, para pasar las horas siguientes. La autocompasión era absolutamente asquerosa: carecía por completo de redención. Manteniendo esto firme en el pensamiento —era lo único en lo que demostraba voluntad—, caminó de forma temblorosa hasta la cafetería.
—Es por el tiempo, ¿sabe? Ha habido mucha demanda. Todo el mundo ha querido trucha asalmonada. No damos abasto.
—¿Tiene algo de salmón, entonces?
El carpintero se dirigió al fondo de la tienda, donde la morsa descamaba un lenguado bajo un grifo abierto.
—¿Queda algo de salmón, John?
La morsa negó con su greñuda cabeza.
—Puede ser un trozo de un canadiense congelado.
—Llévese algo de lenguado, señora. Está estupendo —dijo cogiendo uno y dándole unas sugerentes palmaditas sobre la losa de mármol.
Anne eligió un par de lenguados y compró unas gambas para acompañarlos. A Edmund le encantaba el lenguado a la normanda. Con eso bastaría.
—¡Dile que no conduzca a esta velocidad suicida, Vani!
Tras coger el tubo acústico y transmitir el mensaje, el príncipe dijo —con lo que ya venía siendo su habitual y leve malicia—:
—Te he dicho una y mil veces, querida, que elegir chóferes por su aspecto es un grave error.
—No seas tan tonto. Heythrop-Jones es completamente gay. Justo lo que una necesita. Concéntrate en el juego.
El juego era el Scrabble, pero como él jugaba en una de sus múltiples lenguas extranjeras y Clara ponía la radio a un volumen muy alto al mismo tiempo, el viaje requería de mucha más energía de la que le quedaba. El príncipe suspiró y se preguntó si Heythrop-Jones los mataría en uno de esos viajes.
Heythrop-Jones, que había reducido de ochenta a setenta kilómetros por hora, miró el enorme reloj sumergible que le había regalado un maduro instructor de esquí (el pobre Rudi era tirando a gordo y se teñía el pelo), y se preguntó si llegaría a tiempo a París para recoger a aquel camarero encantador que trabajaba en el turno de tarde antes de que encontrara algo —no mejor, sino diferente— que hacer. Aumentó de nuevo la velocidad con una astucia imperceptible. No servía de nada llegar después de las siete. Por él, como si conducía un coche fúnebre.
Edmund almorzó con su socio sénior, una cita para la que no tenía el ánimo de librarse en todas las ocasiones en las que se le requería. El anciano sufría de una sordera que era particularmente notoria en los restaurantes, lo que significaba que Edmund tenía que gritar, algo que a su vez lo hacía sonar banal y aburrido, mientras el resto de la gente escuchaba. Sir William era un anciano encantador, pero rozaba continuamente sin querer esa cuerda de patetismo que cohibía a Edmund con una mezcla de irritación y pena que no conduce a ninguna situación cómoda. Su mujer, por quien había sentido una devoción absoluta, había muerto hacía algunos años, dejándolo con dos hijos (uno en el Ejército y otro en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ambos perpetuamente en el extranjero) y nada en absoluto más que su despacho. Ya no estaba realmente activo allí, pero lo usaba como una especie de club donde leía The Times y el Daily Telegraph de principio a fin; tenía una secretaria que le compraba cuchillas de afeitar y agua de colonia Floris y escribía a máquina largas cartas a sus hijos y a los editores de los dos periódicos que leía. Intentaba almorzar con Edmund por todos los medios (le tendía alegres y pequeñas trampas de última hora, como llegar a la una menos cinco frotándose las manos secas y rosadas y decirle: «¿Qué tal si comemos algo? La señorita Hathaway me dice que estás libre») al menos dos veces a la semana, aparte de los compromisos formales que cerraba: «Comida el 16, amigo mío. Tenemos que despachar unas cuantas cosas». «Tenemos que despachar», repetiría en voz más alta mirándolo con aquellos ojos que una vez tuvieron el aspecto aguileño de lord Kitchener, ahora acuosos y suplicantes. Siempre volvía a decir las cosas en voz más alta porque pensaba que Edmund estaba sordo. Si estas estratagemas fallaban, se dirigía estoicamente a Brook’s, donde se tomaba una copa con cualquiera que lo reconociera, y hacía crucigramas. En caso de tener éxito, llevaba a Edmund a Wheeler’s, o a Wilton’s, o a Prunier’s, y se recreaba en una nostálgica alegría casi agonizante, pidiendo Krug o Yquem, bebidas que, decía siempre, habían sido las favoritas de Irene, y tomaba ensalada de cangrejo y frambuesas, algo que nunca le había gustado realmente cuando ella vivía, pero que comía entonces —a pesar de sufrir de indigestión desde el primer plato hasta el segundo— porque habíansido también sus favoritos.
—Es gracioso —explicaba interminablemente a Edmund—. Tratar de averiguar lo que veía en esto es una especie de vínculo, si quieres llamarlo así —continuaba mientras revolvía su cangrejo con una jovialidad heroica—. Siempre le decía que me parece como vómito de perro, pero nunca la disuadió. Tenía un maravilloso sentido del humor. Vómito de perro —enunciaba más claramente, y Edmund, conmovido, asqueado e incómodo, cambiaba de tema servilmente.
Aquel día estaban en Wheeler’s, en St. James’s. Edmund tomaba su lenguado a la normanda —sin la espina— y simulaba consultarle algo a sir William acerca de Lea Manor. Hacía mucho calor y sabía que el champán le haría sentir sueño primero y tener dolor de cabeza después, en el tren. En ocasiones sir William hacía algún comentario pertinente o alguna aguda sugerencia que resultaba de gran valor, pero ese día su cabeza no estaba tan lúcida. Quería convencerse a sí mismo —y a Edmund— de que había merecido la pena vivir la vida, lo que lo llevó a remontarse hasta bien entrados los años veinte con historias que iban desde yates, actrices y fines de semana de viaje salvajes, hasta sastres y facturas de comerciantes de vino, o sobre cómo había empeñado sus armas justo antes del día de los Orangemen, pasando por habitaciones privadas, y una chica con quien pensó que tendría que casarse. Toda esta retahíla les duró hasta lo que sir William denominaba «el postre» (café solo y frambuesas).
—Entonces, por supuesto, conocí a Irene. Pero eso ya lo sabes —concluyó o, como Edmund pudo ver, ansió comenzar.
—Sí —dijo Edmund en voz alta.
—Dicen que el hogar de un inglés es su castillo. No sé quién fue, pero yosiempre digo que el equivalente sexual del castillo de un hombre es su mujer. Cásate con la mujer adecuada y nunca mirarás atrás. Es algo que te hace invulnerable. Yo tuve una suerte increíble. Mucha suerte. A menudo me pregunto —continuó en su meditación a pleno pulmón— si el sexo no se ha convertido en algo más aburrido de lo que solía ser, ahora que está por todas partes. Hoy ves tres cuartos del cuerpo de una chica en el momento en el que pones los ojos en ella, y lo ves todo, según me cuentan, cuando se bajan la minifalda. ¡Y pensar que para nosotros los tobillos eran excitantes! Porque no hablo de las chicas con las que te divertías, ya sabes, prostitutas y todo eso; me refiero a las que podían gustarte.
Para entonces, las tres parejas que quedaban en la pequeña sala del piso de arriba habían dejado de fingir que se escuchaban entre sí. Sir William tomó un abundante trago de Yquem y, de manera alarmante, cambió su táctica de reminiscencia personal a un ruidoso, inocente —y para Edmund profundamente bochornoso— interrogatorio sobre su vida amorosa y sexual. Como Edmund nunca se había acostado con nadie que no fuera Anne, esta debería haber sido una conversación sencilla, pero descubrió —como, de hecho, cualquier hombre lo haría— que estaba poco dispuesto a contarles a sir William y al resto de los comensales que solo había conocido a una mujer y, por si fuera poco, de manera legítima. Intentó escabullirse, pero sir William, bajo el efecto del vino, seguía presionándolo mientras las parejas mantenían la atención sin pagar la cuenta.
—Siento haberte avergonzado, hijo —gritó sir William mucho después de que lo hubiera hecho—. No tenía ni idea. En mis tiempos solíamos llamar a las cosas por su nombre. Solo entre hombres, por supuesto. No se hablaba así a las chicas.
Edmund, empapado en sudor, dijo que debía regresar a la oficina. Sir William insistió en pagar y fuera del restaurante le dijo:
—No tienes ni idea de lo que disfruté con eso. Claro que tengo la tele por las noches, por supuesto, pero me gusta un poco de conversación de vez en cuando. En todo caso, sigue mi consejo, hijo. Una cana al aire nunca le hizo daño a nadie. Solo hace que el amor de verdad, cuando lo encuentras, sea mejor.
Edmund le recordó a Anne, a quien, resultó, sir William había olvidado por completo.
—¡Dios mío! Pero si fui a vuestra boda. Te voy a decir algo: me estoy haciendo viejo. Mejor que Irene no esté aquí, habría empezado a aburrirla hasta la muerte.
Entonces insistió en comprar un gran ramo de claveles para que Edmund se los llevara a Anne con sus saludos, por lo que Edmund tuvo que abrirse paso hacia Paddington como pudo en plena hora punta con aquel triste puñado de flores.
—No reparamos lámparas, señora, lo siento. No, nunca lo hemos hecho.
—Bueno, ¿podría recomendarme a alguien que lo haga?
—Es difícil de decir, señora. No nos gusta recomendar a nadie. Lo que creo que habría que pensar, más bien, es si merece la pena. Hoy en día la gente arregla este tipo de cosas por su cuenta o se compran una nueva.
El vendedor miró esperanzado las filas de pequeñas y feas lámparas de noche —o así le parecieron a ella— dispuestas en su tienda. Su rostro sudoroso —pensó Anne— era la pura expresión de la ineficiencia. Todas las luces encendidas en la tienda parecían hacer que aquel lugar fuera más caluroso que cualquier otro.
—Bien, gracias —dijo ella mientras pensaba que no había nada que agradecer.
—Gracias a usted, señora.
—¿No quieres un poco?
—¿Un poco de qué?
—De picadillo de carne.
—¿Tienes un cigarrillo?
—¡Por supuesto que no!
—¿Qué demonios quieres decir con eso?
—Quiero decir que tuve que pagar el recibo de la electricidad, comprar comida, y no sabía cuánto tenía que durar el dinero. Ni se me pasó por la cabeza comprar pitillos.
—Por Dios.
Ella lo miró dispuesta a no preguntar el motivo de esa expresión y sintiéndose tan mal que quería gritar.
—Me pregunto por qué siempre consigues arreglártelas para decir aquello que me hará sentir peor.
Silencio.
—Sabes a lo que me refiero, ¿verdad?
—¿Sobre qué?
—Sobre el hecho de que el dinero siempre quede fuera de esta especie de lío. Por no hablar de esos dos mocosos lloriqueando en el piso de arriba, a los que, por cierto, nunca quise tener en absoluto, y a que me hayas obligado a arruinarme la vida prolongando una situación de la que no sacamos ningún jodido beneficio. ¿Qué pasa con mi arte? ¿Y con mi carrera? ¿Qué demonios piensas que va a pasar si tengo que coger cualquier trabajo que la radio o la televisión se molesten en ofrecerme?