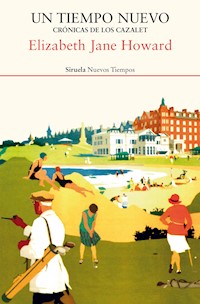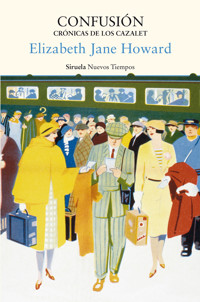Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Las novelas de Elizabeth Jane Howard son panorámicas, expansivas, intrigantes como historia social y generosas en su narración, los frutos de una escritora que conocía su objetivo y tenía la resistencia y la habilidad técnica para lograrlo». Hilary Mantel «No se puede escribir sobre Elizabeth Jane Howard sin mencionar su mirada, su extraordinario poder de descripción, su dominio para transmitir casi sensorialmente paisajes, animales, objetos o casas; lo mucho que ha visto y la exquisita magia y precisión con que lo evoca». Sybille Bedford Julius Grace falleció en 1940, durante la evacuación de las tropas aliadas en Dunkerque. Veinte años después, su figura sigue teniendo una presencia decisiva en la vida de su familia. Emma, la hija menor trabaja en el mundo editorial y no muestra interés alguno en el matrimonio. Por el contrario, Cressida, la mayor, está demasiado ocupada con sus amantes, a menudo casados, para centrarse en su carrera como pianista. Mientras tanto, Esme, la viuda de Julius, esquiva la soledad entregándose a las rutinas domésticas y al cuidado de su jardín. Y luego está Felix King, examante de Esme, a quien abandonó tras la muerte de su marido. La reunión de todos ellos durante un fin de semana en Sussex detonará de improviso una serie de revelaciones, secretos y confesiones, que irán desvelando, por fin, la verdad sobre Julius... En esta magnífica novela, llena de sensualidad y delicada ironía, la autora de las Crónicas de los Cazalet logra un magistral equilibrio entre la tragedia y la comedia de costumbres, con toda la elegancia, el ingenio y el talento a los que su prosa nos tiene acostumbrados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2021
Título original: After Julius
En cubierta: ilustración de © Allenburys Diet advert / Mary Evans Picture Library 2015
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Elizabeth Jane Howard, 1965
© De la traducción, Raquel G. Rojas
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18859-61-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
PRIMERA PARTEViernes
SEGUNDA PARTESábado
TERCERA PARTE Domingo
Dedicado a Kingsley
PRIMERA PARTEViernes
UNOEmma
Es una mañana de viernes de noviembre.
Se despertó exactamente a las siete y cuarto, en la habitación trasera del ático de Lansdowne Road. Catorce minutos después sonaría el teléfono y la voz de un hombre —cargada con ese aire de urgencia rutinaria que asociaba a las películas de guerra: «Enemigo en posición Verde-320»— le diría que eran las siete y media, cosa que por supuesto ya sabría. Sin embargo, cuando probaba a cancelar el servicio, no era capaz de despertarse sola. Esos quince minutos, que en cierto modo eran un preludio del día, podrían aprovecharse sin duda para algo útil o agradable, pero en general se quedaba tumbada, dominada por la anticipación de aquel timbre estridente, y, cuando sonaba, cogía el auricular tan rápido que la voz siempre se demoraba en hablar.
Luego se levantó, encendió la estufa de gas —contemporánea de los primeros Baby Austin; pequeña, ruidosa, resistente, que irradiaba con gallardía su pizca de calor en aquel tabuco— y se acercó a la ventana. Era una buhardilla, casi el tipo de habitación que, en el campo, se habría utilizado para almacenar manzanas y guardar viejas galas, y algún constructor pirata, de los que consideraban las corrientes un riesgo normal en cualquier reforma, había agrandado un poco la ventana. Un aire frío y denso se colaba decidido por los bordes del marco, pero la vista, una vez descorrió las herrumbrosas caléndulas y mariposas de lino (su madre le había regalado esas cortinas), era bonita para estar en Londres: hileras de jardines traseros con el césped vapuleado, un viejo peral retorcido y lúgubre que estaba chorreando; el aire como caramelo, el sol de pimentón y una inesperada gaviota —en todo su esplendor a esa distancia— que revoloteaba sin rumbo en círculos perfectos. Hacía frío y era probable que acabase cayendo la niebla.
La mancha del techo —como una salpicadura de café— parecía haber crecido durante la noche. Tendría que decírselo a los Ballantyne, cosa que se le hacía doblemente penosa porque el tejado era asunto suyo y no podían permitirse arreglarlo, de modo que llamarían a ese espanto de albañil que Bill Ballantyne había conocido en la guerra, el que siempre tenía la cara congestionada de darse la buena vida y esa recalcitrante sonrisa que no era nada de fiar. Sonreía y sonreía y aceptaba cualquier sugerencia; luego, semanas después, hacía una chapuza y rompía otra cosa. Debía de estar amasando una fortuna a fuerza de destrozos y casi todos sus clientes eran conocidos de cuando la guerra, lo cual marcaba una misteriosa diferencia en la opinión que tenían sobre su carácter: al igual que la de Bill, esta siempre se basaba en algún tipo de estrambótica nostalgia.
El cuarto de baño era del color de los guisantes enlatados, pero como lo había pintado y alicatado el señor Goad, los azulejos se estaban agrietando y en la pintura se habían formado enormes burbujas. También había desportillado la bañera cuando la instaló, pero ante las quejas de Bill al respecto contestó que tendrían que esperar nueve meses para traer una nueva y que, además, la había conseguido muy barata —como favor hacia él— de un lote de exportación rechazado por Venezuela.
Abrió el grifo y volvió sobre sus pasos, por el pasillo, hasta la puerta que quedaba frente a su habitación. Estaba cerrada y, al abrirla, la asaltó una vaharada de humo rancio, afecto agotado y crisis en suspenso. Era el salón y, nada más encender la luz, supo que Cressy había montado una de sus escenas.
Era en verdad un ático enorme y muy cómodo, con techos abuhardillados y una estufa negra achaparrada que ahora no estaba encendida. Durante un momento, miró los cojines tirados por el suelo, el montón de pañuelos blancos engurruñados en los pliegues del sofá, las tazas de café solo sin tocar y el piano abierto, dio gracias por que empezase el fin de semana y se llevó la cafetera a la cocina para desayunar.
A su hermana, como de costumbre, le costó despertarla. Ya había dejado la bandeja del desayuno, encendido la estufa eléctrica, descorrido las cortinas y apagado la luz antes de que se moviese ni lo más mínimo. Cressy estaba tumbada bocabajo, de cara a la pared, pero cuando se apagó la luz murmuró algo, extendió uno de sus hermosos brazos y abrió la mano: otro pañuelo arrugado cayó al suelo.
—¡Café! —dijo Emma con energía, pero se le encogió el corazón.
Cressy se dio la vuelta en la cama y la miró. Al principio no habló, pero los ojos, que ya tenía empañados, se le desbordaron con grandes lagrimones que le resbalaban por las mejillas.
—¡Por Dios! —exclamó al tiempo que se incorporaba.
Emma recogió el pañuelo: estaba empapado.
—¿Quieres otro?
Cressy negó con la cabeza y se estiró para coger una vieja rebeca de cachemira rosa algo descolorida, se la puso sobre los hombros y se envolvió en ella como si fuera un chal. Luego cogió la copita de jerez llena de zumo de limón que Emma le exprimía fielmente todas las mañanas y se lo bebió. Emma, a la que solo de verlo le daba dentera, se puso a servirle el café mientras se preguntaba si sería mejor para Cressy hablar y llorar más o no decir nada y, suponía, llorar después. Le cambió la copa por una enorme taza de porcelana Wedgwood con café solo y le preguntó sin mucha esperanza:
—¿Entras en calor?
Cressy asintió y entonces prorrumpió en un chaparrón de lágrimas.
—Se va a pasar el fin de semana a Roma. ¡A Roma! —repitió con amargura.
—¿Y no puedes ir con él?
—No quiere llevarme. Podrían vernos. Después de tantos meses esperando estos días, y sabe Dios que no es mucho pedir, de pronto hay una conferencia en Roma.
—Supongo que no ha podido evitarlo.
—Ay, ya lo sé. ¡Así es la vida! —Lo dijo con una especie de familiaridad rabiosa, como si siempre hubiera sabido que esa frase acechaba en algún sitio para hundirla—. Podría haberme llevado con él si de verdad hubiese querido. Pero cuando las cosas se complican lo más mínimo, no le importan lo suficiente para afrontarlas, punto.
Y si no fueran complicadas, no te importarían a ti, pensó Emma sin poder contenerse; sin embargo, como todo lo que tenía que ver con Cressy (y tal vez con cualquiera), aquello no era del todo cierto.
—¿Cuándo vuelve?
—El domingo por la noche, cree. Pero es que tenía tantas ganas... Deseaba tanto... Yo solo quería...
—Un poco de tiempo con él.
—Es extraño, a ellos parece no importarles en absoluto. Como ir a un concierto, pero no tocar nunca. Es solo un entretenimiento, una especie de accesorio de la vida, pero no la vida real.
—Si no estuviera casado, ¿te casarías con él?
—Casarme... —repitió Cressy soñadora—. No lo sé. He intentado ser realista al respecto, pero es que siempre ha estado casado. Esa es la cuestión.
—Pero si encontrases a la persona adecuada, ¿te gustaría casarte?
De pronto Emma temió que contestara mal, que no le dejase ninguna salida y que echase a perder cualquier resquicio de compasión, benevolencia o lo que fuera que uno pudiese sentir por ella.
En cambio, su hermana contestó sin dudar:
—Es lo único que de verdad quiero en este mundo. Si encontrara a la persona adecuada, haría cualquier cosa para que funcionase. El caso es que no sé estar sola. A ti eso no te pasa. Supongo que por eso yo tengo estos líos y tú no. Pero también te casarías si encontrases a alguien, ¿verdad?
Emma se encogió de hombros; una desesperanza casi tangible cayó como un peso sobre ella con esa pregunta.
—Bah, supongo que quienquiera que tuviese que casarse conmigo moriría en la guerra.
Cressy pareció escandalizarse.
—En serio, Em, eso es pura neurosis. Tienes tiempo de sobra. ¡Eres diez años más joven que yo, caray!
—Soy mucho mayor de lo que eras cuando te casaste. En cualquier caso, no estoy tan segura como tú de que eso me hiciera feliz. Oye, voy a tener que marcharme enseguida. ¿Vas a casa este fin de semana?
—A lo mejor. Me lo pensaré. Puede que haya mucha niebla, no sé. Luego te llamo.
Cressy sufría esa incapacidad crónica de los que padecen mal de amores para hacer cualquier tipo de plan ajeno a esa órbita. Emma la dejó, sin llorar al menos, cepillándose el fosco y brillante cabello negro, que le caía en ondeantes bucles sobre los hombros como a una joven bruja. Desde luego no aparentaba la edad que tenía.
Pobrecilla, de verdad era infeliz, pensó mientras se vestía. Puede que no por lo que ella se imaginaba, que después de todo le parecía que tenía remedio, sino por una razón mucho peor, más profunda e insidiosa. Supongo que la gente que siempre se toma algo demasiado en serio acaba por aburrir a los demás con ello. Puso a prueba esta teoría: comida, poesía, política, amor... Bueno, parecía cierto en el caso de las tres primeras, pero, por supuesto, tomarse algo realmente en serio implicaba considerarlo en su totalidad, en cuyo caso algo habría que poder tomarse a la ligera. Tal vez Cressy no lo hacía. Si uno se tomaba a sí mismo muy en serio, por otra parte, nunca encontraba nada de lo que reírse, lo cual suponía una visión parcial. Eso es lo que me gustaría, pensó mientras apagaba la esforzada estufita, que en su ausencia debió de sufrir algún tipo de colapso y no tenía ya más que una intermitente llama morada. Me encantaría encontrar más cosas de las que reírme. Me gustaría que la gente se acercase a mí y me dijera: «Esto tiene gracia», y que fuera verdad.
Se había puesto una falda plisada, un grueso jersey azul marino de chico y sus nuevas medias caladas del mismo color, con las que se sentía a la vez arropada y atractiva. Sacó el abrigo rojo del armario, comprobó que llevaba las copias mecanografiadas de los manuscritos en el maletín y miró por la ventana para ver si había empezado a llover. La gaviota estaba ahora posada sobre una chimenea y parecía mojada, sucia y solitaria; no llovía, pero el aire estaba cargado de una humedad negra y grasienta, se imaginó las gotas perlando las plumas del animal y sacó un grueso pañuelo de lana para taparse la cabeza. La cabeza. Eso hizo que se acordase del techo y volvió a la habitación de Cressy.
Su hermana estaba de pie junto a la ventana, descalza, tiritando, y al volverse hacia Emma lloraba otra vez a lágrima viva.
—Creí que ya te habías ido. Parece que habrá niebla, después de todo. Aún hay esperanza. ¿Crees que es cobarde por mi parte querer que haya niebla?
—Claro que no. Pero si no, ven a casa. Todos se alegrarán. Podrías estar de vuelta el domingo.
—Sí, ya lo sé, ya lo había pensado. ¿Tienes un cigarrillo? Dick se acabó los míos anoche.
Mientras Emma rebuscaba en su bolso, que aunque era grande estaba abarrotado, le dijo:
—Si ves a alguno de los Ballantyne, ¿podrías comentarles lo del techo de mi habitación? La mancha va a peor y no está en el mismo sitio que la última vez. Cielo, me temo que no tengo. Pídeselo a Bill.
—Y así no se me olvida lo del techo. ¿De verdad quieres que Goad husmee en tu cuarto cuando no estés?
—No, había pensado en la semana que viene. Tengo que irme, déjalo, no importa. Adiós. Y no desesperes. No hay mal que por bien no venga. Piensa en tu carrera. Cogeré el tren de las cuatro y veinte si puedo.
Y huyó.
Escaleras abajo, más allá del halo vaporoso del aceite de baño Floris, de la pintura agrietada y amarillenta y del linóleo verde oscuro del descansillo, por otro tramo de escaleras con un deprimente grabado de una parte distinta de Venecia en cada escalón (¡lo que tenía que aguantar Venecia!, como los Evangelios y Mozart y el cielo en los calendarios), hasta el vestíbulo, de color café a menos que la luz estuviera encendida; más allá del sensual olor del desayuno de otras personas y de la mesa atestada de facturas y con un sombrero encima; más allá de las escopetas, los palos de golf y el casco alemán (Primera Guerra Mundial) y de la enfurruñada y polvorienta cabeza de un tejón que salía de la pared como una gárgola peluda. La claraboya tenía el número de la casa pintado y, visto desde dentro, parecía deforme y estrafalario. Nunca podía abrir la puerta principal con una sola mano, con lo cual tenía que soltarlo todo. Huyó por el accidentado camino, más allá del seto chorreante hacia la puerta de la verja que parecía siempre malévolamente cubierta con aceite para máquinas. Huyó calle abajo, una calle que en primavera y en verano estaba flanqueada por jardines llenos de lilas, laburnos y cerezos, espinos de fuego, ciruelos, lirios y majuelos, gatos opulentos apretujados entre los barrotes de las verjas y ancianos arrastrados en su paseo por viejos terriers victorianos. Recordó con nostalgia esta concurrida escena de aromas torrenciales mientras iba a toda prisa hacia el metro, cortando el aire frío y lagrimeante, pero no se acordó de la angustia veraniega de verse atrapada en una oficina mal ventilada durante los escasos días que en verdad eran deslumbrantes. Llegaba tarde al trabajo, de todas formas, y llegar tarde siempre hace que uno se olvide de todo lo demás.
En el trayecto hasta Holborn, fue pensando en su hermana. A pesar de haber contestado a su irreflexiva y algo insensata pregunta sobre el matrimonio de forma que aplacó sus inquietudes más inmediatas sobre ella, la invadían oleadas de pánico respecto al futuro de Cressy. Treinta y siete años le parecían —aunque, por supuesto, jamás lo habría mentado— una edad interminable; era difícil ser una pianista prometedora a los treinta y siete y precario deshacerse en lágrimas por hombres distantes pero casados: el problema era que los hombres se interponían en el camino de la música, de modo que esta nunca pareció arraigar lo suficiente para convertirse en el consuelo y la inspiración que Emma estaba segura que debía ser. ¿Acaso Cressy, se preguntaba, había perdido el juicio a raíz de su prematuro y desastroso matrimonio? ¿O por la muerte de su padre? Se había casado después de que su padre muriera, claro; tal vez fue algún tipo de despecho edípico lo que la llevó a casarse, de repente, con un hombre al que apenas conocía. Pobre Miles; quince años mayor que Cressy y bregando con la Reserva de Voluntarios de la Marina Real: «Horarios irregulares, comida inmunda, un mal de mar atroz», había dicho al parecer en uno de sus breves permisos. El matrimonio duró apenas un año porque lo mataron en la batalla de Dieppe. Recordaba el fragor de la artillería revolviéndole las tripas y estremeciéndole el espinazo cuando estaban en Sussex —Cressy, con la cara entre pálida y verdosa, y ella—, sentadas en el césped desollando conejos. Entonces tenía ocho años y le parecía increíble que hubiera un ataque aéreo en mitad de un bonito día de verano. «Te haré un par de guantes, Em», le dijo su hermana, y ella la observó mientras extendía las pieles al sol sobre un tablón y las rociaba con un polvo blanco. Pero después solo lloró mucho y tocó el piano —triste, tormentoso, monótono Brahms—; se olvidó de los guantes. La última vez que habían oído las ametralladoras fueron las de Dunkerque. Lo cierto es que Emma no recordaba nada previo a la guerra, salvo algunas imágenes aisladas de su padre que siempre eran las mismas, siempre recuerdos en medio de algo, nunca el comienzo ni el final. «Estábamos buscando una pelota entre los arbustos al fondo del prado»; no recordaba haberla perdido ni tampoco si la encontraron, solo el repentino y delicioso olor del pañuelo de seda de su padre cuando le limpiaba la cara, espliego y cedro del Líbano, y la suavidad de la tela. «Pareces una negrita», le decía. La hierba le llegaba hasta el pecho, no podía tener más de cuatro años. O haciendo algo que llamaban «patos en el barro»; él le pellizcaba las mejillas. Emma jamás había oído a un pato en el barro, pero le parecía un ruido tremendamente divertido y difícil de hacer. Unos días después de su séptimo cumpleaños, su padre murió. Se había ido a Londres una mañana y ya no regresó, sin más. «Se ha ido a Londres el fin de semana», dijo en el primer desayuno en el que él no estuvo. Era miércoles, pero para ella el fin de semana eran solo dos noches, no se había dado cuenta de que siempre empezaba en viernes. Lo peor fue la cara de su madre, que más tarde le pareció que se había crispado con algo más que el dolor, y los atroces y angustiosos sollozos que salían de su habitación por las noches y la despertaban: tanto la asustaron (¿su madre, tan perdida?) que Emma se pasó días sin querer tocarla...
Aquello se alejaba mucho de Cressy y sus problemas. Se suponía que la ventaja de una mente disciplinada era que, si querías, podías centrarte en una sola idea durante mucho tiempo, pero aparte de que ella misma no tenía una mente así, no creía haber conocido nunca a nadie que la tuviera. La mayoría de los pensamientos de la gente, incluso cuando se suponía que alcanzaban cierta concentración, saltaban de una cosa a otra con la mansa apatía de los conejos domésticos. Lo máximo que había conseguido Emma fue pensar en las olas: llegando, alejándose, volviendo a acercarse un poquito más a razón de una de cada tres. Eso había sido cuando intentaba pintar, y solo algunas veces, con un cuadro en particular, hacía años. Ahora, tras fracasar en todo aquello que, en su fuero interno, consideraba que merecía la pena, allí estaba, tratando de ser una lectora y editora digna de confianza en el negocio familiar. Holborn. Se levantó y caminó los metros de costumbre hasta Great Queen Street.
Los empaquetadores, en el sótano y al fondo de la planta baja, trabajaban sin descanso mientras escuchaban algún programa de variedades en Light Programme a todo volumen. La chica de la centralita había terminado el jersey color salmón y estaba tejiendo en punto elástico algo de color malva ácido con hilo de lúrex. El olor a libros nuevos —como narcisos muy distantes— más la calefacción central y un ligero aroma a amapolas de California siempre inundaba el diminuto vestíbulo. Dio los buenos días y empezó el largo ascenso por las escaleras. La primera planta era el departamento de Contabilidad, un misterioso hervidero con el que no tenía ningún trato salvo cuando la señorita Heaver, que llevaba veintiocho años en la casa, se paseaba por todas partes con una lista de aportaciones para el regalo de despedida de alguien. En la siguiente planta, la última con techos bonitos y chimeneas que no se habían echado a perder, estaban su tío, los socios de su tío y sus secretarias. Una más arriba, lo que en su día debieron de ser los dormitorios y que ahora albergaba los departamentos de Producción, Arte y Publicidad, todos celosos del despacho de algún otro. Y por último —y era un buen trecho—, subió al departamento de Edición en lo más alto del edificio: tres pequeñas estancias, de las cuales una era su oficina, y otra más pequeña aún, una especie de trastero en el que una vez a la semana los viajantes mantenían sus reuniones apestadas de humo e inesperadamente hilarantes. De qué diablos unos viajantes de libros podían reírse tanto semana tras semana, era incapaz de imaginárselo. Sin embargo, al igual que los empaquetadores, siempre estaban alegres, al menos cuando ella los veía o cuando le contaban algo de ellos.
Su despacho daba al sur, a la calle, y tenía un parapeto en la ventana donde a veces las palomas se posaban a comer migas insípidas de bollitos con pasas. Era una habitación muy pequeña, siempre estaba sucia y o bien hacía un calor sofocante o te pelabas de frío, según la estación, pero como al parecer no tenía aptitudes creativas (sus intentos en otros ámbitos aparte de la pintura lo habían dejado dolorosamente claro), era el lugar donde, aparte de su cama, pasaba la mayor parte del tiempo.
Los manuscritos de esa mañana ofrecían un surtido compuesto por una novela romántica y de lo menos convincente sobre los aztecas, el relato de una travesía por el Sáhara en un taxi londinense de preguerra (una epopeya de ineficiencia pura y dura que la hacía bostezar solo de pensarlo) y las cavilaciones de un joven huraño que llevaba tal vida de libertad autoimpuesta que no le pasaba nada en absoluto, hecho del que se quejaba en todas y cada una de las páginas. Y había mucho más en el lugar del que salió todo aquello. Por favor, envíame a alguien bueno, pensó, haz que hoy llegue un escritor con tanta capacidad como empeño y que no viva solo de las experiencias de los demás...
DOSEsme
Su cama era como un nido, grande, suave y cálida, como si estuviera hecha de plumas. Las abultadas almohadas eran tan mullidas que necesitaba tres, las sábanas eran de un tono rosa melocotón y había una mañanita ribeteada con plumón de cisne blanco a los pies de la colcha. Estaba tumbada de lado, con la cabeza bien perfilada por la redecilla de Lady Jayne que se ataba bajo la barbilla. La habitación, con vigas cruzadas de roble (auténticas, pero con ese aire de hipocresía que resultaba de un tratamiento anticarcoma eficaz), tenía cuatro ventanitas muy recargadas: marcos de acero feos, cortinas de cretona en color melocotón y galerías con volantes. Había muchas fotografías: sus padres, la casa de Portugal donde creció, ella misma el día de su puesta de largo (barra de labios oscura y gruesos guantes blancos), su marido, el querido Sambo con una ridícula cinta en el cuello y sus hijas a distintas edades; las de Cressy siempre eran buenas, y las de Emma, siempre decepcionantes. El tocador estaba pintado en color ante y verde manzana, con diminutos pimpollos de rosa rosas y la superficie craquelada, y por encima, desperdigados, había esmaltes rosas, objetos de plata y retales de organdí. El resto de la casa —salvo en lo que respectaba a su pasión por las cretonas floreadas— había conseguido, de algún modo, dejar atrás los años treinta y era más el resultado de la acumulación familiar, próspera, inconsciente y simpática, pero ni las burlas de Julius ni las de las chicas le habían hecho perder la convicción de que su dormitorio era el más bonito y cómodo del mundo y adoraba despertarse en su maravillosa cama.
Casi siempre empezaba el día con veinte minutos de íntimas evocaciones del pasado, no tanto porque su vida, en conjunto, hubiera sido muy feliz como porque necesitaba reafirmarse en que había merecido la pena antes de ponerse en marcha una jornada más. Como la mayor parte del tiempo vivía sola, esta peculiar costumbre había arraigado con facilidad, de modo que ahora se sentía bastante frustrada si el teléfono o alguien la interrumpía. En esas remembranzas, se refería a sí misma como «ella»; la hacía sentirse menos egocéntrica.
Después de un rato, encendía el hervidor eléctrico que tenía en una bandeja junto a la cama para hacer té y, cuando ya se había bebido una taza, se calzaba las babuchas de plumas y bajaba taconeando esperanzada a buscar el correo. Era una gran correspondiente y sus cartas resultaban de una agudeza, una gracia y una capacidad de observación asombrosas. Si no había correo, se dedicaba a hacer listas: listas de gente a la que invitar los fines de semana, listas de plantas para los parterres, listas de cosas que quería llevar a Londres para arreglar, listas de libros que quería leer, listas de programas que quería escuchar en la radio, listas de provisiones que encargar en Battle, listas de tareas que creía que Hanwell podría hacer cuando lloviera demasiado para trabajar fuera, cosas que tenía pensado decir en la próxima reunión de la Asociación de Mujeres... Tenía tanta práctica que siempre se le ocurría algo.
Esa mañana se quedó tumbada un poco más de lo habitual, en parte porque la habitación estaba algo fría y en parte porque era viernes, el inicio del fin de semana, el inicio de lo que —después de tantos años— aún le parecían unas fugaces vacaciones. Los viernes, la señora Hanwell se quedaba y se ocupaba de la cocina hasta que todo estaba fregado y recogido el domingo por la noche. Los viernes compraba bebidas y arreglaba las flores —hoy serían crisantemos y bayas— y sacaba el jabón y disponía lecturas apropiadas junto a las camas para sus invitados. Ese fin de semana sería tranquilo: solo los Hammond y Brian para cenar el sábado y, por supuesto, Emma. Solía releer tres novelas de Austen cada invierno; entonces estaba con Orgullo y prejuicio y, siempre que pensaba en Emma, le preocupaba parecerse a la señora Bennet (respecto a su hija), pues lo que más deseaba para ella era un buen matrimonio. Nada espectacular, pero agradable y seguro. Con veintisiete años (la señora Bennet se habría rendido hacía mucho), Emma no mostraba señal alguna de querer casarse, ni siquiera un interés particular en nadie, y le parecía inquietante y antinatural. Era posible, suponía, que Emma llevase algún tipo de vida secreta en Londres, pero, si era así, no daba sus frutos; venía a casa de manera regular todos los fines de semana y nunca parecía, como decía su madre para sí, «favorecida» en ningún sentido. Tan solo correcta y tranquila y demasiado pálida. No era una belleza, como Cressida, aunque tenía una carita simpática —mucha gente consideraba atractivo tener un ojo de cada color—, piernas bonitas y una piel envidiable... «Pero no parece encontrar la emoción que yo sentía a su edad».
La emoción había florecido, del perpetuo conflicto secreto entre sus deseos y ella misma, en forma de amor apasionado por las apariencias y solo cuando era rabiosa se sentía viva de verdad. En aquellos periodos de su vida en los que se había apagado, tenía la impresión de haber «sucumbido» ante algo, era como vegetar o irse al infierno. La vida, creía ella, debía tener esa tensión y si, como una vez ocurrió, se hacía demasiado tirante, bueno, al menos al echar la vista atrás, todo era parte de la emoción. Desde que tenía dieciséis años, le encantaba estar enamorada. La competencia por los hombres jóvenes era bastante reñida en aquellos tiempos: habían muerto tantos que tenías que ser divertida si querías pasarlo bien. Bailar con alguien distinto y atractivo, los indiscretos cumplidos burlones y la provocativa defensa, la perspectiva de ese momento tan emocionante en el que tal vez pudieras sugerir al otro que no se detuviese... Después, el exquisito y demorado aburrimiento entre un encuentro y otro, animado solo por los disimulos necesarios, pues, a pesar de múltiples e increíbles riesgos, había mantenido su reputación en la sombra del misterio. Y por supuesto, había temporadas más largas en las que tenía que vivir de instantes recreados —una voz, unas manos— o en un estado de ensoñación y curiosidad erótica sobre lo que pasaría a continuación. Todo eso era cuando vivía con una tía suya en Chester Square, iba a clases de economía doméstica y estudiaba francés; mucho después de que sus padres hubieran muerto, después de haber hecho su temporada y de haber trabajado para la Cruz Roja. Desde luego, durante todos esos años había esperado que apareciese alguien impresionante de verdad; a veces, por un momento, incluso había pensado que lo tenía delante, alguien que lo cambiaría todo y que empezaría una nueva vida por ella. En una ocasión creyó que se había quedado encinta y ¡cielos, qué horror tan indescriptible! Se pasó tres días seguidos bebiendo aceite de ricino y alguien le dijo que era bueno hervir perejil, así que intentó hacerlo en mitad de la noche en la cavernosa cocina de Chester Square, la sorprendieron y fingió que estaba preparando algún tipo de ungüento para la piel. Gracias a Dios que fue una falsa alarma, porque estaba convencida de que su tía se habría muerto de espanto si se hubiera enterado y, la mayor parte del tiempo, Esme la quería. (Nunca se le ocurrió pensar que su tía tenía una idea bastante acertada de lo que estaba pasando, entendió que ya era hora de que se casara y decidió acumular oportunidades para el destino). Fue en la cuarta cena ofrecida por su tía cuando Esme conoció a Julius, que había vuelto de la guerra hacía tres años, pero seguía refiriéndose a sí mismo, sin ninguna fanfarronería, como «el que escapó con vida». Pasaron años antes de que entendiera el autodesprecio implícito en ese comentario, que parecía salir de sus labios con una especie de cinismo jovial que ella, en su fuero interno, calificaba de mal gusto. Era extraño, pero recordaba perfectamente a Julius en su primer encuentro y en la última mañana, cuando cogió el tren de las 8:32 para Londres, y solo con cierta dificultad entre medias.
A primera vista, entonces, le pareció romántico e interesante, aunque después no estaba segura de lo que ella misma había querido decir en realidad con esos adjetivos. Su aspecto tenía algo de dejadez natural y casi imperceptible —todo rasgos llamativos y ninguno perfecto—, y su actitud, ese toque de bravata civilizada que a menudo se confunde con la originalidad, al menos a ojos de las muchachas de diecinueve años. No era ni alto ni bajo, tenía el pelo oscuro, que tendía a rizársele detrás de las orejas, la frente ancha y ovalada que equilibraba la longitud del labio superior y ojos grandes de un tono marrón oscuro con cejas finas, casi afeminadas, aunque se tornaban firmes y resueltas gracias a la nariz prominente y aguileña y a unas orejas cuyo mero tamaño habría parecido excéntrico en una mujer. Tenía una voz melodiosa, pero reírse era un esfuerzo muscular inapropiado, y se mantenía tan erguido que sus movimientos, austeros y cuidados, resultaban elocuentes y atractivos. Esa noche supo que era editor en la empresa de su tío, que estaba soltero y que tenía treinta y dos años. Cuando le preguntó si le gustaba la poesía, por supuesto ella dijo que sí. Cuando, unas semanas después, le envió un poema escrito a pluma, leyó con diligencia cada una de las palabras hasta que, casi al final, se dio cuenta —porque describía el vestido que llevaba esa primera noche— de que hablaba de ella, ¡qué envite para su vanidad! Sin embargo, si no hubiera mencionado el vestido, tal vez nunca se habría percatado y, quién sabe, puede que todo hubiese sido distinto. Se casaron cuando tenía veinte años, en mayo, y no fue hasta que se abalanzó sobre ella recitando versos de un soneto sobre ese mes, pero poco más, y que en cualquier caso resultó que era de Shakespeare, cuando comprendió que la poesía era su mayor pasión. Fue un descubrimiento sobre el cual nunca se puso el sol. En todos los momentos emotivos recurría a la poesía, incluso cuando le hacía el amor. Ella se excusaba en la ignorancia, pero con eso solo daba pie a horas y horas de indulgente instrucción, y, cada vez que él extendía el brazo para sacar de la estantería algún fino volumen encuadernado en vaquetilla o echaba la cabeza hacia atrás y entrecerraba los ojos (se sabía de memoria una increíble cantidad de versos), la invadía la misma oleada de veneración reacia y exasperante incomprensión. Para cuando iba a tener a Cressy, dio con un interés vicario con el que al menos él podría simpatizar. Había desarrollado una auténtica pasión, le dijo, por las buenas novelas (y resultó que, tras cierta perseverancia, se hizo verdad).
La editorial prosperó, uno de los socios se jubiló y Julius ocupó su lugar. Compraron la casa en Sussex y siguieron manteniendo un pisito en la ciudad. Iban de viaje a París y a Roma y a Nueva York, aparte de las vacaciones normales. Julius adoraba a su hija: fue él el que la llamó Cressida, como solución intermedia entre sus dispares preferencias por Zenocrate y Joan. Todo era muy cordial y, si alguien la hubiera parado por la calle o la hubiera llevado a un aparte durante una fiesta, es poco probable que hubiese admitido que la poesía había arruinado su vida sexual con Julius, aunque de hecho ese era el caso. Lo que Julius sentía al respecto, en realidad nunca llegó a entenderlo.
Cuando llevaban casados unos diez años, sin embargo, ella empezó a advertir —como iluminado por una luz a la vez mórbida y alarmante— el contraste entre lo que quería y lo que se esperaba que quisiera. Se aficionó a las novelas rusas, pero la insatisfacción de las hermosas y tristes criaturas que descubrió en ellas tenía o bien una pátina de resignada melancolía con la que se sentía fuera de su siglo o bien un espíritu de pura temeridad que una parte de sí misma, celosa de sus genuinas oportunidades, no podía sino condenar. Por todo ello, porque era un ser ante todo físico, porque Julius quería tanto a su hija, porque se sentía distanciada de su propio cuerpo y porque nadie parecía entonces volverla loca de amor (lo cual empezaba a matarla), concibió el deseo de un hijo. Una vez ideada, parecía la solución perfecta: le brindaba un contacto físico, podría volcar sus afectos y desde luego no iba en contra de la sociedad que constituía su mundo. Tenía treinta y uno, aún era un año más joven que Julius cuando se casaron.
De modo que, a principios de septiembre, en el tren nocturno de Inverness, se tumbó en la litera y lo llamó a través de la puerta que separaba sus compartimentos contiguos. Habían cenado con una botella de borgoña, era el comienzo de unas breves vacaciones y, durante un rato, estuvo allí disfrutando sin más del rítmico balanceo del vagón y, por debajo, del matemático retumbar de las ruedas girando a toda velocidad sobre la vía. El encanto de los coches-cama, pensó, era por completo masculino; la pintura blanca, mucha caoba, las mantas azul marino con costuras rojas, la botella de agua de vidrio grueso y la tosca alfombrilla de lino blanco. Todo era ingenioso, sencillo y sólido, y sorprendentemente satisfactorio. Pero cuando llamó a Julius, él no contestó. Estaba en el compartimento de al lado, después de todo, y la puerta que los comunicaba se había quedado entreabierta. De pronto, saltó de la cama, se echó un poco de perfume en el cuello, se quitó el anillo de boda y llamó con los nudillos.
—Disculpe que le moleste, ¿sería tan amable de darme fuego?
—Por supuesto.
Julius había colgado su traje y estaba en bata.
—Le parecerá raro que lo aborde así, pero es que no puedo irme a dormir sin un último cigarrillo.
—En absoluto. Siéntese, señorita...
—Upjohn. Ruby Upjohn.
—Un nombre precioso.
Su rostro se mostraba impasible mientras le tendía la pitillera.
—¡Qué pitillera tan mona!
—¿Usted cree? —Dejó escapar una modesta risita—. Lo cierto es que, si pudiese hablar, no le faltarían cosas que contar.
—Vaya, ¿de veras?
—En pocas palabras, digamos que el rey Eduardo se la dio a mi padre como agradecimiento por un servicio de la máxima confidencialidad. ¿Lo ve? —Y le enseñó las iniciales que tenía grabadas, «ER» (la pitillera había sido su regalo de compromiso cuando aún era Esme Roland).
—Debe de estar orgullosísimo de poseer un objeto tan valioso.
—No lo habría mencionado, por supuesto, si no me hubiera parecido que tenía usted tanto interés en ella.
Sabía que empezaría a hacerle preguntas enseguida, de modo que cruzó las piernas, soltó el humo con intención de parecer inexperta y seductora y le dijo:
—Lo cierto es que estoy huyendo.
—¡Señorita Upjohn!
—Oh, llámeme Ruby.
Y acto seguido se metió de lleno en su historia sobre un cruel director teatral, a cuyo término él exclamó, con ojos chispeantes:
—Ruby, ¡es usted una muchachita espléndida! Creo que esto se merece una copa. —Había desenroscado el tapón de su petaca plateada y se la tendió—. Bebamos por la magnífica nueva vida que le espera en Inverness.
Mientras Esme echaba un trago y hacía que se atragantaba con mucha gracia, Julius añadió:
—No me pregunte de dónde viene la petaca, me trae recuerdos dolorosos que nunca abandonan del todo mi mente y que, sin embargo, preferiría olvidar.
—Vaya, lo siento mucho. Me resulta difícil imaginar afligido a un hombre como usted.
—¡Mi pequeña Ruby! Qué conmovedor que piense así. —Luego soltó una amarga risotada y se quedó mirándole los pechos con aire sombrío.
Para cuando terminó de hablarle de su mujer, siempre entregada en cuerpo y alma a su jardín de rocalla y que, en consecuencia, no tenía ni un segundo para tratar de entenderlo a él, «y soy un tipo complejo y peculiar», se habían acabado el brandi y ella le dijo que era curioso que se hubieran conocido, ¿verdad?, los dos solitarios, los dos con sus tribulaciones. En fin —se puso en pie—, tal vez fuera mejor que volviese ya a su compartimento. Ruby... ¡Ruby! La había agarrado con fuerza. ¿No había nada más sin lo que no pudiera pasar antes de irse a dormir? «¡Capitán Fortescue!», «¡Llámame Valentine!», y Ruby se dejó caer con cuidado sobre la cama, arrastrándolo con ella...
Cien kilómetros más al norte, murmuró:
—Mi querido capitán Fortescue, me gustan los trenes...
—¿Y?
—No me gusta la poesía...
—¿Y?
—Quiero un hijo que no se llame Valentine.
Fue entonces cuando concibieron a Emma.
Después de aquello, sin embargo, todo pareció ir desvaneciéndose en una bruma de rutina, cansancio, ansiedad y ajetreadas e inmemoriales celebraciones. Él se preocupaba cada vez más por la situación del mundo: por el desempleo, por el desarme, por Hitler y la monarquía; insistía en educar a Cressy en casa; se preocupaba por China, por España, por Abisinia; no permitía que las niñas escucharan la radio. Buena parte de todo ello se reflejaba en sus publicaciones: dejó de construir el catálogo de jóvenes poetas por el que tanto él como la editorial habían empezado a distinguirse y comenzó a sacar ensayos de pensamiento político, economía internacional, sobre los efectos de la ciencia y la filosofía en la industria, las diferencias entre prejuicios raciales y religiosos, las implicaciones psicológicas del liderazgo y la libertad... Libros que ella ni intentaba leer y que, en cualquier caso, apenas se vendían. (Su hermano, Mervyn, mantenía el negocio a flote con lo que Julius describía bien como novelitas complacientes u obras mediocres). Parecía trabajar cada vez más y más, sufría indigestión crónica, dormía mal y solo muy de vez en cuando era divertido, con las niñas. A esas alturas, Esme se había acostumbrado a sus modos y a la mecánica de su agitada vida doméstica: el tráfico para salir de Londres los fines de semana se estaba volviendo espantoso y administrar dos casas era una tensión constante. Al final, dejó a Cressy con su institutriz en el campo, y muy a menudo también a Emma. No haber tenido un niño era un lamento persistente e íntimo y, en cuanto al resto de sus tareas, a veces se sentía como si se pasara la vida entera preparando un elaborado banquete para que al final nadie se sentara a la mesa. Para colmo, además, había gente que empezaba a hablar del estallido de otra guerra. Aquello era demasiado: adentrarse silenciosamente en la mediana edad sin un hijo, sin un marido con el que poder ya encontrarse como dos extraños en un tren, sin un amante...
Y luego, el primer mayo de la guerra, la última mañana de su vida de casada. Se había despertado temprano, había abierto los ojos y había bajado sola al encuentro de una mañana lechosa y dorada, un cielo pálido y delicado, el rocío ya evaporándose y el sol aún ascendiendo sobre los bulliciosos pájaros, abriendo las rosas con nuevos rayos de luz, exponiendo a la vista el desaliñado abdomen de las livianas abejas y devorando las exudaciones nocturnas del suelo con radiante bálsamo. Jamás olvidaría el placer terrenal de existir en una mañana así. Después pensó: una semilla, perfección; una gota de mercurio, destilación de una esfera celeste, y miró hacia arriba y se sintió felizmente insignificante.
Cuando al cabo volvió a entrar en casa y subió a su dormitorio, él estaba de pie, dándole la espalda, mirando por la ventana con un periódico en la mano.
—¿Has oído la artillería?
No la había oído. Se hizo un prolongado y asfixiante silencio, pero no la miró.
—Esme...
—¿Qué ocurre, Julius?
—¿No lo sabes? «Arde ahora la juventud inglesa». ¿No te lo imaginas?
Luego se dio la vuelta y, para su desagrado, vio que estaba llorando. El sol caía sobre él desde otra ventana: el rostro sombrío, un poco tripudo, medio calvo, dos profundas arrugas hendidas como surcos desde la nariz hasta la barbilla; una criatura agotada y vieja frotándose los ojos con los nudillos resecos y pecosos, incompatible con su angustia, una angustia que a ella solo le parecía molesta y falta de atractivo. Sintió una oleada de rabia ante la discrepancia entre su aspecto y su sensibilidad, ante el patetismo de su impotencia; daba igual cómo se sintiera y había algo de despreciable en el hecho de que lo demostrara: él ya había tenido su guerra, ¡ni siquiera tenía por qué afrontar los ilícitos temores de su mujer! En voz alta, con una crueldad balsámica, le dijo:
—Tú no puedes hacer nada.
—¿Y te alegras de ello? —replicó él sin alterarse.
Un fugaz estremecimiento de incertidumbre y miedo la atravesó. No lo sabía.
Julius recogió el periódico, que se había caído al suelo, y lo dobló.
—Tengo que coger el tren.
En la planta de abajo, habían empezado a resonar los ejercicios matutinos de Cressy, excelentes escalas acompasadas con un esfuerzo heroico, cuatro octavas, el comienzo de sus tres horas de práctica.
—Bueno —repitió—, tengo que coger el tren.
Se había sonado la nariz, ya no tenía los ojos desarmados; se había retraído a su apariencia de siempre, que no se distinguía por nada en particular.
—Que tengas un buen día. Cuídate. —Ahora que él no pedía nada, ella intentaba parecer afable y solícita. Le dio un beso en la mejilla. Se había cortado al afeitarse—. Espera un momento, estás espantoso con ese pegote de sangre en la cara.
Esme humedeció su pañuelo bajo el grifo de agua fría y se lo limpió.
—Lo vergonzoso sería tener buen aspecto. No dejes que Emma salga a la carretera con la bicicleta. No debería hacerlo hasta que tenga al menos diez años. Adiós, Esme.
Oyó que Cressy se interrumpía en una escala y se la imaginó echándole los brazos al cuello: estaba pasando por una fase muy dramática. Con el piano en silencio, oyó pasar un avión; por el ruido que hacía, le faltaba un motor. A rachas le llegaba ahora también ese esporádico y ronco retumbar de las ametralladoras que no había oído cuando estaba en el jardín. Se acercó a la ventana donde había estado su marido e intentó sacarse de la cabeza esa imagen que una parte de ella se avergonzaba de haber considerado desagradable.
El piano empezó a sonar de nuevo. Ya se habría ido, a menos que estuviera despidiéndose de Emma. Entonces fue hacia el teléfono; el día había vuelto a ser hermoso y emocionante. ¿Se había ido? Algo la hizo volver a la ventana que daba al jardín y comprobó que no: Emma iba montada en su bicicleta y él la sujetaba por detrás, empujándola hacia el garaje, con la cabeza inclinada sobre las tiesas trencitas de la niña. No podía dejar de mirarlos, la hacían sentirse muy pequeña: Cressy adoraba a su padre, lo sabía, pero él adoraba a Emma. Ya en el garaje, la pequeña se bajó de la bicicleta, la apoyó en el depósito del agua y lo abrazó por la cintura hasta que él la levantó. La bicicleta cayó al suelo detrás de ellos, pero ninguno pareció hacerle caso.
Esme suspiró con un escalofrío de anticipación, de remordimiento, de peligro y satisfacción; la cuerda floja del anhelo, el secretismo y la farsa temblaba bajo sus pies y descolgó el auricular.
La habitación seguía siendo la misma, y aún demasiado fría. Se levantó, se puso a toda prisa su bata rosa de mohair y se asomó a la misma ventana donde él estuvo llorando... ¿Hace cuánto? ¿Veinte? Veinte años. Ni el jardín que bajaba en pendiente desde la casa, ni el ancho parterre que recorría el muro, ni siquiera la mayoría de los árboles habían cambiado. Uno o dos se habían caído y habían plantado otros tantos; el resto continuaba en su aparentemente eterno apogeo. Esa mañana había una densa neblina blanca sobre la hierba cristalizada; el sol era como un gigantesco fuego artificial congelado. Era probable que cayese la niebla y el tren de Emma se retrasaría. Se calzó las babuchas y bajó taconeando a por el correo.
Había una carta. Reconoció la letra de inmediato, pero aun así fue una conmoción extraordinaria y la tuvo en la mano durante un buen rato, en una especie de asombro irracional, antes de subir de nuevo para abrirla y leerla.
TRESDan
Se despertó con el taladrante zumbido de la lavadora, que parecía estar centrifugando en su oído. Tenía la boca como gravilla babosa y los ojos como dos ascuas de felpa. Las cortinas, ralas y de colores chillones, dejaban pasar una luz indirecta y oía a los chavales en la calle. Se incorporó a duras penas, supuso que había estado durmiendo con la cabeza clavada en esa pared de cartón podrido —el estruendo de la maldita máquina se hizo de pronto más distante— y esperó a ver si dejaba de darle vueltas. Necesitaba un té como el respirar: una buena taza de té bien cargado, pero aunque gritara no lo oiría; en esos tiempos la privacidad la daba el ruido de las máquinas en lugar de unos muros bien construidos. No obstante, gritó. Una vez, solo para comprobar si aún podía, y mientras el traqueteo seguía retumbándole en la cabeza como un montón de piedras rodando colina abajo, entró ella con la cara de extrañeza preparada de antemano.
—¡Sir Walter Scott despierto! ¡Pero qué sorpresa! ¿Acaso sabes qué hora es, por una de esas casualidades de la vida?
—Pues no —contestó él con tiento—, no da la casualidad. Venga, Dottie, no seas mala y prepara un poco de té.
—Y pensarás que te lo voy a traer a la cama. —Luego descorrió las cortinas de un tirón y emprendió una especie de limpieza colérica e inútil por toda la habitación que, bien lo sabía él, significaba que estaba nerviosa además de enfadada.
—Mira, Dot, puedes decirme lo que te dé la gana si primero haces el té. ¡No hagas eso con mis libros!
Los estaba tirando en su maleta de cartón marrón, que se había quedado abierta en el suelo, junto al sofá donde él seguía encajado.
—Por lo que otros hacen con tus cosas sí te preocupas, qué bien. Qué bonito que te ofendas así después de la zapatiesta de tarambana borrachoque armaste anoche, que hasta los vecinos daban golpes en las paredes y esa tipa del piso de abajo me ha preguntado que qué pasó.
—Pues no contestes. Vaya perra chismosa, no se merece ni que le dirijas la palabra.
—Bueno, no le he dicho: «No fue nada, señora Green, solo que mi hermano se emborrachó y le dio una paliza a mi marido ante mis propios ojos».
Acto seguido se marchó y luego la lavadora se detuvo y empezaron a sonar los grifos.
Vaya por Dios, se dijo. Fue un poco duro para la pobre Dot. Lo que pensara Alfred le importaba un carajo; a quien quería era a Dottie, su hermana favorita, y de hecho nada de aquello habría pasado si no le hubiera sorprendido tanto dónde se había metido. Alfred no era más que un pipiolo que necesitaba sentirse seguro y que tenía el mismo empuje que una pelota hundida en el canal. Balanceó las piernas en el sofá y, mientras esperaba a que se le calmase la cabeza, observó ceñudo la habitación. Todo le parecía espantoso: las paredes cubiertas con tres tipos distintos de papel pintado, los muebles de nogal con veinte capas de barniz bilioso, el espejo con marco de hierro forjado, las repugnantes rosas de papel, como hinchadas, que abarrotaban un jarrón verde en forma de muchacha con un vestido transparente que las sostenía a un lado a modo de guirnalda, las fundas de las sillas, hechas de algo que parecía un montón de resbaladizas cintas para el pelo (como las de las camareras) cosidas juntas, los azulejos jaspeados en color ante que zigzagueaban donde faltaba la chimenea, la alfombrilla semicircular con un diseño cúbico en verde guisante, azul Sajonia y oro viejo, la televisión, las fotos de boda en marcos cromados, las revistas, que eran lo único que leía su hermana ahora que estaba casada, la colección de animalitos de Disney de porcelana, la moqueta de rayas —otra vez de moda, como Dot había señalado orgullosa—: negro, amarillo, rojo, gris, negro, amarillo, rojo, gris, negro...
—¿Qué demonios haces?
Allí estaba otra vez, de pie, con la bandeja hincada en el estómago e intentando lanzarle una mirada feroz. Tenía los ojos tan azules como flores de aciano, pero no había nada de soñador en ellos, pensó: o se encendían de pura alegría o se nublaban con lágrimas de rabia sin derramar. Desde la perspectiva del enamorado, debían de ser excepcionales, pero ese ajuste suponía demasiado esfuerzo para él. Una hermana era una hermana: aunque vieras que es atractiva, no sentirías nada de eso. «No me iba a quitar el aliento cogerle un pecho con todas las cosquillas que le hacía de pequeña». Luego, en voz alta, dijo:
—Dot, eres una joya. No se crían chicas como tú en estas cajas de hormigón. Hace falta más espacio. Aire y realidad, y no ese sexo paralizado por el qué-voy-a-comer-mañana y todo enlatado y camas separadas. Tú eres mucho más de lo que parece a simple vista, no eres lo mínimo a lo que nadie pueda...
—No te callarás ni cuando te estés muriendo. Bla, bla, bla... Perderás los dientes, se te caerá el pelo y no habrá ni un órgano que te funcione solo, ¡pero seguirás hablando!
Lo de las camas separadas la había cabreado: a Alfred no le gustaba la idea de compartir lecho. Le había servido una taza de té y la soltó de golpe sobre la mesa, de modo que se derramó un poco. Él la cogió del pelo, que llevaba recogido en una larga y gruesa coleta de color castaño oscuro y le llegaba muy por debajo de la generosa cintura.
—Dottie, escúchame. Tómate un té y déjame explicarme.
—Bueno, pues espera mientras voy a por una taza. —El orgullo le había impedido llevar dos desde el principio.
Entretanto, Dan se bebió la mitad de su té hirviendo y se puso los pantalones; había dormido solo con la camisa. Debo tener tacto, pensó, mucho tacto. Le sonaba dudoso y extraño: su fuerte era hablar claro, pero uno no podía ir por ahí dando estacazos a las mujeres, ni siquiera a su propia hermana.
Esperó mientras le servía otra taza y luego se echaba en la suya. Se oían tres radios distintas. Cuando ya estaba sentada en una silla junto a la mesa —era el salón—, con la cara sonrosada apoyada en una mano que tenía arrugada y blanca de fregar y parecía mirar hacia otra parte con estudiada indiferencia, supo que escuchaba.
—Lo de anoche, Dot... Lo siento, es lo único que puedo decir. —Sabía que no se tragaría una disculpa elegante; tenía que arrancársela para aceptarla, de modo que añadió a regañadientes—: De verdad.
—No tenías ningún motivo para perder los estribos —dijo ella muy tiesa.
—Ya lo sé, Dottie.
—Ni para comportarte como una bestia y recurrir a la fuerza bruta.
Ya iba cobrando ímpetu: si conseguía parecer injustificable, lo perdonaría. Para contribuir, le dijo:
—No bebí tanto, pero es que no había comido ni cenado. Tenía que ser solo una discusión amable.
—Eso no existe en tu vocabulario, Daniel Brick. Si alguien te lleva la contraria, le arreas un mamporro. ¿Qué hay de amable en eso? Y si están de acuerdo contigo, ¿cuál es la discusión?
—Bravo. ¡Qué mente para una mujer!
—Soy la única que puede plantarte cara y ponerte en tu sitio, lo sabes de sobra. —Hablaba con severidad, pero él sabía que estaba complacida.
Una muchacha simple y encantadora, pensó. Todas las complejidades de las mujeres estaban en la superficie, como una especie de pátina; por debajo, eran los seres más elementales. El truco está en no dejar que lo sepan. Y si la cosa está entre mi habilidad y su simpleza, siempre sé lo que nos conviene a ambos, incluso con mi hermana. Puede que no tenga tacto, se dijo, pero por Dios que soy astuto. Le tendió de nuevo su taza.
—¿Entonces, Dot?
—Entonces... Una más. —Fue deliberadamente ambigua sobre si se refería al té o al perdón.
Al verla vaciar la tetera, fea y vulgar, cuadrada, con la tapa hundida y el pitón atrofiado, de pronto se acordó de la última celebración de verdad en su casa, en la barcaza: Dot arrebatada y preciosa, manejando la enorme tetera de Measham marrón, vidriada y decorada con ramilletes de flores rosas y azules y una franja blanca todo alrededor donde ponía «CALOR DE HOGAR». Cuando aquella tetera estaba llena, había que tener unos brazos como los de Dot para levantarla. Su madre solo la utilizaba en ocasiones especiales...
—¿Te traigo agua caliente, Dan?
Le estaba sonriendo y, por primera vez, reparó en las manchas oscuras que tenía bajo los ojos y se preguntó si ese cabrón se habría desquitado con ella después.
—No. Oye, Dot, anoche me equivoqué en la forma de decir las cosas, pero eso no significa que no sea verdad. Esta vida da asco y si es lo que Alfred llama progreso y civilización, será porque antes haya pasado lo suyo. No, escucha. Vive pensando en que un día estará débil y viejo y podría morir: quiere ser el más rico del cementerio. ¡No me creo que le guste ese trabajo! ¡Es imposible! ¿Y por qué lo hace? Para que podáis vivir aquí, en esta cómoda y horrible caja de hormigón, rodeados de cientos de personas más como gallinas de criadero. Te sobran la mitad de las cosas que tienes y desde luego no puedes comprar lo que necesitas en un sitio como este. Y mientras tanto, mientras esperáis a marchitaros y convertiros en un saco de huesos con estómago, no os divertís ni os arriesgáis con nada; no hay belleza ni diversión en un basurero como este. ¡Dot, solo tienes veinticinco años! ¡Piénsalo! Te quedan cuarenta por delante antes de pasarte las horas al sol, antes de tener que agradecer a cada momento que no haya sido peor. Perderás la cabeza. Te volverás chiflada si todos los días son iguales y vacíos.
Su hermana tenía los ojos clavados en la taza, pero sabía que estaba conmocionada porque se le habían oscurecido y parecían picados, como un lago antes de la tormenta.
—Mis días no son todos iguales —le dijo al cabo.
Él no contestó, sabía que se revolvería en su silencio.
—Estamos ahorrando —insistió Dottie—, no vamos a quedarnos toda la vida aquí. Alfred quiere una casa con jardín. Le gustan mucho las rosas y ahora no podemos tener perro. Por eso somos tan comedidos. También estamos ahorrando para un coche. Entonces Alfred podrá llevarme al campo los domingos. ¡Puede que incluso vayamos al extranjero de vacaciones! ¡No es solo para cuando seamos viejos!
—Antes no necesitabas un coche para ir al campo, Dot.