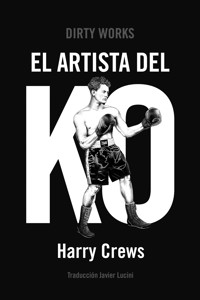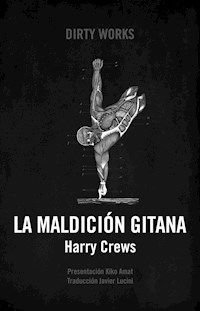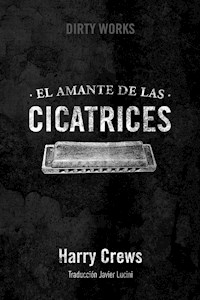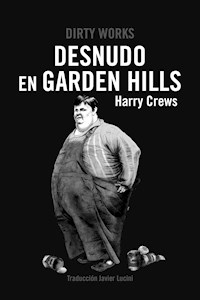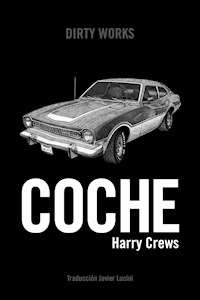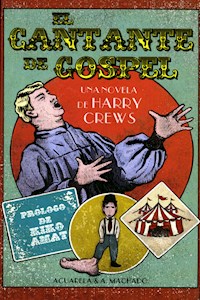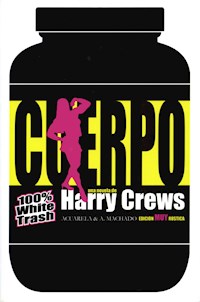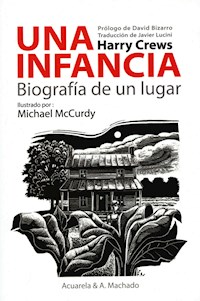Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Duffy Deeter cree en el dolor. Nada como el sabor de tu propia sangre para estar a lo que hay que estar. Quienes viven preocupados por el futuro de sus hijos, por Dios o por el orden del universo, deberían salir a la calle y romperse un par de costillas, así se les pasaría la tontería. Un remedio bastante más barato que un psiquiatra y no tan humillante. Por eso, Duffy vive obsesionado con el fitness y los deportes de contacto y resistencia. Para él todo es récord y competición. El triunfo es aguantar. El budismo zen y los libros también ayudan, cualquier esfuerzo por entender el mundo, nombrar el abismo, batirse con él y evitar las gilipolleces. Pero, de un tiempo a esta parte, la vida se le ha empezado a descoser. Está perdiendo el control de sí mismo. Su mujer, su hijo, su trabajo, sus recuerdos, sus creencias, todo se desmorona. Está a punto de librarse una batalla en su corazón y Duffy sabe que no es tiempo de pensar, sino de actuar, de desplegar todas las tropas y lanzarse contra el fuego enemigo sin miedo al descalabro, porque si algo le ha enseñado la vida, y el deporte y el Tao, es que la derrota es también una suerte de victoria. Y que, una vez en el infierno, lo único que importa es salir de allí perdiendo el culo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HARRY CREWS «Nací el 7 de junio de 1935 al final de un camino de tierra en el condado de Bacon, Georgia. Un camino muy largo. Mi padre murió cuando yo era un bebé y mi madre, sin otra cosa que simple coraje, tras toda una vida de desesperación y falta de alternativas, nos crio a mí y a mi hermano. Asistí a la Universidad de Florida. Tras dos años ahogándome entre la Verdad y la Belleza, dejé la Universidad por una moto Triumph. Me dirigí al oeste una clara mañana de primavera con siete dólares y cincuenta y cinco centavos en el bolsillo. Estuve en la cárcel de Glenrock, Wyoming; un indio blackfoot al que le faltaba una pierna me dio una paliza en una reserva de Montana; fregué platos en Reno; recolecté tomates en las afueras de San Francisco; un hombre que se creía Cristo me expulsó el demonio que llevaba dentro en Colorado Springs y en Chihuahua me hice amigo de un piloto obsesionado con las alforjas de motos… Volví cojeando a la Universidad de Florida, purificado y santificado, dispuesto a absorber todo lo que quedara de Verdad y Belleza. Y así están las cosas. Actualmente doy clases de inglés en Fort Lauderdale, Florida. Estoy casado con una chica muy guapa que sabe escribir a máquina. Hemos tenido dos hijos. El mayor se ahogó en 1964. El otro tiene cuatro años.»
Desde entonces Harry Crews bebió mucho, se drogó bastante y publicó más de veinte libros. Murió el 28 de marzo de 2012, a los 76 años, por complicaciones de una neuropatía. En su última entrevista puso las cartas sobre la mesa: «Mira, si tu intención es escribir sobre la dulzura, la luz y toda esa mierda, consíguete un trabajo en Hallmark».
TODO LO QUENECESITAMOSDEL INFIERNO
Harry Crews
Traducción Javier Lucini
Título original:
All We Need of Hell
Harper & Row Publishers, New York, 1987
Primera edición Dirty Works: Octubre 2022
© Harry Crews, 1987
© 2022 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación: Marga Suárez
Correcciones: Fernando Peña Merino
ISBN: 978-84-19288-30-1
eISBN: 978-84-19288-31-8
Depósito legal: B 16828-2022
Impreso en España:
Imprenta Kadmos. P.I. El Tormes.
Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca
Este libro es para Maggie Powell.
Reparadora de alas, restauradora del vuelo,que ruedes y planees eternamente bajo el sol.
«Partir es todo lo que sabemos del cieloy todo lo que necesitamos del infierno.»
EMILY DICKINSON
Contenido
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
1
Estaba pensando en Treblinka. Ya había acabado con Dachau y Auschwitz. Y ahora en un esfuerzo de voluntad las imágenes de mortandad se agolpaban en su cabeza a un ritmo más o menos constante. Tras sus párpados ardientes y apretados vio la pila de gafas congeladas que les habían ido arrancando de la cara a las largas filas de hombres, mujeres y niños que iban a ser conducidos a las duchas de gas.
–Papi. Por favor, papi. Me encanta…, me encanta…, me encanta. Pero duele.
La voz susurrante de la chica impactaba sobre las imágenes de mortandad. Él la obvió y se concentró en las fosas de cadáveres cubiertos de cal. Ya ni siquiera eran personas. Más bien maniquíes salidos de unos grandes almacenes en quiebra. Famélicos hasta resultar caricaturescos. Pero hombres y mujeres en su día. En su día personas no muy distintas a él. Se imaginó a sí mismo en la ducha. En la fosa. En las cuadrillas de esclavos.
–Me estás matando.
Sí, como hay Dios. Mataría. Haría lo que fuera. Se convertiría en un asesino y un ladrón de lo más competente. Vio su trágica figura consumida, deslizándose sigilosamente entre las sombras de los barracones del campo de exterminio. Vio en sus manos un hilo de alambre fino, el instrumento de la muerte.
–Por favor. Por favor, córrete.
Las manos de ella se movían por todo su cuerpo. Sobeteaban, pellizcaban, acariciaban, palpaban. Y suplicaba. Él la tenía justo donde quería. La había transportado al lugar del dolor y el castigo. Relajó los muslos, hizo que los músculos de su zona lumbar se quedasen flácidos.
Ella besó sus ojos cerrados, rogándole que la mirara. Pero él apretó más fuerte los párpados. Se conocía ese truco. Ella se limitaría a mostrarle el rosa puro del interior de su boca. Alzaría la lengua y la agitaría como una serpiente. Así que silenció su voz y su cuerpo deslizando el garrote alrededor del cuello de otro prisionero y robándole su patata a medio comer. El aliento jadeante del prisionero se mezcló con el aliento de la chica, se convirtió en su aliento. Y el cuerpo hambriento del prisionero penetró en sus pujantes y magníficos muslos. La mató mientras la empotraba, allí mismo, en el cenit de su pasión. Y cuando estuvo bien muerta, no dudó en arrebatarle la patata mohosa y a medio comer de la mano.
–Supongo que eres muy joven para acordarte de los Noticieros Pathé –dijo.
Ya habían terminado. Él se estaba poniendo su casco de ciclista. Marvella yacía exhausta en la cama. La había hecho llorar. Pero seguía estando preciosa. Como siempre, él se sintió vagamente insultado por el hecho de que ella siguiera tan increíblemente arrebatadora después de haberle infligido semejante dolor, semejante paliza.
–Los Noticieros Pathé –dijo ella, con la voz entumecida por el agotamiento.
Él aún sentía el sabor de la patata mohosa en el paladar. En el espejo, la franja roja de su casco de ciclista se inclinaba en un ángulo chulesco. Observó el reflejo de Marvella, su mirada desconcertada se balanceaba delicadamente en la suya. Intentó mostrarse violento.
–Nos enterábamos de las noticias en el cine del barrio –dijo–. Nos informaban de todo. Me encantaba. –Ya se había puesto el suspensorio (talla mediana, número diez) y se estaba enfundando unos shorts azules de nailon. Ella se incorporó y lo miró–. Un desastre tras otro. Dirigibles en llamas. Edificios derrumbándose. Barcos estallando.
–Debía ser la repera –dijo Marvella.
Él se sentó al borde de la cama y comenzó a anudarse los cordones de sus Adidas azules de cuero. Aún tenía los ojos rebosantes de niños moribundos y padres desahuciados. No tenía ni que esforzarse para seguir oyendo el runrún de sus voces suplicantes.
–Lo mejor fue cuando liberaron los campos de concentración.
Se levantó y se giró sobre las puntas de los pies.
–Mi abuela era alemana –dijo ella.
–Magníficos organizadores, los alemanes –dijo él–. Orquestaron a todo un país para el exterminio.
–¿Y salió en los Noticieros Pathé?
–Los sábados por la tarde, con todo lujo de detalles.
Ella lo observó absorta durante unos segundos, preguntándose en su fuero interno de qué demonios estaban hablando. A veces, se pasaban tardes enteras hablando sin que ella tuviera ni la más remota idea de lo que él trataba de decir o, quién sabe, de lo que trataba que ella dijera. Al comienzo de la relación, hubo momentos en los que ella intentó que se explicase.
–¿Pues claro? –decía él–, es muy sencillo. –Y, acto seguido, añadía alguna cosa sin pies ni cabeza, algo que a ella más bien se la traía al pairo, pero que a él le hacía perder los estribos. Pese a todo, resultaba en cierto modo relajante, porque ella no tenía ni que prestar atención.
–En mi casa los sábados eran el día de los dibujos animados –dijo ella.
Él se giró cabreado desde la bicicleta que estaba apoyada en la puerta del armario.
–¿Qué?
–Que nos pasábamos el sábado entero viendo los dibujos de la tele.
Él bajó la mirada hacia la cadena antirrobo de la bicicleta que se estaba trabando alrededor de la cintura. Cuatro kilos y medio del mejor acero templado. De pronto, se sintió confuso. Tenía una bicicleta de trescientos dólares que apenas pesaba ocho kilos. Y una cadena de veinticinco dólares que pesaba cuatro kilos y medio. La bicicleta era tan cara debido a su ligereza. Al ser tan cara, no le quedó más remedio que hacerse con una cadena contundente, una que requiriese lo menos un soplete para cortarla. Por desgracia, en el mundo había ladrones. Así que todo parecía contrarrestarse. Pero lo uno no se seguía de lo otro. Y él lo sabía. Los ladrones no tenían la culpa. Alzó la vista y vio que Marvella había empezado a mascar chicle de esa manera suya tan lenta, feliz y fascinante.
–Bueno…, bueno. –Estaba fuera de sí de ira–. ¡Bueno, pues a tomar por culo!
La cara de ella no evidenció ni el menor atisbo de emoción. Se limitó a seguir mascando mientras él rodaba la bicicleta hasta el centro de la habitación.
–Puede que tengas razón –dijo ella, abandonando la cama. Cogió una manzana de un plato que había junto a la ventana–. Podría haberle dado mejor uso a mi mente.
Él la observó sumido en una especie de éxtasis de repulsión. La luz nacarada de la ventana se proyectaba prolongada y exquisitamente sobre su cuerpo. Su lengua rosa depositó el chicle húmedo en una de sus manos. Sus dientes blancos despedazaron la manzana. Pequeñas salpicaduras de jugo rezumaron resplandecientes de sus labios. Un temblor le recorrió las piernas por donde bombeaba la sangre. Él sabía de su adicción a los culebrones de sobremesa. Y sabía no solo que coleccionaba novelas de ciencia ficción, sino que además las leía. Las disfrutaba. Decía que la hacían pensar; lo que significaba que era idiota de solemnidad. El propio Duffy era adicto a la lectura y siempre iba acompañado de libros. Pero jamás leía ciencia ficción, un género que consideraba como chicle para la mente.
También sabía que había obtenido una beca Woodrow Wilson para el Departamento de Filosofía de la Universidad de Florida. Se decía que tenía el expediente académico más brillante de la historia del departamento. Pero solo algo muy idiota podía mascar chicle de esa manera. Solo la categoría más cafre de la ignorancia podía hablar así. No podía demostrarlo. Simplemente lo sabía. Estaba todo ahí, combinado, su expediente académico y su idiotez bovina. De nuevo, la cadena pesada y la bicicleta ligera.
–¿Piensas volver? –dijo ella.
–¿Es que no vas a acordarte ni de una puta cosa?
–¿Acordarme?
–Sí. Acordarte.
–¿De qué?
–Dios –dijo él.
–Duffy, dices unas cosas rarísimas.
Duffy suspiró.
–Para responder a tu pregunta te diré que no, que no pienso volver. Al menos hoy.
–¿Y cuándo crees?
Puede que tuviera una beca Woodrow Wilson, pero no había logrado zafarse de la cadencia de Alabama, donde bautizaban a sus hijas con lindezas como Marvella. Y no te lo pierdas, tenía un hermano que se llamaba Roid. Duffy estuvo oyéndola hablar de él durante mucho tiempo antes de percatarse de que no decía Roy. Le pidió que se lo deletrease. Eso hizo. Roid, por el amor de Dios. ¿Se trataba de un diminutivo cariñoso de hemorroide? Decidió que era lo más probable. Pero, aunque no lo fuera, qué cosa más maravillosa llamar a unos hermanos Marvella y Roid. Y ser de Alabama. Puede que el resto del país se hubiese homogeneizado, pero el Sur seguía aferrándose a sus Marvella, a sus Roid y a su peculiar forma de hablar. Marvella jamás sonaría como una condenada locutora de radio. Él podía amarla por eso. Aunque solo fuera por eso.
–¿Y cuándo crees? –volvió a decir.
–Lo mismo dentro de una semana, tal vez dos. Cuando volvamos a la ciudad.
–Se me había olvidado. Te vas unos días de vacaciones con Tish y el niño.
«Cristo bendito», pensó él, «se va a comer otra puta manzana, ya van tres». Marvella atravesó la piel roja al pronunciar el nombre de Tish, hundiéndolo hasta las semillas alojadas en su corazón fibroso. Se le quedó una espumilla de baba y jugo pegada en las comisuras de su boca indiferente.
–Puede que Tish y el niño no quieran venirse conmigo. Pero yo me voy fijo.
Se había puesto a hacer unas sentadillas rápidas para ejercitar sus piernas arqueadas y musculosas. Le aburría la conversación. Sentía palpitar los guantes y la bola de frontón en el bolsillo trasero. Hasta se le estaban calentando las palmas de las manos, apoyadas ligeramente en el manillar encintado, le escocían. Se bajó las gafas tintadas del casco. La estancia se oscureció. Ella seguía de pie junto a la ventana, una sombra violácea de dientes blancos y chasqueantes.
–Tish sigue haciéndotelas pasar putas, ¿verdad? –Se escupió en la mano el corazón pulposo y volvió a meterse el chicle en la boca.
–No metas a Tish en esto.
–Qué más quisiéramos –dijo Marvella–. Tish no sabe distinguir lo bueno ni teniéndolo delante de las narices.
–Tish sabe muy bien lo que tiene delante de las narices –dijo Duffy.
–Entonces no veo el problema.
–Nadie está satisfecho –dijo él, empujando la bici hacia la puerta.
–Será eso –dijo ella.
Él se detuvo antes de salir.
–De hecho, creo que Hitler sí se quedó satisfecho, al menos por un tiempo –dijo, sin mirarla–. Pero, aunque no le hubieran parado los pies, antes o después, se habría quedado sin judíos y sin gitanos.
–Hitler era una mala bestia –dijo ella–. Una bestia malvada.
Duffy se volvió hacia ella con el rostro encendido de ira.
–Ahórrate esa mierda conmigo. Mi padre combatió contra ese cabrón. Participó en veintisiete putas misiones antes de…
–Duffy, no empieces con lo de Mi Padre el Piloto. Ahora no.
Él se calmó de golpe y porrazo.
–Ya. Ahora no. Nunca más. De todos modos, contigo todo es un desperdicio.
2
Levantó la bici con una mano y abrió la puerta con la otra. Con el manillar de aquella máquina adorable al hombro, bajó trotando los cinco tramos de la escalera exterior –exterior pese a tratarse de un edificio de apartamentos moderno de estilo neoazteca que allí, en Gainesville, en Florida, pasaba por elegante, todo ángulos y bordes toscos de cemento vertido–, hasta la calle. La mañana era radiante, tan azul que el aire resplandecía con una intensidad casi palpable.
Las calles desiertas del domingo estaban recalentadas, titubeaban, se volvían insustanciales bajo el sol que cabalgaba a su espalda como un lastre. Vaciló en el bordillo, sintiéndose a gusto, la piel descorchada por un leve sudor. En sus manos la bicicleta se sentía quebradiza, como los huesos de un gorrión. Dejó que el cuadro de aleación se adueñara de sus muñecas y sus antebrazos, que se desplazara hasta los hombros y la espalda, quedándose él muy quieto, confiado tras las gafas tintadas, confiado gracias al duro cuerpo palpitante que él mismo se había construido con la misma deliberación y cuidado con que un albañil erige un muro. Sus tobillos, duros y flexibles, descansaban delicadamente bajo unos gemelos prominentes que se fundían en un único flujo muscular con unos muslos capaces de hacer diez sentadillas con ciento cuarenta kilos en la barra, exactamente el doble de su peso corporal. Sus piernas ansiaban la bicicleta. De haber tenido voz, la habrían exigido a gritos.
Entonces, con un movimiento similar al de un pájaro al alzar el vuelo, se ensilló en la bicicleta. Ajustó los pies a los amarres de los pedales hasta que quedaron bien afianzados; sus manos callosas se aferraron a los puños encintados del manillar y, más que sentarse, sus nalgas estrechas y rocosas se apoyaron en el sillín de cuero. Iba equilibrado sobre tres puntos de igual peso –manos, pies y nalgas–, y su rostro, tras las gafas de protección, hendía el aire con una sonrisa demente. Por debajo del casco, su tupida mata de rizos negros se distendía hacia atrás como un banderín. Fue subiendo de marcha hasta llegar a la décima y luego se estableció en la séptima, su marcha de crucero.
Había llegado el momento de poseer a la bicicleta, de poseerla de nuevo, cada vez era como la primera, un acto peligroso por el desgaste que le suponía, no porque pudiera salir herido. En todo lo que había emprendido a lo largo de su vida había salido herido. Era algo que esperaba, incluso que deseaba. Nada centraba más a un hombre que el dolor. Nada te quitaba de la cabeza las soplapolleces como el sabor de tu propia sangre. A quienes vivían preocupados por el futuro de sus hijos, o por Dios y el orden del universo, Duffy siempre quería decirles que salieran a la calle y se rompieran un par de costillas. Unas cuantas costillas rotas echaban por tierra cualquier pensamiento a propósito de los hijos. A tomar viento Dios y el orden del universo. Con unas costillas rotas nadie padecía jamás episodios de ansiedad, o al menos eso era lo que Duffy creía a pies juntillas. Salía muchísimo más barato que un psiquiatra y no era tan humillante.
Montaba una Gitane Tour De France de diez velocidades, hecha a mano, con un desviador Simplex cerrado y neumáticos de competición cosidos manualmente y finos como el papel que se desinflaban cada noche y había que volver a inflar cada mañana. Los neumáticos, como casi todo lo demás en la Gitane, eran uno de los inconvenientes que había que padecer para montar lo mejor posible. Las llantas no eran de acero, sino de aleación y, por tanto, mucho más ligeras, aunque, al mismo tiempo, más propensas a sufrir daños con las piedras y los boquetes de la carretera. Pero eso era lo de menos, el acero pesaba demasiado. Aleación significaba velocidad, maniobrabilidad, así que intentaba evitar las piedras y los boquetes, aun con la absoluta certeza de que, tarde o temprano, se despistaría y, por ende, acabaría descalabrándose y arruinando la bici. Pero lo uno no derivaba de lo otro. Eso él lo sabía. Tarde o temprano, la bici acabaría arruinada. Las piedras y los boquetes no tenían la culpa. La culpa procedía del hecho de que el mundo fuese un lugar altamente peligroso para cualquier ser vivo, una verdad simple e indiscutible que todas las personas que Duffy conocía se empeñaban en negar. Salvo su padre. Cada vez que Duffy hacía por atender, podía oír la voz ronca y suplicante de su padre: «Abraza todo aquello que no puede cambiarse. Estréchalo con fuerza y hazlo tuyo». Duffy le había tomado la palabra y había abrazado el mundo con todas sus fuerzas, o al menos eso esperaba.
El cambio de marchas no estaba en el tubo superior, como en otros modelos. Lo había modificado para que la maneta de cambio del piñón delantero de dos velocidades estuviese en el extremo izquierdo del manillar, y la del piñón trasero de cinco en el derecho. De este modo, no tenía que mover las manos al esprintar. Sin necesidad de soltar los puños encintados, podía accionar las marchas con los meñiques. Y dejaba que ambos meñiques tocaran las manetas de cambio aunque no tuviera intención de cambiar de marcha. Solo para sentir la tensión de los finos cables de acero que zumbaban por el manillar, el tubo superior inclinado, la abrazadera y el tubo de asiento, hasta el desviador Simplex. No quería separarse de la Gitane (forma femenina de la palabra francesa para «gitano»). Como hacía antes de los combates de kárate, dejaba que su mente se inundara de luz, una luz de una fuente invisible, una estancia vagamente azul cubierta de espejos que no reflejaban nada. Siempre aprovechaba técnicas de un arte para aplicarlas a otro.
–Un hombre no tiene veinte disciplinas distintas, ni treinta y cinco, ni cien –solía decirle a su hijo–. Se trata de una disciplina única. Una cosa sólida y bien templada que se encuentra en el corazón de los hombres y es indestructible. El misterio que te mantiene vivo en caso de poseerlo, o que te deja morir en caso contrario.
La chica era un arte, al igual que el kárate o montar en bici. Follar era una rutina más de entrenamiento. Pero que lo fuera no significaba que no pudiera elevarse a la categoría de arte. Cualquier maña podía llegar a serlo. Solo se requería conocimiento y concentración. Muchas veces pensaba que follar debería ser un deporte olímpico. Se juzgaría la dificultad y variedad de las posturas y la fluidez con que estas se fuesen integrando en la contienda. La danza definitiva. Nada se podía fingir. Cuando el juez batiera las palmas y gritase: «¡Preparados! ¡Listos! ¡Penetración!», o la tenías como una piedra o te descalificaban en el acto. Un público presencial de setenta mil personas, y millones más ante las pantallas de sus televisores, verían cómo se separaba la paja del trigo. Un millón de maridos de los suburbios, hastiados, barrigudos, apoltronados en sus sillones con una cerveza bien fresquita a mano, observarían con el corazón en un puño. Y él, absolutamente sereno y acondicionado, los pondría a todos en pie con su actuación. Solo la victoria, ganar en el momento, hacía soportable la conciencia del fracaso final y de la muerte. A menudo pensaba que, a fin de cuentas, todo carecía de sentido, que era una especie de juego. Pero si hacía falta jugar para mantenerse con vida, que así fuera. Lo que fuera necesario, era necesario. Volvió a escuchar la voz demente de su padre: «Estoy vivo, ¿no? ¡Vivo!». Duffy haría cualquier cosa para alzarse con la victoria, tal y como había hecho esa misma mañana con Marvella.
No había sido su intención ponerse a pensar en los nazis y en sus experimentos con la muerte. Pero al sentir que estaba a punto de correrse se le vino a la cabeza la montaña de gafas congeladas. Todas esas maravillosas imágenes de mortandad. El gas. Los gritos. Y supo que ella no lograría vencerlo. Él la llevaría a donde quería. Pero no sin pagar un precio. Todas las molestias que se había tomado para encerrarse con esa chica de veintidós años, solo para descubrir que acarreaba un cadáver con ella. Una chica para su cuerpo y un cadáver para su mente. Todo se contrarrestaba. Era una situación que creía poder manejar y que en el fondo le parecía de lo más ordinaria.
Y se quedó con lo de siempre: el entusiasmo por su cuerpo. Eso era lo único con lo que se sentía seguro. Al fin y al cabo, podía medirse, entender el fallo, controlar la ejecución. Si uno estaba dispuesto a pagar el precio, podía lograr que su cuerpo hiciera lo imposible. Nadie sabía dónde estaba el límite. ¿No había asumido todo el mundo que correr una milla en cuatro minutos era imposible? Y cuando el cuerpo de Roger Bannister1 pagó el precio, ¿cuánto tiempo se mantuvo su marca, su récord? Diecisiete días. Al cabo de menos de tres semanas, el cuerpo de otro hombre, con cuatro cronómetros al quite, produjo su propio milagro, y el pobre Roger se fue por el sumidero. Ahora no había ni un solo corredor de la milla en todo el planeta que no la hiciera en cuatro minutos. Disciplina. Precio. El entusiasmo del cuerpo. Probablemente ahí era donde residía Dios, en un músculo candente y forzado más allá de sus límites.
Ahora estaba adelantando a un Volkswagen. Por los extremos de las gafas tintadas, vio parpadear con incredulidad al conductor. Mantuvo el cuerpo en una postura perfecta de catavientos, con la cabeza baja, los ojos casi a ras del manillar, la espalda plana a la altura de los hombros y luego formando una curva sobre la que pasaba e incidía el viento, las rodillas muy juntas, separadas únicamente por la anchura del tubo superior.
Las piernas empezaron a ponérsele respondonas. No había una sola articulación en todo su cuerpo que no le doliera. Algo punzante que no había sentido hasta entonces, como el filo de un cuchillo, le oprimía entre las costillas del costado derecho. Forzó deliberadamente ese lado, apretando con la mano derecha, impulsándose con ese muslo. Estaba enfrascado en un largo esprint ligeramente descendente junto a las canchas de frontón. Pensó que ya habría alcanzado los sesenta y cinco kilómetros por hora. Siempre que pasaba por allí lo hacía cagando centellas, sin frenar, para intimidar a los jugadores. Su paso solía interrumpir la mitad de los partidos. Nadie había visto jamás una bicicleta a sesenta y cinco kilómetros por hora. Él mantenía la cabeza gacha y no miraba, en ningún momento rompía el ritmo ni la figura, pero su visión periférica le permitía ver la línea borrosa de los jugadores, que lo miraban fijamente.
Nada más superar las canchas, a sabiendas de que aún podían verlo, soltó el manillar y se irguió sobre los pedales con los brazos alzados y los puños apretados. Una vez se rompió las clavículas y se fracturó el cráneo haciendo eso mismo. Pero a semejante velocidad resultaba lo bastante espectacular como para que el riesgo mereciera la pena.
Que lo admiraran y se quedaran sumidos en la desesperación. Estaban a punto de ser destrozados, abatidos, humillados. Casi podía oír sus gemidos. Duffy Deeter lo había vuelto a hacer, se había abalanzado sobre las canchas de frontón domingueras como un halcón sobre un gallinero. Volvió a acomodarse en el sillín de la Gitane, se agarró a los puños encintados, accionó los frenos juiciosamente y rodó sin pedalear de vuelta a las canchas. Aún sin dignarse a mirar a los jugadores, apoyó cuidadosamente la bici contra la alambrada y, a pesar de que no iba a perderla de vista en ningún momento, se desenganchó la cadena de cuatro kilos y medio de la cintura. La pasó por la rueda trasera, el cuadro, el piñón y la alambrada antes de asegurarla con el candado especial, que a su vez pesaba más de medio kilo. Se incorporó, se destrabó el casco, se lo quitó junto con las gafas de protección y lo dejó en el suelo bajo los pedales. Luego se desprendió de la camiseta sudada. La colgó en la palanca de freno y entró como quien no quiere la cosa en la cancha.
Vio a Jert McPhester apoyado en la fuente, junto a la primera cancha. Jert era su socio en el bufete y la última persona que le apetecía ver, por lo que sintió que debía dirigirse directamente a él y hacer que deseara poder situarse a su misma altura, frente a frente. Pero Jert medía algo más de dos metros y en su día había jugado de ala defensiva en el equipo de la Universidad de Florida, con sus ciento siete kilos. Todo en él era descomunal; incluso su cabeza resultaba monstruosa bajo aquella mata espesa, mullida y rizadísima de pelo rubio. Cuando Duffy se acercaba demasiado a él, no podía evitar sentirse rodeado, porque Jert, más que ponerse de pie, se cernía imponente.
–Jert.
–Duffy.
Observaron el remate en la línea de fondo de un jugador escuchimizado y zurdo, no muy bueno.
–De chiripa –dijo Jert.
Duffy se apartó de su sombra.
–Nunca viene mal un poco –dijo.
–Se ve que nosotros no tuvimos mucha el viernes –dijo Jert.
Jert dio rienda suelta a la súbita risa nerviosa que anunciaba que estaba lo bastante cabreado como para golpear lo primero que se le pusiera a tiro. El viernes Duffy había echado por tierra un caso de latigazo cervical de cien mil dólares. O, al menos, el viernes había sido el día en que el jurado había declarado que su cliente no iba a recibir ni un centavo. Aunque ya se lo veían venir desde hacía más de una semana, nadie acabó de creérselo. Habían llegado a tener a la compañía de seguros entre la espada y la pared, y Duffy, de alguna manera, se las había ingeniado para echarlo todo por tierra. La señora, su cliente, se quedó sentada, estupefacta, incapaz de dirigirle la mirada a causa de la aparatosa lesión que le inmovilizaba el cuello. Los miembros del jurado, por supuesto, habían llegado a la conclusión de que estaba fingiendo.
–No esperaba verte hoy por aquí –dijo Duffy, tratando de cambiar de tema.
–Hace demasiado calor para el golf –dijo Jert–. Además, quería enseñarte algo.
Lo que Jert le estaba enseñando en ese momento era su barriga. Se había levantado la camiseta Banlon de jugar al golf y se estaba mirando la barriga, palpándosela delicadamente con sus gruesos dedos de jugador de fútbol americano. Jert solía mirarse la barriga, como si de verdad se sorprendiera, o incluso se escandalizara, de que le estuviera creciendo. Había sido All-American2 en su segundo año de carrera, pero en el último no lo había logrado, ni siquiera llegó a All-Conference3, por el contrario, había sufrido desgarros de menisco y, ahora, el All-American que pudo haber llegado a ser All-Pro4, empleaba su tiempo libre en pasearse por el campo de golf o en ver crecer su barriga. Ya estaba trece kilos por encima del peso reglamentario. Todo tripa. Aun así, Duffy no podía dejar de estar de acuerdo con su mujer, Tish: Jert era un hijoputa extraordinariamente atractivo. Con sus más de dos metros de altura, podía cargar sin inmutarse con aquellos trece kilos extra de barriga. En una nación de gente por lo general sobrealimentada, solo otro atleta podría percatarse de cómo le colgaba.
Duffy lo observó palparse el estómago.
–¿Cómo va eso por ahí dentro?
El color se propagó por el grueso cuello de Jert.
–Un poco de tripa, lo que tú quieras. –Se la palmeó con falso agrado–. Pero aún puedo patear unos cuantos culos.
Duffy pensó: «A lo que te refieres, fuente de lorzas, es a que te gustaría pateármelo a mí. Y todo por haber perdido el patético cuarenta por ciento de los patéticos cien mil pavos de un patético caso que habría sido pan comido hasta para el estudiante más lerdo de primero de derecho».
–Me alegra verte por aquí –dijo Jert–. Hay que hacer que la sangre bombee, oxigenar un poco el cerebro. El cerebro no tira bien con déficit de oxígeno.
–No negaré que últimamente las cosas se me han ido un poco de las manos –dijo Duffy–. Después de una escapadita con la familia en la autocaravana, volveré con las pilas recargadas.
–¿De verdad te van a acompañar Tish y Felix?
Duffy lo observó en silencio.
–¿Por qué no iban a hacerlo?
–Es solo un suponer. Francamente, Duffy, no me extrañaría que Tish te diese boleto.
–Jert, no deberías meter las narices en mi puta vida personal, te lo digo en serio.
–No era más que una observación.
–No me hacen falta tus observaciones.
–¿Cómo lo lleva el pequeño Felix?
–Tengamos la fiesta en paz, Jert.
–Se te ve tan alterado, tan molesto con tu hijo, que me preguntaba…
–Pues no te preguntes nada. Sé cuidar muy bien de mí y de los míos.
–No hay razón para ponerse tan a la defensiva. ¿Te has metido en algo que debería saber?
–Solo en la cama de tu madre.
Una vena se bifurcó en la frente de su socio.
–El día menos pensado te vas a pasar de rosca, Duffy.
Duffy giró sobre sus talones, dio la espalda a Jert y se sacó los guantes de frontón del bolsillo.
–A tomar por culo. He venido a jugar un partido.
–Pues mira, yo he traído a un tío que lo mismo te da cera –dijo Jert.
Su tono de voz fue tan informal y despreocupado que Duffy supo de inmediato que algo bueno y terrible estaba a punto de suceder. Se detuvo bajo el sol ardiente, aún dándole la espalda a Jert. Se quedó quieto enfundándose sus finos guantes de nailon sin acolchado. El acolchado impedía que sintieras la pelota. Se interponía entre el jugador y el partido que se disputaba. Sus manos cobraron vida en cuanto sintió la humedad almizcleña del sudor que impregnaba los guantes, una sensación que siempre le resultaba exquisita y novedosa. Jert se había puesto a su lado. Duffy flexionó los dedos, se sacó la pelota del bolsillo, la botó con fuerza, la cortó con efecto a la altura de la cara, tan rápido que ni se vio, se elevó trazando una parábola por detrás de su hombro izquierdo y fue a alojarse a su otro bolsillo. Tampoco es que fuese un truco para tirar cohetes. Con coordinación, buenos reflejos y muchas horas de práctica, cualquier malabarista de circo podría haberlo hecho.
–Siempre dispuesto a un partidito –dijo Duffy. Al hablar, sintió una aguda punzada de dolor entre las costillas inferiores del costado derecho. Supuso que debía de haberse desgarrado un músculo aquella mañana con la chica. Después de colarse en el campo de concentración en busca de ayuda, para obtener más resistencia, debió pasarse cerca de hora y media dándole que te pego. No importaba. Apechugaría y seguiría adelante.
Jert le había puesto una mano carnosa en el hombro.