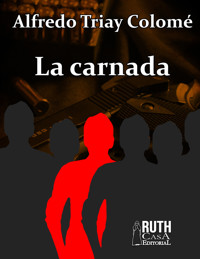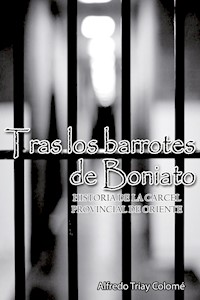
Tras los barrotes de Boniato. Historia de la Cárcel Provincial de Oriente E-Book
Alfredo Triay Colomé
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
No es precisamente un libro de historia, pero los eventos reflejados en sus páginas la revelan. Así el lector conocerá cómo, detrás de los barrotes, no solo existieron hombres penados por cometer un delito común, también hubo prisioneros que llevaron a cabo proyectos de justicia y libertad para el país. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Hubo diferencias en el tratamiento que se les aplicó? Tras los barrotes de Boniato… refleja dos períodos que por sí solos caracterizan la sociedad de entonces y ese es, el tema que seleccionó el autor para ofrecernos momentos de una realidad incuestionable, mejorada con su ingenio a través de la prensa de época, de testimonios, de fragmentos de libros, revistas y de fotografías.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Página legal
Edición y realización: Martha Pon Rodríguez
Corrección: Olga M. López Gancedo
Diseño de cubierta y pliego gráfico: Yunet Gutiérrez Fernández
© Alfredo Triay Colomé
© Sobre la presente edición:
Editorial Capitán San Luis, 2021
ISBN: 9789592116078
Editorial Capitán San Luis, calle 38, no. 4717, entre 40 y 47, municipio de Playa, La Habana, Cuba
Email: [email protected]
web: www.capitansanluis.cu /
www.facebook.com/editorialcapitansanluis
Sin la autorización previa de esta Editorial, queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra incluido el diseño de cubierta o transmitirla de cualquier forma o por cualquier medio. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
A mis padres Alfredo Triay y Teresa Colomé por apoyarme en cada uno de mis pasos por la vida.
Prólogo
No obstante cuando introduce unas breves palabras a la presente obra de su autoría, el no haber contado para hacerla realidad con la experiencia de un avezado investigador histórico, el joven periodista Alfredo Triay Colomé llega de forma admirable a feliz término de algo que abrazara con gran pasión durante años de intenso desapolillar de archivos y documentos oficiales, de otear cuidadosamente en las ya deterioradas páginas de la prensa plana local, la obtención de interesantes testimonios y elementos gráficos exponentes de la crudeza que recoge el tema, complejo por su naturaleza, en cuyo empeño investigativo logra profundizar y desentrañar situaciones, hechos, actitudes y aristas, todos de un valor extraordinario para el conocimiento de algo apenas tratado en los diferentes medios de comunicación social del país y que ahora son expuestos en “blanco y negro”, gracias a la notable sensibilidad del autor y su apego a nuestras raíces, quien se antepuso a todas las limitaciones y dificultades para continuar con su objetivo hasta el final. Es, ante todo, una decisión que tiene mucho que ver también con su empeño patriótico-revolucionario de intentar transmitir a las actuales y futuras generaciones de cubanos, verdades de un horrendo y criminal pasado impuesto por los regímenes que existieron en la Mayor de las Antillas antes del nacimiento de la Cuba revolucionaria y socialista que hoy disfrutamos por igual.
La temática escogida es un viejo centro penitenciario que fue construido y activado como tal a finales de la década de los años cuarenta del siglo XX: la Cárcel Provincial de Oriente, ubicada a unos seis kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago de Cuba.
Esta cárcel, que llegó a concentrar en sus galeras, en cautiverio, a una amplia población penal, desde los convulsos años de su génesis y hasta el triunfo de la Revolución, el 1o de enero de 1959, hubo de registrar un dramático historial de hechos sangrientos, incontrolados por la dirección, los funcionarios y las fuerzas de seguridad de la prisión, algo que poco o muy poco importaba a aquellos gobiernos corruptos. En todo ese funesto período se aplicaron allí métodos carcelarios totalmente deshumanizados, lo que provocó que se generaran y aumentaran progresivamente actitudes violentas entre los mismos reos, varios de ellos, de muy baja catadura moral; se convirtieron en mandantes, negociantes, proxenetas y piezas represivas contra sus mismos compañeros de celda, incluidas las violaciones, el uso y expendio de drogas como la marihuana y aconteceres que se acrecientan a partir del “cuartelazo” batistiano del 10 de marzo de 1952. Desde estos primeros años de la década de los cincuenta, comienza a ingresar al centro un creciente número de acusados y sancionados por problemas de origen político, lo que permite un aumento considerable del índice de implicados en hechos contra “la seguridad del Estado”.
Resulta entonces necesario recordar que a este nefasto recinto penitenciario son llevados a guardar prisión sujetos a la Causa No. 37 / 1953, Año del Centenario del Apóstol José Martí, al joven abogado Fidel Castro Ruz y a sus compañeros de gesta, quienes encabezados por este asaltaron, el 26 de julio de 1953 los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y el Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Con esa corajuda acción intentaron derribar el gobierno de facto.
El 16 de octubre de ese año tiene lugar la celebración del histórico juicio donde Fidel hizo público el programa mínimo de lo que se haría en pro de Cuba, de triunfar el movimiento insurreccional que lideraba. De acusado se convierte en acusador, y concluyó con una especie de sentencia histórica que finalmente se hizo realidad: La historia me absolverá.
Al día siguiente Fidel es conducido al Reclusorio Nacional para hombres —entonces conocido como Presidio Modelo de Isla de Pinos—, sancionado a cumplir allí 15 años de prisión junto a sus compañeros que ya se encontraban en ese recinto.
Otros revolucionarios que fueron detenidos, juzgados y llevados a prisión en esta etapa, los internan en la citada Cárcel Provincial de Oriente; entre ellos estuvieron Frank País García, líder nacional del Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7), su hermano Josué y un elevado número de luchadores clandestinos de la organización. Son acusados entonces como presuntos participantes en el levantamiento armado de la ciudad de Santiago de Cuba, el 30 de noviembre de 1956, en apoyo al esperado arribo de la expedición, por vía marítima y encabezada por Fidel, que llegó a playa Las Coloradas al amanecer del 2 de diciembre de ese propio año para reiniciar la lucha armada, como la única vía posible contra la tiranía y por la liberación nacional.
De este período se recuerda allí la presencia, tras los barrotes, de destacados revolucionarios santiagueros como Casto Amador Hernández, Otto Parellada Echeverría, Ottón; quien cayera el 30 de noviembre de 1956 en medio del alzamiento armado de la ciudad y César Pascual Montaña; los tres fueron acusados de planear un ajusticiamiento al dictador Fulgencio Batista en una anunciada visita de este a Santiago de Cuba. Carlos Iglesias Fonseca, Nicaragua o Manolo, en el ámbito clandestino; Eduardo Yasells Ferrer y una interminable relación de combatientes urbanos.
Los métodos utilizados por los esbirros contra los presos, expuestos por Triay en su libro, son escenas dolorosas de un penal que servían de ejemplo al resto en el territorio nacional y como él aclara en las páginas finales, nunca más volvieron a tener cabida en Cuba a partir del triunfo de nuestra Revolución socialista porque, gradualmente, se fueron produciendo cambios sustanciales en la labor de todas las prisiones del país con la participación de jefes, oficiales, suboficiales y soldados, funcionarios, especialistas y trabajadores del Minint, de esos hombres y mujeres identificados con la importancia y envergadura de su trabajo, los mismos que han hecho posible el establecimiento de un régimen penitenciario modelo para este archipiélago e incomparable con el de muchos países donde todavía imperan aquellos males.
Finalmente expongo, una vez más, el mérito al resultado final de la investigación, con la cual Triay nos ofrece la oportunidad de adentrarnos en un significativo pedazo de nuestra historia poco tratada. El esfuerzo del autor es reconocido por quienes nos interesa mirar atrás desde el presente para poder delinear mejor el futuro, consecuentes de que toda obra debe ser, en forma proporcional, una palanca que contribuya a transformar de manera positiva la convivencia humana entre los hombres porque sabemos que un mundo mejor puede ser posible.
Francis Velázquez Fuentes
Investigador histórico
Una introducción necesaria
Escribir sobre una parte de nuestra historia no es tarea fácil para cualquier investigador y menos para los que, amén de la emoción de encontrar en archivos y periódicos viejos relatos extraordinarios, cuando no es su profesión ser historiador.
Soy un joven periodista que en un momento determinado, inicié una investigación sobre la Policía Nacional en Santiago de Cuba antes del triunfo de la Revolución, con el objetivo de colaborar en la realización de distintos sitiales de historia en las estaciones de la PNR que demostraran las diferencias entre aquel cuerpo represivo y nuestro actual sistema; que probara por una parte los atropellos, las torturas y asesinatos a los que fue sometida la población santiaguera, y por la otra cómo, desde las lomas del Segundo Frente Oriental Frank País García comenzó a surgir una policía rebelde con principios éticos y humanos que posteriormente se convirtió en la Policía Nacional Revolucionaria.
En ese proceso estuve hurgando en la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial Elvira Cape y en el Archivo Histórico de la Ciudad, donde no solo encontré información sobre la policía, también aparecieron ante mis ojos datos sobre el sistema carcelario en el territorio, sus deficiencias y calamidades. Esta otra historia me comenzó a fascinar y a intrigar tanto que le propuse al Ministerio del Interior la creación de uno de los sitiales en la Prisión de Boniato. Para lograrlo era necesario investigar más acerca del surgimiento de las cárceles en Santiago de Cuba, sobre cuáles fueron las primeras instalaciones destinadas a este sistema, de cómo y por qué se edificó la Prisión Provincial de Oriente (Boniato) y cuáles eran las características de su Orden Interior.
Con ese propósito inicié el proyecto, inauguramos el Sitial de Historia en marzo de 2017 con la presencia del entonces ministro del Interior, vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo fallecido en 2019, y continué la investigación que hoy se ha convertido en este libro, en el que sus pro tagonistas: los presos comunes de Boniato fueron, antes de 1959, mandantes, listeros, chulos, asesinos, escapistas y vejados.
Aquí los lectores conocerán sobre los distintos alcaides que tuvo el correccional —nombre por el que se les llamaban a los directores de las prisiones cuyo cargo era civil— y que a mediados de 1959 es que se designan jefes militares a cumplir esta tarea, las características de cada mandato y los principales atropellos que cometieron contra la población penal. También cómo los poderes civiles en la provincia, entre estos la policía, los tribunales, los distintos funcionarios del gobierno y el ejército, se desentendían ante las peticiones que realizaban los familiares de los presos por las golpizas a las que eran sometidos y la mala atención en la prisión; o simplemente montaban un show mediático que consistía en visitar la cárcel con el objetivo de hacer declaraciones a la prensa, pero nunca resolvieron los problemas ni se tomaron medidas ejemplarizantes contra los directores del penal que abusaban del cargo, tampoco con aquellos vigilantes muy vinculados a la dirección que igualmente vendían sus servicios de protección a algunos reclusos que poseían cierto poder económico, sin dudas ilícito, dentro de la prisión.
Dedicamos varios espacios a los que, por libertar a Cuba, penaron en ese recinto como son los jóvenes que asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en particular a Fidel Castro Ruz; a Otto Parellada por intentar ajusticiar a Fulgencio Batista; a los estudiantes, que por salir a las calles a reclamar sus derechos, fueron encerrados en la prisión; a los que levantaron la ciudad el 30 de noviembre de 1956 y a los que se fugaron ese mismo día con la intención de aportarles las armas de la cárcel al movimiento insurreccional y finalmente a los expedicionarios del Granma que fueron capturados pero escaparon de haber sido asesinados, aunque ocuparon las mismas galeras que los santiagueros alzados ese día.
Verán cómo en un solo año, 1959, con el triunfo de la Revolución ya la prisión comienza a tener transformaciones radicales, por ejemplo, se cambiaron las formas en cuanto al tratamiento a los prisioneros, los que comenzaron a ocupar las celdas fueron los verdaderos criminales y asesinos de guerra; se trabajó en la creación de valores humanos en aquellos que habían cometido delitos comunes. Transformaciones que paulatinamente fueron desarrollándose hasta llegar a ser el establecimiento modelo que es hoy; uno que vela por la educación del penado, por fomentar en ellos el amor al prójimo y a sus seres queridos, que se interesa porque sean respetuosos con las demás personas, por la disciplina, el patriotismo y la honradez. Un establecimiento que los encauza hacia el trabajo honesto y remunerado que los haga sensibles por la cultura, el deporte y demás programas sociales como Educa a tu Hijo —que tiene como objetivo principal orientar al recluso y capacitarlo en su rol como padre, además de prepararlos de forma individual y grupal, con o sin la presencia de los hijos— y Acércate Más —en este los reos realizan labores productivas en las escuelas aledañas a la unidad, además de actividades culturales para los pioneros.
Mi intención no fue escribir otro libro de historia con estilo académico, sino mostrar de forma simple las interesantes y reveladoras historias que encontré en los legajos de periódicos de época, en folletos y libros publicados hace años, todos con imágenes increíbles, guardados en esa Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial Elvira Cape y en el Archivo Histórico de la Ciudad.
También me apoyé en valerosos hombres que en distintos momentos penaron en la prisión y que, con la mayor de las amabilidades dedicaron una parte de su tiempo para conversar con este joven periodista sobre sus estancias en Boniato. Esos hombres fueron Eduardo Yasells Ferrer, encarcelado junto a Félix Pena en 1955 y enviado nuevamente allí en 1957; Carlos Iglesias Fonseca, comandante Nicaragua, gestor de la fuga revolucionaria de 1956; Juan Pallerols Thompson, quien participó en el Alzamiento del 30 de Noviembre y Manuel Herrera Rodríguez, preso por la huelga del 9 de Abril de 1958.
Confieso que esta obra no hubiera sido posible sin la ayuda y el aliento de dos personas que me apoyaron en la investigación: uno es el escritor Francis Velázquez Fuentes y la otra es su esposa, la editora Natividad Alfaro Pena, los que, además de facilitarme parte de las obras consultadas, me propusieron el formato y me corrigieron el original.
El texto que le presento, amigo lector, es intencionalmente más descriptivo que valorativo. Aunque me resulta difícil desprenderme de mis opiniones con respecto a algunos hechos, prefiero que sea usted quien al final saque sus propias conclusiones sobre cómo era el sistema penitenciario en Boniato antes de 1959. Y para eso pretendo fascinarlos con viejos relatos de violencias y asesinatos ocurridos en la Cárcel Provincial de Oriente y con la valentía de muchos hombres humildes que estuvieron tras sus barrotes.
Espero haberlo logrado.
el autor
El sistema carcelario en Santiago de Cuba desde la colonización
Desde su fundación, según el investigador Jorge Grave de Peralta Ferrán,1 Santiago de Cuba contó con un local destinado para recluir a aquellas personas que violaban las leyes, era una práctica de la colonización española para que fuera esta una de las primeras instancias en levantarse al fundarse una villa. Las mismas no tenían las condiciones indispensables para su funcionamiento, puesto que poseían un pésimo cuadro higiénico-sanitario.
La villa de Santiago de Cuba se funda en 1515, sus cárceles eran construcciones rústicas hechas de madera, con techos de guano y sin letrinas donde los reclusos pudieran hacer sus necesidades fisiológicas, esto trajo como resultado la propagación de enfermedades, y con la implementación del cepo de pie o de cuello como forma de aprisionar, además de las cadenas y los grilletes, métodos inhumanos con los que igualmente trataban a los esclavos.
El cepo de pie consistía en dos palos resistentes enterrados en la tierra, entre ellos se colocaba el pie del detenido y por la parte superior eran atados ambos palos. El de cuello y manos eran dos tablas con tres orificios, el del medio con mayor diámetro para colocar la cabeza y en los otros las manos del preso, luego unían las tablas.
Emilio Bacardí Moreau, en susCrónicas de Santiago de Cuba, escribe sobre la cárcel civil existente en la ciudad que en 1664 fue destruida por una invasión de piratas; acordándose posteriormente redificarla “[…] pues una de las cosas más principales y necesaria para la conservación de la República es el haber castigo de los delitos y excesos que en ella se cometen”.2
Esta viene siendo la primera prisión que él menciona en su obra, sin dejar en claro cuándo fue su construcción ni en qué lugar se encontraba. Sin embargo, en su novela Doña Guiomar, tiempos de la conquista, la cual escribió basándose en protagonistas sacados de la historia y de hechos que realmente ocurrieron, deja entrever que para finales de 1532 o inicios de 1533 la cárcel estaba situada en el Palacio del Ayuntamiento, al costado de la Catedral, cerraba este triángulo el emplazamiento de dos horcas frente a ese lugar, como método para realizar las ejecuciones por pena de muerte a los detenidos que eran sentenciados con dicho castigo.3
Realmente Bacardí desarrolla la trama de la novela entre los años 1536 y 1548, pero es corregida por la investigadora literaria Cira Romero en la edición realizada por la Editorial Oriente en 1976, teniendo en cuenta descubrimientos históricos con respecto a lo que narra en la obra. Por ejemplo, Doña Guiomar llegó a Cuba en febrero de 1521, y la primera ejecución oficial realizada con el método de la horca, en Santiago de Cuba, fue entre 1532 y 1535, cuando se ejecutaron a cinco indias entre las que se encontraban la mujer y la hija del rebelde aborigen Guamá, hechos que él incluye en su obra.
Jorge Grave de Peralta menciona, como una de las primeras, la existente en los predios del monasterio de San Francisco. Cárcel que no pudo ser construida en los primeros años de la colonización porque en sus inicios la orden franciscana no contó con mucho apoyo en la villa por parte de las autoridades ni del obispo de la Catedral, el cual pensaba que con la creación del convento perdía feligreses en una ciudad que tenía no más de 30 ciudadanos.
En Santiago de Cuba. Fundación y primeros años, su autor, el investigador Leocésar Miranda Saborit, escribe acerca del primer local franciscano que fue utilizado como iglesia, que sus orígenes datan del año 1528 y fue una casa de paja donde vivían cuatro religiosos; tres años después, agrega, en 1531 llega al puerto de la ciudad el fray Francisco de Ávila, quien inicia el proyecto del convento, pero que en 1544 sale de Cuba sin haber concluido la obra. Por este motivo, no pudo estar en los terrenos del convento la primera dependencia carcelaria, aunque sí fue una de las más antiguas.
En el folleto Crónicas del folklore santiaguero, que se conserva en el Archivo Histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, Ramón Martínez y Martínez amplía la información cuando refiere que este local se encontraba muy cerca del Castillejo, dependencia militar donde en ocasiones trasladaban a los reos para someterlos a abusos y también a crímenes. Y a tantas quejas de los presos se activó la construcción de una cárcel para hombres y mujeres con sus correspondientes departamentos. En realidad se construyó una casa de cuje y techo de guano.
A pesar de que en las Crónicas de Santiago de Cuba, Emilio Bacardí no aporta muchos datos descriptivos sobre el tema, sí podemos conocer sobre la construcción y desarrollo de estas cárceles en las primeras épocas. Por ejemplo, para 1743 se repara la cárcel pública a consecuencia de la fuga de un prisionero y además entablaron los pisos porque la humedad perjudicaba la salud de los presos. En 1780 se llega a un acuerdo, la construcción de una nueva cárcel y se nombran a D. Esteban de Palacios y a D. Francisco Javier Sánchez, como comisarios de esta.
Según Grave de Peralta esa cárcel se levantó de 1788 a 1796 durante el gobierno de Juan Bautista Vaillant Berthiert, y contó con dos plantas. Al recinto se le llamó Casa de Gobierno; el primer piso se dedicó a los hombres y el segundo a las mujeres y llevaba el nombre de La Campana,4 popularmente la llamaban así porque en una de sus esquinas, que daba para la calle, sobresalía una madera de la cual colgaba una campana, precisamente entre las dos plantas.
Bacardí nos ofrece mayor información al plantear que tuvo que ser esa cárcel de mujeres a la que, en 1795, se le hicieron reparaciones, las que fueron encargadas a D. Gaspar Betancourt, hombre al que se le entregaron $100.00 pesos para la construcción de tarimas, e incluía también el arreglo del techo —rehacerlo en firme—, el mejoramiento de la reja frontal segura, porque no tenía iluminación y para otros menesteres indispensables.
Para ser este un lugar donde se recluían a las féminas, se denota la falta de interés que desde un principio existió por crearles las mínimas condiciones, no importaba que fueran mujeres, aun así eran tratadas como desperdicios de la humanidad; recluidas en la oscuridad, sin baños donde realizar sus necesidades fisiológicas y con un techo con filtraciones en períodos de lluvia, por donde se colaba el sereno. Este sistema de vida les acarreaba enfermedades de la piel e infecciosas que ligadas a la mala alimentación y el pésimo tratamiento médico, llevaban a muchas de esas infortunadas señoras a la muerte.
Sobre la atención a los presos pobres en 1804, escribe Bacardí que se sostienen con las limosnas que recogen del Mercado y una pequeña suscripción entre los vecinos, quejándose de que pasan necesidades.5 Con esas limosnas pagaban su alimentación, la ropa y el calzado; aquellos que eran apresados y tenían solvencia económica no se preocupaban por nada de esto porque además de recibir mejor trato, vivían en una celda individual. El castigo no era justo para todos, no importaba el delito cometido; en la cárcel había que buscarse la forma de subsistir, al gobierno solo le interesaba privarlos de la libertad. Emilio define con datos numerales la situación, por ejemplo, que eran tan malas las condiciones en todos los sentidos que en 1805 logran fugarse 26 reclusos y en 1806 otros 25 fuerzan una entrada y se escapan.
Ante los problemas descritos en párrafos anteriores, este edificio resultó totalmente insuficiente, situación que obligó a tomar nuevas decisiones, es cuando se determina, con los fondos del Ayuntamiento, crear una nueva cárcel. Pero las acciones demoraron mucho tiempo.
Un grupo de investigadores interesados en el tema, reflejan en su trabajo Brevísima historia del Vivac que también puede encontrarse en el Archivo Histórico de la Ciudad, que el 28 de enero de 1828 se retoma la idea y se trata en el Cabildo. Por voz del síndico procurador Don Cayetano Isalgué se manifestó la urgente necesidad de construir una cárcel “por el notorio mal estado de las que existían”. Y se acordó solicitar los recursos necesarios para la formación del expediente.
Era necesario la construcción de un nuevo local donde, supuestamente, se le daría solución a esos problemas. Hacia 1842, según refieren los investigadores Raúl J. Vega Cardona y Jorge L. Ordelín Font en El arte para la multitud. Suplicios públicos en Santiago de Cuba, publicado en 2013 por Ediciones Santiago, en el presidio existente no había seguridad en los calabozos ni en las bartolinas, tampoco en las cerraduras del interior de la cárcel, incluidas las de la prisión de mujeres y el cepo, eran inútiles; no existían cadenas, ni mancuernas. Los autores plantean que al cabo de dos años no existían siquiera los enseres para suministrar la comida a los presos, quienes se vieron en la necesidad de recoger la comida con la copa de los sombreros y tomar el agua con las manos por la falta de platos, vasos y cucharas. Había escasez de fondos para sufragar los gastos del personal, la manutención de los reos pobres, incluidos sus gastos en el hospital de la Caridad y el suministro de las equifaciones6 y sombreros, cuya entrega se retrasaba por años, hasta el punto de que en 1843, el alcaide de la cárcel, Don Rafael Rey, manifestaba al Cabildo que los prisioneros confinados al Presidio Urbano: locos, encarcelados y demás sirvientes de la cárcel, se encontraban desnudos porque en tres años no se les había suministrado, más de una vez, las equifaciones para poder vestirse.
El local designado para la construcción de la nueva prisión fue la Plazuela de Santa Catalina, la decisión no fue del agrado de los vecinos quienes protestaron y solicitaron a las autoridades la suspensión de la obra. Parte de las preocupaciones de los habitantes estaba en que la cárcel estaría en el centro de la ciudad, lo que hoy es el Casco Histórico y el temor estaba en que pudiera producirse una evasión. La población conocía que algunos de estos hombres eran asesinos, saqueadores, violadores... y como eran utilizados para algunas labores como la construcción, el verlos merodear por la ciudad, cerca de sus casas, no les proporcionaba seguridad.
A la vecindad se le hizo caso omiso, por lo que continuó la edificación, aunque con muchos contratiempos, fundamentalmente en la entrega del presupuesto asignado.
Todo hace suponer que el encargado de la construcción robaba o, al menos, se sospechaba de su honradez. Unos meses antes de la inauguración del establecimiento, se leyó un informe en el seno del Cabildo, sobre la necesidad de agilizar el proceso legal acerca de la obligación en que se encontraba el ex regidor Bravo,7 de reintegrar las mencionadas sumas. La solución de este problema no se halla expuesta nítidamente en los documentos y Buenaventura Bravo se defendió y parece que al final alcanzó a librarse de las acusaciones.8
La Real Cárcel de Santiago quedó inaugurada el 17 de noviembre de 1845:
[…] en un acto con toda la pompa acostumbrada en la época, al que asistieron los miembros del Cabildo, las autoridades militares y eclesiásticas, hombres y mujeres (se dice que estas eran muchas) de la sociedad santiaguera.9
Tenía su fachada hacia el sur, hacia la calle Marina y formando un ángulo con la del Hospital, albergaba en la planta baja alrededor de 400 presos, la planta alta estaba destinada mayormente a la sala de distinción, celdas para los presos que pudieran pagar un mejor confort y una galería reservada a la cárcel de mujeres.
Sobre las características de esta dependencia, Ramón Martínez y Martínez expone:
El edificio, que resistió los terremotos de 1852 y 1887, era de dos cuerpos de sólida mampostería y regular arquitectura. Estaba dividido en departamentos: en las galerías de la planta baja tenía alojamiento para 400 (¿?) presos de uno y otro sexo y “de todos los colores”, luego se dispuso una galería para mujeres en el piso alto. Hubo un tiempo en que las habitaciones de la planta baja, estaban destinadas a Sala de Justicia, a la derecha; y las del lado izquierdo a depósitos de víveres y leñas.
Y la mayor parte de la planta alta, estaba distribuida en 10 habitaciones para presos de distinción que pagaban cuotas diarias por su estancia.10
En la planta baja también existieron talleres para varios oficios, donde los presos elaboraban artículos fundamentalmente de hojalatería, orfebrería y carpintería. Estos eran vendidos por ellos mismos y con eso pagaban, entre otras, su alimentación. Además, eran empleados en las construcciones civiles, militares y en trabajos agrícolas.
Como las demás instalaciones, esta tuvo varias deficiencias constructivas e higiénicas, aunque fue la que más duró, rebasó el período colonial hasta los primeros años de la Revolución y en 1968 cesaron sus funciones. “Solo a pocos meses de inaugurarse, el edificio tenía una gran cantidad de goteras, entre otros problemas provocados, en parte, por la escasez de fondos para enfrentar los gastos de mantenimiento y de los presos”.11
No había transcurrido todavía un año, cuando el alcaide se volvía a presentar ante la máxima autoridad municipal (sic) con un pliego de peticiones, en el cual se incluía, la falta de muchos platos y cucharas para la distribución de la comida de los presos pobres, las goteras en todo el edificio y haber ido al suelo todos los canales del techo de la parte opuesta al lado norte.12
En su folleto, Ramón Martínez habla de las consecuencias que sufrió la construcción de la cárcel por el poco empeño y recursos con que se edificó la estructura y por las afectaciones considerables ante las inclemencias del tiempo. Amplía su información refiriéndose al terremoto que ocurrió en 1852 y cómo a raíz de este fenómeno natural, la esquina sur-oeste se abrió y el lado que da al oeste se desplomó y afectó severamente la parte alta del edificio. Luego, en el siglo XX, el terremoto del 3 de febrero de 1932 derrumbó casi por completo la cárcel hasta poner en peligro la vida de más de 500 seres humanos.
En el Vivac, como también era conocido, fueron encarcelados varios próceres de las guerras independentistas como Pedro, Perucho, Figueredo, Rodrigo e Ignacio Tamayo, condenados a la pena de muerte. De igual forma, esperaron el fusilamiento entre sus rejas los hombres que, el 23 de octubre de 1873, fueron detenidos en la expedición del Virginius.
Los integrantes de esta expedición, al mando del general Bernabé Varona, Bembeta, el brigadier William O’Ryan, Jesús del Sol y el mayor general Pedro Céspedes, hermano del Padre de la Patria, fueron capturados y trasladados como prisioneros a Santiago de Cuba, después de ser delatados. Muchos de sus integrantes fueron encerrados en la cárcel pública, para luego ser sometidos a un sumarísimo consejo de guerra como piratas que venían a atentar contra los poderes establecidos.
El 5 de noviembre de 1873, a las 07:00 a.m., fueron ejecutados en el campo de la Maloja los cuatro jefes de la expedición y en los días siguientes los demás tripulantes.
Emilio Bacardí Moreau fue otro de los que guardó prisión por motivos políticos en esa cárcel. La primera ocasión fue el 6 de septiembre de 1879, por formar parte del Directorio de las Sociedades Secretas que preparaban el movimiento de la llamada Guerra Chiquita y el 31 de mayo de 1896 es detenido junto a Salustiano Bertot y Jesús Antúnez por conocerse la noticia de las relaciones del patricio con los revolucionarios.
En la República Neocolonial estuvieron detenidos Antonio Guiteras y Amador Montes de Oca desde el 13 de agosto de 1931 hasta el 7 de diciembre de ese año, acusados de rebelión luego de haber participado en el alzamiento de La Gallinita. También los asaltantes al cuartel Moncada, en 1953, entre los que se encontraban Haydée Santamaría Cuadrado, Melba Hernández Rodríguez del Rey, Raúl Castro Ruz, Armando Mestre Martínez, Jesús Montané Oropesa, Julio Díaz, Juan Almeida Bosque y Fidel Castro Ruz.
Entre 1956 y 1958 un gran número de jóvenes revolucionarios estuvieron detenidos en el Vivac, encabezando esta lista Frank País García, Vilma Espín Guillois, Fernando Vecino Alegret, Otto Parellada Echeverría, José Tey Saint Blancard, Félix Lugerio Pena Díaz, Temístocles Fuentes, Oscar Lucero Moya y Gloria Cuadras de la Cruz.
Por otra parte el Castillo del Morro, San Pedro de la Roca, desde su fundación sirvió como centro de reclusión. Su construcción se inició en 1638 por el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli, y su principal misión era repeler los ataques de los corsarios y piratas que cursaban el mar Caribe y pretendían saquear la ciudad, siendo la defensa naval de las costas santiagueras. A finales del siglo XVII funcionó como prisión, ya que a ella eran conducidos militares y personalidades de altos cargos civiles que cometían indisciplinas y desobedecían las leyes. Luego, durante las guerras independentistas, fue utilizado para encerrar en sus mazmorras a varios patriotas.
Antes de 1868, entre sus rejas, según refiere el biógrafo Francisco Javier Balmaseda, estuvo Carlos Manuel de Céspedes en 1852 por haber brindado en un banquete por la independencia de Cuba.13 Dato ratificado en la biografía del Padre de la Patria, redactada a petición de este por José Joaquín Palma, el que al referirse sobre las prisiones de Céspedes declara:
Llegaron por fin los años 1851 y 1852, época terrible para Cuba. En ese año fue Carlos Manuel preso en Bayamo, y conducido a Santiago de Cuba a disposición del Comandante General del Departamento. Por orden de su autoridad, permaneció confinado cinco meses en los infectos calabozos del Castillo del Morro, de donde se trasladó, una vez en libertad a Manzanillo, siendo a poco desterrado de allí por el Gral. Cañedo a la ciudad de Baracoa.14
Los historiadores Fernando Portuondo del Prado y Hortensia Pichardo Viñals, consideraban verídica esta información porque, según sus investigaciones:
De lo que no cabe duda alguna es que después de su regreso a Bayamo, en marzo de 1852, Céspedes sufrió una segunda prisión y destierro, que la mayor parte de los historiadores han supuesto fue a Manzanillo, pero que —de acuerdo con las rectificaciones hechas por el propio Céspedes en la biografía de Palma— antes de pasar a esa ciudad a la que había decidido trasladarse, ya que la vida en Bayamo donde era vigilado como desafecto al gobierno, se le hacía imposible, estuvo preso durante varios meses en el Morro de Santiago.15
Sin embargo, a esa hipótesis se contraponen los estudios realizados por el historiador Eusebio Leal Spengler —uno de los historiadores que más ha profundizado en la vida y obra de Carlos Manuel de Céspedes y autor del libro El diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes—, quien asegura que el Padre de la Patria estuvo para esa fecha encarcelado en las ruinas del navío de guerra Soberano,16 que había combatido en la batalla de Trafalgar y que se encontraba atracado en el puerto de Santiago de Cuba como prisión para presos políticos. René González Barrios —investigador, escritor, autor de una prolífica obra—, acompaña ese dato y argumenta que: “en esas mazmorras compartió penurias con el venezolano Joaquín Márquez, compañero de Simón Bolívar, del que escuchó grandes hazañas de las guerras independentistas de la América y que debió ser este el primer contacto del patriota cubano con las ideas de El Libertador.”17
Culminada la Guerra de los Diez Años, entre los patriotas encarcelados en el Castillo del Morro, en 1879, estuvieron: Francisco Mancebo, Pedro C. Salcedo, Urbano Sánchez, Enrique Trujillo, Emilio Bacardí, Pedro Peralta Rivery y Federico Pérez Carbó. De igual forma, las mujeres eran llevadas a la fortaleza; tal es el caso de Dominga Moncada, madre del general Guillermo Moncada, a la que en 1880 recluyen.
En 1885 son puestos en capilla ardiente el general Ramón Leocadio Bonachea, el capitán Pedro Cestero Lázaro, el teniente Cornelio Oropesa y el práctico Bernardino Torres Cedeño, antes de ser fusilados en los fosos del Castillo y sepultados en el cementerio de ese lugar.
Cuando a un preso se le notificaba la sentencia de pena de muerte, era trasladado hacia una capilla donde, en manos del capellán, confesaba sus pecados y buscaba el arrepentimiento o las fuerzas para enfrentarse a la muerte. En el Castillo del Morro existía esta capilla, como también existió en la Real Cárcel de Oriente a partir de 1947, según refieren Raúl J. Vega y Jorge L. Ordelín en su libro El arte para la multitud. Suplicios públicos en Santiago de Cuba.18
El 11 de mayo de 1895 fueron recluidos por dos años y siete meses los comandantes Manuel F. de Granda y Frank Agramonte, por ser expedicionarios de la goleta Honor, de la cual venían al frente Flor Crombet y Antonio Maceo para integrarse a la Guerra Necesaria organizada por José Martí. Los últimos presos políticos encarcelados allí fueron Doña Concepción Araújo Calderón y Doña Inocencia Araújo Villasana, en 1896.
En la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, el papel desempeñado por el Morro fue secundario, y fue la batería emplazada en La Socapa la que mantenía a raya las embarcaciones norteamericanas, hasta que el 6 de junio fue blanco fácil para proyectiles de calibre grueso de la armada estadounidense. En el nuevo gobierno implantado por los yanquis, el Castillo deja de funcionar como fortaleza y cárcel, quedando en ruinas hasta que se restaura y es convertido en museo, con la Revolución triunfante de 1959.
El cuartel Reina Mercedes, que luego pasa a nombrarse, en la República, cuartel Moncada, fue otro recinto de los que desde la colonia, fueron utilizados para recluir personas.
El primer objeto a que tuvo destinado este Cuartel, fue servir de presidio departamental, por eso se le llamó al principio “Cuartel del Presidio” (o “Cuartel Nuevo del Presidio” como dice Pezuela en el tomo II de su Diccionario Histórico de la Isla de Cuba).
No habiendo en la ciudad un local suficiente para contener los presidiarios que momentáneamente estaban alojados en los Conventos, y en el Provisional, desde 1837, se resolvió dotar a la población de un edificio capaz de alojar a unos 1 000 hombres.
Este Cuartel es de planta baja y de sencilla y sólida construcción, con varias habitaciones con ventanas al Este y Sur, bajo el piso, destinadas para calabozos, donde se alojaban 200 presidiarios.19