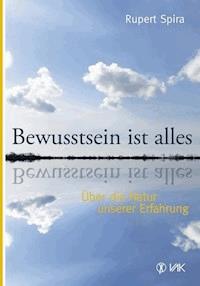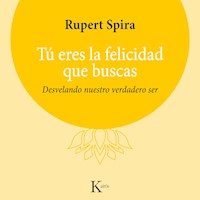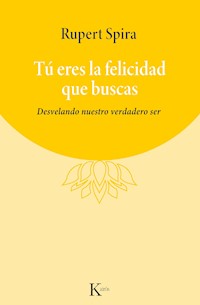
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
¿Puede haber un descubrimiento más importante en la vida que darnos cuenta de que ya somos eso que anhelamos? En este libro, Rupert Spira destila con meridiana claridad el mensaje de las grandes tradiciones espirituales en dos verdades esenciales: que la felicidad es la naturaleza misma de nuestro ser, y que compartimos un mismo ser con todos y con todo. Basándose en numerosos ejemplos ?extraídos asimismo de su propia experiencia? Spira nos demuestra que tratar de encontrar la felicidad duradera en objetos, situaciones y relaciones es un esfuerzo destinado a la frustración y el desengaño. Hábilmente, guía al lector hasta el reconocimiento de que ya somos la felicidad que buscamos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rupert Spira
Tú eres la felicidad que buscas
Desvelando nuestro verdadero ser
Traducción del inglés de Diego Merino Sancho
Título original: YOU ARE THE HAPPINESS YOU SEEK
© Rupert Spira 2022
All rights reserved
© de la edición en castellano:
2022 Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
© Traducción del inglés al castellano: Diego Merino Sancho
Revisión: Alicia Conde
Diseño cubierta: Katrien Van Steen
Composición: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Febrero 2023
Primera edición en digital: Febrero 2023
ISBN papel: 978-84-1121-128-4
ISBN epub: 978-84-1121-147-5
ISBN kindle: 978-84-1121-148-2
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
Agradecimientos
Introducción: Una oración silenciosa
1. La búsqueda de la felicidad
2. Conócete a ti mismo
3. ¿Eres tú mi ser?
4. El arte de la autoindagación
5. La esencia de la meditación
6. La oración suprema
7. La silenciosa presencia de la conciencia
8. El espacio abierto, vacío y consciente
9. La paz y la felicidad son nuestra naturaleza
10. Creer en la separación
11. Solo existe un yo
12. ¿Qué es lo que sufre?
13. Nuestra felicidad innata
14. El sufrimiento es nuestra propia actividad
15. La vía de la entrega
16. Refúgiate en el ahora
17. Prestar atención a las emociones dolorosas
18. La unidad del ser
19. El espíritu omnipresente
Conclusión: Una invitación
Fuentes de las citas
Notas
Notas del traductor
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Epígrafe
Agradecimientos
Tú eres la felicidad que buscas
Notas
«Estar abierto a la fuente de toda felicidad es la religión más elevada».
J. KRISHNAMURTI
Agradecimientos
Me gustaría mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han ayudado en la edición, el diseño y la publicación de este libro, incluyendo a todos los que han asistido a mis encuentros, tanto presenciales como en línea, y que formularon las preguntas cuyas respuestas están entretejidas en estas páginas.
Quisiera dar las gracias especialmente a Caroline Seymour, Jacqueline Boyle, Bridget Holding y Lynne Saner por su labor editorial, y a Rob Bowden por preparar el manuscrito para su publicación.
También me gustaría expresar mi gratitud a Ruth Middleton y Francesca Rotondella, pues sin su apoyo entre bambalinas dudo mucho que este libro pudiera haber visto la luz, y a Stuart Moore y Tom Tarbert por su generosidad y su amabilidad.
Por último, quiero dar las gracias a todo el personal de New Harbinger Publications por su ayuda y su apoyo continuos.
Introducción: Una oración silenciosa
«Y el fin de todas nuestras búsquedas
será llegar adonde comenzamos
y conocer el lugar por vez primera».
T.S. ELIOT
Es media tarde del 20 de marzo de 2020, y un intruso silencioso e invisible ha paralizado a la humanidad. Casi de la noche a la mañana, he cancelado todos los compromisos que tenía para dar charlas presencialmente en un futuro inmediato y ahora todos mis eventos son a través de internet. Mi primer retiro en línea, en el que participan quinientas personas de todo el mundo, dará comienzo en breve.
Cuando preparo un encuentro o un retiro, no planifico lo que voy a decir. A menudo me siento en silencio en una actitud de oración sin palabras en la que confío en que mi compresión, tal como es en ese instante, pueda formularse de manera que dé respuesta al momento, pero no cabe duda de que la situación actual se sale de lo común.
Reviso mis correos electrónicos y me llama la atención uno cuyo tema es «Día Mundial de la Felicidad». En él, un amigo me cuenta que en 2006 la ONU designó el equinoccio de primavera como el Día Mundial de la Felicidad, en honor a la idea de que «la felicidad, el bienestar y la libertad de todas las formas de vida del planeta es el fin último de todo ser humano, nación y sociedad».1
Qué conmovedor e irónico resulta que este día se consagre como un día de felicidad, bienestar y libertad cuando el mundo se encuentra sumido en una crisis que acarreará angustias y penurias indecibles a tantísimas personas.
Ahora nos están arrebatando apresuradamente los objetos, las actividades y las relaciones habituales cuya existencia dábamos por sentada: tener libertad para ganarnos la vida, socializar y viajar, un suministro abundante de alimentos y bienes de consumo en las tiendas, la educación de nuestros hijos y nietos y la seguridad para nuestro futuro.
Pero ¿qué hay de la felicidad? ¿Se trata de algo que se pueda proporcionar o arrebatar? Y, en ese caso, ¿quién o qué nos la proporciona o arrebata? ¿Cuál es su causa? ¿Es algo que tomamos del exterior o, por el contrario, se origina dentro de nosotros mismos? ¿Existen la paz y la felicidad duraderas, o están destinadas a alternar con el sufrimiento por el resto de nuestra vida?
Estas cuestiones han atribulado a innumerables personas durante miles de años y ahora, al reflexionar sobre ellas, recuerdo la primera vez que se formularon en mi mente. Corría el año 1980, yo tenía veinte años, vivía en las afueras de Bodmin Moor (en el condado de Cornualles, al suroeste de Inglaterra) y estudiaba cerámica con Michael Cardew, uno de los fundadores del movimiento británico de cerámica de estudio, quien por aquel entonces ya había cumplido los ochenta.
Llevaba una existencia bastante monástica, y en muchos sentidos la vida en Wenford Bridge (el hogar y el taller de cerámica de Michael) se asemejaba al aprendizaje con un viejo maestro zen. Sin embargo, tenía una novia, y aunque rara vez nos veíamos debido a la distancia que nos separaba, su presencia en mi vida era una fuente de consuelo y felicidad para mí.
Todos los viernes por la noche, después de la cena, caminaba más o menos un kilómetro y medio colina arriba hasta la cabina telefónica que había a las afueras del pueblo de St. Breward y llamaba a mi compañera. Era una especie de ritual cuya anticipación y recuerdo, tanto como el hecho en sí de llamarla, me ayudaban a mantener el ánimo durante toda la semana.
Sin embargo, en aquella ocasión el tono de su primer «Hola» me transmitió todo lo que necesitaba saber, y la breve conversación que siguió a continuación no hizo sino confirmármelo. Por aquel entonces no podía imaginar que sus palabras de despedida iban a ser uno de los mayores regalos que recibiría en la vida.
Aquella noche, mientras yacía despierto en la cama, una vez que la oleada inicial de confusión y tristeza empezó a remitir, no hacía más que preguntarme cómo podía ser que una misma persona fuese fuente de felicidad en un momento dado y, al instante siguiente, fuente de desdicha. Por primera vez en mi vida fui profundamente consciente de hasta qué punto había dejado que mi felicidad dependiese de mis circunstancias (en este caso, de una relación).
Ya hacía tiempo que me interesaban las cuestiones espirituales, y desde la adolescencia había estudiado filosofía y practicado las técnicas de meditación de las tradiciones vedántica y sufí en la Colet House de Londres, bajo la guía del doctor Francis Roles. Sin embargo, aquel suceso hizo que ese interés se tornase mucho más acuciante, intenso y urgente: se convirtió en una pasión.
Era obvio que amaba la felicidad por encima de todo. También tenía claro que nada objetivo* es seguro o fiable y que, como es obvio, las cosas no se desarrollan de acuerdo a nuestros propios deseos y expectativas. Ahora, el absurdo y la futilidad de depositar en la experiencia objetiva mi propio deseo de alcanzar la felicidad duradera resultaba ineludible. Aquella noche me quedé dormido pensando en una pregunta muy sencilla: «¿Cómo podemos encontrar la paz y la felicidad duraderas?».
Casi exactamente cuarenta años después, las circunstancias vuelven a exigir que aborde esta cuestión. Sin embargo, en esta ocasión no son solo mis circunstancias personales las que han precipitado la pregunta en mi mente, ni tampoco es mi propia felicidad individual la que está en juego: ahora lo que demanda una respuesta es la circunstancia común en la que nos encontramos todos y cada uno de nosotros, y lo que requiere nuestra atención es nuestra felicidad colectiva.
El universo había respondido a mi oración silenciosa. Nuestro retiro en línea dio comienzo con esta pregunta y, posteriormente, la exploración de esta cuestión ha evolucionado hasta convertirse en este libro. Espero que sus páginas te lleven del yo que busca la felicidad a la felicidad que es tu verdadero yo.
RUPERT SPIRA
Abril de 2021
1.La búsqueda de la felicidad
«Cosa perfecta pues, y que se basta a sí misma, parece ser la felicidad, pues es el fin al que apuntan todos nuestros actos».
ARISTÓTELES
Buscamos la felicidad por encima de todo
Imagina una encuesta en la que a los siete mil millones de personas que somos en el planeta se nos preguntase qué es lo que más deseamos en la vida. Casi todos responderíamos que deseamos tener una salud mejor, mayores ingresos, una relación de pareja, unas condiciones de vida más favorables, una familia, un trabajo mejor (o, preferiblemente, no tener que trabajar), etc. También habría quienes pedirían cosas menos tangibles, como alcanzar la iluminación o conocer a Dios, pero cualesquiera que fuesen nuestras prioridades, la mayoría seleccionaríamos algo de entre una lista relativamente corta de posibilidades.
Sin embargo, si en una segunda pregunta se nos consultase por qué nos decantamos por esas cosas, casi todos responderíamos, de una forma u otra, que queremos ese objeto, sustancia, actividad, circunstancia o relación porque creemos que nos aportará paz y felicidad.
En otras palabras, lo que realmente anhelamos no es la experiencia particular en sí, sino la paz y la felicidad que creemos que se derivará de ella. Si supiésemos que la casa que vamos a comprar, la persona con la que nos vamos a casar, el viaje que estamos a punto de emprender o el nuevo trabajo en el que vamos a empezar nos fuese a hacer sentir desdichados, ya no lo querríamos. Deseamos estas cosas únicamente en la medida en que las consideramos una fuente de felicidad.
Incluso quienes se someten de forma voluntaria a grandes penalidades en aras de un ideal moral, político, religioso o espiritual, lo hacen en última instancia en pos de la felicidad (incluso si, en casos extremos, esa felicidad se pospone hasta después de la muerte).
Así pues, el deseo de felicidad es el motor o la fuerza impulsora principal para la mayoría de nosotros.
Este anhelo de felicidad nos arrastra a una gran aventura en el reino de la experiencia objetiva. Por experiencia objetiva no me refiero solo a los objetos físicos, sino a cualquier experiencia que tenga algún tipo de forma, incluidos los pensamientos, las imágenes mentales, los sentimientos, las sensaciones, las percepciones, las actividades y las relaciones.
Aunque alguna de estas cosas parezca brindarnos momentos o periodos de felicidad, tarde o temprano se acaba, resurge la antigua insatisfacción y la búsqueda se inicia de nuevo.
Una vez que la búsqueda en el ámbito convencional de la experiencia objetiva ha fracasado a la hora de proporcionarnos una felicidad duradera con suficiente regularidad, muchas personas recurren a alguna tradición religiosa o espiritual. En este caso, el objetivo, independientemente de cómo se conciba, es siempre el mismo: la paz, la alegría, la realización, la satisfacción, la plenitud. Lo único que ha cambiado es el medio empleado para conseguirla. Incluso quienes buscan la iluminación recurriendo a alguna vía espiritual, o a Dios siguiendo una senda religiosa, lo hacen únicamente por la paz y la felicidad que creen que se derivará de ello.
Si alguien nos preguntase qué preferimos, alcanzar la iluminación o ser felices, obviamente elegiríamos la felicidad. Si creyésemos que la iluminación nos traería desdicha, nunca la buscaríamos. Si estamos dispuestos a dedicar nuestra vida a buscarla, es solo porque creemos que la iluminación nos traerá la felicidad. Del mismo modo, si creyésemos que el conocimiento de Dios nos haría infelices, nadie buscaría a Dios.
El único motivo por el que buscamos la iluminación o a Dios es que, hasta el momento, todas las otras fuentes posibles de felicidad nos han fallado. A menudo recurrimos a la búsqueda de la iluminación o de Dios como último recurso, con la esperanza de que su consecución alivie finalmente nuestro sufrimiento y nos brinde felicidad.
Así pues, el deseo de felicidad es el deseo supremo y, en este sentido, es excepcional: es lo único que buscamos por sí mismo.
Uso la palabra felicidad para referirme al objetivo de esta búsqueda simplemente porque es el término que solemos usar para aludir a la ausencia de sufrimiento o el fin de la búsqueda. Me refiero de esta manera a la ausencia de sufrimiento porque, con razón o no, creo que para la mayoría de la gente este término transmite de un modo más preciso aquello que anhela por encima de todo. También es una palabra con la que todos podemos relacionarnos y que hace referencia a una experiencia con la que todos estamos familiarizados. En concreto, es un término aconfesional que, además, no conlleva connotaciones culturales. En la felicidad no hay que creer y no es necesario recurrir a ninguna otra cosa para justificarla o explicarla, sino que es evidente por sí misma.
Sin embargo, cualquier palabra tiene inevitablemente sus limitaciones, en virtud de las asociaciones particulares que le adjudiquemos (y en especial cuando se trata de referirnos a aquello que todos anhelamos por encima de todo). Si la palabra felicidad no evoca en ti aquello que amas y deseas más que nada en el mundo, entonces sustitúyela por otra: realización, satisfacción, paz, amor, verdad, belleza, alegría, salvación, liberación, iluminación o Dios.
Tanto si late en nosotros un intenso anhelo como si solo albergamos un leve sentido de insatisfacción (la sensación de que nos falta algo que, cuando lo encontremos, nos aportará al fin la felicidad que anhelamos), todos estamos inmersos en una gran búsqueda. Independientemente de cómo concibamos o denominemos el objetivo de esa búsqueda, su fuente es siempre la misma: el deseo de poner fin a nuestra insatisfacción actual.
Si la felicidad es lo que todos amamos y anhelamos por encima de cualquier otra cosa, entonces investigar su naturaleza y su causa ha de ser la empresa más importante en la que podamos embarcarnos.
La felicidad está en nuestro interior
Siempre experimentamos la felicidad dentro de nosotros; nunca es algo que proceda del exterior. Puede parecer que está relacionada con algún evento externo, que son las circunstancias externas las que la desencadenan, pero a diferencia de los alimentos que comemos, el agua que bebemos o el aire que respiramos, no se trata de algo que tomemos del exterior, sino que se origina dentro de nosotros. La experimentamos en nuestro interior, y cuando desaparece no se dispersa ningún residuo en el mundo exterior. La felicidad es única y exclusivamente una experiencia interior.
Si siempre experimentamos la felicidad en nuestro interior, aunque sea causada o provocada por la experiencia objetiva, ¿no debería entonces estar presente en estado potencial dentro de nosotros todo el tiempo? Y, en ese caso, ¿no debería ser posible acceder directamente, estar en contacto permanente con ella, sin necesidad de que nuestras circunstancias externas adopten una configuración determinada?
Si pudiésemos acceder a nuestra paz y felicidad inherentes sin depender de las circunstancias externas, ¿no sería ese el mayor descubrimiento que podríamos hacer?
Ante este planteamiento podríamos objetar que también experimentamos siempre la infelicidad dentro de nosotros y, en consecuencia, que también debe permanecer latente en nuestro interior en todo momento. Según este punto de vista, nuestra felicidad o infelicidad inherentes simplemente serían provocadas por las circunstancias, dependiendo de la medida en que se ajusten a nuestros deseos o nuestras expectativas.
Aunque la mayoría de la gente no lo formularía de esta manera, esta es la visión que comúnmente tenemos de la felicidad y el sufrimiento. Los consideramos como emociones iguales y opuestas que, dependiendo de nuestras circunstancias, alternan en diversos grados en nuestra vida.
En nuestra cultura no hay una comprensión de la naturaleza de la felicidad y de cómo es posible encontrarla, por lo que se nos condiciona para que creamos (e incluso esperemos) que este ciclo constante de felicidad e infelicidad es normal e inevitable. Pero ¿a qué se debe esto? No esperamos pasar por periodos de salud y enfermedad casi a diario, ni mucho menos varias veces en un mismo día. Si estamos enfermos, consideramos que la enfermedad es una señal que el cuerpo nos envía para indicarnos que algo anda mal y necesita nuestra atención.
La infelicidad es para la mente lo mismo que la enfermedad es para el cuerpo: un estado de falta de armonía, de desequilibrio, una señal de que algo anda mal y requiere nuestra atención. Sin embargo, al no disponer de ningún entendimiento sobre la verdadera causa de la infelicidad, nuestra cultura solo puede ofrecernos consuelos y distracciones.
Todos sentimos que la salud es el estado natural del cuerpo. Entonces, ¿por qué no sentimos que la felicidad es el estado natural de la mente? En este libro propondré que lo es, que la felicidad es la naturaleza misma de nuestro yo o nuestro ser y que, como tal, ya se encuentra en forma potencial en nuestro interior, siendo accesible para todo el mundo en todo momento, con la posible excepción de aquellos momentos en los que la seguridad y el bienestar del cuerpo se vean comprometidos.
Desde este punto de vista, el sufrimiento se concibe como el oscurecimiento o el enmascaramiento de nuestra felicidad innata. Así, puede haber felicidad o el ocultamiento de la misma, pero nunca su ausencia.
Lo único que tenemos que hacer para acceder a nuestra felicidad inherente es ir a las profundidades de nuestro ser, más allá de los velos y las capas de pensamientos y sentimientos que la ocultan. Este es el gran entendimiento que todo el mundo debería tener desde una edad temprana. ¿Qué podría ser más importante en la vida que saber que ya somos eso que anhelamos?
Esta idea constituye la esencia de las principales tradiciones religiosas y espirituales. Sin embargo, en casi todos los casos se ha perdido, o al menos ha quedado eclipsada, por capas y capas de doctrinas y prácticas superfluas que surgieron en torno a la intuición simple y directa sobre la que se fundaron originalmente.
El fin último de todos los métodos que se ofrecen en las diversas tradiciones es facilitar el acceso a la paz y la alegría latentes que yacen en el corazón de todos los seres. Si existen tantos enfoques y prácticas distintos, no es porque lo que se busca sea complejo e inaccesible, sino que en parte se debe a las diferencias de las culturas en las que se formuló esta comprensión inicialmente, y en parte a las diferentes respuestas requeridas para abordar las dificultades y objeciones específicas de cada persona.
Por así decirlo, esta única comprensión se refractó con cada una de estas respuestas, dando lugar a numerosas ideas y métodos. Sin embargo, cuando destilamos estos enfoques diversos, todos indican, de una forma u otra, que la felicidad es nuestra naturaleza, que somos la felicidad misma.
El fin de la búsqueda
Todos conocemos la experiencia de la felicidad. Sin embargo, no todo el mundo sabe que la felicidad es la naturaleza misma de nuestro yo y que es posible encontrarla en lo más profundo de nuestro ser. El descuido de la naturaleza esencial de nuestro yo pone en marcha una gran búsqueda en el reino de la experiencia objetiva.
En el poema épico Mathnawi, el poeta y místico sufí Jelaluddin Rumi nos cuenta la historia de un hombre de El Cairo que sueña con un tesoro enterrado bajo una casa en Bagdad. El hombre emprende un arduo viaje y, tras numerosas pruebas y aventuras, llega a Bagdad y encuentra la casa que se le apareció en sueños. Al llamar a la puerta, le abre un anciano. El viajero le cuenta su sueño y el dueño de la casa le responde sorprendido: «¡Qué extraño! ¡Yo mismo he soñado anoche con una casa en El Cairo bajo la cual estaba enterrado un gran tesoro!». Al escuchar la descripción del anciano, el hombre se da cuenta de que está hablando de su casa, así que emprende el viaje de regreso, y efectivamente encuentra un gran tesoro debajo de su propia casa. Todos esos años había estado justo encima de él sin darse cuenta.
Este es el viaje arquetípico que todos seguimos en la vida: la gran búsqueda de la felicidad en el ámbito de la experiencia objetiva y el retorno al tesoro de nuestro propio ser; la espiración y la inspiración; la aventura del devenir y el retorno al ser; el despliegue de nuestra vida en la dimensión horizontal del tiempo con zambullidas ocasionales en la dimensión vertical del ser.
La naturaleza nos proporciona muchos momentos así, instantes en los que dejamos de buscar la satisfacción de un deseo: un momento de asombro o de sorpresa, el dolor insoportable que nos causa la pérdida de un ser querido, el éxtasis de la intimidad sexual, un momento de intenso peligro, la mirada de un amigo, el silencio del bosque, la paz del sueño profundo*… Nuestra vida está salpicada por esta clase de momentos, pequeñas fisuras en el mundo que, aunque no son discernibles en la superficie de la experiencia, actúan como portales a través de los cuales dejamos atrás el tiempo y accedemos a la eternidad (si bien no tarda en quedar nuevamente eclipsada por el contenido de la experiencia).
El recuerdo de esos momentos despierta en nosotros una nostalgia, un anhelo por algo que no pertenece al pasado y hemos olvidado, sino que está presente, pero ha quedado velado, oculto. No se encuentra en los anales del pasado ni en las promesas del futuro, sino en las profundidades de nuestro ser.
Impulsados por este anhelo, nos embarcamos en una gran búsqueda para tratar de encontrarlo (a nivel externo en el ámbito de los objetos, las sustancias, las actividades y las relaciones, y a nivel interno en diversos estados mentales). A menudo captamos fugazmente su perfume, pero nunca damos con su fuente. Impregna por completo el contenido de la experiencia, pero jamás nos es posible asirlo o percibirlo como una experiencia, del mismo modo que tampoco es posible encontrar el origen del arcoíris. Sin embargo, el motivo por el que no podemos encontrarlo no es que sea muy lejano, sino que está demasiado cerca de nosotros.
En el núcleo central de las grandes tradiciones religiosas, espirituales y filosóficas del mundo hallamos la manera simple y directa mediante la cual se puede reconocer: el devenir ha de remitir y desvanecerse en el ser.
Lo habitual es que el drama de la experiencia eclipse casi constantemente nuestra conciencia del ser. En cambio, ahora es la conciencia del ser la que eclipsa al drama de la experiencia.
Todos conocemos la conciencia del ser como el sentido de «ser yo» o el conocimiento «yo soy» antes de que sea matizado, teñido o caracterizado por la experiencia. Ahí radica la paz de nuestra verdadera naturaleza. Cuando nuestro yo queda despojado de todas las limitaciones que adquiere de la experiencia, lo que anhelamos por encima de todo resplandece por sí mismo.
Esta misma comprensión se ilustra en la parábola del hijo pródigo de la tradición cristiana. En esta historia, el hijo menor del rey está insatisfecho con la vida que lleva en el hogar y se embarca en una gran aventura en el mundo para tratar de encontrar la realización. A pesar de sus muchas vivencias y experiencias, nada le satisface plenamente, por lo que acaba desesperado, reducido a cuidar de los cerdos y alimentarse con su comida, hasta que por fin «recupera el sentido» y recuerda la abundancia de su hogar.
Esta historia simboliza a alguien que ha agotado la búsqueda de la realización en la experiencia objetiva y reconoce, o al menos intuye, que está tratando de encontrar la felicidad en el lugar equivocado y debe regresar a «casa». Es decir, recuerda la paz y la felicidad que son la naturaleza misma de su ser y toma la decisión de regresar a ellas.
Este recuerdo no es la evocación de algo que alguna vez poseímos y ahora hemos perdido, sino el reconocimiento de algo que se halla en lo más profundo de nosotros, pero que, hasta ahora, ha permanecido velado o cubierto, y a lo que, por tanto, no teníamos acceso.
En algunos casos, es necesario llegar al borde de la desesperación antes de reconocer que estamos buscando la paz y la felicidad en el lugar equivocado. Para otros, una dosis relativamente leve de fracaso, pérdida o tristeza es suficiente para que despierte en ellos la intuición de que la experiencia objetiva nunca puede ser una fuente de paz y felicidad duraderas, lo que da comienzo a una investigación sobre la naturaleza de su ser.
En muchos casos, llega un punto en nuestra vida en que comprendemos, o al menos intuimos, que la paz y la felicidad que anhelamos no se pueden encontrar jamás en ningún objeto, sustancia, actividad, circunstancia o relación. Esta comprensión no implica que perdamos interés por el mundo, que dejemos de interactuar con los objetos o de participar en actividades y relaciones, sino sencillamente que ya no lo hacemos con el propósito de encontrar la paz, la felicidad o el amor en ellos.
Nadie estaría leyendo este libro si la búsqueda de la felicidad en la experiencia objetiva hubiera tenido éxito. De hecho, es casi seguro que quien lo lea lo hará precisamente porque esta búsqueda ha fracasado tantas veces que, cuando menos, empieza a sospechar que tal vez esté buscando en el lugar equivocado.
En algún momento se precipita una crisis en nuestra vida en la que nos damos cuenta de que ya lo hemos probado todo (los objetos convencionales que nos ofrece el mundo y los estados mentales menos convencionales que están disponibles en las tradiciones religiosas y espirituales) y hemos comprobado que nada nos ha aportado ni podría aportarnos nunca la felicidad duradera que buscamos.
A resultas de esto, puede que tengamos el coraje y la claridad necesarias para enfrentar un hecho simple e ineludible: ¡que nada puede hacernos felices! Igualmente, y por la misma razón, comprendemos que nada puede hacernos infelices (a menos que le demos ese poder, en cuyo caso lo hará).
La búsqueda de la paz y la felicidad en la experiencia objetiva está condenada al fracaso. Es una fórmula con la que la frustración y, con el tiempo, la desesperación, están aseguradas.
La pandemia original
Mientras escribo esto, a muchas personas les angustia que puedan estar infectadas con un virus que les cause enfermedades, tal vez incluso la muerte, a ellas mismas o a sus seres queridos. No pretendo menospreciar esa preocupación, ni los esfuerzos que los individuos, las comunidades y las naciones están realizando para minimizar la propagación del virus. Solo quiero destacar la gran atención que le estamos prestando a este virus al tiempo que ignoramos otra enfermedad que ha infectado a la inmensa mayoría de las personas sin que se den cuenta.
Esta enfermedad es la creencia de que la paz y la felicidad dependen de las circunstancias externas. Hemos permitido que una sola creencia nos robe nuestra felicidad innata, que nos arrebate lo único que amamos por encima de todo. Y, sin embargo, este trastorno está tan extendido que ni siquiera somos conscientes de él como tal; consideramos que es nuestro estado natural.
Este síndrome presenta un síntoma simple: ¡el sufrimiento! Nuestro sufrimiento, ya se trate de una emoción intensa de odio, ira o celos que estalla temporalmente en respuesta a una circunstancia particular, o simplemente de la sensación leve pero crónica de que nos falta algo, es la prueba de fuego que indica que hemos pasado por alto nuestro ser o nuestra naturaleza esencial y que, como resultado, su paz y felicidad innatas han quedado eclipsadas.
Así como el dolor físico es una señal que emana de la inteligencia intrínseca del organismo y que nos hace saber que el cuerpo requiere atención, también el sufrimiento es un mensaje que proviene de la felicidad que yace en lo más profundo de nuestro ser: «¡Me estás buscando en el lugar equivocado! Nada externo a ti me origina. Soy la naturaleza misma de tu ser. No me encuentro en ningún otro lugar. Vuélvete hacia mí y te acogeré en mi seno».
Como dijo el místico sufí Bayazid Bastami: «Durante treinta años busqué a Dios, pero cuando miré cuidadosamente, descubrí que en realidad Dios era el buscador y yo lo buscado».2 Siempre que buscamos la felicidad, en realidad es nuestra felicidad innata la que nos busca a nosotros. La felicidad que buscamos es la felicidad que somos.
La gran comprensión que subyace en el corazón de las principales tradiciones religiosas y espirituales consta de dos ideas esenciales: que la felicidad es la naturaleza misma de nuestro ser y que compartimos un mismo ser con todos y con todo.
Abordaremos la segunda idea hacia el final del libro. En cuanto a la primera, para liberar a la felicidad de su escondite en lo más profundo de nuestro ser y traerla a nuestra experiencia viva y sentida, hemos de dirigirnos al propio yo o ser esencial y reconocer su naturaleza.
Por esta razón, el autoconocimiento se erige como la base fundamental de las principales tradiciones religiosas y espirituales. Es la gran comprensión que nos proporciona acceso a la paz y la felicidad que constituye nuestra misma naturaleza.
2.Conócete a ti mismo
«Todos los seres vivos anhelan ser siempre felices, sin sufrir desdicha alguna. En todos ellos se observa un amor supremo por sí mismos, que se debe únicamente al hecho de que la felicidad es su verdadera naturaleza. Por lo tanto, para realizar esa felicidad inmaculada inherente –que de hecho experimentamos diariamente cuando la mente está sometida en el sueño profundo– es esencial que uno se conozca a sí mismo».
RAMANA MAHARSHI
En la tradición cristiana se dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros. ¿Pero qué otra cosa puede ser el reino de los cielos más que un lugar de felicidad eterna? El mensaje esencial del cristianismo es que este reino de felicidad eterna se encuentra dentro de nosotros, que es la propia naturaleza de nuestro ser.
En la tradición vedántica de la India encontramos la misma comprensión condensada en tres palabras sánscritas: satchitananda. Sat se refiere a ser, chit al conocimiento o la conciencia, y ananda a la paz o la felicidad. Por tanto, satchitananda significa simplemente ser consciente de que la naturaleza de nuestro propio ser es la felicidad misma.
En el budismo se dice que la naturaleza de nuestra mente está libre de forma inherente de cualquier imperfección. Cuidándose de no objetivar la felicidad como un estado mental, la enseñanza budista se refiere a ella simplemente como el final del sufrimiento. Así pues, lo único que se requiere para acceder a esa felicidad es conocer la naturaleza de nuestra propia mente.
De hecho, si quisiéramos condensar en una sola frase la comprensión esencial contenida en todas las grandes tradiciones religiosas, espirituales y filosóficas, sería algo como: «La felicidad es tu naturaleza» o «Tú eres la felicidad misma».
De donde se sigue que, para acceder a la paz y la felicidad que todos anhelamos por encima de todo, lo único que hace falta es que comprendamos nuestra propia naturaleza. Este es el motivo por el que se esculpieron las palabras «Conócete a ti mismo» en la entrada del templo de Apolo en Delfos, lo que las coloca en el origen mismo de la civilización occidental.
Todos perseguimos la felicidad, pero la mayoría tratamos de encontrarla en la experiencia objetiva. Por el contrario, en el enfoque que se propone en este libro buscamos la paz y la felicidad en su fuente, es decir, en nuestro yo o nuestro ser. Por eso a veces se le denomina la vía directa a la paz y la felicidad.
Relajar la atención
¿Qué significa conocerse a uno mismo? A principios de la década de los ochenta asistí con mi hermano Andrew a una serie de recitales que Alfred Brendel dio en Londres de las sonatas para piano de Beethoven. Durante estos conciertos, por lo general mi atención estaba completamente absorta en la música, pero de vez en cuando era consciente de que esta concentración se relajaba o se distendía.
En una ocasión, mi atención se relajó lo suficiente como para permitirme ser consciente no solo de la música, sino también del hecho de que la estaba escuchando. En otras palabras, era consciente de que era consciente.
Esto no tenía nada de extraordinario. Al contrario, resultaba obvio que el simple hecho de ser consciente, o la propia conciencia, era el aspecto más familiar e íntimo de mi experiencia. Sin embargo, antes la había pasado por alto debido a que estaba centrado casi en exclusiva en mi experiencia (en este caso, el contenido de la música).
A su debido tiempo, la música volvió a captar mi atención, pero me di cuenta de que durante el recital había momentos en los que se desvinculaba de forma espontánea de ella y regresaba sin esfuerzo al propio hecho de ser consciente. A veces incluso parecía como si algo tirase hacia atrás de mi atención, alejándola de su contenido y arrastrándola hacia el hecho de simplemente ser consciente, hacia la conciencia misma.
Después de un tiempo, me percaté de que tenía la capacidad de viajar hacia delante y hacia atrás con mi atención, de alternar entre la música que ocupaba el primer plano y la presencia de la conciencia que constituía su trasfondo.
Empecé a explorar esta nueva facultad, y en algún momento me percaté de que entre el trasfondo de ser consciente y el primer plano de la música había una capa central de experiencia, una zona intermedia, por así decirlo, de pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales.
Mi experiencia constaba de tres elementos: el primero era el mundo externo (compuesto por la sala de conciertos, el público y la música); el segundo, mi mente y mi cuerpo (el mundo interno de pensamientos, sentimientos y sensaciones); y el tercero, en el trasfondo, el propio hecho de ser consciente o la conciencia misma.
Era como si hubiera dado un paso atrás y me hubiese distanciado de mi mente y mi cuerpo (con los que normalmente me identificaba). Ahora habían pasado a formar parte del primer plano de mi experiencia, mientras que yo permanecía como la presencia de la conciencia que yacía tras ellos y los observaba, del mismo modo que observaba la actuación.
Mientras mi atención iba y venía entre estos tres reinos, me di cuenta de que la persona que normalmente consideraba que era (mi mente y mi cuerpo) era también en sí misma parte del contenido objetivo de la experiencia de la que era consciente (junto con el auditorio, el público y la música).
En particular, vi que mis pensamientos y mis sentimientos constituían una capa de experiencia que no solo se añadía a la experiencia que tenía del mundo, como si se tratase de una especie de subtítulos de una película, sino que además interpretaba el mundo a través de esta capa de pensamientos y sentimientos.
Tiempo después también llegaría a darme cuenta de que mi experiencia del mundo viene filtrada a través de mis percepciones sensoriales, las cuales imponen sus propias limitaciones a todo lo que se percibe. A su vez, esto me llevaría a cuestionarme qué es el mundo en sí mismo, más allá de estas limitaciones, pero en aquel momento fue más que suficiente con poner en tela de juicio el sentido habitual que tenía de mí mismo.
Un cambio de identidad
En algún momento surgió de manera espontánea en mi mente una pregunta: «¿Quién soy realmente?, ¿soy los pensamientos, sentimientos y sensaciones de los que soy consciente, o soy yo aquello que es consciente de ellos?».
Para entonces ya estaba familiarizado con el uso que el sabio indio Ramana Maharshi hacía de este tipo de cuestionamiento, un método conocido como autoindagación, pero me parecía demasiado mental y abstracto. Sin duda, la pregunta que surgió en esta etapa de mi vida fue resultado del interés que tenía por estos temas, pero en esta ocasión brotó en mí como si fuera la primera vez. Me sentía profundamente conectado a mi experiencia.
Este cuestionamiento no era solo un ejercicio mental. Tampoco se trataba de un método que practicase con el fin de lograr un resultado determinado. Parecía estar ocurriendo espontáneamente, aunque yo cooperaba con él.
Se hizo evidente que lo que sea que es consciente de nuestros pensamientos e imágenes mentales no es en sí mismo un pensamiento o una imagen mental. ¿De qué se trata entonces?
Lo que sea que es consciente de nuestros sentimientos y sensaciones no es en sí mismo un sentimiento o una sensación. ¿Qué es entonces?
Lo que sea que percibe el mundo no es en sí mismo una imagen, un sonido, un sabor, una textura o un olor. ¿Qué es entonces?
Es simplemente aquello que conoce o es consciente. Es nuestro yo, nuestro ser. Es la conciencia* misma.
Antes de que se produjese este reconocimiento siempre me había considerado una persona, un cuerpo-mente, una amalgama de pensamientos, sentimientos y sensaciones. Me parecía que era yo como esta persona quien era consciente del mundo. Como tal, consideraba que la conciencia era un atributo del cuerpo-mente, una facultad que yo, como persona, poseía.
Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que la persona que antes imaginaba ser en realidad era algo de lo que era consciente, junto con la experiencia que tenía del mundo.
Reconocí que yo era esencialmente lo que conoce o es consciente de todo el contenido de la experiencia, incluidos los pensamientos, las imágenes mentales, los recuerdos, los sentimientos y las sensaciones que constituyen la mente y el cuerpo.
Comprendí que no soy yo como persona quien es consciente del mundo, sino que yo como conciencia soy consciente de la persona y del mundo.
La transición que nos lleva de creer que somos una persona que posee la facultad de la conciencia a la comprensión de que somos la conciencia misma puede parecer un pequeño paso, pero conlleva enormes implicaciones tanto para el individuo como para la evolución de la humanidad en su conjunto. De hecho, yo diría que se trata del siguiente paso evolutivo, un paso del que depende la supervivencia de la humanidad tal como la conocemos.
La comprensión «Yo soy conciencia» es la primera gran comprensión. No se trata de un reconocimiento extraordinario o de algo a lo que sea difícil acceder. De hecho, aparece consagrado en el lenguaje común. Decimos: « (Yo) conozco mis pensamientos y las imágenes mentales que percibo», «(Yo) soy consciente de los sentimientos y las sensaciones que tengo» o «(Yo) percibo el mundo».
En cada una de estas afirmaciones nos reconocemos a nosotros mismos como el elemento que conoce, es consciente o percibe, mientras que a los pensamientos, las imágenes mentales, los sentimientos, las sensaciones y las percepciones los reconocemos como objetos que conocemos, de los que somos conscientes o que percibimos.
En otras palabras, no somos esencialmente los pensamientos, las imágenes mentales, los recuerdos o las historias sobre nuestra vida, sino aquello que los conoce. No somos esencialmente los sentimientos o las sensaciones, sino aquello que es consciente de ellos. No somos las imágenes, los sonidos, los sabores, las texturas y los olores que constituyen nuestra experiencia del mundo, sino aquello que los percibe.
No somos nada de lo experimentado, sino aquello que experimenta.
No somos esencialmente nada de lo que seamos conscientes, sino simplemente el propio hecho de conocer, ser consciente o la conciencia misma.
Soltar
Entiendo que no soy el cuerpo o la mente, pero ¿quién sería si me desprendiese de todas las cosas y de todas las personas con las que me relaciono y con las que me identifico?
Serías el mismo yo inherentemente pacífico e incondicionalmente realizado que ya eres, aunque ahora no te reconozcas como tal debido a que te identificas o te confundes con el contenido de tu experiencia. La única diferencia es que lo que ahora consideras como una posibilidad lejana se convertiría en tu experiencia viva y sentida.