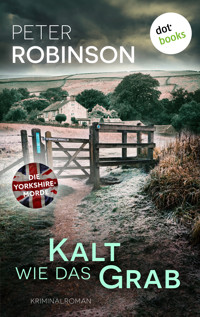Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alan Banks
- Sprache: Spanisch
El inspector jefe Alan Banks se enfrenta al peor momento de su carrera: su hermano, Roy, ha desaparecido después de dejarle en el contestador un angustiado mensaje de socorro. Aunque se han distanciado y apenas se hablaban, el inspector jefeBanks, oficialmente de vacaciones, vuelve a Londres para investigar el paradero de Roy. La policía de Yorkshire está a punto de emitir una orden de busca y captura sobre el propio Banks: una joven ha sido encontrada asesinada en su coche con un disparo en la sien y una única pista. En el bolsillo trasero de su pantalón llevaba el nombre y la dirección de Banks, convertido ahora en el principal sospechoso hasta que la investigación parece apuntar a la detención de un maniaco sexual. ¿Por qué buscaba a Banks? La identidad de la mujer asesinada, la nueva novia de Roy, y su vinculación con una clínica abortista revelará a Banks las implicaciones de su hermano con una red de tráfico de menores de edad a través de fronteras internacionales con el fin de explotarlas sexualmente. --- "Una novela tan vívida que quemará los dedos incluso a los detractores de los thrillers más programáticos." - People "Si aún no te habías topado con el inspector Banks, prepárate para un curso intensivo en tensión, de una psicología sutil." - Ian Rankin "Excepcional" – The Washington Post "El Camaleón es una auténtica novela negra moderna y cautivadora." - Bookseller "El inspector Banks sabe que a menudo las respuestas a los interrogantes que intenta resolver pueden encontrarse en lo más profundo de la propia alma." - Michael Connelly "Entre las sombras ofrece todo el suspense que se pueda esperar, además de unas cuantas sorpresas." - The Toronto Star "Petrificante, evocativa, una obra de arte de profundos matices." - Dennis Lehane "El talento de Robinson... le permiten otorgar a Banks una mente ágil y una presencia fuerte en el relato al tiempo que, gracias a la variedad de sus registros, cada personaje secundario cobra una individualidad tenaz." - New York Times Books Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un caso extraño
Un caso extraño
Título original: Strange Affair
© 2005 by Peter Robinson. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-783-6
1
¿La estaban siguiendo? A esas horas de la noche y en la autovía era difícil asegurarlo. El tráfico era denso: muchos camiones, gente que regresaba de los pubs conduciendo con demasiada cautela, BMW rojos que volaban por el carril rápido a ciento sesenta o más, hombres de negocios ansiosos por llegar a casa tras reuniones interminables. Ya había dejado atrás Newport Pagnell. La niebla nocturna desdibujaba las luces rojas de los vehículos de delante y los faros de los que se aproximaban de frente. Y al comprobar por el retrovisor que aquel coche seguía detrás, la muchacha comenzó a ponerse nerviosa.
Se desplazó al carril lento y aminoró la marcha. El coche que la seguía, un Ford Mondeo oscuro, la adelantó. Pudo ver una persona conduciendo y otra en el asiento trasero, aunque estaba demasiado oscuro para verles las caras. No era un taxi, por lo que supuso que sería un coche con chófer y dejó de preocuparse, seguramente sería algún ricachón de camino a un club nocturno de Leeds. Más tarde volvió a adelantar al Mondeo, pero ya no le prestó atención. En la emisora nocturna, Frank Sinatra cantaba «Summer Wind». Eso sí que era música, aunque la tildaran de anticuada. El talento y la buena música nunca pasan de moda.
Llegó a Watford Gap y se sintió cansada y hambrienta. Aún le quedaba mucho camino, así que decidió parar para hacer un breve descanso. Ni siquiera se percató de que, dos coches por detrás, el Mondeo también se detenía. En la entrada del área de servicio vio a un par de muchachos con pinta de gamberros: aún no tenían edad para conducir y se habían plantado allí a fumar y a jugar a los videojuegos. Al verla pasar la siguieron con la mirada sin despegar la vista de sus pechos.
Primero fue al baño y después a la cafetería. Compró un sándwich de jamón y una Coca-Cola Light y se sentó para comérserlo. En la mesa de delante un hombre de cara alargada y traje oscuro con las solapas cubiertas de caspa la miró por encima de las gafas, fingiendo leer el periódico mientras se comía una salchicha envuelta en hojaldre.
¿Será el típico pervertido o habrá algo más siniestro en su interés?, se preguntó ella. Al final concluyó que sólo se trataba de un pervertido. A veces tenía la impresión de que el mundo estaba plagado de ellos, que no podía andar por la calle o salir sola a tomar una copa sin que algún imbécil, convencido de que era un regalo caído del cielo, se acercara a soltarle el rollo o se la comiera con la mirada, como los muchachos de la entrada. Pero ¿qué se puede esperar a esas horas en el área de servicio de una autovía?, se dijo. Otro par de hombres entraron, se acercaron al mostrador y pidieron cafés para llevar; ni siquiera repararon en ella.
Comió la mitad del sándwich, tiró a la basura la otra e hizo llenar de café su termo de viaje. Después regresó al coche, asegurándose de que nadie la siguiera y que hubiese gente alrededor: una familia con dos niños ruidosos e hiperactivos que deberían haber estado durmiendo hace rato.
Sólo le quedaba un cuarto de depósito, así que lo llenó e introdujo su tarjeta de crédito en el lector del mismo surtidor. El pervertido de la cafetería se detuvo junto al surtidor de enfrente y la miró fijamente mientras hundía la pistola de la manguera en el agujero del depósito de su coche. Ella lo ignoró. Desde donde estaba podía ver al encargado del turno de noche mirando por la ventana de su despacho y eso la tranquilizó. Con el depósito lleno arrancó, recorrió la vía de acceso a la autovía y se situó entre dos camiones inmensos. Hacía calor dentro del coche por lo que bajó las dos ventanillas y disfrutó de la brisa que entraba. El viento y el café caliente la ayudaban a mantenerse despierta. El reloj del salpicadero marcaba las 00:35. Sólo dos o tres horas más de trayecto y ya estaría a salvo.
Banks entró en el Dog and Gun justo cuando Penny Cartwright entonaba «Strange Affair», de Richard Thompson. Su voz baja y ronca conseguía exprimir todo el jugo a la austera melodía de la canción. Banks se quedó absorto en la puerta del pub. Penny Cartwright. A menudo había pensado en ella e incluso había leído sobre ella en revistas de música especializadas, como Mojo y Uncut, pero hacía más de diez años que no la veía. Y los años habían sido amables: iba sencilla, con unos vaqueros y una camiseta blanca metida en la cintura, pero su figura seguía impresionando. Bajo las luces del escenario, su larga melena negro azabache era tan brillante como siempre y las pocas canas que la surcaban la hacían incluso más atractiva. Estaba un poco más demacrada y sus ojos un poco más tristes quizá, pero le sentaba bien. A él le gustaba el contraste entre su piel pálida y su melena negra.
La canción terminó y Banks aprovechó los aplausos para dirigirse a la barra, pedir una pinta y encender un pitillo. No le gustaba haber vuelto a fumar después de seis meses, pero así son las cosas. Intentaba no fumar dentro de casa y en cuanto se recuperara del todo lo dejaría. Pero por ahora era una ayuda, un viejo amigo que regresaba a visitarlo en un momento difícil.
En el pub no quedaba ni un solo asiento vacío. El sudor empezó a picarle en la frente y en la nuca. Se apoyó en la barra y cuando Penny arrancó con «Backwater Side», dejó que la voz lo transportara. La acompañaban dos músicos, un guitarrista y un contrabajo, que tejían un denso tapiz sonoro sobre el que ella despegaba hasta elevarse.
La siguiente ronda de aplausos marcó el final de la primera parte. La masa del público se abrió como el mar Rojo y Penny la atravesó, sonriendo y saludando hasta situarse en la barra, junto a Banks. Encendió un cigarrillo, hizo un mohín y lanzó un aro de humo hacia las luces del techo.
—Esa primera parte ha estado muy bien —dijo Banks.
—Gracias —respondió ella sin volverse. Luego dijo a la camarera—: Un gin-tonic, Kath, muy largo de ginebra.
Por el tono cortante Banks se dio cuenta de que Penny lo había tomado por un admirador más, o quizás un bicho raro o un acosador. Apenas le sirvieran la copa, saldría escopeteada de su lado.
—No me recuerda, ¿verdad?
Ella suspiró y se dio la vuelta, dispuesta a pronunciar la frase fatal. Pero él pudo ver cómo, poco a poco, ella lo reconocía. Se puso nerviosa, avergonzada, sin saber qué decir.
—Ah sí... —dijo finalmente—. Usted es el inspector jefe Burke, ¿verdad? ¿O ya le han ascendido?
—Me temo que no —repuso él—. Y el apellido es Banks, pero llámeme Alan. Ha pasado mucho tiempo...
—Así es.
Penny cogió su gin-tonic y lo alzó en dirección a Banks, quien lo chocó suavemente con su cerveza.
—Sláinte.
—Sláinte —respondió Banks—. No sabía que hubiera regresado a Helmthorpe.
—Será porque nadie montó una campaña publicitaria para informar de ello.
Banks observó el local y su iluminación tenue.
—Quizá no, pero me da la impresión de que tiene un buen número de seguidores devotos.
—Puede ser. Suele correrse la voz. Al fin y al cabo he vuelto a mi antigua casa. Y a usted, ¿qué le trae por aquí?
—Oí la música y entré —dijo Banks—. Reconocí su voz. ¿Qué tal le va la vida?
Los ojos de Penny brillaron traviesos.
—Pues es una historia muy larga de contar y no creo que sea asunto suyo.
—Quizás un día de éstos quiera salir a cenar conmigo y contármelo.
Penny frunció el ceño y le atravesó con sus ojos azules. Antes de hablar, negó con la cabeza.
—No va a poder ser —susurró.
—¿Por qué no? Sólo es una invitación a cenar.
Penny comenzó a alejarse.
—Sencillamente no puedo. ¿Cómo se atreve a pedírmelo?
—Oiga, si le preocupa que la vean con un hombre casado le diré que mi matrimonio acabó hace un par de años. Ahora estoy divorciado.
Penny le lanzó una mirada que reflejaba que se había equivocado por completo. Negó con la cabeza y volvió a perderse entre el público. Banks se quedó perplejo. No sabía cómo interpretar los gestos, cómo descodificar aquella expresión de horror absoluto ante la posibilidad de cenar con él. Pues no era un hombre tan repulsivo. Además, sólo era una invitación a cenar. ¿Qué diablos le ocurría a esa mujer?
Banks apuró lo que le quedaba de la pinta y se dirigió hacia la puerta mientras Penny subía de nuevo al escenario. Cruzaron sus miradas en la sala repleta. Estaba claro que la invitación la había puesto nerviosa. «Por lo menos ya no tiene esa expresión de horror», pensó Banks. Luego se dio la vuelta y se fue, avergonzado.
Era una noche cerrada. No había luna, aunque sí muchas estrellas. La calle principal del pueblo, Helmthorpe High Street, estaba desierta. Las farolas eran apenas unos manchones blancos entre la niebla. Desde el Dog and Gun volvía a oírse la voz de Penny. Esta vez cantaba otra canción de Richard Thompson, «Never Again». Su melodía inquietante y su letra desoladora siguieron a Banks calle abajo, aunque fueron desvaneciéndose a medida que él subía por la callejuela adoquinada. Dejó atrás la librería, cruzó el cementerio y llegó al sendero que llevaba a su hogar. Mejor dicho, al sitio que últimamente hacía las veces de hogar.
El aire olía a estiércol y paja tibia. A su derecha, un muro de piedra lo separaba del cementerio; a su izquierda, una pendiente que, bancal tras bancal, bajaba hasta el arroyo Gratly, cuyo rugido se oía más abajo. El estrecho sendero no estaba iluminado, aunque Banks conocía cada centímetro de memoria. Lo peor que le podía ocurrir era pisar una mierda de oveja. Pudo oír el agudo zumbido de los insectos volando cerca.
Mientras recorría el camino, Banks no podía quitarse de la cabeza la forma en la que Penny Cartwright había reaccionado a su invitación. Recordó que siempre había sido una mujer extraña, dueña de una lengua afilada y lista para el sarcasmo. Pero lo de esta noche había sido diferente, no hubo ni sarcasmos ni malas contestaciones, sólo un sobresalto y asco. ¿Sería por la diferencia de edad? Él tenía cincuenta y pocos y ella unos diez años menos. Pero ni siquiera eso explicaba el intenso rechazo. Podría haberle sonreído y decirle que tenía un bautizo. Él habría captado la indirecta y tan satisfecho.
El sendero acababa en un tramo doble de escalones que cruzaba un cercado, en medio de la ladera de Gratly Hill. Banks bordeó las casas nuevas, cruzó el río y llegó a un grupo de viviendas antiguas. Puesto que su casa seguía en obras, había alquilado uno de los apartamentos para veraneantes situados en la calle de la izquierda.
Tal y como había ido todo, los lugareños habían sido amables. Le facilitaron un estudio espacioso en la primera planta, con salón, dormitorio y entrada privada, a un precio muy razonable. Irónicamente, era la antigua casa de los Steadman, convertida desde hacía un tiempo en apartamentos para turistas. Y fue precisamente durante la investigación del caso Steadman cuando Banks conoció a Penny Cartwright.
La ventana del salón tenía una vista magnífica de la aldea de Helmthorpe, en el fondo de la hondonada del valle, con sus campos fértiles salpicados de ovejas, y de la seca y pálida hierba de los pastos altos. En lo alto surgía el gran afloramiento de piedra caliza de Crow Scar y, más allá, los extensos páramos salvajes. La ventana de su dormitorio daba al oeste, al cementerio de la secta sandemaniana y su minúscula capilla. Algunas lápidas descansaban contra las paredes del edificio y eran tan antiguas que sus inscripciones casi se habían borrado.
Banks había leído que la secta sandemaniana había sido fundada en el siglo xviii, tras separarse de la Iglesia presbiteriana de Escocia. Los sandemanianos comulgaban, creían en la propiedad compartida, eran vegetarianos y solían celebrar «fiestas amorosas», lo que les convertía en algo así como los hippies de 1700.
Banks no consiguió introducir la llave en la cerradura de la planta baja, por lo que se dio cuenta de que debía estar un poco ebrio. El Dog and Gun no había sido su primera parada aquella noche. Antes había cenado en el Hare and Hounds y después había tomado un par de pintas en The Bridge. ¿Y por qué no iba a hacerlo, maldita sea? Todavía le quedaba una semana de vacaciones y no tenía que conducir. Quizás había bebido un par de copas de vino. Pero seguía sin probar el whisky, especialmente el Laphroaigh. Su sabor tan particular era lo único que recordaba de la noche en que casi perdió la vida. Le bastaba con percibir su aroma a cierta distancia para que le entraran ganas de vomitar.
¿Habría sido su embriaguez lo que ahuyentó a Penny? ¿Habría pensado que la había invitado a cenar porque estaba borracho? Banks lo dudaba. No arrastraba las palabras ni se tambaleaba al caminar, ni tampoco había nada en su forma de actuar que le delatara. No, tenía que existir otra razón.
Finalmente consiguió entrar. Subió las escaleras y abrió la cerradura de la puerta de su apartamento. Entró y encendió la luz del vestíbulo. Hacía calor y el ambiente estaba cargado, por lo que cruzó el salón y abrió la ventana. No entró ni una brizna de viento. Se sirvió un vaso bien lleno de vino australiano Shiraz y fue hacia el teléfono. La luz roja del contestador automático parpadeaba. Había llamadas.
Sólo había una y, sorprendente, era de su hermano. Banks ni siquiera sabía que Roy tuviese su número. Además, estaba seguro de que la tarjeta y las flores que recibió durante su estancia en el hospital eran de parte de su madre, no de su hermano.
—Mierda, Alan, no estás y no tengo tu número de móvil. Si es que tienes. Por lo que recuerdo nunca has estado a la última en tecnología. Escucha, debo decirte algo importante. Lo creas o no, ahora mismo eres casi la única persona que puede ayudarme. Ha ocurrido algo, pero no puedo hablar por teléfono. Podría ser un asunto de vida o muerte. —Roy soltó una risa forzada—. Quizás hasta de la mía. En fin, volveré a intentarlo más tarde. Llámame cuanto antes, ¿lo harás? De verdad, necesito hablar contigo. —Banks oyó un timbre apagado—. Están llamando a la puerta, tengo que irme. Por favor, llámame. También te dejo mi número de móvil.
Roy dictó el número y la llamada acabó.
Perplejo, Banks volvió a escuchar el mensaje. Iba a escucharlo por tercera vez, pero comprendió que no serviría de nada. Odiaba cuando los personajes de las películas escuchaban el mismo mensaje una y otra vez, y todas las veces conseguían rebobinar hasta el comienzo exacto de la cinta. Lo que hizo, en cambio, fue beber un sorbo de vino. Había Oldo todo lo que tenía que oír. Roy sonaba preocupado, incluso asustado. La llamada se había grabado a las 21:29, una hora y media antes, cuando Banks estaba bebiendo en The Bridge.
El teléfono fijo de su hermano sonó varias veces y saltó el contestador. Con tono cortante y directo, la voz de Roy invitaba a dejar un mensaje. Banks dejó el suyo, añadió que lo volvería a intentar más tarde y colgó. Después llamó al número de móvil, pero Roy tampoco contestó. Ahora poco más podía hacer. Quizá Roy llamase más tarde, tal como dijo que haría.
A menudo, especialmente en las noches con luna, Banks pasaba un buen rato sentado frente a la ventana de su dormitorio, contemplando el cementerio. ¿Qué esperaba ver? ¿Acaso un fantasma? La quietud absoluta de las lápidas y el viento que silbaba entre la hierba alta le proporcionaban cierta tranquilidad. Aunque esa noche no había ni luna ni brisa.
Como todos los días a la misma hora, el bebé del piso de abajo empezó a llorar. Banks encendió la televisión, pero no había mucho donde elegir: películas, un debate o las noticias. Eligió ver El espía que surgió del frío, que había empezado media hora antes. Ya la había visto muchas veces y conocía la trama de memoria, pero no le importó. Aunque no consiguió concentrarse. Mientras observaba la intensa y nerviosa interpretación de Richard Burton, Banks intentaba centrarse en la acción, para descubrir que su mente se desviaba una y otra vez a la llamada de su hermano. Banks deseaba que el teléfono volviese a sonar. Lo deseaba con todas sus fuerzas.
No podía hacer nada, pero la urgencia y el miedo que había advertido en la voz de su hermano le preocupaba. Volvería a llamar por la mañana, quizá Roy iba a pasar la noche fuera. Y si entonces tampoco conseguía dar con él, entonces iría él mismo a Londres y averiguaría qué demonios estaba ocurriendo.
¿Por qué la gente descubría cadáveres tan temprano? ¿Por qué era la gente tan desconsiderada?, se preguntaba la inspectora detective Annie Cabbot, especialmente ahora que Banks estaba de vacaciones y ella de guardia. No sólo le habían fastidiado el fin de semana —los inspectores no cobran horas extra—, sino que en esas primera horas cruciales la investigación era todavía más difícil ya que la mayoría de los efectivos no estaban disponibles, lo que retrasaba la obtención de información. Además, aquélla era una mañana de sábado particularmente hermosa. Las oficinas estarían vacías y los servicios quedarían reducidos. Todo el mundo metería la cesta del picnic y a los niños en el coche y se largaría al campo o a la playa más cercana.
Annie frenó detrás de un Peugeot 106 celeste en un tramo de carretera tranquilo, entre Eastvale y la Autovía 1. Eran poco más de las siete y media cuando el sargento de guardia la llamó despertándola de un sueño desagradable que olvidó enseguida. Se dio una ducha rápida, bebió una taza de café y se puso en marcha.
Era una mañana tranquila y brumosa, repleta del zumbido de los insectos. Un día ideal para un picnic junto al río, se dijo Annie: las libélulas, el aroma del ajo salvaje, quizás una botella de Chablis entriándose en el agua, su bloc de bocetos y carboncillos. Después de unos bocados de queso Wensleydale —el que llevaba arándanos era su favorito— y un par de vasos de vino, llegaría la hora de echarse junto a la orilla del río a dormir la siesta y, quizá, de tener un sueño agradable. «Déjalo ya», pensó, mientras se encaminaba hacia su coche. Hoy la vida tenía otros planes para ella.
Annie se percató de que el guardabarros izquierdo del Peugeot había dado contra el muro de piedra, abollando y rayando la chapa, y después tirando una parte del muro. No había huellas de patinazos ni marca alguna de neumáticos en la superficie seca del asfalto.
Alrededor del coche ya había actividad. La carretera había sido cerrada al tráfico y la zona más cercana al coche acordonada. Empezará a haber problemas cuando lleguen los turistas, se dijo Annie, pero era imposible prescindir del cordón: debía preservarse la escena del crimen. El fotógrafo, Peter Darby, había acabado de fotografiar el cuerpo y el coche, y ahora se ocupaba de grabar las inmediaciones con su cámara de vídeo. El sargento detective Jim Hatchley y la detective Winsome Jackman, que vivían cerca, habían llegado antes que Annie. Hatchley esperaba plantado en el arcén y Winsome sentada con medio cuerpo fuera de un coche patrulla sin distintivos.
—Cuéntame qué tenemos —dijo Annie a Hatchley, cuyo aspecto era, como de costumbre, el de quien ha sido arrastrado por los pies a través de un seto.
El trocito de papel higiénico que llevaba pegado a la barbilla, producto de un corte al afeitarse, tampoco ayudaba mucho.
—Es una mujer joven. Murió al volante de su coche —dijo Hatchley.
—Eso ya lo veo —respondió bruscamente Annie, echando un vistazo hacia la ventanilla abierta del lado del conductor.
—Andamos un poco irritables esta mañana, ¿eh, inspectora? —dijo Hatchley—. ¿Qué pasa? ¿Te has levantado con el pie izquierdo?
Annie lo ignoró. Estaba acostumbrada a Hatchley y sus provocaciones, todavía más frecuentes desde que a ella la ascendieran a inspectora y él continuara como simple sargento.
—¿Causa de la muerte? —preguntó ella.
—Todavía no lo sabemos. No es visible, no hay marcas ni moretones. Oficialmente ni siquiera ha muerto todavía, no hasta que lo diga el médico.
Annie se abstuvo de señalar que eso ya lo sabía.
—¿Pero la has examinado? —insistió.
—Sólo le eché un vistazo rápido. Winsome le tomó el pulso; no tiene. Así que estamos esperando al doctor Burns.
—Hasta donde sabemos pudo haber muerto de un ataque al corazón...
—Supongo que sí —dijo Hatchley—. Pero es muy joven. Me parece extraño.
—¿Sabemos quién es?
—No lleva bolso ni carné de conducir. Por lo menos desde fuera no los he visto.
—Quizá la obligaron a detenerse. No creo que una mujer joven que viajara sola se detuviera voluntariamente en un camino comarcal oscuro para recoger a un desconocido. Chocó contra el muro, así que quizá la perseguían.
—Comprobé la matrícula en el ordenador, jefa —dijo Winsome, acercándose—. El coche está a nombre de Jennifer Clewes. Vive en Londres, en Kennington, y tiene veintisiete años.
—Todavía no sabemos si es ella —dijo Annie—, así que averigua cuanto puedas.
—Muy bien, jefa.
Winsome permaneció quieta.
—¿Qué? —dijo Annie.
—¿No hubo otro?
—¿Otro qué?
—Otro asesinato parecido a éste. Una mujer joven muerta a un lado del camino. Fue en la M1. No era la A1, pero aun así...
—Sí, es cierto, lo leí en la prensa. Aunque no recuerdo los detalles —dijo Annie—. Investígalo, si no te importa.
—De acuerdo, jefa.
Winsome se dirigió a su vehículo y Annie se volvió una vez más hacia Hatchley.
—¿Ya habéis informado a Gristhorpe?
—Sí, jefa. Dijo que lo mantuviéramos al corriente.
«Tiene sentido», pensó Annie. Para qué hacer venir al comisario porque una mujer se había detenido en el arcén y muerto de un ataque de corazón, asma, de un aneurisma o cualquier otro fallo físico que causa la muerte repentina en personas jóvenes y, por lo demás, sanas.
—¿Quién fue el primero en acudir a la escena?
—El agente Farrier. Es ese de allí.
Hatchley señaló al agente uniformado apoyado en un coche patrulla. Pete Farrier. Annie lo conocía, Farrier también trabajaba en la Jefatura de la Región Oeste. Por lo que decían todos, llevaba años allí y era un agente sensato, de fiar. Annie se acercó a él.
—¿Qué ha ocurrido, Pete? —preguntó—. ¿Quién ha informado de esto?
—Esa pareja de allí, inspectora.
Farrier señaló a una pareja que estaba a unos metros de la escena. Estaban sentados en un lateral de la carretera, sobre el césped. El hombre rodeaba con su brazo a la mujer, ella hundía la cabeza en el pecho de su compañero.
Annie dio las gracias a Farrier y enfiló hacia su coche, abrió el maletero y del kit para homicidios cogió sus guantes de látex. Se los puso y luego se encaminó hacia el Peugeot. Necesitaba estudiar de cerca la escena, hacerse una primera impresión antes de que llegara el doctor Burns y comenzara su reconocimiento.
En el pálido rostro de la mujer ya se habían posado varias moscas. Annie las espantó, pero se quedaron zumbando en torno a la cabeza de la muerta, esperando la oportunidad de regresar.
La víctima estaba sentada en el asiento del conductor, tumbada ligeramente hacia delante e inclinada hacia la izquierda. Con su mano derecha aferraba el volante, con la izquierda la palanca de cambios. El cinturón estaba bien colocado y la mantenía erguida. Las dos ventanillas delanteras estaban bajadas. Annie notó que la llave de contacto estaba puesta y dada, y el termo de viaje seguía en su soporte.
La mujer no era corpulenta pero tenía unos pechos bastante grandes y el cinturón pasaba entre ellos, separándolos y haciéndolos más prominentes. Aparentaba unos veinticinco, lo cual coincidía con la edad de Jennifer Clewes, y era muy atractiva. Estaba pálida, pero seguramente su piel ya tenía ese tono en vida. Su largo cabello era caoba oscuro —teñido con henna, calculó Annie— y vestía una blusa azul pálido y vaqueros negros. En la mitad superior del cuerpo no había ni marcas ni manchas de sangre que saltaran a la vista, tal y como había señalado Hatchley. La muchacha tenía los ojos abiertos. Eran verde mate, pero vacíos, quietos. Annie había visto antes esa mirada y ya había sentido ese vacío.
Hatchley tenía razón; había algo en la escena que no cuadraba, algo lo suficientemente raro como para justificar una indagación preliminar exhaustiva antes de decidir la magnitud de la investigación. Mientras examinaba la escena, Annie iba tomando notas de lo observado para utilizarlas más adelante.
Cuando hubo acabado, se acercó a la pareja que había hallado el cadáver. Conforme se iba acercando vio que eran muy jóvenes. Él estaba lívido y ella, aunque no parecía estremecerse por los sollozos, seguía con la cabeza hundida en el hombro de él. El hombre alzó la vista. Annie se acuclilló junto a ellos.
—Soy la inspectora Annie Cabbot de la Jefatura de la Región Oeste —dijo—. Tengo entendido que ustedes encontraron el coche.
La mujer despegó la cara del hombro protector de su compañero y miró a Annie. Había estado llorando, de eso no cabía duda. Pero ahora sólo parecía conmocionada, lastimada.
—¿Puede contarme qué pasó? —dijo Annie al hombre.
—Ya se lo hemos contado al agente de uniforme. Él fue el primero en acudir.
—Lo sé y lamento que tenga que repetirlo —dijo Annie—. Pero me ayudaría oírlo.
—No hay mucho que decir, ¿verdad, cariño? —le dijo a su compañera.
Ella meneó la cabeza.
—¿Por qué no me dicen sus nombres, para empezar?
—Ella es Sam, Samantha —dijo él—. Y yo soy Adrian, Adrian Sinclair.
—De acuerdo, Adrian. ¿Dónde viven?
—En Sunderland.
Annie había percibido el acento, pero era muy leve.
—Estamos de vacaciones —dijo Adrian e hizo una pausa para acariciarle el pelo a Samantha—. De hecho, estamos de luna de miel.
«Pues la van a recordar toda la vida —pensó Annie—, y no por las razones que deberían.»
—¿Dónde se alojan?
—Hemos alquilado una casita en Greystone. —Adrian señaló hacia la ladera de la colina—. Allí arriba.
Annie conocía el sitio. Tomó nota.
—¿Y qué hacían por aquí, junto al camino?
—Dábamos un paseo —dijo Adrian—. Era una mañana hermosa y los pájaros nos despertaron muy temprano.
«Van vestidos para la ocasión», se dijo Annie. No eran excursionistas profesionales —de los que llevan el mapa militar colgando del cuello envuelto en plástico, botas y ropa cara de Gore-Tex—, sólo llevaban zapatos fuertes, ropa ligera y una mochila.
—¿A qué hora llegaron aquí?
—Debían de ser casi las siete —dijo Adrian.
—¿Y qué fue lo que encontraron?
—El coche aparcado en el arcén, como lo ve ahora.
—¿Han tocado algo?
—No, creo que no.
Annie miró a Samantha.
—¿Ninguno de los dos?
—No —dijo Samantha—. Pero puede que tú, Adrian, hayas tocado el techo cuando te inclinaste a mirar dentro.
—Es posible —dijo Adrian—. Pero no lo recuerdo. En un principio pensé que esa chica estaba mirando su mapa de carreteras o que estaba dormida. Fui a ver si necesitaba ayuda. Después la vi, con esos ojos abiertos y... Nunca nos hubiéramos acercado de haberlo sabido...
—¿De haber sabido qué?
—La verdad es que fue por mi culpa —dijo Samantha—. Como le ha dicho Adrian, él sólo pensó que ella estaba descansando o revisando su mapa de carretera.
—Pero usted no. ¿Por qué?
—Era muy temprano. Vimos que era una mujer y que estaba sola. Pensé que debíamos comprobar que estuviera bien, eso es todo. Quizá le habían hecho algo, o estaba alterada, o algo. Quizá no era asunto nuestro, pero uno no puede irse así y pasar de largo sin más, ¿no? —Mientras hablaba, sus mejillas fueron recobrando el color—. En fin, cuando nos acercamos vimos que no se movía, que sólo miraba hacia abajo y que había chocado contra la pared. Le insistí a Adrian que debíamos comprobar que estuviera bien.
—Cuando miró por la ventanilla, ¿supo que estaba muerta?
—Yo nunca había visto un muerto —dijo Adrian—, pero uno se da cuenta enseguida, ¿verdad?
Así es, uno lo sabe, pensó Annie, que había visto demasiados. Es por esa mirada que parece decir «No hay nadie en casa».
A Samantha le dio un escalofrío y se hundió todavía más en los brazos de Adrian.
—Eso y las moscas... —añadió Sam.
—¿Qué moscas? —dijo Annie.
—Las que tenía en la cara y los brazos. Estaba cubierta de moscas pero no se movía. Ni siquiera las apartaba. Pensé en las cosquillas que debían hacerle.
Annie tragó saliva.
—¿Las ventanillas estaban bajadas?
—Sí, igual que ahora —dijo Samantha—. En realidad no tocamos nada. Ya sabe, hemos visto series de detectives en la tele.
—Claro, cómo no. Sólo quería asegurarme. Supongo que no vieron a nadie, ni oyeron coches ni nada parecido.
—No.
—¿Qué hicieron cuando la encontraron?
—Llamamos a la policía —dijo Adrian y extrajo un móvil del bolsillo.
Hace un par de meses no hubiera tenido mucha suerte por estos lares, reflexionó Annie. Pero últimamente la cobertura había mejorado mucho.
—¿No hay nada más que quieran contarme?
—No. Oiga, estamos... desechos. ¿Podemos irnos a casa ya? Creo que Sam necesita echarse un rato y a mí no me vendría mal una taza de té.
—¿Cuánto tiempo pasarán en Greystone? —inquirió Annie.
—Nos queda otra semana.
—No se vayan, quizá tengamos que hablar otra vez con ustedes.
Annie fue a reunirse de nuevo con Hatchley y vio que llegaba el Audi gris de Burns. Saludó al doctor y se dirigieron juntos al Peugeot. Iba a ser un examen difícil ya que el cadáver estaba sentado erguido en un espacio reducido, pensó Annie, y el doctor no iba a poder moverlo hasta la llegada de Glendening, el patólogo del Ministerio del Interior. Annie también sabía que Burns era consciente de que los peritos forenses estaban ansiosos por darle un buen repaso al coche, por lo que, además de llevar guantes de látex, se mostró cuidadoso de no tocar ninguna superficie ni contaminar posibles huellas. La tarea del médico de la policía era asegurarse de que la chica estuviera muerta y certificarlo. El resto era tarea del patólogo. Pero Annie sabía que, de ser posible, el doctor Burns les daría una idea aproximada de la hora y causa de la muerte.
Después de tomarle el pulso a la mujer, examinarle los ojos y escuchar con el estetoscopio en busca de latidos, el doctor Burns confirmó que la muchacha estaba, efectivamente, muerta.
—Todavía no se le han nublado las córneas, lo cual significa que lleva muerta menos de ocho horas —declaró—. Estoy seguro de que las moscas ya han depositado sus huevos, lo cual es de esperar en verano y con las ventanillas bajadas. Pero no he visto actividad de insectos. Éste es otro indicador de que estamos ante una muerte relativamente reciente.
El doctor Burns se quitó un guante y deslizó la mano dentro de la blusa y por debajo del brazo de la mujer.
—Es lo mejor que puedo hacer para comprobar la temperatura —dijo al percatarse de la mirada curiosa de Annie—. Me da una idea aproximada. Sigue tibia, lo que confirma que sólo ha muerto hace algunas horas.
—¿Cuántas horas exactamente? —dijo Annie—. Ha sido una noche cálida.
—No puedo asegurarlo con exactitud, pero diría que unas cinco o seis a lo sumo. —Luego tanteó la mandíbula y el cuello de la muerta—. Hay rigor mortis donde cabe esperarlo y el calor seguramente lo ha acelerado, pero los parámetros siguen siendo los mismos.
Annie miró su reloj.
—¿Podríamos suponer entonces que ocurrió entre las dos y las cuatro de la madrugada?
—Desde luego yo no firMaria nada —dijo Burns con una sonrisa—, pero eso es más o menos lo que calculo. Ahora bien, no le diga a Glendenning que he estado haciendo hipótesis. Ya sabe cómo se pone.
—¿Se le ocurre la causa de la muerte?
—Eso ya es un poco más difícil —dijo Burns volviéndose una vez más hacia el cuerpo—. No hay marcas visibles de estrangulamiento y tampoco hay hemorragias petequiales, siempre presentes en esos casos. Tampoco hay huellas de apuñalamiento y, si hay sangre, no he podido verla. Habrá que esperar hasta que Glendenning la lleve a la mesa de disección.
—¿Pudo haber muerto por un ataque al corazón o algo así?
—Es posible. Pero los ataques al corazón no son muy habituales entre mujeres jóvenes y saludables, a no ser que sufriera algún trastorno genético o una enfermedad anterior... Así que yo diría que cabe dentro de lo posible, pero que es improbable.
El doctor Burns se volvió hacia el cadáver y fue tocando suavemente por aquí y por allí. Intentó desasir la mano de la mujer del volante, pero no pudo.
—Es curioso, el rigor mortis todavía no ha llegado a la mano, por lo que diría que estamos frente a un espasmo cadavérico.
—¿Eso qué significa en este caso?
El doctor Burns se incorporó y encaró a Annie.
—Significa que cuando murió estaba cogida al volante y a la palanca de cambios.
Annie pensó en las implicaciones de la afirmación. O la mujer apenas había conseguido aparcar en el arcén, o intentaba alejarse de algo o de alguien cuando murió.
Metió la cabeza por la ventanilla hasta quedar desagradablemente cerca del cadáver y miró hacia abajo. Uno de los pies estaba sobre el embrague y el otro sobre el acelerador, la palanca de cambios estaba en marcha atrás y la llave de contacto en posición. Annie alargó la mano y tocó el termo. Estaba frío.
Cuando se retiraba, olió un tenue efluvio de algo ligeramente dulce y metálico y se lo dijo a Burns. Éste frunció el ceño y se inclinó hacia la víctima, pero se disculpó por su mal olfato. Con sumo cuidado tocó el pelo de la joven y lo retiró hacia atrás para dejar al descubierto la oreja. Entonces el doctor dejó escapar un grito ahogado.
—Por el amor de Dios —exclamó—. Mire esto.
Annie se inclinó y miró. Justo detrás de la oreja distinguió un agujero en forma de estrella, alrededor del cual la piel estaba quemada y ennegrecida por un residuo parecido al hollín. No había mucha sangre y la poca que había quedaba oculta por la larga melena color caoba. Annie no era una experta, pero no hacía falta serlo para saber que aquella herida había sido producida por un disparo a corta distancia. Y si no había ningún arma a la vista y la mujer tenía una mano sobre el volante y la otra en la palanca de cambio, difícilmente se la había hecho ella misma.
El doctor Burns se inclinó por la ventanilla, por delante de la mujer y tanteó el lado opuesto del cráneo en busca de un orificio de salida y más sangre.
—No hay nada, con razón no encontrábamos indicios. Debe tener la bala todavía en el cráneo —dijo. Y se alejó del coche, como si ya no le incumbiera—. Muy bien. Eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Lo demás depende de Glendenning.
Annie lo miró y suspiró, luego hizo venir a Hatchley.
—Informa al comisario Gristhorpe de que tenemos un asesinato entre manos. Y que el doctor Glendenning y los peritos acudan tan rápido como puedan.
A Hatchley le cambió la cara. Annie sabía por qué y se compadeció. A pesar del fin de semana, todos los permisos serían cancelados. El sargento Hatchley habría hecho planes para ver jugar el equipo de criquet local y después pillar una buena cogorza con sus amigos. Pero no iba a poder ser. Y dependiendo de la escala de la investigación, quizás hasta tuvieran que mandar llamar a Banks.
Al fondo del camino Annie divisó las primeras furgonetas de los distintos canales de televisión y se desanimó. «Cómo corren las malas noticias», pensó.
2
Ajeno al revuelo que se estaba produciendo a unos pocos kilómetros, Banks ya andaba dando vueltas por su apartamento desde antes de las ocho de la mañana;
sólo una ligera jaqueca gracias a las aspirinas. Había estado esperando que sonara el teléfono y no había dormido bien. Tampoco había podido quitarse de la cabeza esa canción que cantaba Penny Cartwright: «Strange Affair». La melodía le obsesionaba y la letra, con sus descripciones sobre la muerte y el miedo, le preocupaba.
La ventana enmarcaba un trozo de cielo azul, la ladera norte del valle y los tejados grises de piedra de la aldea de Helmthorpe, a casi un kilómetro de allí, en la hondonada del valle, dominada por el campanario de la iglesia y la extraña torrecilla de una de sus esquinas. La vista era similar a la que Banks tenía desde el cercado de su antigua casa, aunque desde un ángulo distinto. Sabía que lo que tenía delante era hermoso, pero no conseguía sentirlo. Tenía la sensación de que faltaba algo, una conexión, o quizás hubiera entre él y el mundo una especie de escudo invisible, de niebla espesa, que había empañado todo lo que para él tenía valor y que le impedía sentir ninguna emoción. La música, el paisaje, las palabras escritas... todo le resultaba insípido, increíblemente lejano y falto de sustancia.
Banks se había vuelto retraído y taciturno desde que el incendio convirtiera en cenizas su hogar y sus pertenencias, cuatro meses atrás. Aunque era consciente de ello, no podía hacer nada. Estaba sufriendo una depresión. Pero saberlo es una cosa y cambiarlo es otra.
Lo supo el día que salió del hospital y fue al campo a echar un vistazo a las ruinas de su casa. No estaba preparado para la magnitud de la destrucción: el fuego había consumido por completo el techo y las ventanas, y dentro sólo quedaba un caos de amasijos quemados. No había nada que rescatar y los restos apenas eran reconocibles. Que el culpable hubiese conseguido huir tampoco era un gran consuelo.
Después de recuperarse en la granja de Gristhorpe en Lyndgarth, Banks encontró aquel apartamento y se mudó allí. Algunas mañanas no quería ni salir de la cama y la mayoría de noches las pasaba mirando la televisión —cualquier porquería que echaran— y bebiendo. No bebía mucho, pero lo hacía regularmente, sobre todo vino. Y había vuelto a fumar.
Aquella reclusión había agrandado la brecha que lo separaba de Annie Cabbot, quien por lo visto necesitaba desesperadamente algo de él. Banks creía saber qué era, pero no se lo podía dar. Todavía no. Y esa misma reclusión también había enfriado su relación con Michelle Hart. La inspectora había sido transferida recientemente al Departamento de Crímenes Sexuales y Protección del Menor, en Bristol, una ciudad demasiado alejada para mantener una relación a distancia medianamente razonable. Banks intuía que Michelle tenía sus propios problemas. Y lo que fuera que la obsesionaba estaba siempre presente, entre los dos, estuvieran riéndose o haciendo el amor. No había duda de que durante un tiempo su relación había sido muy positiva para ambos, pero ya habían alcanzado la etapa de «buenos amigos», la que viene justo antes de la ruptura.
Fue como si el incendio y el posterior ingreso en el hospital hubiesen detenido la vida de Banks. Y ahora no conseguía pulsar el botón del «play». Incluso se aburrió al regresar al trabajo, todo era papeleo y reuniones interminables en las que casi nunca se resolvía nada. Lo único que valía la pena era alguna que otra charla con Gristhorpe o Jim Hatchley sobre fútbol o sobre la programación de la noche anterior. Su hija Tracy le había visitado tanto como pudo, pero estaba estudiando para los exámenes finales. Brian también apareció un par de veces, pero ahora estaba con su banda en un estudio de grabación, en Dublín, preparando un nuevo álbum. El primer álbum de The Blue Lamps había tenido una buena acogida, pero querían que el segundo funcionase mucho mejor.
Banks había pensado en ir a terapia, aunque siempre acababa desechando la idea. Incluso pensó que la doctora Jenny Fuller, la psicóloga criminalista con quien había trabajado en varios casos, podría ayudarle. Pero estaba en uno de sus largos viajes como profesora invitada, esta vez en Australia. Además, Banks se lo pensó mejor y no le atrajo la idea de que Jenny hurgara en las tenebrosas profundidades de su subconsciente. Probablemente lo más sano sería no revolver lo que se ocultaba allí.
Al fin y al cabo, no necesitaba que ningún loquero rebuscara en su mente para explicarle lo que no iba bien. Ya sabía lo que no iba bien. Sabía que pasaba mucho tiempo en el apartamento, amargado. También sabía que su curación —no sólo el proceso físico, sino también el mental y el emocional— llevaría su tiempo y que debía hacerlo por sí mismo, ir subiendo cada uno de los agotadores escalones hasta regresar al mundo de los vivos. Sin duda, el incendio no sólo había quemado su piel sino también algo mucho más profundo.
Lo que más daño le había causado no era el dolor que soportaba —no había durado tanto y apenas si lo recordaba—, sino la pérdida de todas sus pertenencias. Ahora Banks se sentía a la deriva, sin ancla, como un globo de helio que un niño descuidado hubiera soltado y volara sin control hacia el cielo. Y aún peor: supuestamente debería estar experimentando esa gran liberación del materialismo de la que hablan los gurús y los sabios. Sin embargo, se sentía nervioso e inseguro. De su pérdida no había aprendido la virtud de la simplicidad, sólo había averiguado que echaba de menos sus bienes materiales. Mucho más de lo que hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Aunque todavía no había podido reunir ni la energía ni el interés para reponer lo que podía ser reemplazado: su colección de música, sus libros y DVD. Se sentía demasiado cansado para empezar de nuevo. Por supuesto había comprado ropa, prendas cómodas y prácticas, pero no había pasado de eso.
Mientras masticaba una tostada con mermelada y repasaba la sección de espectáculos del periódico, Banks se decía que, a pesar de todo, las cosas iban mejorando con los días. Cada vez se le hacía más fácil levantarse por las mañanas y se había acostumbrado a dar un paseo por la ladera que se veía desde el apartamento en los días buenos. El aire fresco y el ejercicio le resultaban revigorizantes. También disfrutó al oír cantar a Penny Cartwright la noche anterior y empezaba a echar de menos su colección de música. Un mes atrás ni siquiera se habría molestado en leer la sección de espectáculos.
Y ahora su hermano Roy —que no le había telefoneado ni visitado durante su estancia en el hospital— le había dejado un mensaje urgente y no había vuelto a llamar. Por tercera vez desde que se levantara aquella mañana, Banks marcó el número de Roy. Otra vez le respondió el contestador. El móvil seguía apagado.
Incapaz de seguir concentrándose en el periódico, Banks miró su reloj y decidió telefonear a sus padres, que a esas horas ya debían estar despiertos. Existía la posibilidad de que Roy se encontrara allí, o de que ellos supieran qué ocurría. Estaba claro que Roy mantenía más contacto con ellos que con él.
Le contestó su madre. Sonaba nerviosa por recibir una llamada a esas horas de la mañana. Banks sabía que en el mundo de las personas mayores las llamadas tempranas nunca traían buenas noticias.
—¿Qué ocurre, Alan? ¿Ha pasado algo?
—Nada, mamá —respondió él intentando calmarla—. No ha pasado nada malo.
—Entonces, ¿estás bien, hijo? ¿Sigues recuperándote?
—Sí, sigo recuperándome. Oye mamá, me preguntaba si no andará por ahí Roy.
—¿Por qué iba a estar aquí? La última vez que vimos a tu hermano fue en nuestro aniversario de boda, en octubre. Deberías recordarlo, tú también viniste.
—Lo recuerdo —dijo Banks—. Es que he estado intentando dar con él...
La voz de su madre se animó:
—¿Así que por fin vais a hacer las paces? Me alegro mucho.
—Sí —dijo Banks, no quería desengañar a su madre y robarle ese pequeño consuelo—. Pero sólo consigo hablar con el contestador.
—Roy trabaja. Ya sabes lo trabajador que es, siempre tiene algún negocio en marcha.
—Ya.
Generalmente alguno que lindaba con lo delictivo. De los que se perpetran desde una oficina y que, por tanto, para algunos ni siquiera debían ser considerados delitos. Cuando pensó en ello, Banks se dio cuenta de que no tenía ni idea de en qué trabajaba Roy. Sólo sabía que estaba forrado.
—Entonces, ¿no has sabido nada de él últimamente? —preguntó Banks a su madre.
—Yo no he dicho eso. De hecho, llamó hace un par de semanas para ver cómo estábamos tu padre y yo.
A Banks la reprimenda tácita no le pasó desapercibida. Hacía un mes que él no llamaba a sus padres.
—¿Te contó algo más?
—No mucho, salvo que anda muy ocupado. ¿No se te ha ocurrido que quizás esté de viaje? Nos contó que pronto iba a viajar por negocios. Un viaje importante, a Nueva York otra vez, creo. Va muy a menudo, pero no recuerdo que mencionara qué iba a hacer allí.
—De acuerdo. Gracias, mamá. Seguramente estará en Nueva York. Esperaré un par de días y lo llamaré cuando haya regresado.
—Hazlo, Alan. Y que no se te olvide: Roy es un buen chico. No sé por qué no os habéis llevado mejor.
—Nos llevamos de maravilla, mamá, sólo que nos movemos en círculos distintos. ¿Qué tal está papá?
—Como siempre. —Banks oyó la voz apagada y el crujir del Daily Mail de su padre, el periódico que leía sólo para poder quejarse de los conservadores—. Te manda saludos.
—De acuerdo, dale saludos de mi parte... —dijo Banks—. Muy bien, cuidaos. Os llamo pronto.
—Eso espero —replicó su madre.
Banks colgó y volvió a llamar a los dos números de Roy, pero no obtuvo respuesta. Decidió que de ningún modo iba a esperar días, ni siquiera horas. En circunstancias normales, y por lo que Banks sabía, si su hermano no devolvía las llamadas era porque se encontraba tomando el sol en California o en el Caribe con una mujer hermosa a su lado. Ése era Roy, con su actitud de ser la persona más importante del mundo. La filosofía de Roy era que todo en la vida podía resolverse con una sonrisa y un fajo de billetes. Pero esto era diferente, esta vez Banks había percibido miedo en la voz de su hermano.
Borró el mensaje del contestador automático, metió unas cuantas prendas, el cepillo de dientes y la maquinilla de afeitar en una bolsa de viaje. Comprobó que las luces estuvieran apagadas y desenchufó los aparatos eléctricos. Después salió y cerró la puerta. No descansaría hasta resolver el extraño silencio de Roy, así que lo mejor era conducir hasta Londres y averiguar por su cuenta qué ocurría.
Después de comer, el comisario Gristhorpe convocó a sus detectives en la sala de reuniones de la Jefatura de la Región Oeste. La inspectora Annie Cabbot, el sargento Hatchley, el coordinador de la escena del crimen sargento Stefan Nowaky y los detectives Winsome Jackman, Kev Templeton y Gavin Rickerd tomaron asiento en las sillas de respaldo duro bajo la atenta mirada de antiguos magnates de la lana, retratados con camisas almidonadas y caras de color rosado. Sobre la mesa oscura y lustrosa, junto a tazas de porexpan con té y café, yacían apuntes y carpetas ordenados pulcramente en pilas; en un tablero de corcho estaban colgadas las instantáneas Polaroid que Peter Darby había tomado en la escena del crimen. En la sala hacía calor y el aire estaba cargado desde hacía rato, por lo que el pequeño ventilador que Gristhorpe encendió no sirvió de mucho.
Cuando la investigación se pusiera realmente en marcha se designarían más efectivos, pero aquellos siete policías constituían el equipo base. Gristhorpe actuaría como oficial a cargo de la investigación y Annie, que haría casi todo el trabajo de campo, sería la ayudante y oficial administrativo. Rickerd sería el jefe de oficina, responsable de la organización y la dirección del «cuartel general de la investigación». Hatchley se encargaría de recibir toda la información, valorarla y, sólo entonces, pasarla a la base de datos informatizada. Winsome y Templeton asumirían el trabajo de calle: pesquisas y toma de declaraciones. Más tarde se suMarian otros efectivos —lectores de declaraciones, adjudicadores de tareas, investigadores y demás—, pero ahora lo más importante era definir el equipo y ponerlo en marcha. Ya no se trataba de una muerte sospechosa: Jennifer Clewes —si ése era el verdadero nombre de la víctima— había sido asesinada.
Gristhorpe se aclaró la garganta, barajó sus papeles y arrancó pidiéndole a Annie un resumen de los hechos, que ella resumió cuanto pudo. Entonces Gristhorpe se volvió hacia el sargento Stefan Nowak.
—¿Qué dicen los peritos forenses?
—Todavía es muy pronto —repuso Stefan—, así que lo único que puedo ofreceros son los datos que no tenemos.
—Continúa.
—Bien, la superficie del camino estaba seca, así que no hay huellas de neumáticos identificables de otros vehículos. Tampoco hemos hallado otras pruebas físicas: ni colillas, ni cerillas descartadas, ni nada por el estilo. En la parte exterior del coche hay multitud de huellas, por lo que Vic Manson va a tardar lo suyo en identificarlas todas. Y podrían ser de cualquiera.
—¿Y en el interior del coche? —preguntó Gristhorpe.
—Ahora mismo está en el garaje de la policía, comisario. Esta tarde sabremos algo. Sin embargo hemos averiguado una cosa.
—¿Y bien?
—Al parecer el coche fue obligado a salirse del camino. El guardabarros izquierdo golpeó contra el cercado de piedra.
—Pero el derecho no sufrió daño alguno, al menos yo no lo vi —intervino Annie.
—Es cierto —asintió Stefan—. Quien lo sacara del camino no lo hizo por contacto físico. Es una pena. Hubiéramos conseguido restos de pintura muy interesantes.
—Seguid buscando —dijo Gristhorpe.
—El otro conductor —continuó Stefan— debió de cerrarle el paso por delante desde la izquierda, en vez de acercársele de costado.
—¿Que harías tú, si fueras una mujer que viaja sola de noche por un camino comarcal desierto y por detrás se te aparece un coche a toda velocidad? —dijo Gristhorpe.
—Pues yo me largaría como alma que lleva el diablo. O reduciría la marcha y dejaría que el coche me adelantara para después mantenerme a distancia.
—Exacto. Sólo que en este caso, él la obligó a salirse al arcén.
—¿Y la palanca de cambios? —intervino Annie.
—¿Qué? —dijo Gristhorpe.
—La palanca de cambios —insistió la inspectora—. Ella intentaba escapar, intentaba arrancar marcha atrás.
—Eso parece —dijo Stefan.
—Pues no fue lo bastante rápida —dijo Annie.
—No. Se le paró el motor.
—¿Crees que podrían haber sido dos? —dijo Annie.
—¿Por qué? —interrumpió Gristhorpe.
Stefan miró a Annie. Era asombroso cómo los pensamientos de ambos tomaban el mismo rumbo.
—Creo que lo que la inspectora Cabbot quiere decir —contestó Stefan— es que si el asesino tuvo que poner el freno de mano, desabrocharse el cinturón y desenfundar el arma antes de salir, le habría dado unos segundos valiosísimos a la víctima.
—Efectivamente —dijo Annie—. Aunque creo que exageramos al suponer que un asesino cumple la ley a pies juntillas y usa el cinturón de seguridad. Además, pudo haber tenido el arma a mano y no haber apagado el motor. Ahora bien, si en el coche había alguien que pudiera salir de un salto, alguien situado en el asiento de atrás, por ejemplo, sin cinturón que desabrochar y con el arma preparada, entonces la víctima no habría tenido tiempo de recuperarse del shock y escapar marcha atrás. Y es muy probable que le entrara el pánico.
—Hmmm, es interesante... y posible —dijo Gristhorpe—. Pero también consideraremos otras opciones. ¿Algo más?
—La verdad es que no —dijo Stephan—. La víctima ha sido trasladada al depósito de cadáveres y el doctor Glendenning ha dicho que podrá realizar la autopsia esta tarde. Por ahora, la causa de la muerte sigue siendo una única herida de arma de fuego por encima de la oreja derecha.
—¿Sabéis qué arma era?
—No hemos encontrado cartuchos, así que o el asesino es listo y los recogió antes de largarse o utilizó un revólver. A ojo de buen cubero, diría que era de calibre veintidós. Un proyectil más grande hubiera hecho otro orificio al salir. —Stefan hizo una pausa—. Puede que por aquí no tengamos mucha experiencia con heridas de bala, pero nuestra experta, Kim Grainger, conoce su oficio. Y eso es todo, comisario. Lamento que no podamos serle de más utilidad.
—Todavía es muy pronto. Seguid trabajando, Stefan —dijo Gristhorpe y, dirigiéndose al resto del grupo, añadió—: ¿Alguien ha verificado la identidad de la mujer?
—Todavía no —dijo Annie—. Me he puesto en contacto con la comisaría de Lambeth Norte. Y resulta que el inspector encargado de la zona de Kennington es David Brooke, un viejo amigo mío. Brooke ya ha mandado a un par de agentes al domicilio de la víctima. No han encontrado a nadie, pero siguen vigilándolo.
—¿No se ha denunciado el robo del coche?
—No, comisario.
—Así que es muy posible que el titular del vehículo sea la persona que hallamos muerta dentro...
—Efectivamente. A no ser que no se haya constatado su ausencia o que le prestara el coche a una amiga.
—¿Estamos seguros de que iba sola en el coche? —preguntó Gristhorpe.
—No —dijo Annie dirigiendo la mirada a Stefan—. Pero supongo que los muchachos del garaje nos ayudarán a averiguarlo.
—Puede —asintió Stefan.
—¿Alguien comprobó si está fichada?
—Sí, comisario —dijo Winsome—. Pero no aparecen ni su nombre, ni su huella dactilar, ni su descripción. Nada. Si alguna vez cometió un crimen, no la pillamos.
—No sería la primera vez —dijo Gristhorpe—. Muy bien, prioridad número uno: averiguad quién era y por qué estaba en ese camino comarcal. Supongo que estamos investigando puerta por puerta en la zona del incidente, ¿no?
—Sí, comisario —dijo Annie—. El problema es que la zona no está habitada. Como usted bien sabe, ocurrió de madrugada y en un tramo desierto del camino que va de la A1 a Eastvale. Hemos enviado efectivos a tomar declaración casa por casa, pero por allí no hay nada. A un kilómetro y medio hay un puñado de apartamentos de veraneo y alguna que otra granja. Hasta ahora no hemos averiguado nada.
—¿Nadie oyó el disparo?
—No que sepamos.
—Entonces escogieron el lugar ideal para asesinarla —comentó Gristhorpe rascándose la barbilla.
Por la sombra de barba que Annie pudo ver, aquella mañana no se había afeitado y tampoco había peinado su mata de pelo rebelde. A veces, cuando se imponía la urgencia de una investigación de homicidio, la pulcritud quedaba relegada a un segundo plano. Por lo menos para los hombres. Kev Templeton era demasiado vanidoso para lucir otro aspecto que el habitual: engominado, atlético y a la última moda, además de ser tan cool que tiraba para atrás. Jim Hatchley había seguido el ejemplo de Gristhorpe. Gavin parecía uno de esos tipos raros cuyo hobby es apuntar los números de las locomotoras y de los vagones, incluso llevaba unas gafas cortesía de la Seguridad Social partidas por el medio y pegadas con una tirita. Winsome iba inmaculada con sus pantalones de raya diplomática azul marino y chaleco a juego, sobre una blusa que dejaba al descubierto su escote. Annie, por su parte, se sentía fuera de lugar con aquel vestido liso de tonos pastel y su americana de lino. Se notaba pegajosa por el sudor, aunque esperaba que no se notase.
De pronto se percató de que estaba garabateando una caricatura de Kev Templeton vestido al estilo de los años setenta, con peinado afro y camisa ajustada. Se reprendió por lo fácil que le resultaba desconcentrarse últimamente, hizo a un lado sus divagaciones sobre la moda y se centró en lo que les ocupaba, Jennifer Clewes. Sin embargo, se dio cuenta de que Gristhorpe le había hecho una pregunta que ella no había escuchado.
—¿Cómo ha dicho, comisario?
Gristhorpe frunció el ceño.
—Preguntaba si sabemos de dónde procedía la víctima.
—No, comisario.
—Entonces deberíamos recorrer todos los talleres mecánicos nocturnos, las tiendas que abren hasta la madrugada y ese tipo de sitios.
—Si la víctima es realmente Jennifer Clewes —continuó Annie intentando compensar su distracción—, es muy probable que viniera de Londres. El camino que transitaba sale y vuelve a entrar a la A1, que a su vez conecta con la M1, lo cual lo hace todavía más factible.
—¿Empezamos por las áreas de servicio de la autopista? —preguntó Kevin Templeton.
—Buena idea, Templeton —dijo Gristhorpe—. De eso te encargarás tú.
—¿No sería mejor que lo hiciera la policía local, comisario?
—Llevaría mucho tiempo y coordinación. Necesitamos resultados rápidos. Es mejor que lo hagas tú, esta misma noche.
—Nada me apetece más que subir y bajar por la M1 probando las delicias gastronómicas locales —gruñó Templeton.
—Pues la idea fue tuya —sonrió Gristhorpe—. Además, he Oldo que por Woodall hacen unos panini bastante aceptables. ¿Algo más?
—La agente Jackman mencionó que hace unos meses hubo un crimen similar —dijo Annie.
Gristhorpe miró a Winsome levantando las cejas.
—¿Es cierto eso?
—Sí, comisario —respondió Winsome—. Comprobé los detalles. Aunque ambos casos no son tan similares como me parecieron a primera vista.
—Creo que nos gustaría oírlos de todos modos.
—Ocurrió a finales de abril, el veintitrés. El nombre de la mujer era Claire Potter, de veintitrés años, del norte de Londres. Partió un viernes alrededor de las veinte horas para visitar a unas amigas en Castleton. Nunca llegó. Un conductor encontró su coche en la cuneta de un camino tranquilo al norte de Chesterfield y el cuerpo fue hallado a la mañana siguiente en las inmediaciones. Había sido violada y apuñalada. Aparentemente, su perseguidor echó el coche de la víctima a la cuneta. El patólogo encontró en torno a la boca de la víctima restos de cloroformo y las típicas quemaduras que éste produce.
—¿Dónde fue vista por última vez?
—En la gasolinera de Trowell.
—¿No se encontró nada en las cámaras de circuito cerrado del área de servicio? —dijo Gristhorpe.
—Al parecer no, comisario. Tuve una charla con el inspector Gifford de la Brigada de Investigación Criminal de Derbyshire y me dio la impresión de que llegaron a un callejón sin salida. No hubo testigos ni en la cafetería ni en el taller mecánico. Nada.
—El modus operandi también es diferente —señaló Annie.
—Sí —dijo Gristhorpe—. A Jennifer Clewes no la apuñalaron, le dispararon y, que sepamos, no sufrió agresiones sexuales. ¿Crees que están relacionados, detective Jackman?
—Hay ciertos parecidos, comisario —reflexionó Winsome—. Las posibles paradas en áreas de servicio, que los coches fueran sacados de la carretera a la fuerza y que ambas fueran jóvenes. Puede haber muchas razones por las que esta vez no haya agredido a su víctima: desde entonces pudo haber adquirido un arma de fuego, o quizá no disfrutara al apuñalarla por resultarle demasiado cercano, demasiado íntimo.
—Muy bien —dijo Gristhorpe—, buen trabajo. También tendremos en cuenta esta posibilidad. Lo último que queremos es dejar escapar a un asesino en serie porque no vimos la conexión entre ambos casos. Supongo que os conectaréis a HOLMES...
—Efectivamente —respondió Winsome.
HOLMES era el sistema de investigaciones de gran espectro del Ministerio del Interior, una herramienta esencial en cualquier investigación de envergadura. Hasta el dato más insignificante se introducía en el sistema y después HOLMES establecía vínculos; vínculos tan sutiles que podrían pasársele por alto incluso a un agente bien entrenado.
—De acuerdo —concluyó Gristhorpe poniéndose en pie—. Muy bien, Annie...
Alguien llamó a la puerta y Gristhorpe le indicó que pasara.
Plantada ante ellos estaba la doctora Wendy Gauge, la nueva y enigmática ayudante del doctor Glendenning. Estaba tan serena como siempre y tenía la misma sonrisa misteriosa y contenida que esbozaba en la mesa de autopsias inclinada sobre un cadáver. Se rumoreaba que el patólogo la preparaba para sucederle cuando se jubilara. Annie tenía que admitir que Gauge era buena.
—¿Qué ocurre? —dijo Gristhorpe.
Wendy Gauge se aproximó.
—Acabo de llegar del depósito de cadáveres. Estábamos quitándole la ropa a la víctima y en el bolsillo trasero de su pantalón encontramos esto.
La doctora le entregó un trozo de papel arrancado de una libreta cuadriculada, cuidadosamente protegido por un sobre de plástico transparente.