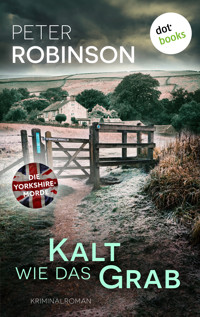Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alan Banks
- Sprache: Spanisch
Yorkshire, Inglaterra, verano de 1969. Al finalizar un concierto de rock, un grupo de jóvenes encuentra el cadáver de una muchacha en el interior de un saco de dormir. Todo apunta a que ha sido brutalmente asesinada y a que su muerte guarda cierta relación con la banda de psicodelia Mad Hatters. Al menos, eso quedó reflejado en el expediente del caso, que en su mo-mento fue investigado por un tal Stanley Chadwick. Décadas después, el inspector Alan Banks se topa de nuevo con el nombre de los Mad Hatters relacionado con una muerte; en este caso, la de un periodista que estaba escribiendo un ar-tículo sobre la banda. Quizá sea una coincidencia, pero la muer-te del periodista parece guardar cierta relación con aquel viejo caso del denominado "verano del amor". --- "El talento de Robinson... le permiten otorgar a Banks una mente ágil y una presencia fuerte en el relato al tiempo que, gracias a la variedad de sus registros, cada personaje secundario cobra una individualidad tenaz." - New York Times Books Review "Si aún no te habías topado con el inspector Banks, prepárate para un curso intensivo en tensión, de una psicología sutil." - Ian Rankin "Excepcional" – The Washington Post "El Camaleón es una auténtica novela negra moderna y cautivadora." - Bookseller "El inspector Banks sabe que a menudo las respuestas a los interrogantes que intenta resolver pueden encontrarse en lo más profundo de la propia alma." - Michael Connelly "Entre las sombras ofrece todo el suspense que se pueda esperar, además de unas cuantas sorpresas." - The Toronto Star "Petrificante, evocativa, una obra de arte de profundos matices." - Dennis Lehane "Una novela tan vívida que quemará los dedos incluso a los detractores de los thrillers más programáticos." - People
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un trozo de corazón
Un trozo de corazón
Título original: Piece Of My Heart
© 2006 by Peter Robinson. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-785-0
1
Lunes, 8 de septiembre de 1969
Para un observador situado en lo alto de Brimleigh Beacon a primera hora de la mañana de aquel lunes, la escena a sus pies debía de parecer el paisaje después de la batalla. Había llovido un poco durante la noche y un sol tenue hacía emerger espirales de niebla de la tierra mojada, que se arremolinaban sobre los campos moteados de formas sin movimiento, entretejiéndose aquí y allá con el humo más oscuro de algunas ascuas encendidas. Carroñeros humanos se iban abriendo paso entre la carnicería como recogiendo armas abandonadas, como si, ocasionalmente, se agacharan para extraer algún objeto de valor del bolsillo de algún cadáver. Otros parecían apalear tierra o cal viva sobre unas grandes tumbas al descubierto. Un viento leve transportaba un tufillo a carne podrida.
Y sobre toda aquella escena reinaba un terrible silencio.
Sin embargo, para Dave Sampson, allí abajo, en el prado, no se había producido batalla alguna, solo una concentración pacífica, y Dave tenía una buena visión a ras de suelo. Eran poco más de las ocho de la mañana y se había pasado la mitad de la noche escuchando a Pink Floyd, Fleetwood Mac y Led Zeppelin junto al resto del público. A aquellas horas, todo el mundo había regresado ya a sus casas, y él circulaba entre los bultos inmóviles y los desechos abandonados por las hordas desaparecidas, colaborando en la limpieza una vez terminado el primer festival de Brimleigh. Allí estaba, doblando la cintura, con un tremendo dolor de espalda, los ojos ardiendo de cansancio, avanzando poco a poco por el terreno embarrado para recoger los desperdicios. Los espeluznantes sonidos de la guitarra eléctrica que Jimmy Page tocaba con un arco de violín resonaban todavía en su cabeza mientras iba introduciendo en la bolsa de basura diversos envoltorios de papel de celofán y barritas de Mars sin terminar.
Hormigas y escarabajos pululaban por los restos de bocadillos y latas medio llenas de judías guisadas ya frías. Las moscas zumbaban alrededor de las heces, y las avispas revoloteaban en torno a los golletes de las botellas de refresco vacías. En más de una ocasión Dave tuvo que maniobrar con rapidez para evitar que le picaran. ¡Qué cosas dejaba tiradas la gente! Lo de los envoltorios de comida, los periódicos y revistas empapados, tampones, condones usados, filtros de tabaco, bragas y las latas de cerveza vacías se podía esperar, pero ¿en qué demonios podía estar pensando la persona que se dejó olvidada aquella máquina de escribir Underwood? ¿O la muleta de madera? ¿Acaso algún paralítico súbitamente sanado por la música había salido corriendo y prescindió de ella allí mismo?
También había otras cosas, cosas que era mejor evitar. Los retretes provisionales montados sobre un pozo negro habían tenido poco éxito por ser poco atractivos y por lo escasos y alejados, y como las colas eran tremendas, más de un desesperado se animó a buscar algún sitio discreto por otras partes del prado. Dave echó una mirada a los pozos y se alegró de no hallarse entre los voluntarios designados para taparlos con tierra.
En otro punto, casi al límite del prado hacia el sur, donde el terreno subía en suave pendiente hacia los bordes del bosque de Brimleigh Woods, Dave tropezó con un saco de dormir abandonado. Se acercó para verlo mejor y tuvo claro que había alguien en su interior. ¿Alguien que habría perdido el conocimiento o, simplemente, alguien que quería dormir? Lo más probable, pensó Dave, es que fuera a causa de las drogas. La tienda de campaña de los médicos no había parado en toda la noche de recibir gente que sufría alucinaciones por culpa de un mal viaje de ácido, y el Mandrax y el hachís con opio circulaban en cantidad suficiente como para derribar a un ejército.
Dave empujó el saco con el pie. Lo notó blando y pesado. Volvió a sacudirlo, esta vez con más fuerza, aunque, de nuevo, nada. Sin embargo, no cabía duda: había alguien en su interior. Así que, finalmente, se agachó y abrió la cremallera. Cuando vio lo que había dentro, deseó no haberlo abierto nunca.
Lunes, 8 de septiembre de 1969
Como de costumbre, el inspector de policía Stanley Chadwick estaba sentado ante la mesa de su despacho en Brotherton House desde antes de las ocho de la mañana del lunes con la firme intención de liquidar todo el papeleo acumulado tras sus dos semanas de vacaciones anuales a finales de agosto. La caravana de Primrose Valley se había convertido en un agradable refugio durante aquellos días con Janet e Yvonne, pero Yvonne se había mostrado todo lo inquieta que puede estar una adolescente de dieciséis años de vacaciones con sus padres y, además, en Leeds, en su ausencia, los delitos no se interrumpían; ni, al parecer, el papeleo.
Había sido un buen fin de semana. Yorkshire ganó a Derbyshire en la final de la Copa Gillette de cricket y si bien el Leeds United, que la temporada anterior se había proclamado campeón de liga, no había conseguido ganar al Manchester United en su casa, por lo menos sacó un empate a dos y Billy Bremner marcó.
Lo único que había estropeado el fin de semana era que Yvonne se había pasado casi toda la noche del domingo fuera, y no ocurría por primera vez. Chadwick permaneció despierto hasta que la oyó llegar sobre las seis y media, cuando ya era hora de levantarse para ir a trabajar. Yvonne se fue directa a su cuarto y cerró la puerta, con lo que aplazó el inevitable enfrentamiento para más adelante. Ahora, ese comportamiento lo carcomía por dentro. No sabía qué le pasaba a su hija, en qué andaba metida, pero, fuera lo que fuese, le daba miedo. Parecía como si, durante los últimos años, las generaciones jóvenes se estuvieran volviendo más y más extrañas, más descontroladas, y Chadwick ya no se veía capaz de encontrar ningún punto de contacto con ellas. En esos momentos, sentía como si perteneciesen a una especie distinta; especialmente su hija.
Chadwick procuró apartar las preocupaciones sobre Yvonne y echó una ojeada a los partes de delitos: una denuncia por la ocupación de un edificio de oficinas del centro urbano de Leeds; una gran redada de drogas en Chapeltown; una mujer agredida con una piedra metida en un calcetín en Bradford (exactamente en Manningham Lane, leyó, y todo el mundo sabe qué clase de mujeres te encuentras por Manningham Lane). De todas formas, pobre mujer, nadie se merece que le golpeen con una piedra metida en un calcetín. Justo pasados los límites del condado, en el North Riding, el festival de Brimleigh había transcurrido de un modo razonablemente pacífico: solo unos pocos detenidos por embriaguez y tráfico de drogas a pequeña escala —nada que no fuera de esperar en un acontecimiento de ese tipo— y ciertos problemillas con unos cuantos cabezas rapadas en una de las vallas.
Sobre las nueve y media, Chadwick tomó una nueva carpeta. Justo cuando acababa de abrirla, Karen asomó la cabeza por la puerta para informarle de que el comisario jefe McCullen deseaba verlo. Chadwick volvió a poner la carpeta en la pila. Si McCullen lo solicitaba, tenía que ser por algo bastante gordo, y fuera lo que fuese, seguro que le resultaría mucho más interesante que aquel papeleo.
Encontró a McCullen sentado en su espacioso despacho chupando con gusto de su pipa y disfrutando de las vistas panorámicas. Brotherton House estaba situada en lo alto del límite occidental del centro urbano, colindante con los edificios de la Universidad y del Sanatorio General de Leeds, y se orientaba hacia el oeste por encima de la nueva ronda interior hacia el Colegio Universitario de Park Lane. Las viejas fundiciones y factorías de la zona, ennegrecidas por más de un siglo de hollín, habían sido derribadas durante los últimos dos o tres años, y de las ruinas de ese pasado victoriano emergía toda una nueva ciudad: la Piscina Internacional, la Casa del Teatro de Leeds, la Politécnica de Leeds, el edificio de Correos de Yorkshire. El horizonte estaba sembrado de grúas entrecruzadas y en el aire se oía el ruido de los martillos neumáticos. ¿Era solo producto de su imaginación o durante esos días, mirase donde mirase, Chadwick siempre veía una obra en marcha en la ciudad?
No estaba seguro de que el futuro friera a ser mejor que el pasado al cual reemplazaba, como tampoco lo estaba de que el orden mundial que iba emergiendo aventajara al viejo. Muchos de los nuevos edificios compartían una monotonía estéril entre ellos: bloques de torres de cemento y cristal en su mayoría, junto a las hileras de adosados municipales de ladrillo rojo. Sus predecesores victorianos, los talleres de fundición de la Bean Ing Milis de Benjamín Gott tal vez presentaran un aspecto algo más tristón y desvencijado, pero, al menos, tenían personalidad; o tal vez, pensó Chadwick, era solo que se estaba volviendo un carcamal en cuestiones de arquitectura, lo mismo que en el tema de la juventud. Y con cuarenta y ocho años, todavía era demasiado joven para eso. Se hizo el propósito de intentar ser más tolerante con los hippies y los arquitectos.
—Ah, Stan. Siéntese —dijo McCullen indicándole la silla al otro lado del escritorio.
Era un hombre recio y sólido, un integrante de la vieja escuela ya cerca de la jubilación: pelo gris arreglado con un severo corte militar, rasgos marcados y angulosos y un brillo intimidatorio en los ojos entrecerrados. La gente murmuraba sobre su carente sentido del humor, pero a Chadwick le parecía que simplemente lo tenía tan negro y tan guardado en su interior que nadie se lo sabía ver o nadie deseaba encontrarlo. Durante la guerra, McCullen había servido en los comandos; Chadwick, por su parte, también había entrado en acción más veces de las que hubiese deseado. Le gustaba pensar que esa coincidencia creaba un vínculo especial entre ellos, un hecho en común del que nunca hablaban. También compartían orígenes escoceses: la madre del inspector era escocesa, y su padre trabajó en los astilleros de Clydebank. Había crecido en Glasgow y no se trasladó a Yorkshire hasta después de la guerra.
Chadwick se sentó.
—No voy a andarme por las ramas —empezó McCullen dando unos golpecitos con la pipa en el cenicero de cristal macizo—. Han descubierto un cadáver en Brimleigh Glen, ese prado grande donde celebraron el festival este fin de semana pasado. Todavía no me han facilitado los detalles. El informe acaba de llegar en este momento. Lo único que sabemos es que la víctima es una mujer joven.
—Ah —profirió Chadwick con una sensación de frío en el fondo de las tripas—. Pensaba que Brimleigh pertenecía a la jurisdicción de North Riding.
McCullen rellenó la pipa.
—En sentido estricto, así es —dijo al fin mientras soltaba nubes de un aromático humo azul—. Justo al otro lado del límite. Pero los de allí son polis rurales, no ven demasiados asesinatos, solo unas cuantas ovejas jodidas de vez en cuando, y la verdad es que, dada la cantidad de gente que asistió al festival, no cuentan con nadie en condiciones para dirigir una investigación de esta magnitud. Así que nos piden ayuda, y pensé que, quizá, después de sus últimos éxitos...
—A los de allí no les va a gustar, de todas formas —interrumpió Chadwick—. Puede que no lo vivan tan mal como si aparecieran los de Scotland Yard a pisarles sus callos de provincianos, pero...
—Ya está todo decidido —dijo McCullen volviendo la vista de nuevo a la ventana—, han asignado a un subinspector local. Se llama Keith Enderby y trabajarán conjuntamente. Ya se encuentra en el lugar de los hechos. —McCullen echó una ojeada al reloj—. Lo mejor es que se dirija hacia allí, Stan. El agente Bradley lo espera en el coche, y el forense también acudirá enseguida. Querrá trasladar pronto el cuerpo al depósito para realizar la autopsia.
Chadwick sabía cuándo le estaban pidiendo que se largara. Resuelves dos asesinatos en lo que va de año y te acaban endosando todos los casos como este. Malditos hippies. De repente, después de todo, el trabajo de papeleo ya no le parecía tan tedioso. Tolerancia, se dijo para sus adentros. Se levantó y se dirigió a la puerta.
Lunes, 8 de septiembre de 1969
No era fácil acceder al cadáver en el campo, al menos sin llenarse de barro. Chadwick maldijo entre dientes cuando vio sus gruesos zapatos de cuero, lustrados con todo esmero, embadurnados de un fango marrón, al igual que los bajos de los pantalones del traje. Si hubiera sido policía rural, habría dispuesto un par de buenas botas de agua en la maleta del coche, pero cuando a lo que se está acostumbrado es a trabajarse las calles de Leeds, lo último que esperas es meterte en un barrizal. En todo caso, el agente Bradley se quejaba todavía más.
Brimleigh Glen presentaba el aspecto de un gran basurero. Era como un anfiteatro natural, encerrado entre unas lomas bajas por el este y el norte, y por el bosque de Brimleigh por el oeste y el sur. En verano era un sitio muy popular para ir de merienda y escuchar los conciertos de la banda de música; aunque no este fin de semana, desde luego. En el extremo del prado por el oeste, lindando con el bosque, habían levantado un escenario, y el público se había instalado hasta llegar a las faldas de las lomas de los lados norte y este, a una distancia desde la que Chadwick calculó que nadie podría ver gran cosa, como mucho, unos puntitos.
El grupito de personas que rodeaba el cadáver se encontraba en el borde sur del terreno, a aproximadamente cien metros detrás del escenario, cerca del límite de los árboles. Cuando Chadwick y Bradley llegaron allí, un hombre de pelo largo y grasicnto, vaqueros de pata de elefante y chaleco afgano se volvió y se dirigió a ellos con mucha más agresividad de la que Chadwick se esperaba en alguien que se suponía que creía en el amor y la paz.
—¿Quién coño son ustedes?
Chadwick compuso una expresión de sorpresa, miró a su alrededor y luego se señaló el pecho con el pulgar.
—¿Quién, yo?
—Sí, usted.
Un joven acudió a toda prisa, muy azorado.
—Esto... Me parece que es el inspector de policía de Leeds. ¿Es así, señor?
Chadwick asintió.
—Encantado, inspector. Soy el subinspector Enderby, de la policía de Yorkshire Norte. Y este es Rick Hayes, el promotor del festival.
—Debe de haberse pasado toda la noche levantado —dijo Chadwick—. Hubiera jurado que a estas horas ya llevaría un buen rato metido en la cama.
—Todavía hay un montón de cosas que controlar —dijo Hayes señalando a sus espaldas—. Ese andamiaje, para empezar. Es alquilado y hay que rendir cuentas de todo. Por cierto, perdone usted. —Miró en dirección al saco de dormir—. Todo esto lo desquicia a uno.
—Seguro que sí —respondió Chadwick echando a andar hacia delante. En la escena del crimen había cuatro personas además del agente Bradley y de él mismo; de los cuatro, solo uno era un policía de uniforme y todos estaban demasiado cerca del cuerpo. También vestían de manera informal. Hasta el pelo del subinspector Enderby, notó Chadwick, estaba peligrosamente cerca de tocarle el cuello de la chaqueta, y sus patillas también agradecerían un recorte. Y llevaba unas botas negras de punta estrecha que ya debían estar sucias antes de ponerse a cruzar el prado—. ¿Fue usted el primer agente que llegó al lugar? —preguntó Chadwick al joven policía mientras trataba de apartarlos y dejar más espacio en torno al saco de dormir.
—Sí, inspector. Agente de policía Jacobs. Estaba de patrulla cuando me llamaron.
—¿Quién lo avisó?
Uno de los otros dio un paso al frente.
—Fui yo, Steve Naylor. Estaba desmontando el andamio cuando oí los gritos de Dave. Hay una cabina de teléfono en la carretera del otro lado de la loma.
—¿Encontró usted el cuerpo? —le preguntó Chadwick a Dave Sampson.
—Sí.
Sampson se veía pálido. Claro, y qué menos, pensó Chadwick. Sus servicios en contiendas bélicas y dieciocho años en las fuerzas del orden lo habían endurecido ante la presencia de las muertes violentas, pero aún no se le había olvidado la primera vez, y no desconocía lo espantoso que puede resultarle a quien nunca ha tenido que presenciarlo antes. Miró a su alrededor.
—¿Hay alguna posibilidad de que alguien saque una taza de té de alguna parte?
Todos se quedaron mirándolo estupefactos, hasta que Naylor, el obrero de los andamios, dijo:
—Ahí detrás tenemos un cazo y un hornillo de queroseno. Voy a ver qué se puede hacer.
—Buen chico.
Naylor se dirigió hacia el escenario y Chadwick se volvió hacia Sampson.
—¿Ha tocado algo? —le preguntó.
—Solo la cremallera. O sea, quiero decir, yo no sabía... pensé que...
—¿Qué pensó?
—Me dio la sensación de que había alguien dentro. Creí que estaría durmiendo o que...
—¿Drogado?
—Probablemente. Sí.
—Y entonces, después de abrir la cremallera y ver lo que había en su interior, ¿qué hizo?
—Avisé a los del escenario.
Chadwick reparó en una papilla coloreada sobre la hierba, a un metro de distancia.
—¿Antes o después de vomitar? —preguntó.
Sampson tragó saliva.
—Después —contestó.
—¿Y tocó el cuerpo en algún momento?
—No.
—Bien. Ahora vaya con el subinspector Enderby, que le tomará declaración. Es probable que queramos hablar otra vez con usted, así que quédese por aquí.
Sampson asintió en silencio.
Chadwick se agachó sobre el saco de dormir azul con las manos en los bolsillos para no tocar nada, ni siquiera por accidente. Solo la parte superior del cuerpo de la muchacha estaba a la vista, pero era suficiente. Llevaba un vestido blanco amplio con un pronunciado escote redondo, y presentaba la zona de debajo del pecho izquierdo destrozada, aparentemente por culpa de un cuchillo. Además, el vestido estaba subido, enrollado alrededor de la cintura, como si no hubiera tenido tiempo de estirárselo cuando se metió en el saco o como si alguien la hubiera embutido allí dentro a toda prisa después de matarla. El vestido largo, discurrió Chadwick, también podría haber sido remangado con propósitos sexuales si es que estaba compartiendo el saco con su novio. Iba a tener que esperar a que el forense descubriera alguna cosa más sobre el asunto.
Era una chica muy guapa, con una larga melena rubia, de cara ovalada y labios carnosos. Y parecía tan inocente... No muy distinta de Yvonne, pensó con un estremecimiento repentino, y también Yvonne se había pasado toda la noche fuera. Pero ella regresó a casa, y esta otra chica, no. Tendría tal vez uno o dos años más que Yvonne, y la sombra pintada resaltaba el color azul de aquellos ojos tan grandes. El rímel destacaba en un fuerte contraste con la palidez de su piel. Llevaba al cuello varios collares baratos de cuentas de colores y una flor de aciano pintada en la mejilla derecha.
Chadwick no podía proseguir hasta que llegara el forense del Ministerio de Interior, lo que sucedería muy pronto, según le había dado a entender McCullen. Allí, en pie, observó detenidamente el suelo a su alrededor, pero no vio más que basura: envoltorios de Kit Kat, un International Times empapado, una bolsa vacía de tabaco de liar Old Holborn, un librito naranja de papel de fumar Rizzla. Todo aquello habría que guardarlo en bolsas y examinarlo, por supuesto. Aspiró el aire —húmedo, pero bastante templado para aquella época del año— y comprobó su reloj: las once y media. Parecía que iba a ser otro día agradable, y bastante largo. Volvió la mirada hacia los demás.
—¿La ha identificado alguien?
Todos negaron con la cabeza. A Chadwick le pareció advertir un ligero titubeo en la reacción de Rick Hayes.
—¿Usted, señor Hayes?
—No —dijo Hayes—. Nunca la había visto.
Chadwick pensó que le estaba mintiendo, pero se lo reservó. Notó cierto movimiento por el escenario y miró para allí. Naylor se acercaba con una bandeja y, unos pasos detrás de él, venía un individuo elegantemente vestido que no parecía más contento de tener que atravesar un prado embarrado de lo que lo había estado antes el propio Chadwick. El individuo en cuestión traía en la mano un maletín negro. Por fin había llegado el forense.
Octubre de 2005
El inspector jefe Alan Banks apretó el botón de «play» y, tras los latidos de corazón, el glorioso sonido de «Breathe», de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, llenó la sala. Todavía no le había encontrado el tranquillo al equipo nuevo, pero, poco a poco, empezaba a dominarlo. Había heredado de su hermano Roy aquel sistema de sonido último grito junto con un reproductor de DVD, una televisión de plasma de cuarenta pulgadas, un iPod 40G y un Porsche 911. Todo el patrimonio había recaído en los padres de Banks, pero ellos eran de costumbres muy fijas y no sabían qué hacer con un Porsche o con un televisor de pantalla gigante. El Porsche no habría durado ni cinco minutos aparcado delante de su casa de protección oficial de Peterborough, y el televisor no encajaba en el cuarto de estar. Vendieron la casa de Roy en Londres, con lo que quedaron bien apañados para el resto de sus vidas, y le pasaron a Banks el resto de pertenencias que no pensaban utilizar.
En cuanto al iPod de Roy, su padre le echó un vistazo e iba a tirarlo al cubo de la basura cuando Banks lo rescató. Ahora, en sus salidas, le resultaba un complemento imprescindible, tanto como la cartera o el móvil. Consiguió descargarse el software y comprar un cargador y cables nuevos, además de un adaptador que le permitía conectarlo a la radio del coche, y aunque había conservado una buena parte de los archivos de música de su hermano, pudo liberar sus buenas quince horas de espacio solo con eliminar el ciclo completo de The Ring, lo que era ya más que suficiente para que cupiera su colección propia, de momento un tanto exigua.
Banks se dirigió a la cocina para ver qué tal iba la cena. Solo tenía que quitar el envoltorio y meter la bandeja de aluminio en el horno, pero no quería que se le quemase. Era viernes por la noche. Annie Cabbot vendría a cenar —solo como amiga—, y se suponía que la velada tenía que ser una especie de inauguración no oficial de la casa, aunque ese era un término que, aquellos días, Banks vacilaba antes de usar. Hacía menos de un mes que se había instalado de nuevo en la casita de campo, por fin restaurada, y esa velada supondría la primera visita de Annie.
En el exterior hacía una noche de octubre feroz. Se oía bramar y gemir el viento y se veían las sombras oscuras de tres ramas que se agitaban y daban golpes al otro lado de la ventana de la cocina. Confió en que Annie pudiera llegar en coche sin problemas, y no se encontrara árboles caídos. Disponía de una cama libre si deseaba quedarse, pero dudaba que quisiera: demasiada historia a sus espaldas para que les resultara cómodo, aunque durante el verano hubo momentos en que pensó que no sería muy difícil llegar a dejar de lado todas las objeciones. Pero mejor no pensar en eso, se dijo.
Banks se sirvió lo que quedaba del amarone. Sus padres habían heredado la bodega de Roy, pero también se la cedieron a él. En opinión de Arthur Banks, el vino blanco era cosa de mariquitas, y el tinto sabía mismamente a vinagre. Su madre prefería el jerez dulce. Así que gracias a eso salió ganando y, mientras durara, podría darse la gran vida y disfrutar de burdeos y sauternes de primera, de chiantis clásicos, barolos y amarones. Sin duda, cuando se le acabase, volvería a las cajas de vino chileno y al gran tinto de Australia, pero, de momento, se deleitaba.
Sin embargo, cada vez que descorchaba una botella, echaba de menos a Roy, sentimiento extraño porque nunca habían estado muy próximos, y Banks experimentaba la sensación de no haber empezado a conocer a su hermano hasta después de su muerte. En fin, tendría que hacerse a la idea. Le pasaba lo mismo con el resto de la herencia: la tele, el equipo de música, el coche, los discos... Todo le hacía pensar en aquel hermano al que no había conocido nunca de verdad.
Cuando «Us and Them» ya estaba bastante avanzada, oyó el timbre de la calle: Annie, las siete y media, bien puntual. Fue a abrir la puerta y, al hacerlo, entró una poderosa ráfaga de viento que lo obligó a dar un paso atrás y que casi lanzó a Annie a sus brazos. Annie recuperó el equilibrio entre risas y mientras Banks empujaba la puerta para cerrarla, trató de sujetarse el pelo, el cual, en el corto viaje desde al coche a la puerta, se le había quedado hecho una maraña.
—Menuda noche —dijo Banks—. Espero que no hayas tenido problemas para llegar.
Annie sonrió.
—Bueno, nada que no pudiera controlar. —Tendió a Banks una botella de vino (un merlot chileno de la marca blanca de Tesco) y sacó un cepillo para el pelo. Mientras se peinaba y se arreglaba el cabello, se puso a pasear por la sala—. La verdad es que esto es muy distinto de cómo me lo había imaginado —confesó—. Es realmente acogedor. Ya veo que al final no escogiste la madera oscura.
Una de las cosas que habían comentado era el material para el escritorio; Annie aconsejaba un tono oscuro en vez del pino más claro. Lo que había sido la sala de estar principal de Banks era ahora un pequeño estudio que tenía de todo: estanterías para libros, una mesa de escribir georgiana de imitación para el ordenador portátil debajo de la ventana y una pareja de cómodos sillones de cuero marrón colocados delante del fuego y perfectos para leer. Al lado de la chimenea, una puerta conducía a la nueva sala de entretenimiento, que ocupaba todo el largo de la casa. Annie la recorrió de un extremo al otro, admirada, aunque le confesó a Banks que la encontraba un poco madriguera de solterón.
La televisión colgaba de la pared de enfrente y los altavoces estaban distribuidos en posiciones estratégicas alrededor de un sofá y unos butacones bien mullidos. En las paredes laterales, había soportes verticales para cajas de CD y DVD, la mayoría procedentes de Roy y otros pocos comprados por Banks a lo largo del último par de meses. En la parte de detrás, unas puertas francesas daban a la galería nueva.
Fueron a la cocina, reformada de arriba abajo. Banks intentó asegurarse de que guardara el máximo parecido a la original, con las alacenas de pino, las sartenes de cobre colgadas de ganchos en la pared y el rincón para desayunar, con mesa y banqueta a juego con las alacenas. Sin embargo, al parecer, aquel aire bondadoso que anteriormente se respiraba en ella se había esfumado por completo. Ahora era una cocina estupenda, pero nada más que una cocina. Los constructores habían prolongado la galería a todo lo largo de la fachada trasera de la casa y también habían colocado una puerta para poder acceder desde la cocina.
—Impresionante —exclamó Annie—. Todo esto junto con un Porsche aparcado delante. Las chicas te lloverán a raudales.
—¡Sí, las esperaré sentado! —dijo Banks—. Puede que venda el Porsche.
—¿Por qué?
—Es que es una sensación tan rara lo de tener tantas cosas de Roy... O sea, quiero decir, supongo que con la tele, las películas y los CD no hay problema, no son algo tan personal... Pero el coche... No sé... Roy adoraba ese coche.
—Dale una oportunidad. A lo mejor tú también acabas adorándolo.
—No, si gustarme me gusta, es solo que... Oh, bueno, es igual.
—¡Mmm, qué bien huele! ¿Qué hay para cenar?
—Rosbif con pudin de Yorkshire.
Annie se lo quedó mirando.
—Lasaña de verduras —dijo Banks—. La mejor de Marks & Spencer.
—Eso está muy bien.
Banks aderezó una ensalada sencilla con aceite y vinagre mientras Annie descorchaba el vino sentada en la banqueta. El disco de Pink Floyd llegó a su fin, así que Banks fue hasta el estéreo y puso unos quintetos de viento de Mozart. En la cocina tenía conectados unos altavoces, de modo que el sonido llegaba a la perfección. Una vez lo tuvieron todo listo, se sentaron uno enfrente del otro y Banks empezó a servir la comida. Annie estaba guapa, pensó. La melena castaña ondulada seguía derramándose sobre sus hombros sin mucho orden, pero aquello incrementaba su atractivo, y en cuanto al resto, iba vestida a su manera habitual, sin formalidades, con apenas un toque de maquillaje, una chaqueta de lino ligera, camiseta verde y vaqueros negros ajustados, collar negro y unas cuantas pulseras finas de plata que tintineaban cuando hacía algún movimiento con la mano.
No habían dado el primer bocado cuando sonó el teléfono. Banks murmuró una disculpa y se levantó para contestarlo.
—¿Inspector?
Era la agente Winsome Jackman.
—Sí, Winsome —dijo Banks—. Más vale que sea algo importante. Me he pasado todo el día esclavo de un horno caliente.
—¿Cómo dice, inspector?
—Olvídelo. Dígame.
—Ha habido un asesinato, inspector.
—¿Está segura?
—No lo molestaría si no lo estuviera, inspector —dijo Winsome—. Ahora mismo me encuentro en el lugar del crimen, en Moorview Cottage, en Fordham, justo a las afueras de Lyndgarth. Estoy como a dos metros del cuerpo, que tiene la parte de atrás de la cabeza hundida. Parece que alguien le dio un golpe con el atizador de la chimenea. Kev también está aquí, y coincide conmigo. Perdón, el subinspector Templeton. Nos llamó el guardia del pueblo.
Banks conocía la zona de Fordham. No era más que una aldea, una pifia de casitas rurales, una taberna y una iglesia.
—¡Jesús! —exclamó—. Muy bien, Winsome. Iré tan pronto como pueda. Mientras tanto, avise a los de la científica y al doctor Glendenning, si está disponible.
—Ahora mismo, inspector. ¿Tengo que llamar a la inspectora Cabbot?
—De eso ya me ocupo yo. Mantengan la escena despejada. Estaremos ahí en media hora como mucho.
Banks colgó y regresó a la cocina.
—Lamento estropearte la cena, Annie, pero tenemos que marcharnos. Muerte sospechosa. Winsome está segura de que es un asesinato.
—¿En tu coche o en el mío?
—Mejor en el tuyo. El Porsche resulta un poco ostentoso para ir al escenario de un crimen, ¿no te parece?
Lunes, 8 de septiembre de 1969
Según avanzaba el día, la escena en torno a Brimleigh Glen se animó con la llegada de varios expertos médicos y científicos y la camioneta de incidencias, una sala de mando temporal pero operativa con comunicaciones telefónicas y, lo más importante, enseres para preparar té. El lugar concreto del crimen fue delimitado con cinta y se apostó a un agente en la entrada con el objetivo de registrar los nombres de todos cuantos iban y venían. Todo el trabajo con desperdicios y basuras, con el desmantelamiento del escenario y el relleno de las letrinas se suspendió hasta próximo aviso para gran decepción de Rick Hayes, que se lamentaba de que cada minuto de más en el prado le costaba dinero.
Chadwick no se había olvidado de la probable mentira de Hayes cuando afirmó no reconocer a la víctima y estaba deseando que llegara el momento de entablar una conversación más a fondo. De hecho, Hayes se situaba en las primeras posiciones de su lista de prioridades. De momento, sin embargo, era más importante dejar organizada la investigación: la parte mecánica en su sitio y los hombres convenientes encargados de las faenas adecuadas.
A primera impresión, y a pesar de lo largo del pelo, el subinspector Enderby le pareció un hombre bastante capaz, y Chadwick ya sabía que Simon Bradley, su conductor, era un joven agente brillante y con un buen futuro ante él; en su conducta también hacía gala de ese tipo de rigor y precisión militares que Chadwick tanto apreciaba. En cuanto al resto del equipo, la mayoría vendrían de North Riding: gente que no conocía y cuyas virtudes y defectos tendría que descubrir sobre la marcha. Prefería iniciar una investigación sobre un terreno más seguro, pero eso no tenía remedio. Oficialmente, el caso pertenecía a Yorkshire Norte, y él, simplemente, les echaba una mano.
El doctor certificó la muerte de la víctima y trasladó la competencia sobre el cuerpo al servicio forense, representado en este caso por un agente local destinado específicamente a esa tarea, quien se ocupó de organizar el traslado al depósito de Leeds. Durante su breve examen en el mismo lugar de los hechos, el doctor O’Neill solo había podido explicar a Chadwick que, casi con toda seguridad, las heridas habían sido causadas por una navaja de hoja estrecha, y que, cuando él la examinó, la chica llevaba muerta más de seis horas y menos de diez, lo que significaba que la habían matado en algún momento entre la una y media y las cinco y media de la madrugada. Añadió también que habían movido el cuerpo tras apuñalarla, y que a la hora de la muerte no se encontraba en el interior del saco de dormir. Aunque es frecuente que las puñaladas, incluso en el corazón, no sangren demasiado, aclaró el doctor, hubiera sido de esperar mucha más sangre dentro del saco si la hubieran apuñalado en su interior.
No obstante, no podía asegurar cuánto tiempo había estado muerta en otro lugar antes de que la trasladasen, solo que la lividez post mórtem indicaba que había permanecido tumbada boca arriba durante varias horas. Tras un examen externo, no parecía que la hubieran violado —de hecho, todavía llevaba las bragas blancas de algodón, y parecían limpias—, aunque ese hecho solo lo podía revelar una autopsia completa, que también ofrecería detalles de cualquier actividad sexual anterior a la muerte. No tenía heridas de defensa en las manos, lo que indudablemente significaba que la habían cogido por sorpresa, quedando incapacitada con la primera puñalada que le atravesó el corazón. Había unos ligeros moretones en el lado delantero izquierdo del cuello, y el doctor O’Neill indicó que probablemente el asesino la había sujetado desde atrás.
Así que el asesino, pensó Chadwick, había intentado torpemente dar la impresión de que habían matado a la chica dentro del saco de dormir en el prado, y los torpes intentos por confundir es frecuente que ofrezcan pistas. Antes de emprender otra tarea, Chadwick encargó a Enderby que formase un equipo con un perro policía para peinar el bosque.
El fotógrafo hizo su faena, y los especialistas rebuscaron por todo el lugar del crimen, llenando bolsas para el análisis científico posterior. Consiguieron unas pocas huellas parciales de pisadas, pero no existían garantías de que alguna perteneciera al asesino. Aun así, sacaron con gran paciencia los moldes de escayola. No se encontró ningún arma en las inmediaciones, hecho poco sorprendente puesto que la víctima no había muerto allí, ni apareció tampoco nada en el saco de dormir o cerca del cuerpo que pudiera identificar el cadáver. El hecho de no haber huellas del arrastre indicaba que, probablemente, la habían trasladado hasta allí antes de que se pusiera a llover. Los collares de cuentas que llevaba eran de lo más corriente, aunque Chadwick supuso que no resultaría complicado localizar al vendedor.
Seguro que, en aquellos momentos, unos pobres padres estaban retorciéndose las manos de preocupación igual que él había hecho mientras esperaba a Yvonne. ¿Habría estado en el festival?, se preguntó. Eso sería muy suyo, esa era la música que siempre escuchaba, más su espíritu rebelde y la ropa que usaba. Se acordó del follón que había montado cuando Janet y él no la dejaron ir al festival de la isla de Wight el fin de semana anterior. ¡A la isla de Wight, para decirlo pronto! Eso estaba a quinientos kilómetros de allí. Podía pasar cualquier cosa. ¿En qué demonios estaba pensando?
De momento, lo mejor que se podía hacer era ir comprobando todos los informes de personas desaparecidas en busca de alguien que cuadrase con la descripción de la víctima. Si por ahí no había suerte, tendrían que tomar una fotografía decente de la chica para mostrarla en los periódicos y en la televisión, junto con un aviso a todos los asistentes al festival que hubieran podido ver u oír algo. Lo hicieran como lo hiciesen, necesitaban saber de quién se trataba lo antes posible. Solo entonces podrían empezar a averiguar quién le había hecho aquello y por qué.
La oscuridad aumentaba a medida que Banks y Annie se acercaban a Lyndgarth. Parecía como si el viento hubiera hecho caer los cables de electricidad en algún sitio produciendo un corte de corriente. Las siluetas de las ramas se agitaban bajo el haz de los faros del coche, y todo lo demás a su alrededor era negrura; ni siquiera la lucecita de una granja lejana los guiaba. En Lyndgarth, casas, tabernas, iglesia y parque del pueblo se encontraban todos a oscuras. Annie tomó despacio los virajes de la carretera al salir del pueblo, cruzó el estrecho puente de piedra y siguió entre curvas durante otro kilómetro aproximadamente hasta llegar a Fordham. Incluso en medio de aquella oscuridad resultaba fácil avistar dónde estaba el barullo cuando cruzaron el segundo puente, muy poco después de las ocho y media.
La carretera viraba bruscamente a la izquierda hacia Eastvale al llegar a la taberna, frente a la iglesia, pero si se continuaba recto por delante del albergue de juventud por un camino de tierra que subía la colina para adentrarse en los páramos baldíos, se veía un coche de policía que bloqueaba el paso junto con el Vectra sin distintivos de Winsome. Annie se detuvo junto a los coches y, al salir al exterior, el viento le azotó la ropa. El caso se hallaba en la última casita de la izquierda. Del otro lado de Moorview Cottage pasaba un camino estrecho que se dirigía hacia el oeste entre el lateral de la iglesia y una hilera de casitas hasta desaparecer en el campo envuelto de oscuridad.
—No es un gran lugar, ¿eh? —dijo Banks.
—Depende de lo que quieras —respondió Annie—. De lo más tranquilo, supongo.
—Y hay hasta un pub.
Banks volteó la cabeza hacia el otro lado de la carretera principal y se preguntó si podría distinguir el resplandor de las velas a través de las ventanas y oír los tonos en sordina de las conversaciones del interior. Estaba claro que algo tan tonto como un apagón no iba a privar a los del pueblo de su cerveza a presión.
Lo sobresaltó la luz de una linterna, y Banks oyó la voz de Winsome.
—¿Inspector jefe? ¿Inspectora Cabbot? Por aquí. Me tomé la libertad de pedirles a los de la científica que trajeran algún foco, pero, de momento, esto es todo lo que tenemos.
Siguieron el haz de la linterna camino arriba y cruzaron una verja alta de madera y una galería. El agente de la policía local les esperaba en el interior, hablando con el recién ascendido subinspector Kevin Templeton, y al añadir la luz de su linterna, la visibilidad mejoró considerablemente. Aun así, estaban limitados a lo que podían ver con sus focos; el resto quedaba sumido en una oscuridad total.
Avanzando con cuidado entre las losas de piedra, Banks y Annie siguieron las luces hasta la entrada del cuarto de estar. No llevaban ropa de protección, así que, hasta que los especialistas hubieran terminado, tenían que mantenerse a cierta distancia. Allí, tumbado en el suelo junto a la chimenea, yacía el cuerpo de un hombre. Estaba boca abajo, así que Banks no pudo deducir qué edad tenía, pero su ropa —vaqueros y una sudadera verde oscuro— sugería que era más bien joven. Winsome tenía razón: con este no había dudas. Incluso desde allí, a poco más de un metro de distancia, pudo advertir que la parte de atrás de la cabeza era un amasijo sangriento y que bajo la luz de la antorcha refulgía un largo rastro de sangre coagulada que terminaba en un charco que iba empapando la alfombra. Winsome recorrió la escena con el foco de la linterna para que Banks reparara en un atizador en el suelo, no lejos de la víctima, y en un par de gafas con uno de los cristales rotos.
—¿Ves alguna señal de pelea?
—No —dijo Annie.
El rayo de luz se fijó sobre una cajetilla de Dunhill y un encendedor desechable barato en la mesa de al lado del sillón, a la que apuntaba la cabeza de la víctima.
—Se diría que iba a coger sus cigarrillos —dijo Banks.
—¿Y alguien lo pilló por sorpresa?
—Sí, pero alguien sobre quien no tenía razones para pensar que quería matarlo. —Banks señaló hacia la chimenea—. Lo más probable es que el atizador estuviera junto al fuego con el resto de utensilios.
—El análisis de la dispersión de sangre nos dará una idea más concreta de cómo sucedió —precisó Annie.
Banks asintió y se volvió hacia Winsome.
—Lo primero que hay que hacer es sellar esta habitación por completo —le dijo—. Está prohibido el paso a cualquiera que no sea necesario que entre.
—Bien, inspector —asintió Winsome.
—Y organíceme una encuesta casa por casa lo antes posible. Pida refuerzos si es necesario.
—Inspector.
—¿Sabemos quién es?
—Todavía no —respondió Winsome—. Aquí, el agente Travers, que vive calle abajo, me ha dicho que no lo conoce. Parece tratarse de un alojamiento vacacional.
—Entonces, presumiblemente, habrá un dueño en alguna parte.
—Está aquí, inspector jefe —dijo el agente Travers apuntando con la linterna hacia el comedor. Allí, en una silla de respaldo rígido, estaba sentada una mujer que miraba al vacío en medio de la oscuridad—. No supe en qué otro sitio instalarla, señor —continuó—. Quiero decir, que no podía dejarla marchar hasta que hubiera hablado con usted, y necesitaba sentarse; estaba un poco mareada.
—Ha hecho usted lo correcto —dijo Banks.
—De todos modos, es la señora Tanner. Es la propietaria.
—No, no lo soy —objetó la señora Tanner—. Yo solo me ocupo de todo en su nombre. Los propietarios viven en Londres.
—Muy bien —dijo Banks sentándose frente a ella—. Ya concretaremos los detalles más tarde.
El agente Travers iluminó con la luz de la linterna la mesa que había entre ellos para que no se deslumbrasen y ambos pudieran verse. Por lo que Banks apreció, se trataba de una mujer corpulenta de cincuenta y pocos años, de pelo canoso corto y papada.
—¿Se encuentra bien, señora Tanner? —preguntó.
—Ahora estoy mejor, gracias —dijo llevándose la mano al pecho—. Fue solo el susto. Con la oscuridad y todo eso... No es que no haya visto antes un muerto, pero solo los de la familia, digamos, así que esto...
Dio un sorbo a una taza humeante que reposaba sobre la mesa. Al parecer, Travers había tenido el buen sentido de preparar un poco de té, lo que significaba que debía haber una cocina de gas.
—¿Está usted como para contestar a unas cuantas preguntas? —le preguntó Banks.
—No sé si podré contarle algo.
—Deje que eso lo decida yo. ¿Cómo encontró usted el cuerpo?
—Estaba ahí tirado, sin más, igual que ahora. No toqué nada.
—Bien. Pero me refería a por qué vino usted aquí.
—Por el corte de luz. Vivo justo un poco más abajo de la carretera, ¿sabe?, al otro lado de la taberna, y quería enseñarle dónde se guardan las velas para las emergencias. Y también hay una linterna grande.
—¿Y eso a qué hora fue?
—Justo antes de las ocho.
—¿Vio u oyó alguna cosa poco habitual?
—No.
—¿Vio a alguien?
—Ni un alma.
—¿Ningún coche?
—No.
—¿La puerta estaba abierta?
—No. Estaba cerrada.
—Entonces, ¿qué hizo usted?
—Primero llamé.
—¿Y después?
—Bueno, nadie me abrió, ¿sabe?, y estaba todo oscuro en el interior.
—¿Y no pensó que podía haber salido?
—Su coche está todavía ahí. ¿Quién iba a irse andando en una noche como esta?
—¿Y qué me dice del pub?
—Me acerqué hasta allí, pero no estaba, y nadie lo había visto, así que regresé. Tengo llaves. Pensé que igual había tenido un accidente o algo, que se había caído por las escaleras en la oscuridad, y todo porque yo me había olvidado de enseñarle dónde estaban las velas y la linterna.
—¿Y dónde estaban? —preguntó Banks.
—En una caja en la estantería de debajo de la escalera. —Movió la cabeza hacia los lados lentamente—. Lo siento. Es que en cuanto lo vi que... allí tumbado... olvidé completamente para qué había venido.
—Es lo normal.
Banks mandó a Travers a buscar las velas. Volvió al cabo de un momento.
—Había cerillas en la cocina, al lado del fogón, inspector —informó, y fue colocando las velas en unos platos pequeños, dejándolas sobre la mesa del comedor.
—Así está mejor —dijo Banks. Se volvió hacia la señora Tanner—. ¿Sabe usted quién era su huésped? ¿Cómo se llamaba?
—Nick.
—¿Nada más?
—Cuando pasó a verme a su llegada el sábado pasado y se presentó dijo solo que se llamaba Nick.
—¿Y no le dio un cheque con el nombre completo?
—Pagó en efectivo.
—¿Eso es normal?
—Hay gente que lo prefiere así.
—¿Cuánto tiempo iba a quedarse?
—Pagó dos semanas.
A Banks le pareció que pasar dos semanas de vacaciones en los valles de Yorkshire a finales de octubre era una elección extraña, pero sobre gustos no hay nada escrito. Tal vez ese Nick fuera un fanático del excursionismo.
—¿Cómo descubrió este sitio?
—Los propietarios lo tienen en Internet, pero no me pregunten cómo funciona eso. Yo solo me ocupo de la limpieza y del mantenimiento general.
—Ya entiendo —dijo Banks—. ¿Alguna idea de su procedencia?
—No. No tenía ningún acento extranjero, pero tampoco era de por aquí. De abajo, del sur, diría yo.
—¿Hay alguna otra cosa que me pueda decir de él?
—Solo lo vi una vez —indicó la señora Tanner—. La verdad es que parecía un mozo bastante agradable.
—¿Cuántos años diría usted que tenía?
—No muchos. Treinta y tantos, quizás. No soy muy buena con las edades.
Por la ventana brillaron los faros de un coche y, muy pronto, la casita se llenó con los de la policía científica. Peter Darby, el fotógrafo, y el experto forense del Ministerio de Interior, el doctor Glendenning, llegaron casi al mismo tiempo, Glendenning quejándose de que Banks pensaba que no tenía nada mejor que hacer que andar danzando con cadáveres un viernes por la noche. Banks pidió al agente Travers que acompañase a la señora Tanner a su casa y que permaneciera a su lado. Informó a Banks de que su marido se encontraba fuera en una partida de dardos en Eastvale, pero regresaría pronto, y le aseguró que estaría perfectamente sola. Los de la científica montaron rápidamente una serie de luces en la sala de estar, y mientras Peter Darby fotografiaba la casa con su Pentax y su cámara de vídeo digital, Banks observó al doctor Glendenning examinar el cuerpo, dándole la vuelta ligeramente para observar los ojos.
—¿Puede decirnos algo, doc? —le preguntó Banks al cabo de unos minutos.
El doctor Glendenning se puso en pie y lanzó un suspiro teatral.
—Ya se lo he advertido en otras ocasiones, Banks. No me llame doc. Es una falta de respeto.
—Perdone —dijo Banks. Echó una mirada al cadáver—. De todos modos, a mí también me ha estropeado la noche del viernes, así que cualquier cosa que me diga será una ayuda.
—Bueno, para empezar, está muerto. Puede apuntar eso en su libretita.
—Eso me lo sospechaba —dijo Banks.
—Y no me sea tan sarcástico. ¿Se da cuenta de que en estos momentos tenía que estar en el banquete de lord Mayor, bebiendo Country Manor y zampándome un volován?
—Eso me suena a cosa mala para la salud —bromeó Banks—. Está usted mejor aquí.
Glendenning le dedicó una sonrisa picara.
—Puede que en eso tenga razón, amigo. —Se alisó el cabello plateado—. En todo caso, es casi seguro que la causa de la muerte fue el golpe en la parte de atrás de la cabeza. Lo sabré mejor cuando lo tenga en la mesa, desde luego, pero, de momento, habrá que conformarse con esto.
—¿Hora de la muerte?
—No más de dos o tres horas. Aún no ha empezado el rigor mortis.
Banks comprobó su reloj: las nueve y cinco. La señora Tanner había permanecido allí probablemente alrededor de una hora, lo que estrechaba aún más el arco, entre las seis y las ocho, digamos. Así que no se había encontrado al asesino por poco, lo que la convertía en una mujer con mucha suerte.
—¿Alguna posibilidad de que estuviera borracho, se cayese y se diese en la cabeza?
Banks sabía que era improbable, pero tenía que preguntarlo. No se va por ahí desperdiciando el valioso tiempo y los costosos recursos de la policía por un accidente doméstico.
—Casi completamente seguro de que no —dijo Glendenning echando una mirada al atizador—. Para empezar, de haber sucedido de ese modo, resultaría más probable que hubiese quedado sobre la espalda, y después, a juzgar por la forma de la herida y la sangre y el pelo en ese atizador, afirmaría que, esta vez, el arma del crimen es bastante evidente. Tal vez encuentren un bonito juego de huellas dactilares y puedan irse a casa a la hora de acostarse.
—Pocas esperanzas —dijo Banks viendo esfumarse ante él otro fin de semana. ¿Es que los asesinos no podrían cometer sus crímenes en lunes? No era solo la perspectiva de tener que trabajar todo el fin de semana lo que hacía que los asesinatos en viernes se convirtieran en semejante cruz, sino que también el resto de la gente solía encontrarse poco disponible. Las oficinas cerraban, los trabajadores visitaban a la familia, todo se ralentizaba. Y las primeras cuarenta y ocho horas eran cruciales para cualquier investigación—. En todo caso —continuó—, el atizador estaba muy a mano, lo que probablemente significa que quienquiera que lo hiciese, no venía preparado para matar; o pretendió que así lo pareciese.
—Las especulaciones se las dejo a usted. Por lo que a mí concierne, ahora ya es cosa de la oficina forense. Pueden llevarse el cuerpo en cuanto haya terminado Cartier-Bresson.
Banks sonrió. Se fijó en que Peter Darby sacó la lengua en cuanto el doctor Glendenning se giró de espaldas. Cuando se encontraban en el lugar de los hechos (que, por otra parte, era el único sitio en que se cruzaban), siempre parecían mantener alguna disputa entre ellos.
De momento, resultaba imposible ignorar la actividad del resto de la casa, con los de la científica bullendo por allí. Gruesos cables cruzaban el invernadero para alimentar luces brillantes que proyectaban en las paredes las sombras de aquellos hombres con su ropa de protección. Aquello parecía el plato de una película. Banks sintió que estorbaba deambulando por allí en medio y se fue al invernadero. El viento seguía azotando y, por momentos, parecía lo bastante fuerte como para derribar toda aquella frágil estructura. No ayudaba mucho lo de tener que dejar la puerta abierta para que pasasen los cables.
El subinspector Stefan Nowak, coordinador de escenas del crimen, fue el siguiente en llegar y, tras un breve saludo a Banks y a Annie, se puso a trabajar. Su labor consistía en hacer de enlace entre los de la científica y la policía, traduciendo su jerga a un inglés comprensible cuando era necesario, labor que realizaba a la perfección. Sin duda, le servían de ayuda sus licenciaturas en física y química.
Banks se había fijado en que existen personas que emplean su tiempo en ver cómo otros trabajan. Los ves en cualquier obra de construcción: pequeños ojos en los agujeros de las tablas de las vallas de madera que observan a las excavadoras remover la tierra y a los hombres con sus cascos lanzar órdenes por encima del estruendo; o plantados en la calle mirando hacia el cielo a alguien que, subido en un andamio, limpia con el chorro de arena la fachada de un edificio viejo. Banks no era de esos. Por lo que a él respectaba, esos comportamientos eran una forma perversa de voyeurismo. Además, hasta que no hubieran terminado los equipos, no había mucho más que hacer en aquella casa, y sus pensamientos se escapaban con gusto hacia la taberna iluminada con velas situada a no más de treinta metros de distancia. Habría que interrogar a la gente de allí dentro. Alguien podría haber visto u oído algo. Incluso uno de ellos podría haberlo hecho. Más valía hablar con ellos ahora, mientras permanecían allí y los recuerdos estaban todavía frescos. Pidió a Winsome y a Templeton que se quedasen con Stefan y los de la científica y que fueran a buscarlo si surgía alguna cosa importante; luego avisó a Annie y los dos se dirigieron hacia la verja.
2
Lunes, 8 de septiembre de 1969
Cuando Chadwick quedó satisfecho de cómo iba encaminada la investigación, llamó a Rick Hayes y le sugirió que hablasen en la furgoneta, preparada de tal manera que en uno de los lados tenía un compartimento cerrado para hacer entrevistas justo lo bastante grande, aunque de dos metros de altura. Chadwick sintió algo más que un poco de claustrofobia. Aun así, podía soportarla, y un poco de incomodidad nunca hacía daño cuando se trataba de alguien con algo que ocultar.
Visto de cerca, a Chadwick le pareció que Hayes era mayor de lo que se esperaba. Tal vez fuera la tensión del fin de semana, pero tenía la mandíbula tensa y arrugas alrededor de los ojos. Chadwick le calculó treinta y muchos, aunque, con aquel corte de pelo y aquella ropa, probablemente pudiera pasar por diez años menos. Llevaba una barba incipiente de tres o cuatro días, las uñas de los dedos mordidas hasta abajo y los dos primeros dedos de la mano izquierda amarillos de nicotina.
—Señor Hayes —empezó Chadwick—. Quizá pueda usted ayudarme. Necesito algunos datos. ¿Cuánto público asistió al festival?
—Unas veinticinco mil personas.
—Un montón.
—No tanto. El fin de semana pasado hubo ciento cincuenta mil en el festival de la isla de Wight; usted dirá, tocaban Dylan y The Who. Y nosotros teníamos competencia. Crosby, Stills & Nash y Jefferson Airplane actuaron el sábado en Hyde Park.
—¿Y a quién traía usted?
—¿Las cabezas de cartel? Pink Floyd, Led Zeppelin.
Chadwick, que nunca había oído hablar de ninguno de los dos, anotó con cuidado los nombres tras comprobar la ortografía con Hayes.
—¿Quién más? —preguntó.
—Un par de grupos locales: Jan Dukes the Grey, The Mad Hatters. Los Hatters han despuntado especialmente estos últimos meses. Su primer LP ya está en las listas.
—¿Qué quiere decir con locales? —preguntó Chadwick sin dejar de escribir.
—Leeds. Esta área en general, en cualquier caso.
—¿Cuántos grupos en total?
—Treinta. Puedo facilitarle la lista completa si lo desea.
—Se lo agradecería. —Chadwick no estaba muy seguro de adonde lo conduciría esa información, pero cualquier dato, por insignificante que pareciera, era una ayuda—. Montar un evento de este tipo debe exigir mucha organización.
—A mí me lo va a decir. No solo hay que contratar a los grupos con mucha antelación y gestionar las concesiones, el aparcamiento, la zona de acampada y los servicios de higiene, también hay que poner generadores, organizar el transporte y disponer de un buen lote de equipos de sonido; y luego, la seguridad.
—¿A quién utilizó?
—A mi gente.
—¿Ya había organizado un evento así antes?
—A escala más pequeña. Es mi trabajo: soy promotor.
Chadwick garabateó unas notas en su libreta ocultándolas de Hayes con la mano, no porque revistiesen alguna importancia, sino que solo quería que Hayes pensase que la tenían. Hayes encendió un cigarrillo. Chadwick abrió la ventana.
—El festival duró tres días, ¿correcto?
—Sí. Empezamos el viernes a última hora de la tarde y cerramos hoy de madrugada.
—¿A qué hora?
—Led Zeppelin tocaron los últimos. Entraron poco después de la una de la madrugada y deben haber terminado sobre las tres. Pretendíamos haber acabado antes, pero siempre se producen retrasos inevitables: equipos que funcionan mal, ese tipo de cosas.
—¿Y qué pasó a las tres?
—La gente empezó a marcharse a casa.
—¿En mitad de la noche?
—No había nada que los retuviera aquí. Los que habían montado tiendas probablemente volvieran al campamento a pillar unas pocas horas de sueño, pero el resto se marchó. El prado quedó prácticamente vacío y el equipo de limpieza pudo empezar al amanecer. La lluvia también ayudó.
—¿A qué hora empezó a llover?
—Debía de ser sobre las dos y media de la madrugada. Fue solo un chaparrón corto.
—Así que mientras tocaba Led Zeppelin, ¿estuvo casi todo el tiempo sin llover?
—Casi todo el tiempo, sí.
Yvonne había llegado a casa a las seis y media, pensó Chadwick, lo que significaba que había tenido tiempo más que de sobras para volver de Brimleigh si es que había estado allí. ¿Qué había estado haciendo entre las tres y las seis y media? Chadwick decidió que mejor se olvidaba de eso hasta que hubiera comprobado si había asistido al festival.
Dada la hora de la muerte (entre la una treinta y las cinco treinta), tenían que haber matado a la víctima mientras el grupo estaba actuando o mientras todo el mundo regresaba a su casa; más probablemente lo primero, decidió, porque así era más fácil no tener testigos; y probablemente antes de que lloviera, puesto que no encontraron rastros evidentes.
—¿Hay alguna otra verja de entrada aparte de la que yo utilicé? —preguntó.
—No. Solo la del norte. Pero sí hay muchas salidas.
—Supongo que todo el recinto está vallado.
—Sí. Como ya sabe, no era un concierto gratuito.
—Con lo que nadie tendría ninguna razón específica para entrar a través del bosque.
—No. Por ese lado no hay salidas. No se va a ninguna parte. El aparcamiento, la zona de acampada y las entradas están todas situadas en el lado norte, y la carretera más próxima también está en esa dirección.
—Tengo entendido que tuvieron ciertos problemas con los cabezas rapadas.
—Nada que mi gente no pudiera controlar. Una pandilla intentó colarse por la verja, pero los retuvimos.
—¿Por el norte o por el sur?
—Por el este, en realidad.
—¿Y eso cuándo fue?
—El sábado por la noche.
—¿Y regresaron?
—Que yo sepa, no; y si volvieron, no armaron bronca.
—¿Hubo gente que durmiera en el prado durante el fin de semana?
—Algunos. Como ya le dije, dispusimos un par de terrenos para el aparcamiento y la zona de acampada justo en aquella colina de allí. Un montón de chicos plantaron tiendas y luego iban y venían; otros simplemente trajeron sacos de dormir. Pero, oiga, ¿qué importa todo esto? Se podría decir que lo que ocurrió es evidente.
Chadwick alzó las cejas.
—¿Ah, sí? Debo de estar perdiéndome algo. Cuénteme —dijo.
—Bueno, habrá discutido con su novio o algo parecido, y este la mató. Estaba un poco apartada de la muchedumbre, allí, a la orilla del bosque, y si todo el mundo andaba escuchando a Led Zeppelin, probablemente no se hubieran enterado ni aunque se acabara el mundo.
—Suenan fuertes esos Led Zeppelin, ¿eh?
—Puede jurarlo. Tendría que oírlos.
—Quizá lo haga. De todos modos, ahí se ha apuntado usted un punto: estoy seguro de que la música ayudó al asesino. Pero ¿por qué dar por hecho que era su novio? ¿Es que los novios suelen apuñalar a sus novias?
—No lo sé... solo es que... quiero decir... ¿quién si no?
—¿Un maníaco homicida, tal vez?
—De eso sabrá usted más que yo.
—¿O un vagabundo de paso?