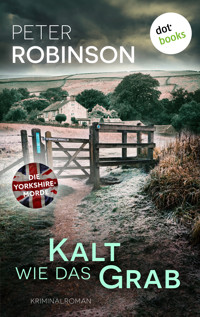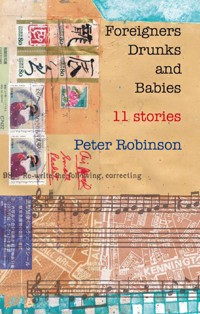Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alan Banks
- Sprache: Spanisch
Un par de muertes incomprensibles, separadas por los años, amenazan con sacar a la luz antiguos escándalos que podrían destrozar carreras, reputaciones, mitos... Las verdades enterradas en él fango de la traición son devastadoras y afectan a vivos y muertos. En el verano de 1965, el adolescente Alan Banks se enfrentó a la desaparición y el posible asesinato de su mejor amigo, Graham Marshall, quien se esfumó un domingo mientras hacía el recorrido habitual del reparto de periódicos. Treinta y cinco años mas tarde, el inspector jefe Banks se encuentra en Grecia intentando recomponer su vida cuando, en su ciudad natal, son hallados los restos óseos de un joven al que pronto identifican como Graham Marshall. Banks, sumergido en un pasado demasiado lejano que aún le atormenta porque, en su momento no pudo o no supo evitar la muerte de su amigo, Se involucra en una investigación que lo pondrá cara a cara con un mundo conocido y mucho más cercano. --- "El inspector Banks sabe que a menudo las respuestas a los interrogantes que intenta resolver pueden encontrarse en lo más profundo de la propia alma." - Michael Connelly "Excepcional" – The Washington Post "El Camaleón es una auténtica novela negra moderna y cautivadora." - Bookseller "Si aún no te habías topado con el inspector Banks, prepárate para un curso intensivo en tensión, de una psicología sutil." - Ian Rankin "Entre las sombras ofrece todo el suspense que se pueda esperar, además de unas cuantas sorpresas." - The Toronto Star "Petrificante, evocativa, una obra de arte de profundos matices." - Dennis Lehane "Una novela tan vívida que quemará los dedos incluso a los detractores de los thrillers más programáticos." - People "El talento de Robinson... le permiten otorgar a Banks una mente ágil y una presencia fuerte en el relato al tiempo que, gracias a la variedad de sus registros, cada personaje secundario cobra una individualidad tenaz." - New York Times Books Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El peso de la culpa
El peso de la culpa
Título original: Close To Home
© 2003 by Peter Robinson. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-779-9
1
El lunes por la mañana, Trevor Dickinson llegó al trabajo resacoso y de un humor de perros. La boca le sabía a mierda de paloma, la cabeza le cimbraba como los bafles en un concierto de heavy metal y el estómago le corcoveaba como un coche con el carburador sucio. Ya se había bebido media botella de leche de magnesia y tomado cuatro paracetamoles extrafuertes, pero los efectos brillaban por su ausencia.
Al llegar al prado, Trevor tuvo que esperar a que la policía dispersase a los últimos manifestantes, sólo entonces podría poner manos a la obra. Aún quedaban cinco sentados en medio del campo con las piernas cruzadas. Ecologistas. Al ver a la ancianita de pelo cano, Trevor pensó: «Señora, debería darle vergüenza compartir el césped con esa panda de malditos marxistas homosexuales que van por ahí abrazando árboles para que otros no los talen».
Trevor echó un vistazo en derredor esperando dar con la pista de por qué alguien querría salvar esas pocas hectáreas. Habían pertenecido a un granjero que lo perdió todo a causa de una combinación de fiebre aftosa y encefalopatía espongiforme bovina. El maquinista de la excavadora estaba casi seguro de que en aquella zona no abundaba ni el «trino-pedo de pezones sonrosados», pájaro que no podía anidar en ninguna otra parte del país, ni se ocultaba entre los setos la celebrada «alondra mierdiverde». Ni siquiera había una arboleda, a no ser que lo fuera aquella raída fila de chopos escuálidos —víctimas mortales del humo— que separaba el prado de la autopista de circunvalación A1.
Finalmente la policía se deshizo de los manifestantes, y de la ancianita, levantándolos del suelo como a estatuas y cargándolos hasta un furgón cercano. Acto seguido Trevor y sus compañeros recibieron la orden de comenzar el trabajo. Las lluvias del fin de semana lo habían embarrado todo y dificultaban más de lo habitual la extracción de tierra. Pero Trevor era un maquinista experimentado. Hundía la pala de la excavadora por debajo de la superficie mojada, elevaba la tierra todo lo que podía y la dejaba caer en la caja del camión volcador. Tenía una destreza innata para el manejo de las palancas. Dirigía todo aquel complejo sistema de embragues, marchas y ejes de transmisión como un director de orquesta, y obtenía de la pala toda la potencia posible enderezándola enseguida para no dejar caer la carga cuando la elevaba por encima del camión volcador.
Trevor llevaba trabajando más de dos horas cuando creyó ver algo que asomaba de la tierra removida.
Se levantó del asiento y, mientras limpiaba la condensación del cristal de la cabina con un trapo, entornó los ojos para ver qué era. Cuando se dio cuenta, se le cortó la respiración: estaba cara a cara con un cráneo humano. Y lo peor era que aquel cráneo le devolvía la mirada.
Alan Banks no tenía ni un atisbo de resaca, pero al notar que se había olvidado la televisión encendida tuvo claro que la noche anterior había bebido demasiado ouzo. Ese armatoste sólo captaba las cadenas griegas, y él nunca las miraba cuando estaba sobrio.
Se desperezó, soltó un gruñido y se levantó a hacer un poco de café griego, esa bebida poderosa a la que se había aficionado desde su llegada a la isla, una semana atrás. Mientras se hacía el café, puso un cedé de arias escogidas de Mozart, cogió uno de los periódicos que había comprado y que aún no había abierto y salió al balcón. Había traído consigo su discman, pero tuvo suerte: el pequeño apartamento donde se alojaba tenía una minicadena con platina de cedés. Banks llevaba una parva de sus compactos favoritos: Billie Holiday, John Coltrane, Schubert, Walton, The Grateful Dead, Led Zeppelin y muchos más.
Apoyado en la barandilla metálica escuchó Parto, ma tu, ben mio y contempló el mar que asomaba detrás del laberinto de muros y terrazas, toda una composición cubista de superficies blancas y azules recortadas. El sol brillaba en aquel cielo azul perfecto, como todos los días desde su llegada. El aroma a lavanda salvaje y a romero flotaba en el aire. Un crucero acababa de soltar anclas, y las primeras lanchas de la jornada se afanaban en desembarcar contingentes de turistas entusiastas armados de cámaras fotográficas las gaviotas los seguían con sus graznidos.
Banks se sirvió café, salió una vez más al balcón y se sentó. El chirrido de la silla contra las baldosas de terracota le dio un susto de muerte a una suerte de lagartija, que disfrutaba del sol de la mañana.
Después de hojear el periódico de la semana anterior y leer otro trozo de la Odisea, Banks decidió bajar al pueblo a regalarse una comida dilatada y opípara. Bebería un par de vasos de vino, compraría el pan, unas aceitunas y un trozo de queso de cabra, y después regresaría a hacer la siesta y escuchar música. Por la noche acudiría a la taberna del muelle y jugaría al ajedrez con Alexandros tal y como lo hacía desde el segundo día de su estancia allí.
Aparte de la sección de deportes y la de arte, poco había en el periódico que a Banks le interesara. La intensidad de las lluvias había interrumpido el tercer partido internacional en el estadio del Manchester United —vaya primicia—; Inglaterra había ganado un partido de la ronda clasificatoria para la Copa del Mundo; y las reseñas de libros y discos no salían aquel día. Lo que Banks no pudo evitar ver fue un breve artículo acerca de un esqueleto. Lo había desenterrado accidentalmente un trabajador, en el solar donde se construía el nuevo centro comercial de Peterborough, junto a la A1. La noticia llamó la atención del policía porque era precisamente en Peterborough donde había pasado su niñez. Sus padres vivían allí.
Banks cerró el periódico y se puso a observar los círculos y caídas en picado que trazaban las gaviotas. Era como si se deslizaran sobre partituras de Mozart. Los pájaros vivían a la deriva, igual que él. Banks recordó la segunda conversación con Alexandros. El griego se detuvo en medio de la partida, miró gravemente a Banks y dijo:
—Pareces un hombre con muchos secretos, Alan, un hombre triste. ¿De qué huyes?
Banks había meditado detenidamente sobre aquel comentario. ¿De veras estaba huyendo? Quizás. Quizás estuviera huyendo de un matrimonio fracasado y de un romance chapucero, de un trabajo que por segunda vez casi lo mata de estrés, de la proximidad a las muertes violentas y al peor lado del ser humano. Tenía que admitir que procuraba alejarse de todo aquello, al menos temporalmente.
¿O se trataba de algo más profundo? ¿Estaría huyendo de sí mismo, del hombre que era, del hombre en el cual se había transformado? Sentado allí, cavilando, se limitó a contestar:
—Ojalá lo supiera. —E hizo una jugada apresurada que dejó indefensa a su reina.
Durante su breve estancia, Banks había evitado las aventuras del corazón. Andrea, la camarera de la taberna de Philippe, coqueteaba con él a veces, pero nunca iba más allá. Ocasionalmente alguna de las turistas de los cruceros le lanzaba una de esas miradas nostálgicas que, si uno estaba dispuesto, lo llevaba sólo a un sitio. Banks no estaba dispuesto. Había hallado para sí un refugio donde no tenía que enfrentarse diariamente con el crimen, donde no tenía que bajar a sótanos abarrotados de cadáveres de jovencitas violadas. Aquella imagen del último caso en el que trabajó todavía le obsesionaba, incluso en esa isla tranquila.
Había alcanzado su objetivo. Había escapado del desastre que era su vida y encontrado una suerte de paraíso. Entonces, ¿por qué seguía tan inquieto?
La inspectora Michelle Hart de la Policía de Cambridgeshire, División Norte, se adentró en las instalaciones del Departamento de Antropología Forense del hospital del distrito. Aquella mañana estaba entusiasmada. Generalmente las autopsias le repelían, no tanto por las incisiones y las exploraciones, sino más bien por el contraste entre las superficies de azulejos lustrosos y acero y el asqueroso contenido de los estómagos, por los hilos de sangre negruzca que corrían hacia las canaletas pulidas, en medio de un fuerte olor a desinfectante y al tufo de un intestino perforado. Aquella mañana, la doctora Wendy Cooper, antropóloga forense, sólo tenía que revisar un montón de huesos.
Michelle había conocido a la doctora poco más de un mes atrás, mientras estudiaban unos restos pertenecientes a un anglosajón, algo bastante común en esa zona; era el primer caso de la inspectora en su nuevo puesto. Las dos mujeres se llevaban bien. Lo único que fastidiaba a Michelle era la costumbre que tenía la doctora de escuchar country mientras trabajaba. Según la doctora Cooper, esa música la ayudaba a concentrarse; la voz de Loretta Lynn, no obstante, producía un efecto radicalmente distinto en Michelle.
Inclinados sobre un esqueleto incompleto, la doctora Cooper y su asistente, un estudiante recién licenciado llamado David Roberts, ordenaban los pequeños huesos que antes fueran manos y pies. «Debe de ser una tarea difícil», reflexionó Michelle al recordar el breve curso de anatomía al que había asistido. Que alguien pudiera distinguir una costilla de otra o un nudillo de su compañero era una habilidad que la dejaba perpleja. Para la doctora, la tarea no presentaba dificultad alguna. Wendy Cooper, de cabello corto y canoso y gafas sin montura, rondaba la cincuentena. Era una mujer de contextura corpulenta y no le gustaba perder el tiempo en tonterías.
—¿Sabe cuántos huesos tiene una mano? —preguntó la doctora Cooper sin despegar la mirada del esqueleto.
—Muchos.
—Veintiséis —respondió Cooper—. Veintiséis, y algunos cabroncetes son bien difíciles de diferenciar.
—¿Qué puede adelantarme? —dijo Michelle sacando la libreta.
—Muy poco. Como verá, todavía lo estamos reconstruyendo.
—¿Era varón?
—Le doy mi palabra. El cráneo y el pubis lo dejan muy claro. Además diría que proviene del norte de Europa —dijo, y puso de lado el cráneo—. ¿Ve ese perfil recto y la apertura nasal estrecha? Ésas son características precisas. Hay más, por supuesto: la bóveda craneal alta y las cuencas oculares. Pero no creo que quiera oír una clase de antropología étnica, ¿verdad?
—Lo cierto es que no —repuso Michelle, que consideraba la charla bastante interesante. A veces creía haberse equivocado de carrera. A veces le hubiera gustado estudiar antropología o tal vez medicina—. No era muy alto, ¿verdad?
—Bastante para su edad —sentenció la doctora Cooper mirando los huesos desparramados sobre la mesa de acero.
—No me diga que ya sabe qué edad tenía.
—Por supuesto que sí, aunque sólo sea una estimación. Medimos los huesos largos y luego aplicamos la fórmula correspondiente. Resulta que medía un metro sesenta y siete, más o menos.
—¿Era un adolescente?
La doctora asintió, luego golpeó suavemente el hombro del esqueleto:
—La epífisis medial, la clavícula para usted, es la última juntura cartilaginosa que se calcifica. Generalmente se produce en torno a los veinticinco años, pero puede ocurrir entre los quince y los treinta y dos. La clavícula de este joven aún no se había endurecido. También he comprobado los extremos de las costillas y las vértebras: en una persona adulta no solamente se perciben muestras de desgaste, sino costillas festoneadas, de extremos más afilados. Las de él son planas, de puntas redondeadas y una curvatura mínima. Las vértebras no muestran marcas de fusión epifiseal. En cuanto a la solidificación de los huesos ilion, isquion y pubis se detuvieron en la primera etapa; ese proceso ocurre entre los doce y los diecisiete.
—¿Qué edad tenía según usted, entonces?
—En mi oficio no conviene aventurarse, pero creo que andaría entre los doce y los quince. Tenga en cuenta un margen de error de dos años, más o menos. Las bases de datos de las que obtenemos nuestra información suelen estar incompletas, otras veces no están al día.
—¿Se le ocurre algún otro dato?
—Los dientes. Por supuesto que tendrá que hacer examinar las raíces por un odontólogo, y comprobar la cantidad de flúor. Ese producto no empezó a usarse comercialmente hasta 1959. Pero por ahora le puedo decir dos cosas. La primera: no quedan dientes caducos, es decir, dientes de leche; y ya le ha salido la segunda muela. Eso quiere decir que andaría por los doce años, más o menos. Pero si tuviera que decantarme, y dadas las demás pruebas, me arriesgaría a afirmar que era mayor en vez de menor.
—¿Cuál es la segunda?
—Ésa, me temo, es menos científica. A juzgar por el estado general de sus dientes y el aspecto de los empastes de metal en los dientes posteriores, diría que lo trataba un dentista de la vieja escuela. Muy vieja.
—¿Cuánto tiempo llevaba enterrado?
—Es imposible saberlo. No quedan rastros de tejidos blandos ni de cartílagos, los huesos están descoloridos y astillados. Supongo que más de una década o dos. No puedo añadir nada, hasta haber hecho pruebas más exhaustivas.
—¿Hay marcas que indiquen la causa del fallecimiento?
—Todavía no. Hay que limpiar los huesos. A veces la costra de barro no permite ver, por ejemplo, las hendiduras producidas por cuchilladas.
—¿Qué me dice de ese agujero que tiene en el cráneo?
La doctora Cooper pasó el dedo por el orificio serrado:
—Debe de haber ocurrido durante la excavación. No hay duda de que es post mórtem.
—¿Cómo lo sabe?
—Si se lo hubiesen hecho antes de morir, habría señales de cicatrización. Ésta es una herida limpia.
—¿Y si fuera la causa de la muerte?
La doctora Cooper suspiró como si estuviera hablando con un estudiante espeso. Michelle advirtió la sonrisa de David Roberts, quien se sonrojó al darse cuenta de que lo habían sorprendido.
—Si fuera la causa de la muerte —contestó la doctora—, nos enfrentaríamos a una herida con una forma muy diferente. Los huesos frescos se quiebran de forma distinta a los viejos. Observe —dijo señalando el agujero—. ¿Qué ve?
Michelle se acercó a mirar con detenimiento.
—Los bordes —dijo finalmente—. No son del mismo color que el resto del cráneo.
—Muy bien. Lo cual significa que se trata de una fractura reciente. Si el hueso se hubiese quebrado en el momento de la muerte, sería lógico que los bordes hubiesen adquirido el mismo color que el resto del cráneo, ¿no le parece?
—Supongo —repuso Michelle—. Es muy sencillo.
—Sólo si uno sabe dónde mirar. El joven también tenía fracturado el húmero derecho. Pero ya se había soldado, por lo que debió de ocurrirle en vida. ¿Ve este hueso de aquí? —dijo la doctora señalando el brazo izquierdo—. Es un poco más largo que el derecho, lo cual quiere decir que era zurdo. Por supuesto que podría deberse a la fractura, pero lo dudo. Hay desigualdades en las escápulas que apoyan mi hipótesis.
Michelle tomó nota y se volvió hacia la doctora:
—Sabemos casi con certeza que fue enterrado donde lo encontraron —dijo—, porque los restos se encontraban a un metro y pico de profundidad. Pero nos gustaría saber si le dieron muerte en ese lugar o si lo llevaron allí posteriormente.
—Al igual que el cráneo y algunos otros huesos, cualquier prueba de utilidad fue destruida por la excavadora.
—¿Dónde están los objetos que encontramos junto al cadáver?
La doctora Cooper hizo un gesto en dirección al banco de trabajo que ocupaba todo el largo de la pared opuesta y volvió su atención a los huesos. Por vez primera se oyó la voz de David Roberts. Cuando hablaba con Michelle, el ayudante acostumbraba a bajar la vista y farfullar, por lo que la inspectora no siempre le entendía. David siempre se ponía tenso en su presencia, como si ella le gustara. Michelle sabía que la combinación de cabello rubio y ojos verdes cautivaba a ciertos hombres, pero esto era una exageración. Michelle había cumplido los cuarenta y David no podía tener más de veintidós.
Siguió hasta la mesa al ayudante, que le señaló un montoncito de objetos casi irreconocibles.
—No sabemos con certeza si eran del chico —tartamudeó—, pero los encontramos en las inmediaciones del cadáver.
Al observarlos más de cerca, Michelle pudo apreciar que se trataba de jirones de tejido, prendas quizás. También había una hebilla de cinturón, calderilla, un cortaplumas, un pequeño triángulo de plástico, cuero de calzado que aún tenía los ojales de bronce para los cordones, y varias pequeñas esferas.
—¿Qué son?
—Canicas —dijo David.
Le quitó el barro a una y se la entregó a la inspectora.
Tenía un tacto suave. Dentro se retorcía una doble hélice azulada.
—Entonces fue en verano —susurró para sí Michelle.
—¿Qué ha dicho?
Levantando los ojos hacia David respondió:
—Que debió de haber muerto en verano. En verano, cuando hacía buen tiempo, los chavales solían jugar a las canicas en la calle. ¿Qué puede decirme de las monedas?
—Hay algunos peniques, una media corona y monedas de a seis y de a tres.
—¿Eran todas de las antiguas?
—Anteriores a la adopción del sistema decimal.
—O sea, que datan de antes de 1971. —Michelle cogió el trozo de plástico plano y triangular—: ¿Y esto qué es?
David le quitó la tierra, y descubrió una trama de carey.
—Una púa. Ya sabe, para tocar la guitarra.
—Conque además era músico...
Michelle cogió una suerte de pulsera de cadena, incrustada de barro y corroída, cuya chapa ovalada llevaba una inscripción.
—Ya me pareció interesante a mí también —intervino la doctora Cooper aproximándose a la mesa—. ¿Sabe lo que es?
—¿Una pulsera o algo así?
—Efectivamente. Una pulsera de identificación, estaban muy de moda a mediados de los sesenta. Mi hermano tenía una igual. David logró limpiarla bastante. Naturalmente, todo el plateado se le ha ido, pero tenemos suerte de que el grabador hundiera el taladro hasta la aleación. Si se fija bien, aún puede leerse parte del nombre. Coja.
La doctora le entregó una lupa. A través del cristal de aumento Michelle pudo leer el leve trazo de algunas de las letras: G...R...H...A... y poco más.
—Pondría «Graham» —sugirió la doctora.
Michelle contempló la colección de huesos intentando imaginar al ser vivo y cálido que habían sido. Al niño.
—Así que se llamaba Graham... —susurró—. Lástima que en la pulsera no le hayan grabado el apellido. Eso nos facilitaría mucho el trabajo.
La doctora puso los brazos en jarras sobre sus amplias caderas y rio.
—Para serle sincera, querida, no se lo podían haber puesto más fácil. Si no me equivoco, va a tener que buscar a un chico zurdo llamado Graham, de entre doce y quince años, que sufrio una fractura de húmero y desapareció hace veinte o treinta años, probablemente en verano. Ah, y le gustaba jugar a las canicas y tocar la guitarra. ¿Me estoy olvidando de algo? Créame, no creo que haya muchos chicos como ése en sus archivos.
Todos los días, alrededor de las siete de la tarde, Banks solía bajar la colina recorriendo las callejuelas sinuosas del pueblo. A aquellas horas disfrutaba de la calidad de la luz, de la manera en que las casitas blancas con sus escalones de madera pintados vibraban por el colorido, y de las flores —una profusión de púrpuras, rosados y rojos— que parecían incandescentes. El aroma de las gardenias se mezclaba con el del tomillo y el orégano, y cerca de la costa, aquel mar, oscuro como el vino tinto, se extendía hasta el continente. Era el mismo mar de los tiempos de Homero. «Oscuro como el vino» no era la descripción más feliz, se corrigió Banks, pues algunas zonas costeras eran azules o verdes y sólo alcanzaban mar adentro el tono morado de los vinos jóvenes griegos.
Al verlo pasar, un par de tenderos lo saludaron. Hacía más de dos semanas que había llegado, más tiempo del que suelen pasar los turistas, y si bien no lo aceptaban, al menos empezaban a reconocerlo. Aquella isla no se diferenciaba mucho de cualquier pueblecito de Yorkshire, donde uno seguía siendo un recién llegado hasta haber sobrevivido a un par de inviernos. ¿Por qué no quedarse y aprender el idioma? ¿Por qué no convertirse en un ermitaño misterioso y entregarse a los ritmos de la vida isleña? Por su cuerpo delgado, su piel bronceada y su cabello corto y negro, podría pasar perfectamente por otro griego más.
Banks recogió los dos periódicos ingleses atrasados, que llegaron en el último barco del día, y prosiguió su camino hasta la taberna de Philippe, junto al muelle. Allí, en una mesa de la terraza, Banks pasaba muchas de sus noches deleitándose con las vistas del puerto. Mientras bebía una copa de ese aperitivo anisado llamado ouzo, Banks decidía qué cenar; luego acompañaba la cena con retsina. Banks descubrió que el curioso amargor del vino local había terminado por conquistarlo.
Encendió un cigarrillo y observó a los turistas subir a la lancha a motor que los devolvería al crucero, con su entretenimiento nocturno de a bordo. Probablemente verían a Cheryl, oriunda de un pueblo como Cheadle Hulme perdido en el norte de Inglaterra, bailar la danza de los siete velos. O a un grupo de imitadores de los Beatles provenientes de Heckmondwike, otra aldea olvidada. Mañana esos mismos turistas desembarcarían en otra isla, comprarían baratijas caras y tomarían un montón de fotografías que verían una vez y guardarían en una caja para siempre. Unos turistas alemanes, que por lo visto habían pasado la noche en uno de los pequeños hoteles de la isla, ocuparon la mesa más alejada y pidieron cervezas. Ellos y Banks eran los únicos que estaban en la terraza.
Banks dio un sorbo al ouzo, picoteó aceitunas y dolmades y finalmente decidió cenar un pescado a la griega y una ensalada verde. Los últimos turistas ya habían regresado al crucero y, tan pronto como les hubiera vendido todo cuanto pudiera, Alex acudiría a jugar al ajedrez. Mientras tanto Banks leería los periódicos.
Un artículo al pie de la portada le llamó la atención. El titular rezaba: LAS PRUEBAS DE ADN CONFIRMAN LA IDENTIDAD DEL CADÁVER DESENTERRADO. Intrigado, Banks leyó el resto:
La semana pasada, trabajadores encargados de la construcción del nuevo centro comercial sito junto a la A1 de Peterborough, Cambridgeshire, desenterraron el cadáver de un joven. Los indicios descubiertos en el lugar y la experiencia de la antropóloga forense, doctora Wendy Cooper, acotaron al mínimo la labor. «Fue como un regalo del cielo —explicó la doctora al cronista—. Generalmente los huesos no nos dicen tanto, pero esta vez enseguida averiguamos que se trataba de un jovencito que se había roto el brazo derecho y casi con seguridad era zurdo.» Cerca del lugar se encontró una pulsera de identificación —muy popular entre los quinceañeros de mediados de los sesenta— que llevaba grabada parte de un nombre. La inspectora Michelle Hart de la Policía de Cambridge comentó: «La doctora Cooper nos proveyó una gran cantidad de información. Sólo hubo que revisar los archivos y acotar la búsqueda». Cuando la policía dio con el candidato que más se adecuaba al perfil, un tal Graham Marshall, se pidió a los padres que se sometieran a una prueba de ADN, que arrojó resultados positivos. «Es un alivio que lo hayan encontrado después de todos estos años. Aunque una nunca perdiera la esperanza», dijo la madre en su casa. Graham Marshall desapareció el 22 de agosto de 1965, tenía catorce años y había salido a repartir los periódicos a pie, en las inmediaciones del barrio de protección oficial en Peterborough. Hasta la fecha el caso había sido archivado. «La policía de entonces se vio falta de pistas —subrayó la inspectora Hart—. Pero siempre existe la posibilidad de que lo ocurrido saque a la luz nuevos indicios.» Al preguntársele si se iba a reabrir el caso, la inspectora manifestó: «Los casos de desaparecidos nunca se cierran hasta dar con el sujeto; y si hay indicios de delito, entonces debe hacerse justicia». Hasta este momento no se conoce la causa de la muerte, aunque la doctora Cooper señaló que al niño le hubiera costado lo suyo enterrarse solo.
A Banks el estómago se le hizo un nudo. Dejó el periódico sobre la mesa y fijó la vista en el mar, donde el atardecer espolvoreaba de rosa el ancho cielo. Todo lo que le rodeaba empalideció, y de pronto le pareció irreal. Como preparado de antemano, en ese preciso instante comenzó a sonar, al igual que todas las noches, La danza de Zorba, el griego. La taberna, el puerto, las risas forzadas, todo se perdió en la distancia, y Banks se quedó solo con sus recuerdos y la palabrería cruda del periódico.
—¿Qué es lo que decís los ingleses, un penique por ese pensamiento?
Banks levantó la vista. La figura retacona y morena de Alex lo observaba.
—Perdona, Alex... Me alegro de verte, siéntate.
—Tienes cara de haber recibido malas noticias —contestó el griego aceptando la invitación.
—Sí, se podría decir que sí.
Banks encendió un cigarrillo. A lo lejos, el mar en penumbras, y más cerca la sal y el tufillo a pescado muerto. Alex le hizo un gesto a Andrea y un segundo más tarde frente a ellos se materializaron una botella de ouzo, unas aceitunas y un plato de dolmades.
Philippe encendió las linternas que colgaban en torno a la terraza. La brisa las mecía y proyectaban sobre las mesas sombras fugaces. Alex sacó de su bolso de cuero el juego de ajedrez portátil y se puso a colocar las piezas.
Banks sabía que Alex no iba a tirarle de la lengua. Ésa era una de las cosas que le gustaban de su nuevo amigo. Alex había nacido en la isla, pero después estudió en la Universidad de Atenas. En calidad de ejecutivo había viajado por todo el mundo con una compañía naviera griega, pero diez años atrás, al cumplir los cuarenta, Alex decidió dejarlo todo. Ahora se dedicaba a labrar cinturones de cuero que vendía luego a los turistas en el muelle. Banks descubrió muy pronto que Alex era un hombre extremadamente culto, un apasionado del arte y la arquitectura griegos, y que hablaba inglés sin apenas fallos. Poseía además un dominio de sí mismo muy enraizado —o eso parecía—, y daba la impresión de estar satisfecho con la vida sencilla que llevaba. Banks deseaba conquistar un dominio de sí como aquél. Como es lógico, Banks no le había dicho a su nuevo amigo a qué se dedicaba, sino que era funcionario público. La experiencia le había demostrado que desvelar su oficio de policía solía espantar a los extraños. Si no, los extraños tenían un misterio sin resolver, de la misma forma que todo el mundo se ve aquejado de una rara enfermedad cuando le presentan a un doctor.
—Quizás hoy no sea un buen día para jugar —dijo Alex mientras guardaba las piezas, consciente de que el ajedrez no era sino una excusa para las conversaciones de dos jugadores inexpertos.
—Perdona, creo que no estoy con ánimos —dijo Banks—. Seguramente perdería.
—Siempre pierdes; pero no importa, amigo mío. Está claro que algo te preocupa.
Alex se incorporó para marcharse, pero Banks le cogió el brazo. Era curioso, pero le apetecía contárselo a alguien.
—Quédate —dijo, y sirvió dos vasos de ouzo. Alex lo miró unos segundos, con esos ojos marrones tan serios, y se acomodó—. A los catorce años un buen amigo mío de la escuela desapareció... —comenzó Banks. Detuvo la mirada en las luces del puerto primero, y en el sonido de los estayes de las embarcaciones después—. Nunca lo volvimos a ver. Nadie pudo averiguar qué fue de él. No encontraron nada de nada. —Banks sonrió y se volvió hacia Alex—. Es curioso, en aquellos años, en todas partes, sonaba esta misma música. La danza de Zorba, el griego de Marcello Minerbi fue un gran éxito en Inglaterra. Curiosas las cosas que uno recuerda, ¿verdad?
—La memoria es un proceso misterioso —admitió Alex.
—Del que se debe desconfiar.
—Es cierto, parece que los recuerdos arrumbados se... metamorfosean.
—Qué palabra griega más bella. Metamorfosis —dijo Banks.
—Es verdad. Imposible no pensar en Ovidio.
—Pero es eso lo que le sucede al pasado, a nuestros recuerdos, ¿no crees?
—Así es...
—A lo que iba —recapituló Banks—. Todo el mundo supuso que mi amigo, Graham, había sido raptado y muerto por un pedófilo. Ésa es otra palabra griega, pero no tan bella.
—Dada la vida que nos impone la ciudad, parece una suposición bastante razonable. Pero ¿no podía haber huido?
—Ésa era la otra teoría, pero nadie sabía de ninguna razón para que lo hiciera. Era bastante feliz y nunca bromeaba con huir de casa. —Banks hizo una pausa—. El hecho es que dos meses antes yo estaba jugando en la orilla del río y un hombre apareció e intentó empujarme al agua.
—¿Y qué pasó?
—Que yo era delgado y escurridizo. Me zafé y salí corriendo.
—¿Nunca informaste de ello a las autoridades?
—Ni siquiera se lo conté a mis padres.
—¿Por qué no?
—Ya sabes cómo son los chavales, Alex. Para empezar, se suponía que yo no debía estar tan lejos de mi casa. Y estaba haciendo novillos, además. Debía estar en clase. Creía que todo había sido culpa mía. Sencillamente, no quise meterme en un lío.
Alex sirvió más ouzo.
—Y cuando tu amigo desapareció dedujiste que había sido el mismo hombre.
—Así es.
—¿Y has cargado con la culpa todos estos años?
—Más o menos. Nunca lo había visto de ese modo. Pero de vez en cuando, cuando me paro a pensar, me produce... es como una vieja herida que no acaba de cicatrizar. No lo sé. En parte fue por aquello que...
—¿Que qué?
—Nada.
—¿Que te hiciste policía?
Banks le devolvió una mirada azorada.
—¿Cómo lo has adivinado?
—Conocí a unos cuantos en mi juventud —repuso Alex—. Se acaba por reconocer ciertos signos.
—¿Como cuáles?
—Pues la capacidad de observación, la curiosidad, una cierta manera de sentarse y caminar. Cosillas...
—Por lo que veo, a ti el trabajo de policía no se te daría nada mal.
—Bah, no lo creo.
—¿Por qué?
—Nunca sabría si estoy del lado de los buenos.
—¿Y ahora lo estás?
—Lo intento.
—Yo también —concluyó Banks.
—Estoy seguro de que eres un buen policía. Pero date cuenta de que en Grecia, pues... Hemos sufrido unos cuantos regímenes, ¿sabes? Pero continúa, por favor.
Banks dio unos golpecitos sobre el periódico.
—Lo encontraron enterrado junto a un arcén, a unos doce kilómetros de donde vivía. —Alex soltó un silbido entre dientes. Banks prosiguió—: Aún no han averiguado la causa de la muerte, pero no pudo llegar solo hasta el lugar donde lo encontraron.
—O sea, que las suposiciones estaban en lo cierto.
—Pues sí.
—Y eso te hace sentir fatal, otra vez, ¿verdad?
—Terrible. ¿Y si fue mi culpa, Alex? ¿Y si fue el mismo hombre? Si al menos hubiera contado a alguien lo que me pasó...
—Podrías haberlo denunciado, pero no significa que lo fueran a atrapar. Como bien habrás comprobado, esos tipos suelen ser muy listos. —Alex meneó la cabeza—. Pero no soy tan tonto para creer que puedo convencer a un hombre que se empeña en sentirse culpable. ¿Crees en el destino?
—No lo sé.
—Los griegos somos grandes creyentes en el destino.
—¿Y eso qué tiene que ver?
—¿No te das cuenta, amigo mío? El destino te exonera. Es como la Iglesia católica, que te absuelve. Si fue el destino, tu cometido era sobrevivir y no contar lo que te ocurrió. El destino de tu amigo fue ser secuestrado, muerto y descubierto muchos años después.
—En ese caso prefiero no creer en el destino.
—Valía la pena intentarlo —concedió Alex—. ¿Qué piensas hacer?
—No lo sé. No hay mucho que pueda hacer al respecto. La policía local va a investigar y averiguarán lo que pasó o no. Después de tantos años, yo apostaría a que no averiguarán nada.
Alex guardó silencio unos instantes. Jugó con el vaso de ouzo y, finalmente, dio un trago acabado en suspiro.
—¿Qué te pasa? —dijo Banks.
—Presiento que voy a echarte de menos, amigo mío.
—¿Por qué? No me marcho todavía.
—¿Sabías que durante la guerra los alemanes ocuparon esta isla?
—Claro que sí —respondió sorprendido Banks—. He explorado las fortificaciones, y tú lo sabes. Ya lo hemos discutido. No eran tan imponentes como las de Los cañones de Navarone, pero me impresionaron.
—Ni tú ni yo podemos imaginar cómo fue la ocupación nazi —dijo Alex gesticulando con desdén—, pero mi padre la vivió. Una vez me contó una historia de cuando era jovencito, más o menos de la misma edad que tu amigo y tú. El oficial alemán al mando se llamaba Von Braun. Todo el mundo pensaba que debía de ser un inútil de cojones para que lo destinaran a un sitio como éste. Y como bien has dicho tú, esta isla no era precisamente la de Los cañones de Navarone. No era en absoluto la posición más estratégica del Mediterráneo. Pero alguien tenía que vigilar al populacho, y esa tarea le tocó a Von Braun. No era una misión que entusiasmara, y estoy seguro de que los soldados se fueron volviendo despreocupados.
»Un día, mi padre y tres de sus amigos robaron un jeep alemán. Los caminos estaban destrozados, casi como los de ahora, y ellos apenas sabían conducir. Así que a menos de un kilómetro del lugar del robo ya habían chocado el jeep contra un peñasco. Afortunadamente ninguno salió herido y lograron huir antes de que los alemanes se enteraran de lo ocurrido. Pero un soldado los vio, e informó a Von Braun que los ladrones habían sido cuatro chavales.
Alex hizo una pausa y encendió uno de sus cigarrillos turcos. Alguna vez Banks le había preguntado si era políticamente correcto que un griego fumara tabaco turco, pero Alex se limitó a contestar que sabía mejor.
—Bien... —recapituló Alex en medio de una nube de humo—. Fuera por la razón que fuera, Von Braun se empeñó en dar un castigo ejemplar, tal y como lo hicieron los nazis en muchos otros pueblos ocupados. Probablemente sólo quería demostrar que no era un blando, un incompetente y un imbécil a quien habían destinado al culo del mundo para que no interfiriera en la guerra. Así que Von Braun hizo detener a cuatro chavales, el número que el soldado le había dicho, y los fusiló por allá. —Alex señaló el punto donde la calle mayor desembocaba en el muelle—. Dos de ellos habían participado en el robo, pero los otros eran inocentes. Ninguno de ellos era mi padre.
Los turistas alemanes se rieron de algo que había dicho una de las mujeres y pidieron más cervezas a Andrea. Según Banks, ya estaban bastante bebidos y sólo hay algo peor que un alemán borracho: un hooligan inglés borracho.
Alex los ignoró y siguió con su relato:
—Mi padre y su amigo tenían remordimientos por no haber hablado, pero ¿qué iban a hacer? Los nazis quizás hubieran matado a los cuatro que habían pillado y también a ellos dos. Es lo que los americanos llaman una situación sin salida. Mi padre cargó con esa culpa durante toda su vida.
—¿Está vivo?
—No, hace años que murió. Pero sucede que Von Braun fue uno de los criminaluchos de guerra juzgados después de la contienda, ¿y sabes qué?: mi padre asistió al juicio. Salvo una visita a Atenas para que le extirparan el apéndice, nunca en su vida había dejado esta isla. Pero sintió que debía ir al juicio y dar testimonio.
A Banks el relato de Alex y el peso de la historia le oprimieron, no había nada que pudiera decir que no sonara inapropiado y superficial. Finalmente halló las palabras:
—¿Quieres decir que crees que debo volver?
Alex lo miró con ojos tristes.
—No soy yo el que quiere que regreses.
—Mierda.
Banks encendió un cigarrillo y comprobó una vez más el contenido de la botella de ouzo. Estaba casi vacía.
—¿Me equivoco? —persistió Alex.
Banks dirigió la mirada hacia el mar, ahora oscuro, un mar que retorcía las luces reflejadas en su superficie, y asintió en silencio.
Esta noche Banks ya no podría hacer nada, pero Alex tenía razón: tendría que marcharse. Había cargado con su culpa secreta durante tanto tiempo que ésta se le había hecho carne. Sacarse de la cabeza el hallazgo de los huesos de Graham era como querer olvidar todo lo que había dejado atrás: Sandra y su embarazo, Annie Cabbot, su trabajo de policía.
Observó a una pareja de amantes jóvenes estrechándose el uno al otro, paseando junto al muelle, y le sobrevino una tristeza terrible porque sabía que esa breve estancia en el paraíso había tocado su fin. Sabía que ésta sería la última vez que él y Alex pasarían una noche silenciosa y cordial en la canícula griega, con el sonido de fondo de las olas rompiendo contra el viejo muelle de piedra, rodeados del aroma de tabaco turco, tomillo y sal. Sabía que a la mañana siguiente bajaría temprano al muelle, abordaría el ferry hacia El Píreo y cogería el avión de regreso a casa. Pero el policía deseaba con todas sus fuerzas no tener que hacerlo.
2
Dos días más tarde, al norte, en el condado de Yorkshire, el cielo se encontraba muy lejos de estar despejado y azul, y el sol se negaba categóricamente a brillar. De hecho, calculó Annie Cabbot al tiempo que hacía a un lado otro montón de papeles y descansaba los pies en el escritorio, Febo no asomaba desde que Banks había partido hacia Grecia. Era como si el cabrón se hubiese llevado consigo toda la luz del sol. Desde entonces no hubo más que lluvia fría, cielos grises y todavía más lluvia. Y estaban en agosto. ¿Qué había pasado con el verano?
Annie no podía negarlo, echaba de menos a Banks. Aunque ella había puesto fin a la relación amorosa entre ambos, no había nadie más en su vida y todavía disfrutaba de la compañía y las reflexiones profesionales del inspector jefe. En los momentos de debilidad, ella deseaba seguir teniéndolo de amante, pero, dada la historia familiar de él y el renovado interés de ella por su carrera, no era ésa una opción factible. Dormir con el jefe conlleva muchas complicaciones. No obstante, el lado positivo era que Annie ahora tenía más tiempo para pintar y había vuelto a sus clases de meditación y yoga.
No era difícil entender las razones por las que Banks se había marchado. El pobre ya no podía más. Necesitaba recargar las pilas y sentirse fuerte antes de lanzarse otra vez a la locura. Con un mes le bastaría. El subjefe de policía Ron McLaughlin había dado el visto bueno; además Banks tenía acumulados días de permiso de sobra. Así que había salido por patas hacia Grecia llevándose el sol con él. Qué buena suerte tienen algunos.
Al menos la ausencia temporal de Banks le había supuesto a Annie un traslado de la Oficina de Querellas y Disciplina Interna a la Brigada de Investigaciones en lo Criminal, la BIC. Y con el rango de inspectora: justamente lo que había andado buscando. Ya no tenía un despacho privado, sino un rincón semioculto tras una mampara en la sala de la BIC, que compartía con el sargento Hatchley seis agentes, entre ellos Winsome Jackman, Kevin Templeton y Gavin Rickerd. Pero había valido la pena, aunque más no fuera por alejarse del seboso y sexista comisario Chambers. Eso sin mencionar los encargos sucios que había tenido que llevar a cabo bajo su mando.
Ultimamente en la zona oeste habían ocurrido casi tantos crímenes como días de sol. La excepción sorprendente era Harrogate, donde surgió un misterioso brote epidémico de huevos voladores. A los jóvenes les había dado por lanzarlos a los coches que pasaban, a las ventanas de los ancianos e incluso contra las comisarías. Pero eso ocurría en Harrogate, no en Eastvale. Justamente por ello, Annie, aburrida de revisar informes, declaraciones de misiones, circulares y propuestas de reducción de costes, paró la oreja al oír los golpecitos del bastón del comisario Gristhorpe aproximándose a la puerta de la sala. Annie quitó los pies de encima del escritorio para que su superior no viera que calzaba un par de botines de ante rojo muy monos, se enganchó los mechones de su ondeada cabellera castaña detrás de las orejas y simuló estar hasta arriba de papeleo.
Gristhorpe se aproximó al escritorio. Había perdido bastante peso desde que se rompiera el tobillo, pero aún lucía un porte robusto. Las malas lenguas decían que se había atrevido a sacar el tema del retiro voluntario.
—¿Qué pasa, Annie?
Annie señaló los papeles que cubrían su escritorio.
—No mucho.
—Pues ha desaparecido un chaval. Un estudiante de quince años.
—¿Cuándo?
—Ayer ya no regresó a su casa. —Gristhorpe dejó el informe del desapa delante de Annie—. Desde ayer por la tarde los padres no paran de llamar.
—Es un poco pronto para acudir a nosotros, ¿no, jefe? —dijo Annie quitándole hierro al asunto—. Los chicos se escapan continuamente, sobre todo los de quince.
Gristhorpe se rascó la barbilla.
—Puede que sí, pero éste se llama Luke Armitage.
—¿Luke Armitage? No será...
—Precisamente. El hijo de Martín Armitage; el hijastro para ser precisos.
—Cago en la leche.
El ex jugador de fútbol Martín Armitage había sido en sus tiempos uno de los máximos goleadores de primera división. Al retirarse se dedicó a llevar la vida de un caballero de provincias. Vivía con su mujer y su hijastro Luke en Swainsdale Hall, una magnífica casa solariega en las laderas del valle, más allá de Fortford. Armitage era considerado un «millonario sociata» porque profesaba ideas de izquierda y donaba dinero a obras de beneficencia, en especial aquellas que apoyaban y promovían el deporte infantil. Su hijo Luke no asistía a una escuela privada, sino al instituto público de Eastvale.
La mujer de Martín, la ex modelo Robín Fetherling, era tan famosa en lo suyo como su marido en el fútbol. Sus desmadres —drogas, fiestas y romances tormentosos con numerosas estrellas del rock— habían sido la comidilla de la prensa unos veinte años atrás, cuando Annie no era más que una quinceañera. Robín Fetherling y Neil Byrd habían acaparado los titulares por ser la joven y exitosa pareja del momento; por entonces Annie ya acudía a la Universidad de Exeter. En su apartamento de estudiante solía escuchar discos de Neil Byrd, pero después le perdió el rastro, ya no tenía ni tiempo para escuchar música pop. Annie recordó que unos quince años atrás Robín y Neil, que nunca se casaron, habían tenido un bebé: Luke. La pareja se separó y, cuando el niño todavía era muy pequeño, Neil se suicidó.
—Me cago en la leche yo también —remachó Gristhorpe—. Oiga, Annie, no me gustaría que creyeran que tratamos mejor a los ricos y famosos que a los pobres, pero quizá pueda ocuparse de tranquilizar a los padres. Seguramente el chaval se ha ido de marcha con sus colegas o se ha escapado a Londres, ¿quién sabe? Lo que sí sé es que en un caso de éstos la gente piensa lo peor.
—¿Dónde lo vieron por última vez, jefe?
—No lo sabemos con certeza. Ayer por la tarde vino a la ciudad, pero cuando empezó a oscurecer y aún no había vuelto a casa, los padres empezaron a preocuparse. Primero pensaron que estaría con sus amigos; sin embargo, cuando por la noche seguía sin aparecer se preocuparon de verdad. Como se imaginará, esta mañana estaban histéricos. El chaval siempre lleva su móvil, así que si le hubiera pasado algo el chico habría llamado.
Annie frunció el ceño.
—Eso sí que parece raro. ¿Han intentado llamarlo?
—No contesta. Creen que lo ha apagado.
—Me acercaré a hablar con ellos —dijo Annie.
Se puso de pie y cogió el paraguas.
—Y, Annie...
—¿Sí, jefe?
—No hace falta que le diga que hemos de actuar con suma cautela. Lo último que nos hace falta es que se entere la prensa local.
—Seré sutil, muy sutil.
—Me alegro —asintió Gristhorpe.
Al cruzar Annie el quicio de la puerta oyó a sus espaldas la voz de su superior:
—Muy bonitas sus botas.
En el avión, Banks cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo de su asiento, entonces cayó en la cuenta de que guardaba un recuerdo más claro de los días de la desaparición de Graham Marshall que del resto de su adolescencia. Y eso que la memoria suele conferir al pasado un tinte menos riguroso que épico, refundiéndolo, condensándolo, trasponiéndolo. Como bien había dicho Alex la noche anterior, la memoria se metamorfosea.
Semanas, meses y años se desdoblaban en su mente, aunque no necesariamente en orden cronológico. Es posible que las emociones e incidentes fuesen fáciles de ubicar en la memoria, pero, como sucede en el trabajo policial, para reconstruir una secuencia de hechos hay que basarse en pruebas tangibles. Por ejemplo, Banks no recordaba a ciencia cierta si lo habían pillado robando en los supermercados Woolworth en 1963 o en 1965. Ahora bien, recordaba con absoluta claridad el miedo y el desamparo que sintió en aquella habitación triangular debajo de las escaleras mecánicas; nunca olvidaría a los dos vigilantes de traje oscuro y la forma en que lo zarandeaban de aquí para allá obligándolo a vaciar los bolsillos, ni la empalagosa loción marca Old Spice que llevaban. Pero cuando pensaba en ello más detenidamente, recordaba que aquel día también había comprado el elepé With The Beatles, lanzado en noviembre de 1963.
Y así era como solía suceder. Uno recordaba una cosilla cualquiera, un olor, una melodía, el clima o un trozo de conversación. Entonces lo ponía bajo la lupa, lo examinaba desde todos los ángulos posibles y de pronto aparecía otro poquito de información que uno creía ya perdido. Y luego otro poquito más. No era un método infalible, pero a veces, cuando lo ponía en práctica, Banks acababa recreando una película con esos retazos de su pasado, un largometraje del que era a la vez protagonista y espectador. Así llegaba a distinguir qué ropa llevaba puesta, a saber lo que había sentido, a reconstruir las conversaciones de los que lo rodeaban, a calcular cuánto frío o calor hacía. A veces el grado de realismo de sus recuerdos terminaba por aterrorizarlo y al despertar notaba que estaba empapado de sudor frío.
Una semana o diez días después de regresar de unas vacaciones en Blackpool con la familia Banks, Graham Marshall desapareció un domingo mientras hacía el recorrido habitual del reparto de periódicos. Desde hacía seis meses, el joven recorría el trayecto a pie para Donald Bradford, el dueño de la tienda ubicada en la acera de enfrente. Banks había hecho el mismo recorrido el año anterior, cuando el puesto pertenecía al señor Thackeray. Como era lógico, al principio sólo los Marshall y la policía se enteraron de la desgracia. Nadie más.
Banks se reclinó en su asiento y cerró los ojos, quería recrear aquel domingo. Seguramente había empezado como siempre. Los fines de semana solía remolonear en la cama hasta el mediodía, hora en que su madre lo llamaba a comer el rosbif. Durante la comida escuchaban las comedias de la Light Programme, emisora precursora de la BBC 1: La alondra azul y Rodeando el cabo; luego sonaban Billy Cotton y su banda, y Banks huía despavorido hacia la calle a encontrarse con sus amigos del barrio.
A veces los cinco adolescentes —Banks, Graham, Steve Hill, Paul Major y Dave Grenfell— salían de caminata por el parque a patrullar su territorio de césped que rodeaba los campos de fútbol. Luego, mientras escuchaban el programa de éxitos de Alan Freeman, Pick of the Pops, en la radio de Paul, veían pasar a las chicas. A veces Steve se ponía atrevido y ofrecía a las chicas un par de cigarrillos Woodbine si le hacían una paja, pero en general los amigos se limitaban a mirarlas desde lejos con ojos anhelantes.
Otros domingos se juntaban en casa de Paul a escuchar discos; eso hicieron el día que Graham desapareció. El tocadiscos Dansette de Paul era el mejor, porque podía sacarlo a la calle si hacía buen tiempo. No ponían la música muy fuerte, así que nadie se quejaba. Y si los padres de Paul salían, los amigos aprovechaban para fumarse unos cigarrillos.
Aquel domingo estaban todos menos Graham. Nadie sabía por qué faltaba, acaso sus padres lo habían castigado. Los viejos de Graham podían ser muy estrictos, especialmente su padre. Por la razón que fuera, Graham no había acudido, pero nadie se preocupó demasiado por ello.
Así pasaban el domingo, sentados en los escalones. Enfundados en sus pantalones ceñidos con patas de elefante de treinta centímetros de ancho, camisetas ajustadas, zapatos puntiagudos y el pelo tan largo como se lo permitiesen sus padres antes de mandarlos a Freddy el Loco, el peluquero del barrio. Como es lógico escuchaban mucha música, pero la más destacada del momento, según las evocaciones de Banks, era el último elepé de Bob Dylan, Bringing It All Back Home, disco original propiedad de Steve, y el favorito de Banks, Help!
Además de su fascinación por el onanismo, Steve Hill tenía gustos musicales un tanto extravagantes. Si a otros chavales les gustaban Sandie Shaw, Cliff Richard y Cilla Black, a Steve le gustaban The Animals, The Who y Bob Dylan. Banks y Graham compartían sus gustos, sin embargo Banks también gustaba del pop más tradicional como Dusty Springfield y Gene Pitney. Dave y Paul, en cambio, eran más conservadores y no se alejaban de Roy Orbison y de Elvis. En lo que todos coincidían sin reparos era en su odio por Val Doonican, Jim Reeves y The Bachelors.
En aquellos días, canciones como Subterranean Homesick Blues y Maggie’s Farm transportaban al joven Banks a sitios inimaginables, y temas de amor misteriosos como Love Minus Zero/No Limit y She Belongs to Me no se le iban de la cabeza durante días y días. Es imprescindible aclarar que Banks no entendía lo que Dylan quería decir, pero en esas canciones indescifrables había algo mágico, inquietante incluso, como un sueño hermoso cuyas palabras se convierten en un galimatías. Pero Banks no alcanzó el estatus de incondicional de Dylan hasta que, un mes o dos más tarde, oyó Like a Rolling Stone y se quedó pasmado. Habían pasado treinta años y Banks todavía no conseguía entender ni la mitad de lo que Dylan quería significar.
Tarde o temprano las chicas de calle abajo pasaban por delante, como era costumbre. Lucían un aspecto muy mod: minifaldas, peinados estilo Mary Quant, melenas, flequillos y cintas en el pelo, maquillaje de ojos denso como aplicado a paladas, labios pálidos y esa constante apatía en la mirada. Tendrían unos dieciséis años, demasiados para Banks y sus amigos. Esas chicas ya salían con chavales de dieciocho que conducían Vespas o Lambrettas.
Dave se marchó pronto con la excusa de que tenía que ir a Ely a tomar el té con sus abuelos, pero Banks intuía que su amigo lo hacía porque ya estaba hasta las narices de Dylan. Banks no llegaba a recordar la hora exacta, pero estaba seguro de que Paul y él estaban escuchando Everyone’s Gone to the Moon cuando vieron aquel Ford Zephyr acercarse lentamente. Sin duda no había sido el primero porque Graham desapareció por la mañana, pero fue el primero que vieron llegar. Paul lo señaló y se puso a silbar la banda sonora de Z Cars, la serie policial de la televisión. No era raro ver coches patrulla en los barrios de protección oficial, pero aún eran lo bastante infrecuentes para no pasar desapercibidos. El coche se detuvo en el número 58, la casa de Graham. Dos agentes de uniforme bajaron y llamaron a la puerta.
Banks revivió la imagen de la señora Marshall al abrir la puerta, el ligero cárdigan que la abrigaba a pesar del calor que hacía, y la forma en que los policías se quitaron las gorras y la siguieron al interior de la casa. Después de aquel día ya nada volvió a ser lo mismo en el barrio.
De nuevo en el siglo XXI, Banks abrió los ojos y se los frotó. Recordar lo había cansado todavía más. Llegar a Atenas el día anterior le había costado un triunfo, y cuando por fin lo hizo se enteró de que no había vuelos hasta el día siguiente. Después de la paz y el sosiego del retiro en la isla, había tenido que pasar la noche en un hotel de mala muerte, colmado del ruido y el jaleo de la gran ciudad, y había dormido fatal.
El avión se dirigía al norte sobrevolando el Adriático, entre las costas de Italia y la antigua Yugoslavia. Sentado del lado izquierdo, Banks se enfrentó a un cielo tan azul que tuvo la impresión de que debajo de él se desplegaba Italia entera; los tonos verdes, azules y tierras que marcaban el paso del Adriático al Mediterráneo: montañas, un cráter de volcán, viñas, casas apiñadas y la expansión de una gran ciudad. Pronto aterrizaría de nuevo en Manchester, y daría comienzo la verdadera investigación. Habían encontrado los huesos de Graham Marshall, y Banks estaba decidido a averiguar cómo y por qué diablos habían llegado hasta ese lugar.
Annie salió de la carretera comarcal entre Fortford y Relton y cogió el camino de gravilla que la llevaría a Swainsdale Hall. El paisaje estaba salpicado de olmos, sicomoros y fresnos que ocultaban la residencia hasta que el visitante tomaba la última curva. Entonces la casa señorial aparecía en todo su esplendor. Esa mansión, construida en el siglo XVII con piedra caliza arenisca de la zona, era un edificio largo y simétrico de dos plantas, con una chimenea central y parteluces de piedra. Los Blackwood, la familia más influyente de aquellos valles, habían vivido allí hasta extinguirse como lo hacen muchas familias aristocráticas, poco a poco, ya sea por falta de herederos apropiados o de dinero. Aunque Martín Armitage había comprado la vieja mansión por una bicoca, se decía que los gastos de mantenimiento costaban un ojo de la cara. De hecho, al aproximarse, Annie vio que algunas losas del tejado estaban deterioradas.
Aparcó frente a la casa y a través de la lluvia sesgada contempló el valle. Era una vista magnífica. Detrás de los pequeños montículos de tierra que abultaban la zona baja del prado —una línea de defensas celtas contra los invasores romanos—, contempló todo el verdor del valle extenderse ante sus ojos desde el serpenteante río Swain hasta las cimas calizas de color gris, allá en lo más alto, que parecían asomar como dientes en la sonrisa de una calavera. Al otro extremo del valle, a medio camino de las cimas, asomaban las ruinas de la abadía de Devraulx, y luego Lyndgarth, un pueblo típico, con su campanario cuadrado y sus columnas de humo elevándose desde chimeneas y tejados mohosos deslucidos por la lluvia.
Mientras se acercaba a la casa, Annie oyó unos ladridos en el interior. Prefería los gatos. Odiaba la manera en que los perros se abalanzaban sobre el visitante, lo babeaban y enseguida le olfateaban la entrepierna. Creaban un caos en medio del vestíbulo, entretanto el dueño se deshacía en disculpas por el entusiasmo de su animal e intentaba explicar que todo aquello era sólo una demostración de afecto.
Esa vez no fue una excepción. No obstante, la joven mujer que abrió la puerta pescó al perro por el collar antes de que le baboseara la falda a Annie. Detrás de la primera apareció una segunda mujer.
—¡Miata, pórtate bien! ¡Quieta! Por favor, Josie —dijo la dueña de la casa a la joven—, llévate a Miata a la trascocina, por favor.
—Sí, señora —susurró Josie, y desapareció arrastrando tras de sí a la dobermann cabizbaja.
—Disculpe. Le entusiasman tanto las visitas —explicó la dueña de la casa—. Sólo quieren jugar.
—Bonito nombre, Miata —respondió Annie, y se presentó.
—Gracias. Soy Robin Armitage —dijo la mujer, y le extendió la mano—. Pase, por favor.
Annie siguió a Robin por el largo vestíbulo y después a la derecha por una puerta. Entraron en una estancia inmensa, una suerte de sala para banquetes, en la que los muebles quedaban desperdigados en torno a la hermosa alfombra persa del centro; al mobiliario se sumaban un piano de cola y una chimenea más grande que toda la casa de la inspectora. Encima de la repisa de la chimenea colgaba lo que, en opinión de la mirada experta de Annie, parecía ser un Matisse original.
El hombre que hasta ese momento había estado mirando por la ventana orientada a un jardín del tamaño de un campo de golf, se volvió al oír entrar a Annie. Al igual que su esposa, denotaba el cansancio de toda una noche sin pegar ojo. Martín Armitage se presentó con un apretón de manos firme pero breve.
El ex jugador medía más de un metro ochenta y tenía un aspecto atlético, es decir, guapo pero de facciones duras, y llevaba el pelo cortado casi al cero como tantos otros futbolistas. Era delgado, de piernas largas, y estaba en forma, como era de esperar en un deportista retirado. Su ropa de andar por casa —un vaquero y un jersey amplio tejido a mano— le hubieran costado a Annie más de un sueldo. Martín Armitage lanzó una mirada a los botines rojos de la inspectora. Annie deseó haberse decidido por un calzado un poco más discreto. Pero ¿cómo iba a saberlo?
—El comisario Gristhorpe me ha contado lo de Luke —dijo finalmente Annie.
—Ya... —Robin Armitage intentó sonreír, pero le salió como la toma número veinte de un anuncio de dentífrico—. ¿Qué le parece si le pido a Josie que nos sirva el té? ¿O prefiere café?
—Me encanta el té. Gracias —dijo Annie, y se sentó nerviosamente en el filo de un sillón antiquísimo.
Uno de los detalles más civilizados del trabajo de policía, especialmente si se iba de paisano, es que la gente —testigos, víctimas e incluso los criminales— le ofrecía indefectiblemente un refrigerio. Por lo general era té, una costumbre tan inglesa como el fish and chips. Por lo que había leído y visto en la televisión, Annie no lograba imaginar que en el resto del mundo sucediera lo mismo. Quizá los franceses ofrecían un vaso de vino a los gendarmes cuando éstos acudían, quién sabe...
—Sé que todo esto es terrible —dijo Annie—, pero en el noventa y nueve por ciento de los casos no hay razón para preocuparse.
Robín arqueó una ceja perfectamente depilada.
—¿Lo dice en serio o sólo quiere tranquilizarnos?
—Lo digo en serio. Le sorprendería saber la cantidad de casos de desapas que nos llegan... Perdone la jerga, quise decir personas desaparecidas. La mayoría aparece sin un rasguño.
—¿La mayoría? —repitió con sorna el ex futbolista.
—Lo que quiero decir es que estadísticamente es bastante probable que...
—¿Estadísticamente? Qué clase de personas son ust...
—¡Cálmate, Martín! La inspectora sólo quiere ayudarnos. —Robín se volvió hacia Annie—. Disculpe a mi marido; ninguno de los dos ha dormido mucho. Luke nunca nos ha hecho esto y nos tiene locos de preocupación, y creo que así seguiremos hasta que Luke vuelva sano y salvo. Díganos, ¿dónde cree usted que pudo haber ido?
—Ojalá lo supiera, de veras —respondió Annie. Luego sacó su libreta—. ¿Les importaría que les hiciera algunas preguntas?
Martín Armitage se mesó la melena que no tenía, soltó un suspiro y se dejó caer una vez más en el sofá.
—No, por favor, adelante —respondió Armitage—. Disculpe. Tengo los nervios hechos polvo, ¿sabe?
Cuando él la miró directamente, Annie advirtió la preocupación que había en sus ojos; y también fue testigo de la mirada de acero de quien suele conseguir lo que quiere. Josie regresó con el té, servido en una bandeja de plata. Annie se puso un poco tensa, como solía sucederle cuando estaba en presencia de sirvientes.
Martín Armitage frunció los labios hasta formar una sonrisa, como si hubiese notado la incomodidad de la policía.
—Le parece un poco pretencioso, ¿a que sí? Supongo se preguntará por qué un socialista recalcitrante como yo tiene una chacha. No se crea que es porque no sé hacer una taza de té. Me crié con seis hermanos en el norte de Yorkshire, en un pueblo minero tan pequeño que nadie se enteró cuando Maggie Thatcher lo borró de la faz de la tierra. Nos daban pan y manteca para el desayuno, si teníamos suerte. De ahí venimos. Y Robín creció en una granja de Devon.
«¿Cuántos millones habrán pasado desde entonces?», se preguntó Annie. Pero no había ido a discutir estilos de vida con los Armitage.
—No es asunto mío —repuso secamente—. Imagino que los dos tendrán bastantes cosas que hacer y necesitan que les echen una mano. Pero no esperen que cuando levante la taza vaya a poner tieso el meñique.