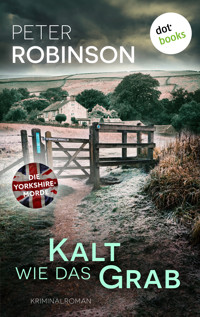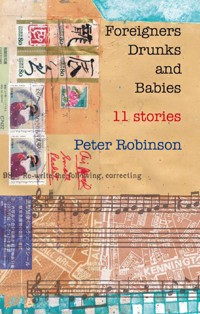Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alan Banks
- Sprache: Spanisch
Según cómo se mire, la imagen del fuego que consume dos barcas en el agua puede resultar hermosa. De hecho, al inspector Banks le recuerda un verso de Shakespeare. Pero en cada barca se encuentra un cadáver, los restos chamuscados del artista local, excéntrico y ermitaño, y de una joven yonqui e igualmente solitaria. El inspector Banks, un hombre curtido por las tragedias extraliterarias, sabe que no se trata de un accidente, sino de una puesta en escena. La obra de un autor obstinado, por cierto, ya que poco tiempo pasará antes de que otro fuego se lleve un remolque en el campo y con él, como temen Banks y la detectivē Annie Cabbot, otra vida marginal. A pesar del patrón evidente, y aunque los primeros resultados de la investigación indican que la intriga se sitúa en el mun-dillo de los falsificadores de obras de arte y estafadores varios, puede que estos crímenes no sean un fin en sí mismos. Entre las Ilamas, un ojo adiestrado (Banks) podría descifrar un plan para borrar la pista de un espanto mayor. Un ojo experto como el de Banks podría ver incluso la pieza que falta en lo que parece una obra incompleta; la muerte que está por venir, aunque Banks no sepa dónde, cuándo ni por qué. --- "Excepcional" – The Washington Post "Si aún no te habías topado con el inspector Banks, prepárate para un curso intensivo en tensión, de una psicología sutil." - Ian Rankin "El Camaleón es una auténtica novela negra moderna y cautivadora." - Bookseller "El inspector Banks sabe que a menudo las respuestas a los interrogantes que intenta resolver pueden encontrarse en lo más profundo de la propia alma." - Michael Connelly "Entre las sombras ofrece todo el suspense que se pueda esperar, además de unas cuantas sorpresas." - The Toronto Star "Petrificante, evocativa, una obra de arte de profundos matices." - Dennis Lehane "Una novela tan vívida que quemará los dedos incluso a los detractores de los thrillers más programáticos." - People "El talento de Robinson... le permiten otorgar a Banks una mente ágil y una presencia fuerte en el relato al tiempo que, gracias a la variedad de sus registros, cada personaje secundario cobra una individualidad tenaz." - New York Times Books Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jugando con fuego
El peso de la culpa
Título original: Close To Home
© 2004 by Peter Robinson. Reservados todos los derechos.
© 2025 Skinnbok ehf.. Reservados todos los derechos.
ePub: Skinnbok ehf.
ISBN: 978-9979-64-781-2
19 DE JULIO
Iba por el tercer somnífero y el segundo vaso de whisky cuando llamó a mi puerta. No sé por qué me molesté en abrirla. Ya me había resignado a mi suerte y organizado mis asuntos para poder abandonar este mundo tan pacífica y cómodamente como fuera posible. Nadie iba a llorar mi muerte.
En el equipo de música sonaba la Pastoral de Beethoven, sobre todo porque una vez vi una película sobre una sociedad del futuro en la que un hombre acudía a un hospital a que lo durmiesen para siempre. En las paredes proyectaban imágenes de arroyos, cascadas y bosques, y se oía la Pastoral. No puedo decir que a mí me distrajese mucho, pero estaba bien tener una melodía que acompañase el incesante tamborilear de la lluvia sobre el techo endeble que me cubría.
Supongo que abrir fue una reacción instintiva, una suerte de tic nervioso. Si suena el teléfono, uno lo coge. Si alguien llama a la puerta —algo tan poco habitual en el aislamiento en el que yo vivía— uno va a ver de quién se trata. Eso hice yo.
Y ahí estaba él. Inmaculado como siempre en su traje de Hugo Boss, sujetando el paraguas negro con una mano y con la otra una botella. Pese a la poca luz y a no haberle visto en veinte años, le reconocí de inmediato.
—¿Puedo pasar? —dijo con esa tímida sonrisa suya—. Aquí fuera llueve como si se avecinara el segundo Diluvio Universal.
Creo que me hice a un lado, atónito, mientras él plegaba el paraguas; quizá me tambaleé un poco. De todas las personas a las que nunca pensé volver a ver, si acaso esperaba volver a ver a alguien, esa persona era él.
Agachó la cabeza y entró. Noté que sus ojos lo inspeccionaron todo, igual que lo habían hecho siempre. Esa era otra de las características suyas que recordaba: la asimilación e interpretación instantáneas del entorno. Cuando te ponía los ojos encima te sentías escrutado por todas partes, hasta en lo más profundo del alma; en cuestión de segundos te había clasificado por completo. Recuerdo que eso solía fascinarme y acojonarme a la vez.
Naturalmente ni me había molestado en esconder el whisky y las pastillas —todo había ocurrido muy deprisa—, pero él no dijo nada al respecto. No en ese momento. Apoyó su paraguas contra la pared, que formó un charco en la moqueta raída, y después tomó asiento. Yo me senté enfrente, aunque mi mente ya estaba empezando a nublarse y no se me ocurría qué decir. Era un anochecer estival caluroso y el chaparrón no hacía más que incrementar la humedad del aire. Sentí el sudor picándome en los poros y una náusea revolviéndome el estómago. Sin embargo, él estaba tan impasible y relajado como siempre. No le corría ni una sola gota de sudor.
—Tienes un aspecto lamentable —dijo—. ¿Estás pasando por una mala racha?
—Sí, algo así —farfullé mientras lo veía salir y volver a entrar en foco, la estancia me daba vueltas y el suelo se ondulaba bajo mis pies como un mar picado.
—Pues éste es tu día de suerte —continuó—. Tengo un trabajillo para ti, y puede que sea lucrativo. Poco riesgo y mucho rendimiento. Creo que te va a gustar, pero veo que ahora mismo no estás en condiciones de conversar. No hace falta hablar sobre ello ahora.
Me parece que asentí con la cabeza. Grave error. La estancia empezó a girar enloquecidamente y me entraron unas ganas terribles de vomitar. Se acercó a mí como bamboleándose. El suelo se inclinaba y ondulaba mucho; no tengo ni idea de cómo conseguía mantenerse en pie siquiera. Al final, aquellas oleadas de náuseas se apoderaron de mí y cuando ya comenzaba a resbalarme de la silla, mi visitante me cogió con fuerza del brazo.
Se quedó dos días y le conté todas mis desgracias. Me escuchó pacientemente, sin decir nada, y se ocupó de todo lo que me hiciera falta, con esa resignación competente de las enfermeras experimentadas. Cuando pude empezar a comer, fue él quien me alimentó. Cuando vomité, él se encargó de limpiarlo. Y estoy seguro de que incluso durante mi sueño veló por mí.
Fue entonces cuando me dijo lo que deseaba que hiciera.
1
—La barca en la que descansaba, barca cual trono bruñido, ardió sobre las aguas... —susurró Banks. Nubes de aliento surgieron de su boca y se perfilaron en el gélido aire de enero.
A su lado se encontraba la inspectora Annie Cabbot. Y algo debió de oír, pues comentó:
—¿Qué ha sido eso? Venga, repítelo.
—Es una cita de Antonio y Cleopatra —explicó Banks.
—No deberías ir por ahí citando frases de Shakespeare como los detectives de novela.
—Es una frase que recuerdo del instituto, nada más. Me pareció apropiada.
Amanecía y ambos policías se encontraban al borde del canal observando los restos humeantes de dos barcazas. Aquello no entraba dentro de las obligaciones típicas de un inspector jefe como era Banks, especialmente un viernes por la mañana. Pero apenas los bomberos hubieron apagado las llamas y abordado las barcas, descubrieron un cadáver en cada una. Uno de los efectivos había acabado hacía poco un curso de investigación de incendios y había advertido posibles indicios de uso de combustible acelerante en la embarcación. El bombero había telefoneado a un policía local, quien a su vez se había puesto en contacto con la Dirección de Investigaciones Criminales de la jefatura de Yorkshire Oeste. Por eso estaba allí Banks, citando a Shakespeare y aguardando la llegada del oficial de la investigación del siniestro.
—Entonces habrás actuado... —dijo Annie.
—¿Actuado en qué?
—En Antonio y Cleopatra.
—No, por Dios. El papel triunfal en mi carrera de actor de instituto fue el de tercer lancero en Julio César. Tuvimos que interpretarla para un examen de lengua, y yo tuve que memorizar un diálogo.
Banks se subió las solapas del sobretodo pero, a pesar de la bufanda del Leeds United que su hijo Brian le había regalado por su cumpleaños, el frío seguía penetrando. Annie estornudó y él se sintió culpable por haberla sacado de la cama a esas horas tan tempranas. La pobre llevaba varios días sufriendo a causa de aquel resfriado. Pero su sargento, Jim Hatchley, se encontraba aún peor, llevaba casi toda la semana de baja debido a una gripe.
Los policías habían llegado al final del canal, a unos cinco kilómetros al sur de Eastvale, un ramal que conectaba el río Swain con el canal Leeds-Liverpool y, por tanto, con el entramado completo de canales de transporte que recorrían de una punta a otra toda Gran Bretaña. Dicha vía navegable atravesaba algunos parajes maravillosos, pero aquella madrugada, esa zona rural por lo habitual tranquila, se había convertido en el epicentro de una actividad febril: luces de reflectores, gritos de bomberos y el chisporroteo de sus radiotransmisores. El olor a madera, plástico y caucho quemados flotaba en el aire, irritando la garganta de Banks a cada inspiración. En torno a la zona iluminada por los reflectores, despuntaba un amanecer invernal y una oscuridad fría y sin estrellas. Los medios, cámaras de televisión en su mayoría, habían acudido enseguida: aunque sólo queden rescoldos, los incendios quedan bien en cámara. Pero los bomberos y la policía habían conseguido mantenerles a raya. El lugar del siniestro estaba resguardado.
Hasta donde Banks había comprobado, aquel ramal continuaba unos noventa metros hacia el norte, se adentraba en una maraña de arbustos y, haciéndose gradualmente menos profundo, terminaba convirtiéndose en tierra firme. Ninguno de los presentes recordaba si aquella vía de agua llevaba a alguna parte, si sólo cumplía función de amarradero o si facilitaba el acceso a las canteras de piedra caliza por las que aquella región era famosa. Alguien comentó que el ramal habría sido ideado para llegar hasta el centro mismo de Eastvale, pero que luego fue abandonado debido a la escasez de erario público o a lo empinado de la pendiente.
—Vaya si hace frío —se quejó Annie dando saltitos con un pie y luego con el otro. Un viejo abrigo militar ocultaba los vaqueros y el jersey de cuello vuelto que se había puesto a toda prisa. También llevaba gorro, bufanda y guantes de lana a juego, y unas botas de cuero negro hasta las rodillas. Tenía la nariz roja.
—Será mejor que vayas a hablar con los bomberos —le ordenó Banks—. Apunta lo que tengan que decir, ahora que todavía tienen los hechos frescos en la memoria. Quién sabe, quizás alguno te ofrezca un poco de calor humano.
—Qué morro tienes.
Annie estornudó, se sonó la nariz y se encaminó a realizar su tarea, hurgando en busca de su libreta en las profundidades de su bolsillo. Mientras la veía alejarse Banks se preguntó una vez más si sus sospechas serían acertadas. No se debía a ningún detalle concreto, sólo a un cambio sutil en la actitud y aspecto que se había operado en ella. Aun así él tenía la sensación de que Annie estaba viendo a otro hombre, que lo venía haciendo desde hacía tiempo. No es que fuera asunto suyo, ella había roto la relación hacía tiempo. Pero aunque él no quisiera admitirlo, seguía sufriendo ataques de celos. Se estaba comportando tontamente, ésa era la verdad: por otra parte él mantenía una relación intermitente desde el verano anterior con la inspectora Michelle Hart. Pero Banks no podía renegar de sus sentimientos.
El joven agente uniformado, que hasta ese momento había estado hablando con el jefe de bomberos, se acercó a Banks y se presentó: se llamaba Smythe y era la autoridad de Molesby, el pueblo más cercano.
—¿Así que usted es el que me sacó de la cama a estas horas intempestivas de la madrugada? —gruñó Banks.
El agente Smythe empalideció.
—Yo, señor... Pues, creí que...
—Estaba bromeando, Smythe. Ha hecho lo que correspondía, ahora deme los detalles.
—Lo cierto es que no hay mucho que añadir, inspector —como era de esperar, el agente lucía cansado y demacrado. No aparentaba más de doce años de edad y quizás éste fuera su primer incidente de importancia.
—¿Quién dio el aviso?
—Un tipo llamado Hurst, Andrew Hurst. Vive en la casa del antiguo guardián de la esclusa, a un kilómetro y medio de aquí. Se percató del incendio desde las ventanas de su dormitorio. Calculó aproximadamente de dónde venía, se montó y fue a echar un vistazo.
—¿Se montó?
—En su bicicleta, señor.
—Bien. Continúe.
—Y eso es todo, supongo. Hurst vio el incendio, informó de él por su teléfono móvil y los bomberos acudieron. Como habrá notado, tuvieron algunos problemas para acceder a la zona. Tuvieron que desplegar mangueras de las largas.
Banks reparó en los coches de bomberos aparcados en medio del bosque, a unos cien metros de allí, donde un camino estrecho giraba bruscamente a la derecha al acercarse al canal.
—¿Ha habido sobrevivientes?
—Todavía no lo sabemos, inspector. Pero si los hubo, no se quedaron a hacer acto de presencia. Ni siquiera sabemos cuántas personas vivían en las barcas, ni cómo se llamaban. Sólo sabemos que hay dos víctimas.
—Estupendo —espetó Banks.
Aquella información no alcanzaba ni para empezar. Los incendios suelen ser provocados para encubrir otros crímenes, para destruir pruebas o para ocultar la identidad de una víctima. Si ése era el caso, Banks iba a necesitar saber cuanto fuera posible sobre los moradores de ambas barcazas. Y eso iba a ser difícil si estaban todos muertos.
—¿Qué me dice del guardián de la esclusa, han conseguido dar con él?
—No es exactamente el guardián, señor —dijo Smythe—. Ya no los empleamos. Los tripulantes de las barcas operan ellos mismos las compuertas. El tal Hurst sólo vive en la vivienda del antiguo guardián. Le tomé una declaración breve y lo mandé a su casa. ¿He hecho mal?
—Ha hecho bien, Smythe. Ya hablaremos con él después.
Pero el agente no había hecho bien. Estaba claro que no tenía la experiencia suficiente para saber que los pirómanos a menudo disfrutan informando de los incendios que ellos mismos han provocado o participando en la extinción de los mismos. Si Hurst tenía algo que ver, había contado con tiempo de sobra para deshacerse de cualquier prueba.
—¿Se sabe algo de Geoff Hamilton?
—Viene de camino, inspector.
Banks y Hamilton ya habían trabajado juntos antes. Fue en el incendio de un almacén de Eastvale que resultó ser un fraude a la compañía de seguros. Aunque la brusca y taciturna personalidad del investigador de incendios no le resultaba simpática, Banks respetaba su pericia y su forma de trabajar discreta y minuciosa. Nadie le metía prisas ni le exigía conclusiones apresuradas a Geoff Hamilton, y si uno era sensato tampoco utilizaba con él las palabras provocado o intencional en su presencia. Más de una vez, Geoff había sido puesto en ridículo en los tribunales.
Annie Cabott se unió a Banks y al agente Smythe.
—Comisaría recibió la llamada a la 1:31 de la madrugada —dijo—. Y los bomberos llegaron aquí a la 1:44.
—Pues no tardaron tanto.
—En realidad es un muy buen tiempo de respuesta para los bomberos de zonas rurales —respondió Annie—. Hemos tenido suerte de que los bomberos no fuesen voluntarios.
Banks sabía que muchos parques de zonas rurales tenían bomberos voluntarios, efectivos entrenados pero empleados a tiempo parcial. De haber respondido éstos la espera hubiese sido mayor, por lo menos de cinco minutos más, el tiempo necesario para responder a sus buscas y acudir al parque.
—Por suerte no hacían huelga esta noche —dijo Banks—. Si no todavía estaríamos esperando a que el ejército viniera a mear sobre las llamas.
Los tres policías observaron cómo los bomberos iban guardando sus equipos en silencio. La oscuridad se fue tornando gris y la bruma matinal apareció como de la nada, arremolinándose sobre las aguas turbias y envolviendo los árboles escuálidos. A pesar del humo que todavía le escocía en los pulmones, Banks sintió un deseo intenso de fumarse un cigarrillo. Pero optó por hundir las manos aún más en los bolsillos. Hacía casi seis meses que no probaba un pitillo y hubiera preferido morir antes que ceder a la tentación.
Mientras se sacudía aquel antojo, advirtió por el rabillo del ojo un movimiento entre los árboles: alguien les estaba espiando. Banks susurró algo a Annie y a Smythe, y éstos se alejaron en direcciones opuestas bordeando la orilla del canal, con la intención de rodear al fisgón y cortarle el paso. Entretanto, Banks iba retrocediendo disimuladamente hacia la arboleda. Cuando consideró que se encontraba a una distancia razonable, giró y corrió en dirección al intruso. Mientras las ramas frías y deshojadas le azotaban y arañaban la cara, Banks se percató de que el desconocido corría a unos veinte metros delante de él. Atravesando la oscura maleza, Smythe y Annie ya flanqueaban al curioso y estaban a punto de darle alcance.
De los tres perseguidores, Smythe y Annie eran sin duda los que estaban en mejor forma, pues, aunque había dejado de fumar, Banks pronto se quedó sin aliento. Al ver a Smythe cerrando la brecha y a Annie acercándose desde el norte, el inspector disminuyó su velocidad y, jadeante, llegó a tiempo de ver a sus subordinados atrapar a un joven y reducirlo. Éste forcejeó un poco, pero en cuestión de segundos fue esposado y puesto en pie.
Los cuatro se tomaron unos instantes para recuperar el aliento. Banks estudió al joven: tendría unos veintipocos años y aproximadamente la misma estatura que Banks, un metro setenta y cinco. Era delgado como un alambre, tenía la cabeza afeitada y unos pómulos muy marcados. Llevaba vaqueros, camiseta negra, y encima de ésta una chupa de cuero gastada. El joven intentó desasirse de Smythe, aunque no pudo competir con el fornido agente.
—Muy bien —arrancó Banks—. ¿Quién diablos eres y qué cojones estás haciendo aquí?
—No estaba haciendo nada, déjeme marchar —dijo el joven y forcejeó otro tanto—. ¡No he hecho nada, déjeme marchar!
—¿Cómo te llamas?
—Mark... ¡y ahora déjeme marchar!
—No irás a ninguna parte hasta que me hayas dado una explicación razonable de por qué te escondías en el bosque y mirabas el incendio.
—No estaba mirando el incendio, estaba...
—¿Estabas qué?
—Nada. ¡Déjeme marchar! —El joven intentó desasirse una vez más, pero Smythe le tenía bien agarrado.
—¿Me lo llevo a comisaría, inspector? —dijo el agente.
—Todavía no. Primero quiero hablar con él. Vayamos de nuevo hacia el canal.
Los cuatro se abrieron paso por la arboleda hasta las barcas humeantes. Smythe tenía a Mark bien agarrado; el joven había empezado a temblar.
—Hágame el favor, Smythe, y vea si puede encontrar un poco de té o café. Seguro que alguno de los bomberos ha traído un termo —dijo Banks, después encaró a Mark, que meneaba la cabeza con la vista clavada en el suelo. El joven le devolvió la mirada. Tenía un cutis blanco y cubierto de acné. El miedo se le traslucía en los ojos, miedo mezclado con rebeldía.
—¿Por qué no me deja marchar? —preguntó el joven.
—Porque quiero saber qué estabas haciendo.
—No estaba haciendo nada.
—¿Entonces por qué no te creo?
—No lo sé. Eso es problema suyo.
Banks suspiró y se frotó las manos; como de costumbre se había olvidado los guantes. Los bomberos estaban tomándose un descanso, la mayoría sorbía su té o café, o fumaba en silencio, contemplando los rescoldos del incendio que tenían delante. Acaso rezaban agradecidos de que ningún compañero hubiese perdido la vida. El olor predominante ahora era el de la ceniza mojada; de las barcazas chamuscadas se alzaba un vapor que se mezclaba con la bruma de la madrugada.
En cuanto llegara Geoff Hamilton, Banks le acompañaría a inspeccionar la escena, tal y como lo habían hecho en el siniestro anterior. Los bomberos no tenían poder legal para investigar la causa de un incendio, por ello Hamilton acostumbraba a trabajar conjuntamente con los detectives y la policía científica. Su tarea consistía en redactar un informe para el médico forense. En aquel almacén no había habido muertos, pero este incendio era distinto. A Banks no le hacía ninguna gracia tener que ver cuerpos chamuscados; ya había visto unos cuantos, los suficientes para temer y respetar al fuego más que a cualquier otra cosa. Si tuviera que elegir entre un «flotador» y una víctima de incendio, seguramente elegiría la deforme mole hinchada del primero antes que los frágiles restos carbonizados del segundo. Aun así era difícil escoger: ¿qué era preferible, morir ahogado o morir quemado?
Además había otra razón para sentirse mal. Era la madrugada del viernes y Banks ya veía escurrírsele entre los dedos el fin de semana que planeaba pasar con Michelle Hart. Si se corroboraba que el incendio había sido provocado y que habían muerto dos personas, se cancelarían los permisos y todo el mundo tendría que hacer horas extras. Y él tendría que llamar a Michelle. Afortunadamente ella entendería, era inspectora en la policía de Cambridgeshire y estaba acostumbrada a los caprichos del oficio policial. Pese a las repercusiones del controvertido caso en el que ella y Banks habían trabajado el verano anterior, Michelle todavía vivía y trabajaba en Peterborough.
El agente Smythe regresó con un termo y cuatro vasos. Era café instantáneo y bastante flojo, por cierto. Pero estaba caliente, y el vapor que soltaba al servirlo Smythe ayudó a disipar el frío del amanecer. Del bolsillo de atrás del pantalón Banks sacó una petaca —regalo de cumpleaños de su padre— y la ofreció a los presentes. Sólo él y Annie se sirvieron. La petaca estaba llena de Laphroaig. Banks sabía que verter aquel whisky de pura malta en una taza de plástico llena de Nescafé aguado era un sacrilegio, pero la ocasión lo exigía. De hecho, aquel chorrito mejoró el sabor del café, tanto como para justificar el sacrificio.
—Hágame el favor, Smythe, quítele las esposas al joven.
—Pero, inspector...
—Hágalo. No irá a ninguna parte. No te escaparás, ¿eh, Mark?
Éste no dijo nada. Smythe le quitó las esposas y el joven se frotó las muñecas y sujetó el vaso de café con ambas manos, como si fuese el calor lo que le mantenía en pie.
—¿Cuantos años tienes?
—Veintiuno —contestó Mark.
Del bolsillo sacó un paquete arrugado de Embassy Regal, y luego un pitillo. Lo encendió con un mechero desechable y le dio una calada larga. Al verle mover las manos, Banks recordó que tendrían que cerciorarse tan pronto como fuera posible de que las manos y las ropas del joven fuesen analizadas en busca de combustible o acelerante. Esos indicios no duraban para siempre.
—Escúchame bien, Mark —arrancó Banks—. Antes que nada, tienes que hacerte cargo de que, en lo tocante a este incendio, eres el individuo más sospechoso que tenemos. Estabas en las inmediaciones como el típico pirómano de manual. Así que vas a tener que explicarnos qué hacías aquí y por qué saliste corriendo cuando nos acercamos. Puedes hacerlo aquí y ahora y sin las esposas, o puedes prestar declaración formalmente en el trullo de Eastvale y pasar la noche en un calabozo. Tú verás.
—En el calabozo por lo menos no pasaré frío. No tengo a donde ir.
—¿Dónde vives?
Mark se quedó callado unos instantes y con lágrimas en los ojos señaló con un dedo tembloroso la barca ubicada en el extremo norte del canal:
—Ahí —susurró finalmente.
—¿Vivías en esa barca? —exclamó Banks mientras miraba los restos humeantes. Mark asintió y enseguida murmuró algo que el policía no llegó a entender.
—¿Qué has dicho? —insistió el inspector, al recordar que los bomberos habían hallado un cadáver en la embarcación—. Si sabes algo, dímelo.
—Pregunté si Tina... ha conseguido salvarse. No la he visto.
—¿Por eso te ocultabas?
—Estaba vigilando, esperando a ver a Tina. ¿Consiguieron rescatarla?
—¿Tina vivía contigo en la barca?
—Sí.
—¿Había alguien más?
A Mark los ojos le escocieron de la vergüenza.
—Sí, la chica de Eastvale con quien pasé la noche. Tina y yo habíamos discutido.
Eso no era lo que Banks había preguntado, pero asimiló la información de la infidelidad de Mark. Vaya si le iba a costar vivir con esa culpa: tu novia o esposa muere carbonizada mientras tú te estás tirando a otra mujer. Eso, si no era el propio Mark quien había provocado el incendio antes de largarse. Banks sabía que uno de los dos cadáveres probablemente perteneciera a Tina, pero todavía no estaba completamente seguro. Además, no iba a decirle a Mark que Tina había muerto sin antes averiguar dónde estaba éste cuando se desató el incendio, sin antes verificar las identidades de las víctimas.
—Lo que quise decir es: ¿había alguien más en la barcaza?
—No, sólo Tina y yo.
—¿Y no la has visto?
Mark negó con la cabeza y se limpió los mocos con el dorso de la mano.
—¿Cuánto hace que vivíais aquí?
—Unos tres meses.
—¿Y dónde estabas hoy, Mark?
—Acabo de decírselo, con otra chica.
—Nos tendrás que dar su nombre y dirección.
—Se llama Mandy, pero no sé su apellido. Vive en Eastvale. —Mark dictó la dirección y Annie la apuntó.
—¿A qué hora llegaste allí?
—Fui al George and Dragon, es el pub donde ella trabaja, está cerca de la universidad. Llegué antes de la hora de cierre, a eso de las once menos cuarto. Después nos fuimos a su apartamento.
—¿Cómo llegaste hasta Eastvale? ¿Tienes coche?
—¿Está de guasa? Cogí el «búho» que pasa por la carretera de aquí. Sale a las diez y media.
Si eso era cierto, Mark no habría podido causar el incendio; pero antes habría que comprobar rigurosamente su coartada con el conductor del autobús y la chica. De haberlo provocado antes de las diez y media, las barcazas ya se habrían consumido a la una y media, hora en que Andrew Hurst informó del siniestro.
—¿A qué hora regresaste? —inquirió Banks.
—No lo sé, no tengo reloj. —Banks le miró la muñeca. El joven decía la verdad.
—¿A qué hora regresaste, más o menos: a las doce, a la una, a las dos...?
—No, llegué más tarde. De lo de Mandy me fui alrededor de las tres; lo sé porque ella puso el despertador.
—¿Cómo volviste? A esa hora ya no hay autobuses.
—Vine andando.
—¿Por qué no te quedaste a pasar la noche en lo de Mandy?
—Me empecé a preocupar, por Tina. Empecé a pensar, a comerme el tarro... ya me entiende. Y no podía dormir, me sentía mal, me sentía culpable. Nunca debí dejarla sola.
—¿Cuánto tardaste en regresar?
—Una hora o así, quizás un poco menos. Cuando vi a toda esa gente, pues... no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Así que me escondí en el bosque y allí me quedé, espiando, hasta que usted me encontró.
—¿Estuviste allí mucho rato?
—No lo sé, no me estaba fijando en la hora.
—¿Viste a alguien más en el bosque?
—Sólo a los bomberos.
—Mark, sé que justamente ahora esto se te hace difícil —previno Banks—. Pero ¿puedes decirme algo de los que viven en la otra barca? Necesitamos toda la información que podamos conseguir.
—Allí sólo vive un tipo.
—¿Cómo se llama?
—Tom.
—¿Tom qué?
—Tom a secas.
—¿Cuánto hace que vive aquí?
—No lo sé. Él ya estaba aquí cuando Tina y yo llegamos.
—¿A qué se dedica?
—Ni idea. No sale ni se relaciona mucho. Es bastante suyo.
—¿Sabes si estaba en casa ayer?
—No. Pero es probable que ahí estuviera. Ya se lo he dicho, apenas salía.
—¿Has visto a algún desconocido merodeando por aquí?
—No.
—¿Os han amenazado?
—Sólo la gente de Canales de Gran Bretaña.
—¿Qué dices?
Mark miró a Banks de forma desafiante.
—A estas alturas seguramente se habrá dado cuenta de que no somos los típicos ciudadanos de clase media —dijo Mark, y con un gesto señaló las barcazas—. Esas dos carracas destartaladas no se han movido en años, y estaban ahí pudriéndose. Nadie sabe quién es el propietario, así que las ocupamos sin más.
Mark volvió a mirar la barca. Los ojos se le llenaron de lágrimas, luego hizo un gesto de incredulidad con la cabeza. Antes de continuar, Banks le otorgó unos instantes para que se serenara.
—¿Me estás diciendo que erais okupas?
Mark se enjugó las lágrimas con los dorsos de ambas manos:
—Así es. Y hace semanas que Canales de Gran Bretaña quiere echarnos de aquí.
—¿Tom también ocupaba la barca ilegalmente?
—No lo sé, supongo que sí.
—¿Tenían suministro eléctrico?
—Qué sentido del humor tiene usted.
—¿Entonces cómo iluminaban el interior? ¿Cómo se calentaban?
—Usábamos velas. Y para calentarnos, una vieja estufa de leña. Estaba en un estado pésimo, pero conseguí hacerla funcionar.
—¿Y Tom?
—Tres cuartos de lo mismo, supongo. Él había arreglado un poco la suya con una mano de pintura por aquí y otra por allá, pero las dos barcazas eran básicamente del mismo tipo.
Banks volvió la vista a las embarcaciones abrasadas. Un fuego accidental producido por la estufa explicaba el incendio de forma razonable. O quizá Tom utilizaba un combustible peligroso para caldear su hogar: parafina, queroseno o combustible para estufas Coleman. Pero hasta que Geoff Hamilton y el anatomopatólogo hubiesen hecho lo suyo aquellas eran meras especulaciones. Ten paciencia, se dijo Banks.
¿Había algún motivo que de inmediato saltara a la vista? Si Mark y Tina habían reñido, puede que él la emprendiera a golpes contra su compañera y se largara después de empezar el incendio. Lo cual era muy probable si la coartada del joven era falsa. Banks se volvió hacia el agente Smythe:
—Haga el favor de volver a esposar a Mark y llevárselo a jefatura. Entrégueselo al oficial de detenciones.
Mark le clavó la vista a Banks, estaba asustado:
—No puede hacerme esto.
—La verdad es que sí puedo, al menos durante veinticuatro horas. Todavía estás bajo sospecha y no tienes domicilio fijo. Míralo de esta manera —añadió—: se te tratará bien, no pasarás frío y estarás bien alimentado. Si lo que me has dicho es verdad, no tienes por qué preocuparte. ¿Estás fichado?
—No.
—Así que nunca te pillaron. —Banks se volvió hacia Smythe—. Que comprueben si hay restos de acelerante en sus manos y ropa. Mencióneselo al oficial de detenciones, él ya sabe lo que tiene que hacer.
—No creerá que yo he hecho esto... —protestó Mark—. ¿Qué hay de Tina? La amo. Nunca le haría daño.
—Es sólo rutina —respondió Banks—. Así eliminamos sospechosos. Averiguaremos que eres inocente y no perderemos ni nuestro tiempo ni el tuyo con preguntas inútiles.
O averiguamos que eres culpable, dijo Banks para sí, lo cual ya sería harina de otro costal.
—Las manos, chaval.
Mark agachó la cabeza. Smythe volvió a ponerle las esposas. Luego lo cogió del brazo y lo llevó al coche patrulla. Banks soltó un suspiro. Había sido una noche larga, pero al ver a Geoff Hamilton acercándose por el borde del canal, el inspector tuvo la sensación de que iba a ser un día más largo todavía.
La bruma parecía haberse adherido a los restos ennegrecidos de las barcazas. El policía a cuyo cargo estaba el caso dio luz verde para inspeccionar el siniestro y Banks, el fotógrafo forense Peter Darby, el perito de la policía científica Terry Bradford y el investigador de incendios Geoff Hamilton se embutieron en sus monos protectores. Bien envuelta en su abrigo, Annie les observaba desde tierra firme.
—Esta escena no es especialmente difícil ni peligrosa —expuso Hamilton—. No hay techo que se nos vaya a caer encima, no nos vamos a ir a pique, ni tampoco va a ceder el suelo sobre el que caminamos. Aun así fíjense dónde pisan. Este suelo de tablas de madera cubre un casco de acero, y el fuego pudo haber traspasado la madera en ciertos lugares. No se trata de un sitio cerrado, así que no habrá problemas con la calidad del aire, pero de todos modos van a tener que usar mascarillas autofiltrantes para partículas. Entre las cenizas hay sustancias muy jodidas y al caminar vamos a removerlas. No querrán que se les metan en los pulmones, ¿verdad?
Banks pensó en el humo de tabaco con el que durante años había alimentado los suyos y alargó la mano para coger la mascarilla.
—¿Tiene carrete en esa cámara? —dijo Hamilton a Peter Darby.
—Treinta y cinco milímetros. Color —repuso el fotógrafo esforzándose en sonreír.
—Muy bien. Y recuerde: no deje de filmar ni de sacar fotografías desde todos los ángulos posibles. Es probable que los cadáveres estén cubiertos de restos, pero quiero fotografías anteriores y posteriores al levantamiento. Fotografíe también todas las posibles salidas, y cuando se lo indique quiero que preste especial atención a los focos o posibles fuentes del incendio.
—Es decir, que cubra cada metro cuadrado al menos dos veces mientras grabo en vídeo toda la inspección.
—Lo ha entendido perfectamente. Vamos.
Darby se acomodó el equipo al hombro.
—Y quiero que todos ustedes posen el pie sólo donde haya pisado yo —gruñó Hamilton—. Ya somos demasiados los que pisoteamos el lugar del siniestro.
Banks ya había oído esa queja con anterioridad. El investigador de incendios quería el menor número de personas en las embarcaciones para reducir las probabilidades de destruir unas pruebas ya frágiles de por sí. Pero necesitaba la presencia de los detectives, la policía científica y los encargados de recoger las pruebas. Sin olvidar al fotógrafo.
Banks se ajustó la mascarilla. Terry Bradford alzó su voluminoso bolso de accesorios, y los cuatro se adentraron en la escena del siniestro empezando por la embarcación de Tom. Al pisar la madera carbonizada, Banks sintió un espanto absoluto. Nunca había revelado a nadie que le aterrorizaba el fuego. A partir de cierto incendio que tuvo que visitar cuando servía en la policía metropolitana de Londres había empezado a tener pesadillas en las que quedaba atrapado en la última planta de un edificio en llamas. Esta vez no es para tanto, se dijo. No hay llamas, sólo restos empapados. Aun así la sola idea de las llamas —trepando por las paredes, crepitando, consumiendo todo lo que encontraban a su paso— seguía asustándole.
—Muévanse con cuidado —dijo Hamilton—. En un incendio es muy fácil destruir las pruebas, pues no solemos darnos cuenta de que lo son. Afortunadamente, la mayor parte del agua de las mangueras se ha escurrido por la borda, así que no vamos a tener que caminar con el agua helada hasta los tobillos.
Mientras se obligaba a tomar distancia y concentrarse en el trabajo que tenía por delante, todo lo que Banks sabía era que el escenario de un incendio es único y presenta varios inconvenientes que no se aprecian en otros lugares donde ha ocurrido un crimen. No sólo el fuego es increíblemente destructivo, también lo es el acto de sofocarlo. Antes de que Banks y Hamilton pudiesen examinar las barcazas, los bomberos ya las habían abordado, seguramente pisoteando pruebas valiosas en su intento de salvar vidas. Puede que en este caso se hubieran minimizado los daños ya que el bombero que intuyó un incendio provocado estaba al tanto de los procedimientos de investigación correspondientes y, por tanto, sabía que había que preservar cuanto fuese posible.
Pero lo más perturbador y problemático, reflexionó Banks, era la increíble magnitud de la destrucción. El fuego destruye casi todo y torna irreconocible lo demás. Banks recordaba cómo el incendio del almacén había carbonizado y retorcido ciertos objetos hasta darles formas insólitas —como aquellos concursos de antaño donde había que identificar un objeto de uso diario pero visto desde un ángulo extraño—; objetos que, sin embargo, tenían forma e identidad para un Hamilton capaz de levantar una masa ennegrecida y deforme digna de una pintura de Dalí, e identificarla como una lata vacía, un mechero o incluso una copa de vino derretida.
La barcaza tenía entre nueve y diez metros de largo. La mayor parte de sus laterales y techo de madera habían desaparecido por acción de las llamas. A la vista sólo quedaba un interior laberíntico compuesto de restos ennegrecidos e irreconocibles de sofás, estanterías, cómodas, techo, todos ellos carbonizados y empapados del agua de las mangueras. Un rincón del camarote parecía haber alojado una librería, Banks vio los volúmenes mojados desparramados por el suelo.
Debido a la mascarilla no pudo oler el entorno, pero ya lo había hecho desde el borde del canal: el acre olor a plástico, caucho y tela quemados seguía grabado en su memoria. Dado que la mayoría de las ventanas habían estallado y las escaleras y puertas habían sido devoradas por las llamas, era imposible saber si alguien había entrado allí por la fuerza.
Con cuidado Banks fue siguiendo los pasos de Hamilton que, de vez en cuando, se detenía a hacer un bosquejo o a examinar algo, luego ordenaba a Terry Bradford que lo metiera en una bolsa para pruebas. Los tres hombres se movían lentamente entre las ruinas. Banks podía oír el ronroneo de la videocámara que debió sostener mientras Peter Darby tomaba instantáneas según las indicaciones de Hamilton.
—Parece que se inició aquí —dijo el investigador de incendios apenas llegaron al centro de la estancia principal.
Banks advirtió que el daño causado por el fuego era mayor ahí, y que la calcinación era más profunda que en las zonas observadas hasta entonces; algunos huecos eran tan profundos que se habían encharcado. Poco a poco los hombres fueron abriéndose paso entre los restos esparcidos por el suelo. La mascarilla apagaba la voz de Hamilton, pero Banks podía distinguir con bastante claridad lo que aquél decía.
—Éste es el foco inicial. Habrá visto que el daño en el suelo es mayor que en la parte inferior de este trozo de techo —dijo, y alzó un pedazo de madera a medio quemar—. El fuego se mueve hacia arriba, así que la lógica indica que comenzó en el punto más bajo, donde se encuentra la quemadura más profunda. Aquí.
Hamilton se quitó la máscara y recomendó a Banks que hiciera lo propio. Éste se la quitó.
—¿Huele algo? —dijo Hamilton.
Entre los olores entremezclados de ceniza y caucho, Banks creyó percibir un aroma conocido.
—Aguarrás —dijo.
De su bolso de accesorios, Hamilton sacó un chisme pequeño, se agachó y apuntó el tubo de goma al suelo.
—Es un detector de hidrocarburos, pero técnicamente lo llamamos «olisqueador». Sirve para indicar si se han utilizado acelerantes y... —Pero enseguida dio a un interruptor y concluyó—. Pues parece que así ha sido.
Hamilton pidió a Terry Bradford que recogiera con su palita dos o tres litros de restos y los echara en una bolsa de plástico y la cerrara al vacío.
—Es para el cromatógrafo de gases —dijo el investigador, y mandó a Bradford a recoger muestras, en varios puntos de la estancia—. Parece que se trata de un incendio de focos múltiples. Si se fija en el patrón de las quemaduras verá que aquí se inició más de un fuego, unidos entre sí por esas canaletas profundas y estrechas que en la jerga llamamos «regueros».
Banks sabía que los focos múltiples indicaban que el incendio había sido provocado, pero también sabía que Hamilton no iba a admitirlo tan pronto. Peter Darby puso la videocámara en manos del policía y empezó a disparar con su Pentax.
—¿No barrieron los bomberos y sus mangueras los indicios de acelerante? —quiso saber el fotógrafo.
—Contrariamente a lo que usted imagina, el agua enfría y por tanto ralentiza el proceso —respondió Hamilton—. De hecho, preserva los restos de combustible acelerante. Créame, si se utilizó un combustible (y el olisqueador indica que así fue), quedarán vestigios de él en los restos de moqueta y tablas del suelo.
Terry Bradford se inclinó a retirar unos restos y destapó un cuerpo humano tumbado boca abajo y carbonizado casi por completo. A primera vista era imposible distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer, pero Banks supuso que se trataba del hombre que Mark llamaba Tom. Daba la impresión de haber sido de baja estatura, pero Banks sabía que el fuego hacía cosas extrañas e imprevisibles con el cuerpo humano. En ciertas partes las llamas habían consumido toda la carne y dejado el hueso al descubierto, unos pocos mechones de cabello pelirrojo todavía pendían del cráneo estallado. En la espalda de la víctima aún podían distinguirse retazos de una camisa vaquera, y estaba claro que llevaba tejanos. Hamilton se agachó para inspeccionar el cadáver más de cerca.
—Es curioso —dijo
—¿Qué? —preguntó Banks.
—Cuando alguien muere víctima de las llamas o la inhalación de humo, suele caer de espaldas —explicó el investigador—. Por eso a menudo uno ve las rodillas y los puños de las víctimas levantados en «posición de púgil». Es la consecuencia de la contracción que el calor repentino produce en los músculos. Observe esa oquedad: el combustible se escurrió por las ranuras del suelo, en torno al cuerpo y probablemente también por debajo de él. En ese punto la carbonización alcanza una profundidad mucho mayor y la destrucción es muy superior en general.
—Dígame una cosa —intervino Banks—. De haber estado consciente y alerta al desatarse el incendio, ¿esta persona hubiera tenido tiempo de escapar?
—Es difícil asegurarlo —dijo Hamilton—. Esta persona está tumbada boca abajo con la cabeza hacia el foco del incendio. Si hubiera intentado escapar, lo más probable es que hubiese salido corriendo o se hubiese arrastrado, pero alejándose, yendo hacia la salida.
—Aunque de haberse dado cuenta, ¿hubiera podido escapar?
—Sabemos que se le cayó un trozo de techo encima, y quizá le ocurriera antes de poder escapar. Quizás estaba drogado o borracho, ¿quién puede saberlo? No va a conseguir que me ponga a especular al respecto; tendrá que esperar a que la autopsia y los análisis toxicológicos contesten a esas preguntas.
—¿Ha descubierto algún recipiente o deflagrador?
—Aquí hay un buen número de recipientes, pero en ninguno de ellos verá que ponga acelerante en mayúsculas. Tendremos que revisarlos uno por uno. Lo más probable es que para encenderlo utilizaran una cerilla, lamentablemente no creo que queden rastros de ella.
—¿Entonces fue provocado?
—Todavía no voy a decantarme por esa posibilidad, pero lo que llevo visto no me gusta. Es difícil adivinar lo que ha originado un incendio. Quizás este tipo estuviera borracho. Se chorreó combustible en la ropa, se prendió fuego y le entró el pánico. Esas cosas pasan, créame; lo he visto antes. Y la inhalación de humo puede desorientar y confundir a las víctimas: a veces parece que se dirigían hacia el fuego en vez de huir de él. Así que por ahora diremos que es de origen dudoso.
Banks echó un vistazo al cuerpo abrasado:
—Siempre y cuando el patólogo pueda averiguar algo de lo que queda.
—El fuego nunca daña tanto un cuerpo como para impedir que un buen patólogo consiga obtener información de él. Supongo que la autopsia la realizará el doctor Glendenning.
Banks asintió:
—Es de los mejores.
Hamilton ordenó a Terry Bradford que cogiese más muestras, y después se dirigió a la proa de la barcaza, donde ésta casi tocaba la popa de la embarcación vecina. Los hombres esperaron a que Peter Darby cambiara el carrete de su cámara y la cinta de su videocámara.
—Fíjese en esto —indicó Hamilton señalando otra muy clara y discernióle veta de madera considerablemente carbonizada que, arrancando del camarote, cerca del foco principal, iba hasta la proa y de ahí saltaba a la popa y a la estancia de la segunda embarcación—. Es otro reguero. Un chorretón de acelerante para extender el fuego de un punto a otro... de una barcaza a la otra.
—¿Está diciendo que quien lo hizo buscaba incendiarlas ambas?
—Eso parece —dijo Hamilton frunciendo el entrecejo—. Aunque tampoco es tan ancho, sólo se trata de un reguero delgado y único. Fue... cómo decirlo... un golpe de muñeca. Un gesto que no denota decisión. Creo que más bien fue una idea de último momento.
—¿Qué insinúa?
—No estoy seguro, pero si el responsable de esto realmente hubiese querido asegurarse de destruir la segunda embarcación y a su tripulante (y que conste que no afirmo que eso fue lo que sucedió), habría debido ser más minucioso.
—Quizá le faltó tiempo —sugirió Banks.
—Es posible.
—O se le acabó el combustible.
—Esa es otra de las explicaciones posibles. Aunque también pudo haber querido despistarnos, ocultar sus motivos. En cualquier caso, se cobró otra vida.
El cadáver de la segunda barcaza yacía envuelto en un saco de dormir chamuscado. Pese a las ampollas que le cubrían la cara, Banks advirtió que se trataba del cuerpo de una joven. Su expresión era de una de paz relativa; si había muerto por inhalación de humo no había sentido las llamas abrasándole las mejillas y prendiéndole fuego al saco de dormir. Justo debajo del labio inferior tenía un piercing en forma de perla; Banks imaginó que esa perla de acero también debió de calentarse en medio de las llamas y deseó que ella tampoco hubiese sentido eso. Fuera del saco colgaba un brazo carbonizado y junto a él lo que parecían ser los restos de un reproductor de compactos portátil.
—Dentro del saco, el cuerpo debería estar en condiciones aceptables —dijo Hamilton—. Generalmente los fabrican con materiales ignífugos. ¿Se ha fijado en las ampollas de la cara?
—¿Qué significan? —quiso saber Banks.
—Son señal de que la víctima estaba viva cuando se desató el incendio.
Tras haberse asegurado de que Peter Darby había grabado en vídeo y fotografiado toda la escena, Hamilton se inclinó y recogió dos objetos que descansaban junto a la joven.
—¿Qué son? —preguntó Banks.
—No lo puedo asegurar, pero me atrevería a decir que se trata de una jeringa y una cuchara —dijo Hamilton, y se las pasó a Terry Bradford, quien a su vez las metió en bolsas para pruebas, no sin antes clavar la punta de la aguja en un corcho.
—El fuego sin duda la ha esterilizado, pero con las agujas no hay que correr riesgos —explicó el perito.
Hamilton se agachó y raspó algo que había junto al saco, pegado al suelo. Bradford lo metió en otra bolsa.
—Por lo que se ve, había encendido una vela —dijo Hamilton—. Seguramente para calentar la sustancia que se había inyectado. Si no estuviera tan seguro de que el fuego se inició en la otra barca, diría que este era el foco probable. Lo he visto más de una vez: el yonqui se duerme y la vela provoca un incendio. Aunque también la podrían haber usado como temporizador, un temporizador muy rudimentario.
—Pero este no es el caso, ¿verdad?
—No. Los focos del siniestro están en la barca de popa, eso está claro. Sería una coincidencia muy grande que ambos incendios se hubiesen desatado simultáneamente. Además, éste ha causado muchos menos destrozos.
Banks sintió que le iba a sobrevenir una jaqueca. Echó otro vistazo al cuerpo de la joven y con el índice y el pulgar se pellizcó el caballete de la nariz por encima de la máscara hasta que los ojos le escocieron por las lágrimas. Apartó la vista, hacia la bruma, y justo entonces vio que llegaba el doctor Burns. El médico forense se dirigía hacia las barcazas con su maletín negro.
2
Andrew Hurst vivía junto al canal, aproximadamente a un kilómetro y medio del ramal sin salida donde se había iniciado el siniestro, en una de esas pequeñas y anodinas casitas típicas de los guardianes de esclusa. La vivienda era alta y estrecha, de ladrillos rojos, tejado empizarrado y una antena parabólica justo allí donde las paredes se unían al tejado. Todavía era temprano por la mañana, pero Hurst ya estaba levantado y en plena actividad. Tendría poco más de cuarenta años, era alto, delgado y dueño de una cabellera rala de pelo castaño. Llevaba puestos unos vaqueros y una sudadera roja con cremallera.
—Les estaba esperando —comentó cuando Banks y Annie le mostraron sus credenciales. Sus ojos de color gris pálido se detuvieron en Annie durante un segundo más de lo apropiado—. Vendrán por lo del incendio...
—Efectivamente —afirmó Banks—. ¿Le importa que pasemos?
—Por supuesto que no. Son de lo más oportunos, acabo de desayunar. —Hurst se hizo a un lado para dejarles pasar—. Déjenme sus abrigos, por favor. Es la primera puerta a la izquierda.
Los policías se los entregaron y entraron en una habitación revestida de estanterías de madera. En la baldas descansaban cientos, acaso miles de elepés, singles de 45 rpm y EP’s, todos ordenados en pulcras filas. Antes de apropincuarse en los sillones que Hurst les señalaba con un gesto, Banks y Annie intercambiaron una mirada.
—Impresionante, ¿no es cierto? —dijo Hurst con una sonrisa—. Colecciono vinilos desde los doce años. Es mi gran pasión. Además de los canales de transporte y su historia, naturalmente.
—Naturalmente —repuso Banks, sobrecogido todavía por aquella inmensa colección. En cualquier otra ocasión se hubiera echado de rodillas a revisar los títulos.
—Y les apuesto a que puedo encontrar cualquiera que se me ocurra. Sé dónde están todos y cada uno de ellos. Kathy Kirby, Matt Monro, Vince Hill, Helen Shapiro, Joe Brown, Vicki Carr... Hagan la prueba, venga, hagan la prueba.
Dios santo, nos ha tocado un friki, pensó Banks, justo lo que nos faltaba.
—Señor Hurst —dijo finalmente—. No sabe cuánto me complacería poner a prueba su método personal de ordenar y explorar su colección de discos, ¿pero no cree que primero deberíamos hablar del incendio? En esas barcazas murieron dos personas.
Hurst puso cara de decepción, como un niño al que se le niega un juguete nuevo. No obstante, siguió tanteando el terreno, pues no sabía si aún retenía el interés de su audiencia:
—Verá, no están ordenados alfabéticamente, sino por la fecha en que salieron a la venta. Ése es mi secreto.
—Señor Hurst —dijo Annie haciéndose eco de lo dicho por Banks—. Hablemos de eso después, por favor. Tenemos que hacerle preguntas importantes.
El hombre la miró dolido y enfurruñado, pero pareció entender las circunstancias. Se alisó el pelo hacia atrás:
—Ya lo sé. Disculpen que me haya puesto a parlotear como un tonto, debe de ser el susto. Siempre me pongo a rajar cuando estoy nervioso. Lamento mucho lo ocurrido. ¿Cómo fue que...?
—Todavía no sabemos qué causó el incendio, pero ciertamente lo tratamos como un siniestro sospechoso —arrancó Banks. De origen dudoso... así lo había definido Geoff Hamilton, consciente de que aquello no se había iniciado por sí solo—. ¿Conoce usted bien esta zona?
—Considero mío este tramo del canal, y por tanto mi responsabilidad —dijo Hurst asintiendo.
—¿Incluido el ramal que acaba aquí mismo?
—Así es.
—¿Qué puede decirme de las personas que vivían en las barcas?
Hurst se levantó las gafas de pasta negra y se frotó el ojo derecho:
—No sé si está al tanto, pero si queremos hablar con propiedad no deberíamos llamarlas «barcazas».
—¿Ah, no?
—No, son gabarras. Las gabarras son algo más estrechas, en cambio las barcazas son anchas y no pueden navegar por estos canales.
—Ya veo —dijo Banks—. Aun así me gustaría que me hablase de los okupas.
—Sinceramente, no sé mucho. La chica era bastante agradable, pálida y menuda. No tenía buen aspecto, pero siempre saludaba. Y además era muy guapa. Aunque no la veía a menudo.
Debe de referirse a Tina, pensó Banks, y recordó el cuerpo ampollado en el saco de dormir y el brazo carbonizado en el que se había metido el último pico.
—¿Y qué puede decirme de su novio, Mark?
—¿Así se llama? Pues siempre me dio la impresión de ser un poco marrullero. Como si anduviera tramando algo.
Según la experiencia de Banks, muchos jóvenes, algunos incluso más jóvenes que Mark, tenían ese mismo aspecto.
—¿Qué sabe del individuo que vivía en la otra barca?
—Ah, el pintor...
Banks cruzó miradas con Annie. Ella arqueó las cejas.
—¿Cómo sabe que era pintor? —dijo Banks.
—Poco después de mudarse aquí instaló una claraboya en el camarote de la gabarra y dio una mano de pintura al exterior. De hecho, pensé que la había alquilado o comprado con la intención de repararla, así que le hice una visita de cortesía.
—¿Y qué pasó?
—Pues que no pasé de la puerta. Evidentemente mi visita no le alegró. No fue cortés en absoluto.
—Sin embargo, le dijo que era pintor...
—Por supuesto que no. Pero aunque no me dejase pasar de la puerta, no podía impedir que yo echase un vistazo al interior ¿no?
—¿Y qué fue lo que vio?
—Pues materiales para pintar: un caballete, tubos de pintura, paletas, carboncillos, trapos viejos, pilas de telas y de papel, un montón de libros. Si he de serle sincero, el sitio era un desastre total y apestaba.
—¿A qué apestaba?
—A aguarrás, a pintura, a pegamento... quizá se dedicaba a aspirar pegamento. ¿No se le ha ocurrido esa posibilidad?
—Hasta ahora no, pero le agradezco la teoría. ¿Desde cuándo vivía allí?
—Desde el verano, hará unos seis meses.
—¿Le había visto antes?
—Una o dos veces. Cuando venía a recorrer el camino de sirga con su cuaderno de bocetos.
Entonces era de la zona, se dijo Banks; eso facilitará averiguar algo sobre él. Sandra, la ex mujer de Banks, había trabajado en la galería del Centro Cultural de Eastvale, y el inspector todavía tenía contactos allí. Pero encontrarse con Maria Philips le atraía tanto como una cita con la presentadora Cilla Black. Pero Maria seguramente podría ayudarle, conocía el mundillo artístico, incluidos los cotilleos. Y llegado el caso, también podía contactar con Leslie Whitaker, galerista menor y dueño del único anticuario de Eastvale.
—¿Qué más puede contarnos sobre él? —preguntó Banks
—Nada —contestó Hurst—. A partir de entonces ya no le vi. Estaría en su camarote pinta que te pinta. Al tipo le gustaba perderse en su mundo propio. O en sus drogas... Aunque así se supone que son los artistas, ¿no es cierto? No sabría decirle qué clase de basura pintaba, pero en mi opinión era casi todo moderno...
Annie puso los ojos en blanco, se sorbió los mocos y pasó la página de su libreta.
—Sabemos que se llamaba Tom —dijo Banks—. ¿Sabe usted cómo se apellidaba?
Hurst no se mostró nada complacido de verse interrumpido en su valoración crítica del arte moderno.
—No —respondió.
—¿Sabe quién es el propietario de las barcazas?
—No tengo ni idea —dijo Hurst—. Pero alguien habría debido arreglarlas. No eran irrecuperables, ¿sabe? Es una vergüenza que las hayan abandonado de esa forma.
—¿Y por qué no los reparó el dueño?
—Por falta de dinero, quiero suponer.
—Entonces habría debido venderlas —dijo Banks—. Deben de valer lo suyo, ahora que las gabarras se han vuelto tan populares entre los excursionistas.
—Aunque así sea, el que las comprase habría tenido que invertir una buena cantidad para hacerlas apetecibles a los turistas —afirmó Hurst—. Verá, estas embarcaciones eran tiradas por caballos y en la actualidad no hay mucha demanda de este tipo de transporte. Habría que instalarles un motor, calefacción central, electricidad, agua corriente. Todo muy caro. Los turistas quizá disfruten de navegar por los viejos canales de transporte de la revolución industrial, pero quieren hacerlo con el máximo confort.
—Volvamos al pintor, a Tom —dijo Banks—. ¿Alguna vez vio su obra?
—Como le acabo de decir, ese arte moderno es pura basura, ¿o no? ¿Qué me dice de Damien Hirst y el resto de esa pandilla? Sin ir más lejos, fíjese en el Premio Turner...
—Aun así hay gente dispuesta a pagar fortunas por esa basura —interrumpió Annie—. ¿Realmente vio usted alguno de los cuadros de Tom? Porque si tuviéramos una idea del tipo de obra que producía, tal vez podríamos averiguar quién era.
—Sobre gustos no hay nada escrito, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no, nunca vi ninguno de sus cuadros. La única vez que le visité, el caballete estaba vacío. Tal vez era un excéntrico, un genio torturado. Tal vez guardaba una fortuna bajo el colchón y por eso le mataron.
—¿Qué le hace creer que le mataron?
—No lo sé. Sólo especulaba, nada más.
—Esta zona me parece bastante inaccesible —dijo Banks—. ¿Si uno quisiera llegar, por dónde debería hacerlo?
—Desde la sirga —explicó Hurst—. Pero el puente más cercano está al este de aquí, así que cualquiera que llegara desde allí hubiera tenido que pasar por delante de mi casa.
—¿Vio usted a alguien aquella noche? ¿A alguien que enfilara por el camino de sirga hacia el final del ramal?
—No. Pero si pasó alguien es más que probable que no le haya visto: yo estaba mirando la televisión.
—¿Cuál sería el segundo mejor camino de acceso?
Hurst frunció el ceño durante unos instantes mientras pensaba. Finalmente dijo:
—Descontando cruzar el canal a nado, algo que nadie en su sano juicio haría, en esta época del año, yo diría que por el camino que atraviesa el bosque por el oeste. Si la memoria no me falla, hay un área de descanso. De allí a las gabarras no hay más de noventa metros, mientras que hay más de ochocientos desde el sendero hasta la comarcal.
Banks recordó que los coches de bomberos habían aparcado donde el camino torcía bruscamente para correr paralelo al canal, Annie y él habían aparcado detrás de ellos. El inspector esperaba no haber borrado ninguna prueba que pudiese haber quedado allí. Le pediría al sargento Stefan Nowak y al equipo de la policía científica que inspeccionaran exhaustivamente esa zona en particular.
—¿Nunca vio a forasteros merodeando por aquí? —dijo Banks.
—En verano, a muchos. Pero en esta época del año está tranquilo.
—¿Y por el ramal del canal? ¿Vio a forasteros por ahí?
—Vivo a un kilómetro y medio de esa parte del canal y no ando por ahí espiando a los okupas de las gabarras. Pero a veces los veía cuando iba en bicicleta por la sirga.
—Pero sí divisó el fuego...
—Era difícil no verlo, ¿no le parece?
—¿Por qué lo dice?
Hurst se puso de pie.
—Síganme. —Luego miró a Annie y sonrió—: Le pido disculpas por el desorden. Una de las ventajas de la vida de soltero es no tener que mantener todo limpio y en orden.
Annie se sonó la nariz. Que Hurst fuera soltero no sorprendió en absoluto a Banks.
—Excepto su colección de discos.
Hurst se volvió hacia el inspector como si hubiese dicho una memez:
—Pero ese es un asunto muy distinto, ¿no cree?
Banks y Annie cruzaron miradas y siguieron a Hurst por la escalera estrecha, entre los crujidos de los escalones, hasta llegar a una habitación que se abría a la izquierda. Hurst no había exagerado en cuanto al desorden. Junto a la cama sin hacer, había montañas de ropa sucia y pilas de libros a punto de caerse. Banks se percato de que muchos trataban de la historia de los canales, aunque mezclados entre aquellos había algún que otro best-seller: Tom Clancy, Frederick Forsyth, Ken Follett. El olor a calcetines sucios y sudor rancio impregnaba el aire. Vaya suerte tiene Annie de estar resfriada, pensó Banks.
Pese a todo, Hurst tenía razón. Desde la ventana de su dormitorio se distinguía todo el costado del canal que se estrechaba hacia el oeste, en dirección al final del ramal. A causa de la bruma, ver con claridad ahora era imposible, pero la noche anterior había estado despejada hasta bien entrada la madrugada. Por la arboleda, Hurst no podía ver el ramal en sí, aunque Banks estaba seguro de que le habría sido imposible ignorar las llamaradas al ir a correr las cortinas antes de acostarse.
—¿Qué llevaba usted puesto? —preguntó Banks.
—¿Puesto?
—Sí, ¿qué ropa llevaba cuando acudió al incendio montado en su bicicleta?
—Entiendo... Pues un vaquero, una camisa y un jersey de lana gordo. Ah, y el anorak.
—¿Los vaqueros son los mismos que lleva puestos ahora?
—No, eran otros.
—¿Dónde están?
—¿Mis ropas?
—Sí, señor Hurst. Tenemos que analizarlas.
—¿Pero no creerán que yo...?
—Entréguenos la ropa.
—Tuve que lavarla —se excusó Hurst—. Olía fatal después de tanto humo y demás.
Banks miró la montaña de ropa sucia y volvió la vista a Hurst:
—¿Me está diciendo que ya ha lavado la ropa que llevaba puesta anoche?
—Pues sí. Lo hice apenas llegar a casa. Sé que parece raro, ¿pero cómo iba a saber que la necesitarían para analizarla?
—¿Y el anorak?
—También lo lavé.
—¿Lavó el anorak?
Hurst tragó saliva.
—La etiqueta decía que podía meterlo en la máquina.
Banks soltó un suspiro. Puede que los restos de acelerante sobrevivieran a las mangueras de los bomberos: ellos sólo usan agua fría. Pero Banks dudaba que ningún rastro pudiese sobrevivir al jabón de lavar y al agua caliente.
—Nos las llevaremos de todos modos —anunció Banks—. ¿Qué me dice de sus zapatos? ¿También los ha metido en la lavadora?
—No sea ridículo.
—Entonces seamos positivos, podría haber sido mucho peor —dijo Banks al tiempo que los tres bajaban las escaleras—. Por lo general, ¿a qué hora se va a la cama?
—Cuando me apetece, esa es otra de las ventajas de la vida de soltero. Ayer por la noche, por ejemplo, vi una muy buena película.
—¿Cuál?
—Ajá... el viejo truco policial para comprobar si estoy mintiendo, ¿verdad? Pues no tengo coartada, sólo la verdad: Un puente lejano, la pusieron en Sky Channel. También siento pasión por las películas de guerra.
Hurst condujo a los policías a la pequeñísima cocina, que olía ligeramente a leche cortada. Del respaldo de una silla colgaba el anorak, todavía un poco húmedo. El resto de las prendas estaban en la secadora. Hurst sacó una bolsa de supermercado y el inspector metió dentro el bulto de prendas y los zapatos, que se encontraban en el vestíbulo encima de un felpudo.
—¿A qué hora terminó la película? —quiso saber Banks al regresar al salón.
—A la una o a la una y cinco... o algo por el estilo. ¿Se ha fijado que nunca terminan exactamente a la hora en que deberían?
—Y entonces usted miró por la ventana alrededor de la una...
—A esas alturas ya sería la una y cuarto; antes tuve que cerrar la casa y hacer mis abluciones.
Abluciones. Hacía años que Banks no oía esa palabra.
—Entendido —prosiguió el inspector—. Entonces ¿qué fue lo que vio cuando miró por la ventana de su dormitorio a eso de la una y cuarto?
—Pues las llamaradas, por supuesto.
—¿Y usted sabía de dónde provenían?