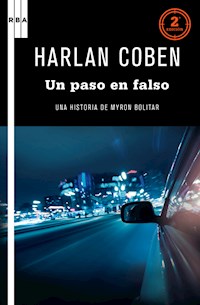
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Myron Bolitar
- Sprache: Spanisch
Brenda Slaughter no es una damisela en apuros. Myron Bolitar no es un guardaespaldas. A pesar de eso, Myron ha aceptado proteger a la brillante, fuerte y hermosa estrella del baloncesto. Y está a punto de descubrir si es lo bastante hombre como para resolver el trágico acertijo de su vida. Veinte años antes, la madre de Brenda la abandonó. En el momento preciso en que Brenda está alcanzando la cima de la liga profesional de baloncesto femenino, también desaparece su padre. Myron, un importante agente deportivo de Nueva York con una vida amorosa que hace aguas, tiene un interés profesional por Brenda. Luego uno personal. Pero entre ellos la diferencia no está sólo en sus antecedentes o el color de la piel. Entre ellos hay un abismo de corrupción y mentiras, un joven mafioso en alza, y un secreto por el que algunas personas están dispuestas a morir y otras están matando por proteger...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: One False Move
© Harlan Coben, 1998
© Traducción de Alberto Coscarelli, 2010
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
OEBO055
ISBN: 978-84-9867-864-2
Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Créditos
Dedicatoria
Prólogo: 15 de septiembre
Capítulo. 1: 30 de agosto
Capítulo. 2
Capítulo. 3
Capítulo. 4
Capítulo. 5
Capítulo. 6
Capítulo. 7
Capítulo. 8
Capítulo. 9
Capítulo. 10
Capítulo. 11
Capítulo. 12
Capítulo. 13
Capítulo. 14
Capítulo. 15
Capítulo. 16
Capítulo. 17
Capítulo. 18
Capítulo. 19
Capítulo. 20
Capítulo. 21
Capítulo. 22
Capítulo. 23
Capítulo. 24
Capítulo. 25
Capítulo. 26
Capítulo. 27
Capítulo. 28
Capítulo. 29
Capítulo. 30
Capítulo. 31
Capítulo. 32
Capítulo. 33
Capítulo. 34
Capítulo. 35
Capítulo. 36
Capítulo. 37
Epílogo: 15 de septiembre. Dos semanas más tarde
Agradecimientos
Notas
Otros títulos
En memoria de mis padres, Corky y Carl Coben
Y para sus nietos Charlotte, Aleksander, Benjamin y Gabrielle
prólogo 15 de septiembre
El cementerio daba al patio de una escuela.
Myron removió la tierra suelta con la puntera de su zapato Rocksport. Aún no había lápida, sólo un indicador de metal con una sencilla tarjeta con un nombre escrito en letras mayúsculas. Sacudió la cabeza. ¿Por qué se encontraba en ese lugar como un cliché de una serie mala de televisión? En su mente veía cómo se representaba toda la escena. La lluvia torrencial lo está empapando, pero él está demasiado angustiado para darse cuenta. Con la cabeza gacha, las lágrimas inundan sus ojos, confundiéndose con la lluvia en su recorrido por las mejillas. Suena una música conmovedora. La cámara se aparta de su rostro y retrocede poco a poco, muy lentamente, para mostrar sus hombros hundidos, la lluvia cae con más fuerza, más tumbas, no hay nadie más presente. Retirándose aún más, la cámara acabará por mostrar a Win, el fiel compañero de Myron, en la distancia, con una comprensión silenciosa, concediéndole a su compañero un tiempo para desahogar sus sentimientos. La imagen se congela de pronto y el nombre del productor ejecutivo aparece en la pantalla en letras mayúsculas amarillas. Un leve titubeo antes de que a los espectadores se les pida que no cambien de canal y vean las escenas del episodio de la próxima semana. Paso a los anuncios.
Pero nada de esto ocurrirá hoy. El sol brilla como si fuese el primer día de la creación y el cielo parece recién pintado. Win está en su despacho. Y Myron no llora.
Entonces ¿por qué está aquí?
Porque muy pronto llegará un asesino. Está seguro.
Myron buscó algún significado en el paisaje, pero sólo dio con más clichés. Habían pasado dos semanas desde el funeral. Los hierbajos y las margaritas ya habían comenzado a aparecer entre la tierra y se elevaban hacia el cielo. Esperó a que su voz interior comenzase con el típico rollo de que las hierbas y las margaritas representaban los ciclos y la renovación y la vida que continuaba, pero la voz permaneció piadosamente callada. Buscó la ironía en la radiante inocencia del patio escolar —las desvaídas marcas de tiza en el asfalto negro, los triciclos multicolores, los columpios con cadenas un tanto oxidadas— bañada por las sombras de las lápidas que observaban a los niños como silenciosas centinelas, pacientes, casi llamándolos. Pero la ironía no se aguantaría. En los patios de las escuelas no hay inocencia. Allí también hay matones y sociópatas a la espera, psicosis en vías de expansión y mentes jóvenes llenas de un odio prenatal sin diluir.
«Vale —pensó Myron—, ya está bien de charla abstracta por hoy.»
Pero en lo más profundo de su ser, reconoció que este diálogo era sólo una pura distracción, un juego de manos filosófico para impedir que su frágil mente se partiese como una rama seca. Deseaba tanto hundirse, dejar que sus piernas cediesen, caer al suelo y escarbar la tierra con las manos desnudas, suplicar perdón y pedirle a un poder superior que le diese una nueva oportunidad.
Pero eso tampoco ocurriría.
Myron oyó las pisadas que se acercaban por detrás. Cerró los ojos. Era tal como esperaba. Las pisadas se acercaron. Cuando se detuvieron, Myron no se volvió.
—Usted la mató —dijo Myron.
—Sí.
Un bloque de hielo se derritió en el estómago de Myron.
—¿Se siente mejor ahora?
El tono del asesino acarició la nuca de Myron con una mano fría y calculadora.
—La pregunta es, Myron, ¿y usted?
1 30 de agosto
Myron se encogió de hombros.
—No soy una niñera —dijo, arrastrando las palabras—. Soy un agente deportivo.
Norm Zuckerman pareció dolido.
—¿Se supone que eres Bela Lugosi?
—El Hombre Elefante —respondió Myron.
—Maldita sea, eso ha sido feo. ¿Quién ha dicho nada de una niñera? ¿Acaso he pronunciado la palabra niñera, canguro o cualquier otra variante? ¿He mencionado el verbo cuidar o algo parecido?
Myron levantó una mano.
—Vale, ya lo he pillado, Norm.
Estaban sentados bajo una de las canastas del Madison Square Garden, en una de aquellas sillas de director de lona y madera que tienen escrito el nombre de las estrellas en el respaldo. Las sillas estaban colocadas tan arriba que la red del aro casi tocaba el pelo de Myron. En mitad de la pista estaban celebrando una sesión fotográfica de modelos. Había montones de luces con paraguas, mujeres aniñadas, altas y huesudas, trípodes y personas que iban y venían por todos lados. Myron esperó a que alguien lo confundiese con un modelo. Pero siguió esperando.
—Una joven puede estar en peligro —declaró Norm—. Necesito tu ayuda.
Norm Zuckerman se acercaba a los setenta. Era director ejecutivo de Zoom, una gigantesca megacorporación fabricante de prendas deportivas, es decir, tenía más dinero que Trump. Sin embargo, parecía un beatnik que se había quedado colgado de un mal viaje de ácido. El estilo retro, le había explicado Norm antes, estaba en alza y él se había subido a ese tren vistiendo un poncho psicodélico, pantalones de fajina, un collar de cuentas y un pendiente con el símbolo de la paz. Mola, tío. La barba negra canosa era lo bastante espesa y desordenada como para criar huevos de cucarachas, y el pelo rizado parecía una mala versión de Godspell.
El Che Guevara vive y lleva permanente.
—No me necesitas a mí —afirmó Myron—. Necesitas un guardaespaldas.
Norm descartó las palabras con un gesto.
—Demasiado obvio.
—¿Qué?
—Ella nunca aceptará. Vale, Myron, ¿qué sabes de Brenda Slaughter?
—No mucho —admitió él.
Norm pareció sorprendido.
—¿Qué quieres decir con no mucho?
—¿Cuál es la palabra que no entiendes, Norm?
—Por todos los santos, tú eras jugador de baloncesto.
—¿Y?
—Pues que Brenda Slaughter es posiblemente la mejor jugadora de baloncesto femenino de todos los tiempos. Una pionera en su deporte, además de la belleza emblema, y perdona por la insensibilidad política, de mi nueva liga.
—Todo eso ya lo sé.
—Pues entérate bien de esto también: estoy preocupado por ella. Si algo le ocurriese a Brenda, toda la WPBA, y mi considerable inversión, podría irse inmediatamente por el retrete.
—Vaya, ahora te mueven razones humanitarias.
—De acuerdo, soy un codicioso cerdo capitalista. Pero tú, amigo mío, eres un agente deportivo. No existe mente más codiciosa, traidora, rastrera y capitalista.
Myron asintió.
—A mí me la suda —dijo—. No es más que trabajo.
—No me has dejado acabar. Sí, eres agente deportivo. Pero uno muy bueno. En realidad, el mejor. Tú y aquella tía española hacéis un trabajo excelente por vuestros clientes. Obtenéis lo mejor. Más de lo que se merecen. Cuando acabaste conmigo, me sentí violado. No te miento, así eres de bueno. Entraste en mi despacho, me arrancaste la ropa e hiciste conmigo lo que quisiste.
Myron torció el gesto.
—Por favor.
—Pero conozco tu pasado secreto con los federales.
Vaya secreto. Myron aún tenía la ilusión de cruzarse con alguien por encima del Ecuador que no lo supiese.
—Escúchame un segundo, Myron, ¿vale? Brenda es una chica preciosa, una fantástica jugadora de baloncesto, y un grano en mi nalga izquierda. No la culpo. Si yo hubiese crecido con un padre como el suyo, yo también sería como un grano en el culo.
—¿Así que el problema es su padre?
Norm hizo un gesto ambiguo.
—Es probable.
—Pues pide una orden de alejamiento —dijo Myron.
—Ya la he conseguido.
—¿Entonces cuál es el problema? Contrata a un detective privado. Si se acerca a menos de cien metros de ella, telefonea a la policía.
—No es tan sencillo.
Norm miró hacia la pista. Los participantes en la sesión de fotos se movían como partículas en una olla cuando el agua llega al punto de ebullición. Myron bebió un sorbo de café. Un café para exquisitos. Hasta hacía un año nunca lo había probado. Un día entró en uno de esos cafés que estaban apareciendo en la ciudad como las películas malas en la televisión por cable. Ahora Myron no podía enfrentarse a una mañana sin una taza de café del bueno.
Hay una línea muy delgada entre la pausa para el café y una casa de crack.
—No sabemos dónde está —añadió Norm.
—¿Perdón?
—Su padre —respondió Norm—. Ha desaparecido. Brenda no deja de mirar por encima del hombro aterrorizada.
—¿Crees que el padre es un peligro para ella?
—Este tipo es el Gran Santini con esteroides. Él también jugaba al baloncesto. En la Conferencia Pacific-10, creo. Su nombre es...
—Horace Slaughter —le interrumpió Myron.
—¿Lo conoces?
Myron asintió lentamente.
—Sí, lo conozco.
Norm observó su rostro.
—Eres demasiado joven para haber jugado con él.
Myron no dio ninguna explicación. Norm no captó la indirecta. Casi nunca lo hacía.
—¿Cómo es que conoces a Horace Slaughter?
—No te preocupes —dijo Myron—. Dime por qué crees que Brenda Slaughter está en peligro.
—Ha recibido amenazas.
—¿Qué clase de amenazas?
—De muerte.
—¿No podrías ser un poco más específico?
El frenesí de la sesión fotográfica continuaba en marcha. Ataviadas con lo último de la marca Zoom, las modelos pasaban por un ciclo de poses, mohínes, posturas y labios fruncidos. Venga a bailar. Alguien llamó a Ted, dónde demonios está Ted, esa prima donna, por qué Ted todavía no está vestido, Ted acabará por matarme, lo juro.
—Recibe llamadas telefónicas —prosiguió Norm—. Un coche la siguió. Ese tipo de cosas.
—¿Qué quieres que haga?
—Vigilarla.
Myron meneó la cabeza.
—Aunque dijese que sí, cosa que no he hecho, dijiste que no está dispuesta a tolerar la presencia de guardaespaldas.
Norm sonrió y palmeó la rodilla de Myron.
—Ésta es la parte en que yo te pesco. Como un pez en el anzuelo.
—Una analogía original.
—En este momento, Brenda Slaughter no tiene agente.
Myron no dijo nada.
—¿Se te ha comido la lengua el gato, guapo?
—Creía que había firmado un contrato exclusivo con Zoom.
—Estaba a punto de hacerlo cuando desapareció su viejo. Era su representante. Pero ella se lo quitó de encima. Ahora está sola. Confía en mi juicio, hasta cierto punto. Permíteme que te diga que esta chica no es ninguna tonta. Así que éste es mi plan: Brenda llegará aquí dentro de un par de minutos. Te recomendaré a ella. Ella dice hola. Tú dices hola. Luego le das con tu famoso encanto Bolitar.
Myron arqueó una ceja.
—¿Con toda la fuerza?
—Cielos, no. No quiero ver a la pobre chica desnudarse.
—Presté juramento sobre que sólo utilizaría mis poderes para hacer el bien.
—Eso está muy bien, créeme.
Myron siguió sin estar convencido.
—Incluso si aceptase seguir con esta locura, ¿qué pasa con las noches? ¿Esperas que la vigile las veinticuatro horas del día?
—Por supuesto que no. Win te ayudará con esa parte.
—Win tiene cosas mejores que hacer.
—Dile a ese niño bonito que se trata de mí —dijo Norm—. No podrá negarse, me ama.
Un fotógrafo agitadísimo se acercó a la carrera hasta su altura. Llevaba perilla y el pelo rubio erizado como Sandy Duncan en un día libre. Ducharse no parecía ser aquí una prioridad. Suspiró varias veces, para asegurarse de que todos en la vecindad supiesen que era importante y le estaban dejando de lado.
—¿Dónde está Brenda? —gimoteó.
—Aquí mismo.
Myron se giró hacia una voz como la miel tibia en los creps de los domingos. Con su paso largo y decidido —no el paso tímido de la chica demasiado alta o el desagradable pavoneo de las modelos—, Brenda Slaughter entró en la pista como un frente cálido de los que muestra el Meteosat. Era muy alta, más de un metro ochenta, con la piel del color del Mocha Java con una generosa cantidad de leche desnatada que Myron tomaba en el Starbucks. Vestía unos vaqueros descoloridos que se ajustaban deliciosamente pero sin ninguna obscenidad, y un suéter de esquiador que te hacía pensar en mimitos en el interior de una cabaña de troncos cubierta por la nieve.
Myron apenas consiguió reprimir un «tía buena» en voz alta.
Brenda Slaughter no era una belleza excepcional, sino más bien eléctrica. El aire a su alrededor crepitaba. Era demasiado alta y tenía los hombros demasiado anchos para ser modelo. Myron conocía a algunas modelos profesionales. Siempre estaban intentando ligar con él —las ganas— y eran ridículamente flacas, construidas como cordeles con globos de helio en la parte superior. Brenda no era ningún esqueleto. Notabas la fortaleza en ella, la sustancia, el poder, una fuerza si quieres, y sin embargo todo era femenino, sea lo que fuere lo que eso signifique, y de un atractivo irresistible.
Norm se inclinó para susurrar:
—¿Ves por qué es nuestra chica del calendario?
Myron asintió.
Norm se bajó de la silla de un salto.
—Brenda, cariño, ven aquí. Quiero presentarte a alguien.
Los grandes ojos castaños encontraron a los de Myron, y hubo un titubeo. Esbozó una sonrisa y se le acercó. Myron se levantó, el eterno caballero. Brenda caminó en línea recta hacia él y le tendió la mano. Él se la estrechó. Su apretón era fuerte. Ahora que ambos estaban de pie, Myron vio que él le sacaba tres o cuatro centímetros. Eso la situaba en el metro ochenta y cinco, quizá metro ochenta y ocho.
—Bueno, bueno —dijo Brenda—. Myron Bolitar.
Norm hizo un gesto como si los estuviese empujando para que se acercasen.
—¿Vosotros dos os conocéis?
—Oh, estoy segura de que el señor Bolitar no se acuerda de mí —contestó Brenda—. Fue hace mucho tiempo.
A Myron sólo le llevó unos pocos segundos. Su cerebro comprendió de inmediato que de haber conocido a Brenda Slaughter antes, sin duda lo recordaría. El hecho de que no lo recordase significaba que su anterior encuentro había sido en circunstancias muy diferentes.
—Solías esperar junto a la pista —dijo Myron—. Con tu padre. Debías de tener unos cinco o seis años.
—Y tú acababas de entrar en el instituto —añadió ella—. El único chico blanco que nunca faltaba. Conseguiste que el equipo de Livingston High fuera campeón del estado, jugaste en la All-American Basketball Alliance al entrar en Duke, te escogieron para los Celtics en primera ronda...
Su voz se detuvo. Myron ya estaba habituado.
—Me halaga que lo recuerdes —dijo.
Ya la estaba hechizando con su encanto.
—Crecí viéndote jugar —continuó ella—. Mi padre siguió tu carrera como si fueses su propio hijo. Cuando te lesionaste...
Ella se interrumpió de nuevo, y apretó los labios.
Él sonrió para demostrar que comprendía y apreciaba el sentimiento.
Norm se apresuró a romper el silencio.
—Pues Myron es ahora agente deportivo. Uno muy bueno. En mi opinión, el mejor. Justo, honesto, fiel como nadie... —Norm se interrumpió de golpe—. ¿Acabo de utilizar esas palabras para describir a un agente deportivo?
Meneó la cabeza.
El Sandy Duncan con perilla apareció de nuevo. Habló con un acento francés que sonaba tan real como el de Pepe la Mofeta.
—Monsieur Zuckermahn.
—Oui —respondió Norm.
—Necesito su ayuda, s’il vous plaît.
—Oui —dijo Norm.
Myron estuvo tentado de pedir un intérprete.
—Vosotros dos sentaos —dijo Norm—. Tengo que ocuparme de un asunto. —Palmeó las sillas vacías para dejar bien clara su intención—. Myron va a ayudarme a montar la liga. Algo así como un consultor. Así que habla con él, Brenda. De tu carrera, tu futuro, de lo que sea. Será un buen agente para ti. —Le dedicó un guiño a Myron. Sutil.
Cuando Norm se marchó, Brenda se sentó en la silla contigua.
—¿Así que todo eso es verdad? —preguntó.
—Una parte —dijo Myron.
—¿Qué parte?
—Que me gustaría ser tu agente. Pero en realidad no es por eso por lo que estoy aquí.
—¿Ah, no?
—Norm está preocupado por ti. Quiere que te vigile.
—¿Que me vigiles?
Myron asintió.
—Cree que estás en peligro.
Ella apretó las mandíbulas.
—Le dije que no quiero vigilancia.
—Lo sé —admitió Myron—. Se supone que debo hacerlo en secreto.
—¿Entonces por qué me lo dices?
—No soy muy bueno guardando secretos.
Ella asintió.
—¿Y?
—Si voy a ser tu agente, creo que no es muy útil para nuestra relación comenzar con una mentira.
Ella se echó hacia atrás y cruzó sus piernas, más largas que la cola en la Dirección General de Tráfico a la hora de la comida.
—¿Qué más te pidió Norm que hicieses?
—Que ponga en marcha mi encanto.
Ella parpadeó.
—No te preocupes —añadió Myron—. Presté un solemne juramento de que sólo lo utilizaré para el bien.
—Suerte que tengo.
Brenda acercó un largo dedo al rostro y se dio varios golpecitos en la barbilla.
—Bueno —dijo por fin—. Así que Norm cree que necesito una niñera.
Myron levantó las manos e hizo su mejor imitación de Norm.
—¿Quién ha dicho nada de una niñera? —Era mejor que su Hhombre Elefante, pero nadie corrió a llamar a Rich Little.
Ella sonrió.
—De acuerdo —asintió con un gesto—. Acepto el trato.
—Estoy agradablemente sorprendido.
—Pues no deberías sorprenderte. Si no lo hago, Norm podría contratar a algún otro que quizá no fuese tan sincero. De esta manera sé las reglas del juego.
—Tiene sentido —dijo Myron.
—Pero hay condiciones.
—Ya lo suponía.
—Poder hacer lo que quiera cuando lo desee. No va a ser un cheque en blanco para invadir mi intimidad.
—Por supuesto.
—Si te digo que te pierdas un rato, tú preguntas hasta dónde te pierdes.
—Correcto.
—Y nada de espiarme sin que yo lo sepa —añadió.
—Vale.
—Te mantienes fuera de mis asuntos.
—Aceptado.
—Si paso la noche fuera, no dices ni una palabra.
—Mudo.
—Si escojo participar en una orgía con pigmeos, no dices nada.
—¿Puedo mirar al menos? —inquirió Myron.
Eso produjo una sonrisa.
—No pretendo parecer difícil, pero ya he tenido demasiadas figuras paternas en mi vida. Quiero que quede bien claro que no vamos a estar juntos las veinticuatro horas del día o nada parecido. Ésta no es una película con Whitney Houston y Kevin Costner.
—Algunos aseguran que tengo cierto parecido a Kevin Costner.
Myron le dedicó una rápida imitación de aquella sonrisa cínica y traviesa, a lo Bull Durham.
Ella lo miró de pies a cabeza.
—Sí, quizás en la línea del pelo.
Ay. En mitad de la cancha, Sandy Duncan con perilla comenzó a llamar de nuevo a Ted. Su comitiva le imitó. El nombre de Ted rebotó en la cancha como bolas de plastilina.
—¿Entendido?
—Perfectamente —dijo Myron. Se removió en la silla—. ¿Y ahora quieres explicarme qué está pasando?
Ted —tenía que ser un tío llamado Ted— hizo su entrada triunfal por la derecha. Llevaba sólo un pantalón corto marca Zoom y su abdomen estaba cincelado como un mapa en relieve hecho en mármol. Tenía unos veinte y pocos años, guapo al estilo de los modelos y entrecerraba los ojos como un guardia de prisión. Mientras avanzaba contoneándose hacia la pista, no dejaba de pasarse las manos por su pelo negro azulado al estilo de Superman, el movimiento aumentaba su pecho y estrechaba su cintura, dejando a la vista las axilas afeitadas.
—Un gallito gilipollas —murmuró Brenda.
—Un comentario del todo injusto —señaló Myron—. Quizás es un erudito de Fulbright.
—He trabajado antes con él. Si Dios le diese un segundo cerebro, moriría de soledad. —Su mirada se dirigió a Myron—. Hay una cosa que no entiendo.
—¿Qué?
—¿Por qué tú? Eres un agente deportivo. ¿Por qué Norm te pediría que fueses mi guardaespaldas?
—Solía trabajar... —se interrumpió para mover la mano en un gesto vago—, para el gobierno.
—Nunca lo oí mencionar.
—Es otro secreto.
—Los secretos no duran mucho contigo, Myron.
—Puedes confiar en mí.
Ella se lo pensó.
—Bueno, eres un blanco que conseguía saltar —dijo—. Supongo que si podías hacer eso, quizá puedas también ser un agente deportivo de confianza.
Myron se echó a reír, y después mantuvieron un incómodo silencio. Él irrumpió con una nueva pregunta.
—¿Quieres hablarme de las amenazas?
—No hay gran cosa que decir.
—¿Es todo invención de Norm?
Brenda no respondió. Uno de los maquilladores aplicó aceite en el pecho lampiño de Ted, que continuaba mirando a la multitud con su expresión de tipo duro. Demasiadas películas de Clint Eastwood. Ted apretó los puños y continuó flexionando los pectorales. Myron decidió que podía dejarse de rodeos y comenzar a odiar a Ted ya mismo.
Brenda permaneció en silencio. Myron decidió enfocar el tema por otro lado.
—¿Dónde vives ahora? —preguntó.
—En una de las residencias de la Universidad de Reston.
—¿Todavía vas a la facultad?
—A la de medicina. Cuarto año. Acabo de conseguir una prórroga para jugar al baloncesto profesional.
Myron asintió.
—¿Has escogido especialidad?
—Pediatría.
Él asintió de nuevo y decidió aprovechar la coyuntura.
—Tu padre debe estar muy orgulloso de ti.
Una sombra cruzó su rostro.
—Sí, supongo. —Comenzó a levantarse—. Será mejor que me vaya a cambiar para la sesión.
—¿No querrías explicarme antes qué está pasando?
Ella permaneció en su asiento.
—Papá ha desaparecido.
—¿Desde cuándo?
—Hace una semana.
—¿Fue entonces cuando comenzaron las amenazas?
Brenda eludió la respuesta.
—¿Quieres ayudarme? Encuentra a mi padre.
—¿Es él quien te está amenazando?
—No te preocupes por las amenazas. A papá le gusta el control, Myron. La intimidación es sólo una herramienta más.
—No te entiendo.
—No tienes por qué entenderlo. Sois amigos, ¿no?
—¿De tu padre? Hace más de diez años que no veo a Horace.
—¿Y de quién es la culpa? —preguntó ella.
Las palabras, por no mencionar el tono amargo, le sorprendieron.
—¿Qué se supone que quieres decir con eso?
—¿Todavía le aprecias?
Myron no tuvo que pensárselo.
—Sabes de sobra que sí.
Ella asintió y se levantó de un salto.
—Tiene problemas —dijo—. Encuéntralo.
2
Brenda reapareció con un pantalón corto de lycra Zoom y lo que se llama comúnmente un sostén deportivo. Era puras piernas, brazos, hombros, músculos y sustancia, y si bien las modelos profesionales miraron furiosas su tamaño (no su altura porque la mayoría de ellas también medían un metro ochenta), Myron pensó que destacaba como una brillante supernova junto a, bueno, unos entes gaseosos.
Las poses eran atrevidas, y era obvio que a Brenda le incomodaban. No así a Ted. Se movía y la miraba con lo que suponía era la mirada de la más ardiente sexualidad. En dos ocasiones Brenda fue incapaz de aguantarse y se le rió en la cara. Myron todavía odiaba a Ted, pero Brenda comenzaba a gustarle cada vez más.
Sacó el móvil y marcó el número privado de Win. Éste era un importante consultor financiero en Lock-Horne Securities, una antigua firma financiera que ya vendía valores de renta variable a bordo del Mayflower. Su despacho estaba en el Lock-Horne Building, en Park Avenue y la 47, en el centro de Manhattan. Myron alquilaba un despacho allí. Un agente deportivo en Park Avenue; eso sí que era clase.
Después de tres timbrazos, el contestador automático se puso en marcha. El insoportable acento de superioridad de Win dijo: «Cuelgue sin dejar un mensaje y muérase». Bip. Myron meneó la cabeza, sonrió, y, como siempre, dejó un mensaje.
Cortó y marcó el número de su despacho. Respondió Esperanza.
—MB SportsReps.
La M correspondía a Myron, la B a Bolitar, SportsReps porque era representante de deportistas. El nombre se le había ocurrido a él solito, sin la ayuda de ningún profesional de marketing. Pero a pesar del ello, Myron continuaba mostrándose humilde.
—¿Algún mensaje? —preguntó.
—Más o menos un millón.
—¿Alguno crucial?
—Greenspan quería tu opinión sobre el aumento de los tipos de interés. Aparte de eso, nada más. —Esperanza, siempre tan lista—. ¿Qué quería Norm?
Esperanza Díaz —la «española lista» en palabras de Norm— llevaba en MB SportsReps desde su creación. Antes había sido luchadora profesional con el apodo de la «Pequeña Pocahontas»; para decirlo de forma sencilla, llevaba un bikini que recordaba al de Raquel Welch en la película Hace un millón de años y luchaba con otras mujeres delante de una horda que babeaba. Esperanza consideraba el cambio de su carrera como representante de deportistas como un paso atrás.
—Tiene que ver con Brenda Slaughter —comenzó Myron.
—¿La jugadora de baloncesto?
—Sí.
—La he visto jugar un par de veces —comentó Esperanza—. En televisión se la ve estupenda.
—También en persona.
Hubo una pausa. Después Esperanza preguntó:
—¿Crees que participa del amor de nombre impronunciable?
—¿Eh?
—¿Se mueve hacia las mujeres?
—Vaya —dijo Myron—. Me olvidé de mirar si tenía el tatuaje.
Las preferencias sexuales de Esperanza cambiaban como las de un político en un año sin elecciones. En estos momentos parecía haberse decantado por el sexo masculino, pero Myron suponía que era una de las ventajas de la bisexualidad: amar a todos. Él no tenía ningún problema al respecto. En el instituto había salido casi exclusivamente con chicas bisexuales.
—No importa —afirmó Esperanza—. En realidad me gusta David. —Su actual novio. No duraría—. Pero tienes que admitirlo, Brenda Slaughter está como un tren.
—Admitido.
—Puede ser divertida para una noche o dos.
Myron asintió al teléfono. Un hombre de menor categoría podría haber imaginado unas cuantas imágenes exclusivas de la ágil belleza española en las garras de la pasión con la extraordinaria amazona negra del sostén deportivo. Pero no Myron. Demasiado mundano.
—Norm quiere que la vigilemos —explicó Myron.
La puso al corriente. Cuando acabó, la oyó soltar un suspiro.
—¿Qué? —preguntó.
—Por Dios, Myron, ¿somos representantes o de la agencia Pinkerton?
—Es para conseguir clientes.
—No te lo crees ni tú.
—¿Qué demonios significa eso?
—Nada. ¿Qué quieres que haga?
—Su padre ha desaparecido. Su nombre es Horace Slaughter. A ver qué puedes averiguar sobre él.
—Voy a necesitar ayuda.
Myron se frotó los ojos.
—Creía que íbamos a contratar a alguien permanente.
—¿Y quién tiene tiempo?
Silencio.
—Bien —dijo Myron. Suspiró—. Llama a Big Cyndi. Pero hazle saber que sólo está a prueba.
—Vale.
—Y si entra algún cliente, quiero que Cyndi se esconda en mi despacho.
—Sí, vale, lo que tú quieras.
Colgó el teléfono.
Cuando acabó la sesión fotográfica, Brenda Slaughter se le acercó.
—¿Dónde vive ahora tu padre? —preguntó Myron.
—En el mismo lugar.
—¿Has estado allí desde que desapareció?
—No.
—Entonces comenzaremos por allí.
3
Newark. Nueva Jersey. La parte mala. Casi una redundancia.
Decadencia era la primera palabra que venía a la mente. Los edificios estaban más que ruinosos; en realidad se estaban cayendo, derretidos por una especie de ácido. Aquí la renovación urbana era un concepto tan conocido como el del viaje en el tiempo. El entorno se parecía más a un noticiario de guerra —Frankfurt después del bombardeo aliado— que a un lugar habitable.
El vecindario se veía incluso peor de lo que recordaba. Cuando Myron era un adolescente, él y su padre habían circulado por esas mismas calles; incluso las puertas del coche parecían cerrarse de pronto como si notasen el inminente peligro. El rostro de su padre se tensaba. «Un retrete», solía murmurar. Su padre había crecido no muy lejos de allí, pero de eso hacía ya mucho tiempo. Él era el hombre que Myron amaba e idolatraba por encima de cualquier otro, el alma más amable que había conocido, y ahora apenas si podía contener la furia. «Mira lo que han hecho con el viejo barrio», decía.
Mira lo que han hecho.
Ellos.
El Ford Taurus de Myron pasó a poca velocidad junto a la vieja cancha. Los rostros negros lo miraron con furia. Estaban jugando cinco contra cinco con muchísimos chicos tumbados a los costados a la espera de enfrentarse a los vencedores. Las zapatillas baratas de los tiempos de Myron —Thom McAn, Keds o Kmart— habían sido reemplazadas por otras de más de cien dólares que los chicos de ahora a duras penas podían pagar. Sintió una punzada. Le hubiese gustado adoptar una postura noble sobre el tema —la corrupción de los valores, el materialismo y cosas por el estilo— pero era un agente deportivo que ganaba dinero con la publicidad de artículos deportivos, y eso pagaba parte de su comida. No se sentía bien al respecto, pero tampoco quería ser un hipócrita.
Ya nadie llevaba pantalón corto. Todos los chicos vestían tejanos azules o negros que apenas si enganchaban por encima del trasero, algo así como un payaso de circo que busca ganarse otra carcajada. La cintura bajaba por las nalgas para dejar a la vista los calzoncillos de diseño. Myron no quería parecer un vejete, quejándose por los gustos de las jóvenes generaciones, pero estos hacían que los pantalones acampanados y los zuecos pareciesen prácticos. ¿Cómo podías jugar bien si tenías que detenerte continuamente para subirte los pantalones?
Pero el mayor cambio estaba en las miradas. Myron se había asustado la primera vez que vino a estas canchas con quince años, cuando estudiaba en el instituto, pero sabía que si quería pasar al siguiente nivel, tenía que enfrentarse a los mejores competidores. Eso significaba jugar aquí. Al principio no había sido bienvenido. Ni mucho menos. Pero las miradas de curiosa animosidad que había recibido entonces no eran nada comparado con las miradas asesinas de estos chicos. Su odio era desnudo, en primera fila, cargado con una fría resignación. Resulta cursi decirlo, pero entonces —menos de veinte años atrás— se trataba de algo diferente. Quizás había más esperanzas. Difícil decirlo.
Como si le hubiese leído el pensamiento, Brenda dijo:
—Yo ya no vengo a jugar por aquí.
Myron asintió.
—¿No fue fácil para ti, verdad? Venir a jugar a estos lugares.
—Tu padre hizo que fuese fácil —respondió él.
Ella sonrió.
—Nunca comprendí por qué le caías bien. Por lo general, odiaba a los blancos.
Myron fingió una exclamación.
—¿Pero soy blanco?
—Como Pat Buchanan.
Ambos forzaron una risa. Myron lo intentó de nuevo.
—Háblame de las amenazas.
Brenda miró a través de la ventanilla. Pasaron por un lugar donde vendían tapacubos. Centenares, si no eran miles, de tapacubos resplandecían al sol. Un extraño negocio si te parabas a pensarlo. La única vez que alguien necesita un tapacubos nuevo es cuando te lo roban. Y los tapacubos robados acababan en lugares como éste. Un miniciclo fiscal.
—Recibo llamadas —comenzó ella—. Sobre todo por la noche. Una vez dijeron que me harían daño si no encontraban a mi padre. Otra, que más me convenía mantener a mi padre como agente o si no...
Se detuvo.
—¿Alguna idea de quiénes son?
—No.
—¿Alguna idea de por qué alguien busca a tu padre?
—No.
—¿O por qué tu padre desapareció?
Ella negó con la cabeza.
—Norm dijo algo de un coche que te seguía.
—No sé nada al respecto —afirmó ella.
—La voz en el teléfono —prosiguió Myron—. ¿Es la misma cada vez?
—No lo creo.
—¿Hombre o mujer?
—Hombre. Blanco. Al menos, suena a blanco.
Myron asintió.
—¿Horace juega?
—Nunca. Mi abuelo jugaba. Perdió todo lo que tenía, que no era mucho. Papá nunca jugó.
—¿Pidió dinero prestado?
—No.
—¿Estás segura? Incluso con ayuda financiera, tu enseñanza ha tenido que costar lo suyo.
—Tengo una beca desde que cumplí los doce años.
Myron asintió. Delante un hombre iba dando tumbos por la acera. Vestía ropa interior de Calvin Klein, botas de esquí diferentes, y uno de aquellos grandes sombreros rusos como el doctor Zhivago. Nada más. Ni camisa ni pantalones. Su mano sujetaba la boca de una bolsa de papel como si la estuviese ayudando a cruzar la calle.
—¿Cuándo comenzaron las llamadas? —preguntó Myron.
—Hace una semana.
—¿Cuando desapareció tu padre?
Brenda asintió. Tenía algo más que decir. Myron se dio cuenta por la forma de mirarlo. Guardó silencio y esperó.
—La primera vez —añadió ella en voz baja—, la voz dijo que llamase a mi madre.
Aguardó a que continuase. Cuando fue obvio que no lo haría, preguntó:
—¿Lo hiciste?
—No —respondió ella con una sonrisa triste.
—¿Dónde vive tu madre?
—No lo sé. No la he visto desde que tenía cinco años.
—¿Cuando dices que no la has visto...?
—Sólo me refiero a eso. Nos abandonó hace veinte años. —Brenda por fin se volvió hacia él—. Pareces sorprendido.
—Supongo que sí.
—¿Por qué? ¿Sabes cuántos de esos chicos que acabamos de dejar atrás han sido abandonados por sus padres? ¿Crees que una madre no puede hacer lo mismo?
Estaba en lo cierto, pero sonaba más a una hueca racionalización que a un verdadero convencimiento.
—¿Así que no la has visto desde que tenías cinco años?
—Así es.
—¿Sabes dónde vive? ¿La ciudad, el estado o lo que sea?
—Ni idea.
Ella intentó con todas sus fuerzas mostrarse indiferente.
—¿No tienes ningún contacto con ella?
—Sólo un par de cartas.
—¿Alguna dirección del remitente?
Brenda negó con la cabeza.
—El matasellos era de Nueva York. Es todo lo que sé.
—¿Puede saber Horace dónde vive?
—No. Ni siquiera ha pronunciado su nombre en estos veinte años.
—Al menos no a ti.
Ella asintió.
—Quizá la voz en el teléfono no se refería a tu madre —opinó Myron—. ¿Tienes una madrastra? ¿Tu padre se volvió a casar o vive con alguien?
—No. Desde mi madre no ha habido nadie más.
Silencio.
—¿Entonces por qué alguien preguntaría por tu madre después de veinte años? —preguntó Myron.
—No lo sé.
—¿Alguna idea?
—Ninguna. Durante veinte años para mí ha sido como un fantasma. —Señaló adelante—. Gira a la izquierda.
—¿Te importaría si pongo un rastreador en tu teléfono? ¿Por si llaman de nuevo?
Ella meneó la cabeza.
Condujo siguiendo sus indicaciones.
—Háblame de la relación con tu padre.
—No.
—No pretendo ser un entrometido...
—Es irrelevante, Myron. Da lo mismo que le quiera o le deteste, todavía tienes que encontrarlo.
—Conseguiste una orden de alejamiento para mantenerlo apartado, ¿no?
No dijo nada por un instante. Luego respondió:
—¿Recuerdas cómo era en la cancha?
Myron asintió.
—Un loco. Y quizás el mejor maestro que he tenido.
—¿Y el más apasionado?
—Si —admitió Myron—. Me enseñó a superar lo de no jugar con tanta delicadeza. No es siempre una lección fácil.
—Correcto, y tú eras sólo otro chico al que se aficionó. Pero imagínate ser su propio hijo. Ahora imagínate esa pasión en la cancha mezclada con el miedo a perderme. Que huiría y lo abandonaría para siempre.
—Como tu madre.
—Correcto.
—Sería paralizante —dijo Myron.
—Más bien diría asfixiante —le corrigió ella—. Hace tres semanas estábamos jugando un partido promocional en el instituto de East Orange. ¿Lo conoces?
—Claro.
—Un par de tipos entre los espectadores comenzaron a montar un escándalo. Dos chicos del instituto. Pertenecían al equipo de baloncesto. Estaban borrachos o drogados, o quizá no eran más que unos gamberros. No lo sé. Pero comenzaron a gritarme cosas.
—¿Qué clase de cosas?
—Cosas feas y muy gráficas. Sobre lo que les gustaría hacer conmigo. Mi padre se levantó y fue a por ellos.
—No puedo decir que lo culpe —dijo Myron.
Ella negó con la cabeza.
—Entonces eres otro neanderthal.
—¿Qué?
—¿Por qué ibas a ir a por ellos? ¿Para defender mi honor? Soy una mujer de veinticinco años. No necesito nada de toda esa mierda caballeresca.
—Pero...
—Pero nada. Todo este asunto, que tú estés aquí... yo no soy una feminista radical ni nada por el estilo, pero todo es un montón de mierda machista.
—¿Qué quieres decir?
—Si yo tuviese un pene entre las piernas, tú no estarías aquí. Si mi nombre fuese Leroy y recibiese un par de llamadas extrañas, no te interesaría tanto ir a proteger al pobrecito, ¿no?
Myron titubeó demasiado.
—¿Cuántas veces me has visto jugar? —prosiguió ella.
El cambio de tema lo pilló por sorpresa.
—¿Qué?
—Fui la jugadora número uno durante tres años seguidos. Mi equipo ganó dos campeonatos nacionales. Estábamos siempre en el canal de deportes y durante las finales aparecíamos en la CBS. Fui a la Universidad de Reston, que sólo está a media hora de tu casa. ¿Cuántos de mis partidos has visto?
Myron abrió la boca, la cerró.
—Ninguno —admitió.
—Así es. El baloncesto femenino no vale la pena.
—No es eso. Ya no miro mucho los deportes.
Comprendió lo pobre que sonaba la excusa.
Ella negó con la cabeza y permaneció en silencio.
—Brenda.
—Olvida todo lo que he dicho. Fue una tontería sacar el tema.
Su tono dejaba poco espacio para una continuación. Myron quería defenderse, pero no tenía idea de cómo. Optó por el silencio, una opción que probablemente debería escoger más a menudo.
—Gira a la derecha en la siguiente —le señaló ella.
—¿Entonces qué pasó después? —preguntó él.
Brenda lo miró.
—A los gamberros que te decían cosas. ¿Qué pasó después de que tu padre fuese a por ellos?
—Intervinieron los guardias de seguridad antes de que pasase nada. Expulsaron a los chicos del gimnasio. Y a papá también.
—No entiendo muy bien el sentido de la historia.
—Todavía no he acabado. —Brenda se detuvo, bajó la cabeza, reunió valor, y volvió a levantar la mirada—. Tres días más tarde los dos chicos, Clay Jackson y Arthur Harris, fueron encontrados en el terrado de un edificio de alquileres. Alguien los había atado y les había cortado el tendón de Aquiles con unas tijeras de podar.
Myron se puso pálido. Sintió náuseas.
—¿Tu padre?
Brenda asintió.
—Ha estado haciendo cosas así durante toda mi vida. Nunca nada tan grave. Pero siempre se lo hacía pagar a la gente que me molestaba. Cuando era una niña sin madre, casi agradecía la protección. Pero ya no soy una niña.
Myron, en un gesto distraído, bajó la mano y se tocó la parte de atrás del tobillo. Cortar el tendón de Aquiles con unas tijeras de podar. Intentó no parecer demasiado atónito.
—La policía debió sospechar de Horace.
—Sí, claro.
—¿Entonces cómo es que no lo arrestaron?
—No había pruebas suficientes.
—¿Las víctimas no pudieron identificarlo?
Ella se volvió hacia la ventanilla.
—Estaban demasiado asustados. —Señaló a la derecha—. Aparca ahí.
Myron aparcó. Los transeúntes lo miraban como si nunca hubiesen visto antes a un hombre blanco; en este barrio era del todo posible. Myron intentó mostrarse natural. Saludaba con cortesía. Algunas personas respondían, otras no.
Un coche amarillo —perdón, un altavoz con ruedas— pasó emitiendo una atronadora canción de rap. El bajo estaba puesto a tanto volumen que Myron sintió las vibraciones en el pecho. No entendía las palabras, pero parecían furiosas. Brenda lo llevó hasta una escalinata. Dos hombres estaban tumbados en los escalones como heridos de guerra. Brenda les pasó por encima sin pensarlo. Myron la siguió. De pronto comprendió que nunca había estado antes en ese lugar. Su relación con Horace Slaughter se había reducido siempre al baloncesto. Se quedaban en la cancha o en el gimnasio, o quizás iban a comer una pizza después del partido. Nunca había estado en la casa de Horace, y él nunca había estado en la suya.
No había portero, por supuesto, ni cerraduras, ni portero electrónico, ni nada por el estilo. La iluminación era mala en la entrada del edificio, pero no tanto como para ocultar que la pintura se caía como si las paredes tuviesen psoriasis. La mayoría de los buzones no tenían puerta. El aire parecía una cortina de cuentas.
Ella subió las escaleras de cemento. La barandilla era de metal. Myron oyó toser a un hombre como si intentase escupir un pulmón. Un bebé lloraba. Se sumó otro. Brenda se detuvo en el segundo piso y giró a la derecha. Ya tenía las llaves en la mano preparadas. La puerta también estaba hecha de acero reforzado. Había una mirilla y tres cerraduras.
Brenda abrió primero las tres cerraduras. Sonaron como en una escena de cárcel en una de aquellas películas cuando el celador grita: «Cerrar». La puerta se abrió. Myron fue asaltado por dos pensamientos a la vez. Uno era lo bonito que era el apartamento de Horace. El padre de Brenda había conseguido que todo lo que estaba fuera de su casa, todo lo sucio y podrido que había en las calles o incluso en la entrada del edificio, no pasara más allá de la puerta de acero. Las paredes eran blancas como el anuncio de una crema de manos. Los suelos se veían recién encerados. Los muebles eran una mezcla de lo que parecían antiguos muebles de familia y nuevas compras en Ikea. Desde luego era una casa cómoda.
La otra cosa que Myron advirtió tan pronto como se abrió la puerta era que alguien había puesto patas arriba la habitación.
Brenda entró a la carrera.
—¿Papá?
Myron siguió tras ella lamentando no haber llevado su arma. La escena lo requería. Él le hubiese dicho que guardase silencio, hubiese desenfundado, le hubiese pedido que se pusiese detrás de él, avanzado por el apartamento con ella muerta de miedo sujeta a su mano libre. Luego hubiese hecho aquello de mover la pistola a un lado y otro en cada habitación, con el cuerpo agachado y preparado para lo peor. Pero Myron no llevaba armas. No es que no le gustasen —cuando había problemas prefería tener una a mano—, pero un arma abulta bastante y molesta como un condón de fieltro. Y eso sin tener en cuenta que para la mayoría de sus posibles clientes, un agente deportivo inspira poca confianza si va armado, y a los que les parece adecuado, bueno, Myron prefería no tenerlos como clientes.
Win, en cambio, siempre llevaba armas, como mínimo dos, además de un prodigioso popurrí de armas ocultas. Era como un Israel con patas.
El apartamento consistía en tres habitaciones y una cocina. Las recorrieron deprisa. Nadie. Y ningún cuerpo.
—¿Falta algo? —preguntó Myron.
Ella lo miró, enfadada.
—¿Cómo demonios quieres que lo sepa?
—Me refiero a algo que destaque. El televisor está, también el vídeo. Quiero saber si crees que es un robo.
Ella echó una ojeada a la sala de estar.
—No. No tiene pinta de ser un robo.
—¿Alguna idea de quién lo hizo o por qué?
Brenda meneó la cabeza, asombrada todavía por aquel desorden.
—¿Escondía dinero en alguna parte? ¿En una caja de galletas, debajo de una tabla del suelo o algo así?
—No.
Comenzaron por la habitación de Horace. Brenda abrió el armario. Miró el interior durante un rato sin articular palabra.
—¿Brenda?
—Falta mucha de su ropa —dijo ella en voz baja—. También la maleta.
—Eso es bueno —opinó Myron—. Significa que con toda probabilidad ha escapado; hace menos probable que se haya encontrado con problemas.
Ella asintió.
—Pero es siniestro.
—¿Por qué?
—Es lo mismo que con mi madre. Todavía recuerdo a papá aquí, mirando las perchas vacías.
Volvieron al salón y luego se dirigieron a un pequeño dormitorio.
—¿Tu habitación? —preguntó Myron.
—No vengo mucho por aquí, pero sí, es mi habitación.
La mirada de Brenda de inmediato se fijó en un punto cerca de la mesita de noche. Soltó una suave exclamación y se lanzó al suelo. Sus manos comenzaron a buscar entre sus cosas.
—¿Brenda?
Sus manoteos se hicieron más fuertes, los ojos encendidos. Después de unos pocos minutos se levantó y salió corriendo hacia la habitación de su padre. Después se dirigió a la sala de estar. Myron la siguió.
—No están —dijo ella.
—¿Qué?
Brenda lo miró.
—Las cartas que me escribió mi madre. Alguien se las ha llevado.
4
Myron aparcó el coche delante de la residencia universitaria de Brenda. Excepto por algunas indicaciones monosilábicas, la chica no había abierto la boca en todo el trayecto. Myron no insistió. Aparcó el coche y se volvió hacia ella. Brenda continuó mirando a través del parabrisas.
La Universidad de Reston era un lugar apacible, con abundante césped, grandes robles, edificios de ladrillo, pañuelos y Frisbees. Los profesores aún llevaban el pelo largo, barba descuidada y americanas de pana. Aún se respiraba un aire de inocencia, de ilusión, de juventud, de sorprendente pasión. Pero era lo hermoso de esta universidad: los estudiantes debatiendo sobre la vida y la muerte en un entorno tan aislado como Disneylandia. La realidad no entraba en la ecuación. Eso estaba bien. De hecho, era como debía ser.
—Ella se marchó sin más —dijo Brenda—. Yo tenía cinco años, y me dejó sola con él.
Myron la dejó hablar.
—Lo recuerdo todo sobre mi madre. El aspecto que tenía. Su perfume. Su manera de volver a casa del trabajo, tan cansada que apenas si podía poner los pies en alto. Creo que se pueden contar con los dedos de una mano las veces que he hablado de ella en los últimos veinte años. Pero pienso en ella todos los días. Pienso en por qué me abandonó. Pienso en por qué todavía la echo de menos.
Se llevó una mano a la barbilla y volvió la cabeza. El silencio se prolongó unos instantes.
—¿Eres bueno en esto, Myron? —preguntó Brenda—. ¿Investigando?
—Eso creo —respondió él.
Brenda sujetó la manecilla de la puerta y tiró.
—¿Puedes encontrar a mi madre?
No esperó una respuesta. Salió del coche a toda prisa y subió las escaleras. Myron la observó desaparecer en el edificio colonial. Luego puso en marcha el coche y se fue a su casa.
Encontró un hueco en la calle Spring, delante mismo del ático de Jessica. Aún se refería a su nueva casa como el ático de Jessica, pese a que ahora vivía allí y pagaba la mitad del alquiler. Era extraño, pero funcionaba.
Subió las escaleras hasta el tercer piso. Abrió la puerta y de inmediato oyó a Jessica gritar:
—Estoy trabajando.
No la oyó teclear en el ordenador, pero eso no significaba nada. Fue hasta el dormitorio, cerró la puerta, y puso en marcha el contestador. Cuando Jessica escribía, nunca atendía el teléfono.
Myron apretó la tecla de play. «¿Hola, Myron? Soy tu madre.» Como si él no reconociese su voz. «Dios, detesto esta máquina. ¿Por qué no se pone ella? Sé que está ahí. ¿Es tan difícil para un ser humano atender el teléfono, decir hola y tomar el mensaje? Estoy en mi oficina, suena el teléfono, atiendo. Incluso si estoy trabajando. Si no, le digo a mi secretaria que tome el mensaje. No a una máquina. No me gustan las máquinas, Myron, ya lo sabes.» Continuó con la misma cantinela durante un rato. Myron añoró los viejos días cuando había un límite de tiempo en los contestadores automáticos. El progreso no siempre era algo bueno.
Por fin mamá acabó el discurso. «Sólo llamaba para saludarte, guapo. Ya hablaremos más tarde.»
Durante los primeros treinta y tantos años de su vida, Myron había vivido con sus padres en Livingston, un suburbio de Nueva Jersey. De bebé había ocupado una pequeña habitación en la parte izquierda de la planta alta. A partir de los tres años y hasta los dieciséis había vivido en el dormitorio de la parte derecha de la misma planta; y de los dieciséis hasta hacía unos pocos meses, había vivido en el sótano. No todo el tiempo, por supuesto. Había vivido en Duke, Carolina del Norte, durante cuatro años; había pasado dos veranos impartiendo clases de baloncesto en colonias, y en ocasiones había estado con Jessica o con Win en Manhattan. Pero su verdadero hogar siempre había sido la casa de sus padres por voluntad propia, por curioso que parezca, aunque algunos quizá sugerirían que una terapia seria podría sacar a la luz motivos más profundos.
Esto había cambiado desde hacía unos meses, cuando Jessica le pidió que se fuese a vivir con ella. Era algo totalmente inesperado en su relación: Jessica había hecho el primer movimiento, y Myron se había sentido feliz hasta el delirio, ebrio de alegría y asustado hasta la médula. Su inquietud no tenía nada que ver con el miedo al compromiso —esa fobia en particular afectaba a Jessica, no a él—, pero, por decirlo de una manera sencilla, en el pasado había experimentado momentos muy duros, y no quería volver a pasar por lo mismo nunca más.
Aún seguía viendo a sus padres una vez a la semana, iba a casa a cenar o les traía a la Gran Manzana. También hablaba con su madre o su padre casi todos los días. Lo curioso era que, aunque sin duda eran unos pesados, a Myron le gustaban. Por loco que pareciese, a él le gustaba estar con sus padres. ¿Anticuado? Por supuesto. ¿Fuera de onda como un acordeonista de polca? Totalmente. Pero es lo que había.
Sacó un Yoo-Hoo de la nevera, lo sacudió, quitó la tapa y bebió un buen trago. Dulce néctar. Jessica gritó:
—¿Qué te apetece?
—No me importa.
—¿Quieres que salgamos?
—¿Te importa si pedimos que nos traigan la comida? —preguntó él a su vez.
—No.
Ella apareció en el umbral. Vestía una sudadera de Duke que le iba enorme y pantalones negros de punto. Llevaba el cabello recogido en una coleta. Varios cabellos sueltos le caían sobre el rostro. Cuando le sonrió, él sintió que se le aceleraba el pulso.
—Hola.
Myron se enorgullecía de sus inteligentes gambitos de apertura.
—¿Te apetece un chino? —preguntó ella.
—Lo que sea. Hunanés, sichuanés, cantonés.
—¿Sichuanés?
—Vale. ¿Sichuan Garden, Sichuan Dragón o Sichuan Imperio?
Jessica lo pensó un momento.
—La última vez la del Dragón era grasienta. Probemos con el Imperio.
Jessica cruzó la cocina y le dio un beso en la mejilla. Su pelo olía a flores silvestres después de una tormenta de verano. Myron le dio un rápido abrazo y cogió el menú del restaurante pegado en un armario de cocina. Escogieron con calma —sopa agria caliente, un entrante de gambas y otro vegetal— y luego llamó. Entraron en funciones las habituales barreras idiomáticas —¿por qué nunca contrataban a una persona que hablase inglés al menos para tomar los pedidos telefónicos?— y después de repetir seis veces su número de teléfono, colgó.
—¿Has avanzado mucho? —preguntó.
Jessica asintió.
—El primer borrador estará acabado para Navidad.
—Creía que la fecha de entrega era agosto.
—¿Qué pretendes decir?
Se sentaron a la mesa de la cocina. La cocina, la sala de estar, el comedor, el salón, todo estaba situado en un mismo y amplio espacio. El techo estaba a cinco metros de altura. Aireado. Las paredes de ladrillo, con vigas de metal vistas, le daban al lugar un aspecto que era al mismo tiempo artístico y como una estación de ferrocarril. En una palabra, un ático espectacular.





























