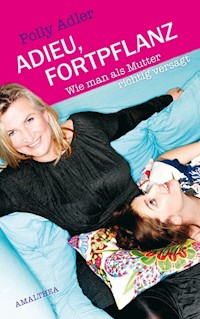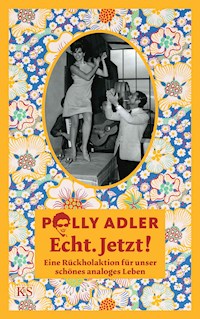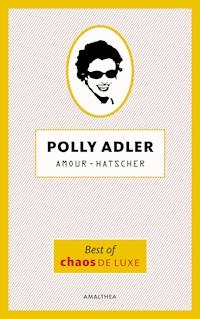Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El Desvelo Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Altoparlante
- Sprache: Spanisch
Polly Adler emigró a los Estados Unidos desde Rusia siendo casi una niña. Cuando llegó al 'país de las oportunidades' no todo fue un camino de rosas para esta emigrante judía que se hizo una mujer tras pasar por numerosas visicitudes. Fueron estas circunstancias las que elevaron su nivel de autoexigencia a la hora de buscarse la vida en el mundo de la diversión y el placer hasta convertirse en la "madame" más importante de Nueva York, lo que le llevó a vivir un vida diferente a la que soñó en un principio, y sobre todo, a compartir y convivir con los personajes más destacados e influyentes de la época que la consideraron su confidente y su mejor aliada. 'Una casa no es un hogar' son sus memorias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en papel, noviembre de 2015
Edición digital, mayo de 2023
El Desvelo Ediciones
Paseo de Canalejas, 13
39004 Santander
CANTABRIA
www.eldesvelo.es
@eldesvelo
© de la obra, Pearl Polly Adler
© de la edición original, Reinhardt & Company, Inc. Toronto-New York, 1953
© de la presente edición, El Desvelo Ediciones, 2015
© de la edición digital, Booqlab, 2023
© de la traducción, Eva Gallud Jurado, 2015
© del diseño de cubierta e interior, Bleak House, 2015
© de la imagen de cubierta y página 7, Archivo Daily News
ISBN edición en papel: 978-84-943987-5-9
ISBN edición digital: 978-84-127246-1-5
IBIC: BM, 1KBBEY
Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Pearl Polly Adler. En torno a 1953.
He cambiado los nombres de algunas personas y lugares, las fechas de algunos acontecimientos y otros detalles descriptivos y, en algunos casos, otras personas de la obra representan las características de dos o más de la vida real. Pero los sucesos fundamentales que componen la historia de mi vida están relatados tal como sucedieron.
POLLY ADLER
¿QUIÉN ES POLLY ADLER?
Su carrera ha convertido su nombre en sinónimo de pecado.
THE DAILY NEWS
Durante los veinticinco años que dirigí una casa, a menudo tenía la impresión de que mi tiempo estaba dividido equitativamente entre contestar preguntas y evitar responderlas. Clientes y policías, reporteros y fiscales, me sometían continuamente a un tiroteo de preguntas que iban desde las rutinarias a las cargadas de dinamita, de las ingenuas a las astutas, de lo obsceno a lo ridículo. Pero una pregunta que nunca me hicieron, y que, francamente, nunca pensé que hubiera necesidad de formularla, es la que encabeza esta página. Debido a mis numerosas apariciones en los titulares (por no hablar de las aún más numerosas alusiones informales en historias que consiguieron una difusión masiva sin el impulso del papel impreso), siempre di por sentado que Polly Adler era conocida.
Todos los días se aprende algo. Cuando surgió la idea de la publicación de este libro, uno de los primeros puntos a discutir era la cuestión de qué significaba mi nombre para el público en general. «Me atrevería a decir», escribió el redactor jefe, «que el noventa por ciento de la gente por debajo de los treinta y cinco años nunca ha oído hablar de Polly Adler».
«Nunca ha oído hablar de Polly Adler». Aquellas palabras, por qué negarlo, me afectaron bastante. Después de todo, los recortes de mi pila de álbumes no se remontan a los tiempos de los primeros vehículos motorizados. Fue en 1945, no en 1845, cuando cerré las puertas del «burdel más famoso de Nueva York». Aún así, apenas siete años después parecía que «la alcahueta más conocida del país» que, dice aquí, «disfrutaba de un poder político con la prensa y entre los mejores clubs nocturnos que probablemente nadie ha igualado» se había convertido ya en la Dama Olvidada.
Durante años había deseado que llegara el día en que, cuando me presentaran a algún colega ciudadano, la mención de mi nombre no desencadenara inevitablemente reacciones faciales tales como el alzamiento de ceja, la boca abierta, el labio apretado o algo aún más molesto, especialmente desde que ya no estoy en el negocio, la mirada lasciva. De hecho, he creído firmemente y declarado con frecuencia que no había nada que recibiera con más agrado que un poco de oscuridad. Pero mientras que sus ventajas en la vida privada son inestimables, lleva algo de tiempo acostumbrarse al tránsito de la notoriedad al anonimato. Encontrarse las aguas del olvido cerrándose sobre tu cabeza la víspera de publicar un libro de memorias es, sin más, un maldito inconveniente.
En realidad, he escrito (y aún escribo) bastante, libros de tapa dura así como en periódicos y revistas, y no solo debido a la perenne curiosidad del público sobre mi antigua profesión sino porque, como Jimmy Walker y Texas Guinan y Peggy Joyce y Scott Fitzgerald*, he jugado un papel destacado en la comedia melodramática de una década ya legendaria, los dorados años veinte. Mi nombre se convirtió en noticia durante los años de aquel absurdo paseo en trineo que acabó en el crac del 29. Aunque mi carrera como madame sin duda terminó en la prosperidad (ni las depresiones ni las guerras tienen un efecto adverso sobre el negocio de la prostitución), en muchos aspectos yo era una creación de los tiempos, de una era cuyo credo era: «Cualquier cosa que sea económicamente correcta es moralmente correcta» y mi historia es inseparable de la de los años veinte.
Aunque se ha escrito mucho sobre este período en América, la imagen no estará completa hasta que todas las circunscripciones sean oídas, y hay aspectos de la escena en las que estoy especialmente bien cualificada para informar, quizás mejor que cualquiera que esté vivo hoy en día. Desde el salón de mi casa tenía una visión entre bambalinas, en tres direcciones. Podía explorar los bajos fondos, el mundo intermedio y las altas esferas. Lo que vi puede conmocionar o disgustar a algunos lectores, pero estaba ahí para ser visto y debe ser contado.
*Jimmy Walker, alcalde de Nueva York entre 1926 y 1932. Mary Louise Celia Texas Guinan, actriz, productora y empresaria. Peggy Hopkins Joyce, actriz. Francis Scott Key Fitzgerald, novelista.
CAPÍTULO 1
‘Goldine Madina’ significa ‘Tierra Dorada’
Caras todo a lo largo de la batayola; caras en todas las portillas. A sotavento salía un olor rancio del vapor que estaba fondeado en el puerto, un poco escorado, con la bandera amarilla de la cuarentena ondeando en el palo mayor.
«Un millón de dólares daría yo —dijo el viejo soltando los remos— por saber a qué vienen».
«Por eso mismo, abuelo —dijo el joven sentado a la popa—. ¿No es éste el país de la oportunidad?».
JOHN DOS PASSOS. Manhattan Transfer
I
Nací en Yanow, un pueblo de la Rusia Blanca cercano a la frontera de Polonia, el segundo domingo antes de la Pascua Judía, el 16 de abril de 1900. Isidore, mi padre, era sastre, un hombre hablador y temperamental con grandes ideas y una idea en proporción de su propia importancia. A sus ojos, al igual que a los ojos del pueblo, el lugar de la esposa se hallaba bien en la cocina o bien dando a luz y Sarah, mi sumisa y modesta madre, alternaba entre ambos sin rechistar. Yo era la mayor de sus nueve hijos. Después de mí nacieron una niña y siete niños.
Según los estándares de Yanow éramos pudientes. Nuestra casa, grande y espaciosa, se erguía en un gran patio. Había huertos de verduras y jardines de flores y un establo para los caballos de tiro y la vaca. La casa también servía como sede para la «fina sastrería a medida» de mi padre. Durante el día la sala de estar hacía las veces de probador y por la noche, la sala de montaje se convertía en el dormitorio de Pavel, el aprendiz de mi padre, y Katrina, la campesina polaca que era nuestra criada para todo.
Cuando yo tenía un año, mi padre se embarcó en la primera de muchas odiseas que jalonaron su vida. Debe de ser, he pensado a menudo, descendiente directo del judío errante. Este primer viaje lo llevó a América, a la que los aldeanos llamaban Goldine Madina, la Tierra Dorada. Aunque solo estuvo fuera unos meses, fueron suficientes para que se convirtiera en una autoridad en todo lo que tuviera que ver con América. En el curso de los ocho años siguientes, hizo tres viajes más, a Varsovia, Berlín y de nuevo a Nueva York, y se convirtió en una autoridad en todo.
Sus viajes nunca parecieron llevarle a ningún lugar cercano al caldero de oro, pero le aportaron material para sus diarios de viaje, los cuales no dudaba en alargar hasta longitudes de telenovela. (Como no más de una docena de personas en Yanow habían estado siquiera en Pinsk, siempre tenía un público seguro. Quizá por eso volvía a casa.) En su mayor parte, sus cuentos se escuchaban atentamente con la boca abierta y se tragaban debidamente enteros. No obstante, en una ocasión la incredulidad de los aldeanos desencadenó un enfado que tuvo repercusiones que perturbaron permanentemente la paz de nuestro hogar. Cuando contaba las maravillas de Goldine Madina, padre describió un nuevo invento llamado el teléfono. Pero cuando, en lugar de escuchar con ohs y ahs, el público reaccionó con guiños y miradas cómplices, la sangre le empezó a hervir. Por los cielos juró que les enseñaría, ¡construiría un teléfono! Alexander Graham Bell no era tan bueno como mi padre. Al día siguiente instaló una tubería de hierro que iba desde la sala de estar hasta su dormitorio en la segunda planta y, después de algunas pruebas, convocó a la escéptica ciudadanía para ver (o escuchar) lo que Adler había forjado.
Aunque el teléfono nunca arraigó in Yanow, al menos en nuestra casa llegó para quedarse. Desde entonces padre pasaba gran parte del tiempo en la cama, vociferando órdenes por la tubería como un capitán de barco. Como tenía una voz sonora y flexible que el tubo amplificaba hasta el volumen de una sirena de niebla, incluso la plácida petición de una taza de té tomaba matices apocalípticos. Cuando estaba emocionado o enfadado los efectos sonoros podrían aproximarse vagamente a los de un alce macho inusualmente amoroso obligado a no participar en el primer día de la temporada de apareamiento.
Madre era la única que alguna vez contestaba al teléfono. Ni Pavel ni Katrina querían formar parte del invento de Papá. Si Katrina se encontraba en algún lugar cercano a la salida del tubo cuando él comenzara su emisión, se tapaba la cabeza con el delantal y se lanzaba ciegamente hacia la salida más cercana, chocando contra sillas y mesas y, generalmente, dejando a mis hermanos pequeños esparcidos por el suelo, que hubieron de aprender a zambullirse en un lugar seguro o ser tirados como bolos en la bolera. Pavel se quedaba encogido de miedo hasta que pasaba la conmoción y entonces trotaba hasta el hall y llamaba escaleras arriba pidiendo una repetición. Decía que no podía entender una sola sílaba que saliera del mecanismo parlanchín. Padre, que no se tomaba bien las críticas hacia su invento, declaraba que Pavel era (entre otras cosas) un pusilánime con cera en las orejas y continuaba dirigiendo la casa por teléfono. Era, después de todo, su invento.
He heredado muchos de los rasgos de mi padre: su inquietud y mal genio, su espíritu aventurero e inquisitivo, su terco rechazo a conformarse con segundos platos. Creo que a una edad bastante temprana comencé a identificarme con mi padre, si por identificarse se entiende preferir un rol en la vida que no confinara mis horizontes a los límites de Yanow o limitara mis actividades a cocinar, coser, fregar y parir hijos. No quería ser la eterna conforme, siempre eclipsada y empujada a un segundo plano. Quería salir y ver el mundo y mezclarme con gente y tener una opinión sobre lo que ocurría.
Casi desde que recuerdo me ha impulsado un feroz deseo de tener una educación. Para cuando tenía doce años todas mis esperanzas y planes de futuro dependían de que ganara una beca para el Gymnazia en Pinsk. Sabía que partía con desventaja puesto que solo había una beca disponible para los niños judíos de Yanow y la costumbre dictaba que fuese adjudicada a un chico. Pero hice acopio de valentía y busqué la ayuda del hombre más leído de nuestro pueblo, el rabino. Cada día después de la escuela me enseñaba ruso, historia hebrea y matemáticas y después de un año de hincar los codos intensamente mi cabeza estaba tan repleta de conocimientos que menos mal que no tenía un sombrero. No podría habérmelo calado.
Qué tentación de decir que el esfuerzo y la perseverancia dieron su fruto y que, mientras los aldeanos vitoreaban y la familia lloraba de alegría, el mismísimo Rasputín me otorgó la beca (¿quién va a venir desde Yanow para hacerme quedar por mentirosa?). Pero la verdad es que nunca supe si lo conseguí porque cuando llegó el día del premio yo ya llevaba muchas millas recorridas por una carretera que no llevaba a Pinsk.
Mi padre, que siempre jugueteaba con la idea de trasplantar la familia a América, había dado por fin con el plan de enviarnos a plazos, y cuando se enteró de que una prima nuestra estaba a punto de zarpar hacia la Tierra Dorada, yo, como la mayor, fui la elegida para acompañarla. La palabra del marido, por supuesto, era ley y las lágrimas de mi madre, sus protestas de que solo era una niña, no impresionaron a mi padre. Al principio yo estaba molesta ante la idea de abandonar el hogar pero cuando me acostumbré a ella, estaba emocionada y deseando ponerme en camino. Después de todo, tampoco pasaría mucho tiempo hasta que estuviésemos de nuevo todos juntos, al menos eso decía padre, y yo intentaba consolar a mi madre recordándole esto mientras empacaba mis pertenencias en un saco de patatas (el sustituto yanovino del baúl de Vuitton).
Padre me llevó al siguiente pueblo que estaba en el camino del ferrocarril y, después de abrazarme solemnemente, me entregó al agente de viajes y se fue, probablemente temiendo que si se quedaba a verme partir podría sucumbir a sus crónicas ansias viajeras. Una vez me subieron al tren me quedé rápidamente dormida, no es que fuera indiferente al viaje sino que había sido un día largo, y cuando desperté encontré a mi prima sentada a mi lado. Era una mujer pálida de ojos tristes, con un aire de fúnebre abstracción, un personaje (aunque en ese momento no lo pensé así) directamente salido de Chejov. No obstante, a diferencia de la mayoría de personajes de Chejov, parecía haber hecho voto de silencio así que después de un rato cesé en mis intentos de ser sociable y dediqué el resto del viaje a mirar por la ventana.
Puesto que en nuestro grupo había hombres jóvenes que no habían hecho el servicio militar y habrían sido devueltos por los guardias fronterizos, bajamos del tren en Danzig y nos colamos en Alemania a través de túneles oscuros y enfangados. Los túneles daban miedo pero no estábamos en peligro pues el agente de viajes había pagado los sobornos necesarios cuando organizó nuestro paso.
Una vez en Alemania, subimos a otro tren y fuimos hasta Bremen, nuestro puerto de embarque. La llegada allí estuvo llena de ajetreo y confusión, tantos papeles que mostrar y preguntas que contestar. Yo estaba más entusiasmada que asustada pero mi prima cada vez estaba más confusa y al final se vino abajo completamente.
—Me temo —dijo— que no puedo ir a una tierra extraña. Debemos pedirle al oficial permiso para volver. Pídeselo tú, Pearl, tú eres pequeña. No se enfadará contigo.
Cuando vi que era inútil discutir con ella tomé mi primera decisión adulta. Dejaría que mi prima volviera, yo seguiría adelante. Fui hasta el oficial de emigración, activé las lágrimas y le convencí para que me diera un permiso de reentrada, solo uno. Después volví a mi prima, se lo puse en la mano y le conté mi determinación de continuar hacia América. Aunque se resistió un poco, lo único que había en su mente era salir por pies de allí y volver a Rusia, así que no tardó mucho en darme un beso de despedida y seguir su sombrío y consternado camino.
Aquella noche zarpé en el Naftar. Al ser la pasajera más joven, me asignaron alojamiento en el ático, la litera de arriba, que hacía las veces de dormitorio y comedor. La comida que servían en tercera clase no era tan buena como la que le dábamos a nuestros animales en Yanow y pensé en la suerte de que mi madre hubiera echado cuatro hogazas de pan negro, cuatro salamis, ajos y manzanas en mi saco de patatas.
Mis compañeros de viaje, todos en busca de fortuna en la Tierra Dorada, eran una mezcla de nacionalidades: rusos, polacos, daneses, suecos e italianos. Como el viaje era muy duro, casi todo el mundo estaba mareado menos yo. Era mi primer sorbo de libertad y estaba muy animada. Me quedaba despierta casi toda la noche picando salami y cantando canciones populares rusas, para enojo de mis compañeros que a menudo recompensaban mi vocalización con palabrotas. Pero cuando la epidemia de mareo remitió, me convirtieron en su mascota y durante el resto del viaje lo pasé bien.
El punto álgido del viaje llegó una mañana cuando todo el mundo se apresuró a la barandilla y comenzó a gritar y saludar. Yo estaba convencida de que nos hundíamos y me quedé donde estaba, demasiado asustada para moverme. Entonces uno de los hombres me agarró y me sentó en su hombro.
¡Mira! —gritó en yiddish— ¡La Dama Americana! ¡La Estatua de la Libertad!
Y enseguida estaba yo gritando incontroladamente como todos los demás. Habíamos llegado a la Tierra Dorada.
II
Desde que atracamos me vi arrastrada por una ola de entusiasmo que me llevó a través de ceremonias de llegada tales como ser despiojada y comprobar mis papeles. Una vez completadas las formalidades, un oficial de inmigración me metió en el tren a Holyoke, Massachusetts, explicándome en yiddish que debía sentarme y quedarme quieta. Podía habérselo ahorrado. Por supuesto que me quedaría quieta. Estaba demasiado asustada como para mover un solo músculo.
El tren era mucho más grande y ruidoso que cualquiera que hubiera visto en Rusia y cuando una dama americana (nada parecida a la estatua) se sentó junto a mí no pude evitar quedarme mirando su extraño atuendo. Después de un rato se me ocurrió que quizá era yo la que iba vestida de forma peculiar e intenté esconder de la vista mi saco de patatas. La dama sonrió y me habló pero yo solo podía asentir de manera estúpida. Durante todo el viaje escuché las voces a mi alrededor, intentando descifrar lo que decían.
La emoción me sostuvo hasta llegar a la estación de Holyoke. De pie junto a la ventanilla de billetes, observaba cómo los demás pasajeros eran saludados y abrazados y besados. Después el tren resopló alejándose y yo, sola con mi saco de patatas, descubrí que estaba cansada, hambrienta y echaba de menos mi casa. Aunque seguía recordándome a mí misma que aquello no era solo un sueño, que estaba realmente en América y que todos mis amigos de Yanow darían un ojo de la cara por estar en mi lugar, mi intento de arenga no tuvo mucho éxito. Solo quería llorar. El jefe de estación se acercó y miró la etiqueta de identificación prendida de mi abrigo. Hablando en alemán, que yo entendía un poco, me dijo que no tuviera miedo, que seguro que vendrían a buscarme y me dio un caramelo. Sintiéndome un poco mejor, me dispuse a esperar pero mi moral estaba absolutamente destrozada cuando cayó la noche y se encendieron los letreros eléctricos. Nunca antes había visto nada igual y me quedé petrificada.
Por fin, los Grodesky, la gente con la que iba a quedarme, llegaron afanosos a reclamarme. Después de asegurarse de que estaba de una pieza, el señor Grodesky se echó mi saco de patatas al hombro y le hizo señas a la señora Grodesky para que le siguiéramos. Recuerdo mirar hacia atrás y sonreír al jefe de estación que me dijo adiós con la mano.
Los Grodesky habían llegado a América cinco años antes y, aunque no eran conocidos de mi familia, eran amigos de unos amigos. Padre había arreglado enviarles una suma mensual en adelanto por mi manutención y escolarización pero como llegué a mediados de diciembre era demasiado tarde para matricularme en el trimestre actual. Así que la señora Grodesky sugirió que de momento la ayudara con las labores domésticas, y me explicó que Nadja, la mayor de sus numerosos hijos, se estaba preparando para la universidad y no pasaba mucho tiempo en casa.
Mi relación con los Grodesky era peculiar. Me alimentaban, me vestían y cuidaban de mí. Nadie me golpeaba o me hablaba con dureza. Nadie era antipático. En lugar de eso, su actitud hacia mí era de completa indiferencia. He sido una niña cariñosa toda mi vida, expresiva y extrovertida. Ahora, rodeada de los indiferentes Grodesky, tuve que aprender a vivir dentro de mí misma.
Mis primeros amigos en América fueron las hermanas MacDonald que vivían en la casa de al lado. Me invitaban a unirme a sus juegos, me decían las palabras en inglés para las cosas y nunca se reían de mí. Cuando empecé la escuela encontré otra amiga en mi profesora, la señora O’Sullivan, que era amable y paciente y empleaba tiempo extra para ayudarme a ponerme al día con las costumbres americanas. Pero quizá lo más valioso que me enseñó fue a aguantar una broma. Gracias a la señora O’Sullivan, cuando los otros niños se reían de mis errores, podía reírme con ellos. Como mujer bondadosa que era, comprendía que para los que habían tenido pocas oportunidades de adquirir don de gentes en ocasiones la risa podía ser un salvavidas.
Me esforcé mucho en la escuela pero cuando al final del trimestre llegué a casa presumiendo de un boletín de notas reluciente de sobresalientes, el señor Grodesky lo firmó sin hacer ni un comentario. Las palmaditas en la espalda no estaban incluidas en la pensión completa. No obstante, como consolación recibí una carta de Padre diciendo que la familia pronto embarcaría hacia América.
Eso fue en junio de 1914. Pocas semanas después la Primera Guerra Mundial estaba en plena ebullición, lo que frustró completamente los planes de viaje de mi familia. Es más, significaba que ya no podía enviarse dinero fuera de Rusia y el señor Grodesky dictaminó que no podía volver a la escuela. Puesto que solo me faltaban cinco meses para conseguir el diploma, le supliqué que me permitiera terminar y al final se ablandó lo suficiente como para enviarme a la escuela de verano. Pero había una condición: aunque solo tenía catorce años, debía pedirle a mi padre que me enviara un certificado notarial que dijera que tenía dieciséis. Como no podía pagar por mi manutención debía salir a trabajar y en la Tierra Dorada debes tener dieciséis para conseguir un empleo.
Al día siguiente a que llegaran los papeles necesarios, entré a trabajar en una fábrica de papel. El salario eran tres dólares a la semana y trabajé allí durante dos años. No hay mucho que recordar de aquellos tiempos. Me apunté a una biblioteca y pasaba mi tiempo libre leyendo y escribiendo a mi familia. Me enteré de que mi única hermana, Slawa, había muerto de malnutrición y que los alemanes se habían llevado nuestro caballo, Gabba, y nuestra vaca y habían matado nuestros pollos. Pero los acontecimientos de la lejana Rusia me parecían irreales y el paso del tiempo se llevó gradualmente el pensamiento de estar con mi familia.
De cómo iba a apañármelas no tenía ni idea, pero sabía que debía buscarme la vida yo sola. Odiaba el encierro, la monótona rutina, la estrechez de la vida en casa de los Grodesky. América era un país enorme, no solo un pueblo llamado Holyoke. ¿Por qué no ver algo de él? ¿Iba a pasar mis días como un topo, ocultándome del sol, enterrada tras los oscuros muros de una fábrica?
Padre me había escrito que tenía una prima que vivía en Brooklyn, Nueva York, y una noche a la hora de la cena, mientras miraba a los Grodesky masticando impasibles, decidí lanzar la bomba.
—Me voy a Nueva York —espeté y aguardé tensa su reacción.
—Pásame la mostaza, Nadja —dijo el señor Grodesky.
III
Cuando llegué a Brooklyn me sorprendieron las señales de pobreza del vecindario donde vivían mis primos. Los Grodesky no eran ricos pero comparados con los Rosen su casa era el Taj Mahal. De todas formas, estaba contenta de haber venido pues tras explicar quién era, mi prima Lena me hizo sentir realmente bienvenida. Arrastrándome desde el umbral me dio un gran abrazo, sus hijos me besaron, me dieron palmaditas y se alborotaron a mi alrededor, y Lena no podía dejar de exclamar que no podía esperar a que Yosell, su marido, llegara y se encontrara con la maravillosa sorpresa. Los Rosen eran pobres; vivían en el equivalente a una casa de vecinos, pero vivían como seres humanos con sangre cálida en las venas, no como fríos pescados.
Casi de inmediato encontré un trabajo en una fábrica de corsés. Ganaba cinco dólares a la semana, de los cuales pagaba tres dólares por la habitación y la comida y un dólar veinte por el transporte y los almuerzos. Eso dejaba ochenta centavos para ropa y zapatos y todas esas cosas que una chica que está creciendo necesita. Aprendí a comprar retales del hombre barbudo de la carreta en Dumont Avenue y cosía a mano yo misma blusas, faldas y ropa interior. Tenía que levantarme a las seis para estar a la hora en la fábrica y llegaba a casa justo a tiempo para cenar.
Aunque era más feliz con los Rosen volvía a ser un topo, pasando los largos días trabajando, saliendo de la fábrica a la oscuridad. Y estaba segura de que siempre sería así a menos que recibiera más educación. Así que me apunté a la escuela nocturna. Esto significaba que, después de trabajar todo el día, tenía que caminar una milla hasta a la escuela y otra de vuelta, no porque estuviese ansiosa por tomar el aire o por quitarle el récord de caminante a Eleo Sears*, créanme, sino porque si malgastaba un centavo en transporte no podría permitirme almorzar al día siguiente. Estaba tan cansada que me dejaba caer sobre la cama y me dormía completamente vestida. Dormía sobre un duro sofá de cuero sin colchón y mi sueño era poseer un día una cama de verdad y subirme a ella justo después de cenar y quedarme allí toda la noche.
Normalmente los domingos dormía todo el día. Me levantaba para cenar, lavarme el pelo y después volvía a la cama a pesar de que los pequeños de los Rosen practicaban el violín toda la tarde. Como me encantaba la música, también quise participar. Tomé prestado el violín y convencí a un vecino para que me enseñara por veinticinco céntimos la lección. Un dólar y medio después las clases se acabaron. No podía permitírmelas.
A medida que el negocio de fontanería de mi primo comenzó a prosperar, abandoné mi descanso de los domingos para ayudarle con los libros. Los Rosen alababan mis habilidades matemáticas y eran tan generosos con sus halagos que Anna, su hija mayor, empezó a resentirse y comenzó a estar de morros. Fue entonces cuando aprendí mi primera lección sobre diplomacia. Le daba a Ana pequeños trabajos que hacer relacionados con los papeles del negocio de su padre, lo suficiente para hacerla sentirse importante y mantenerla ocupada mientras yo repasaba los libros. Con este empuje para su ego los enfados cesaron como por arte de magia.
En abril de 1917, cuando los Estados Unidos entraron en guerra, la fábrica de corsés cerró y encontré un nuevo empleo en una fábrica de Blake Avenue que confeccionaba camisas para los soldados. Al principio hacía todo el trabajo a mano pero en cuanto aprendí a utilizar la máquina el capataz me puso a trabajar a destajo y me dijo que podía trabajar más horas si quería ganar más dinero. Hice horas extras.
Junto con mis ansias de educación había desarrollado un nuevo antojo: quería ropas finas. Había una capa de visón japonés (gato teñido) en el escaparate de una tienda en Pitkin Avenue y cada día caminaba dos manzanas de más solo para verla. Comprobaba una y otra vez mi presupuesto, intentando encontrar una forma de conseguir la capa. Pero, claro está, era un sueño imposible, ya tenía bastante con tener más de un par de bragas.
Ahora, con diecisiete años, había madurado físicamente. Había alcanzado mi altura completa de un metro cuarenta y ocho y mi busto tenía una nueva apariencia. En aquellos días la vida habría tenido poco interés para el columnista Earl Wilson pues el busto estaba pasado de moda y la figura andrógina estaba a la última. Para parecer lo más plana posible, me enrollaba tiras de tela blanca, tan prietas que en ocasiones, cuando estaba inclinada sobre mi máquina, casi me desmayaba. Solo fue después de que las chicas de la fábrica descubrieran mis vendajes de momia y como resultado de sus muchas bromas, que finalmente me desaté.
Sidonia fue la que hizo la mayoría de las bromas. Era una fornida pelirroja vivaracha y ocurrente, y los rumores decían que era algo casquivana. Un día después del trabajo anunció que tenía una cita con un par de muchachos alegres y que si me apetecía unirme. Cuando dudé, puso su mano en mi brazo.
—Oye, chica —dijo—, sé que eres una buena niña y ningún tipo va a pasarse contigo o darte de beber mientras yo esté alrededor. Dile a tu gente que no se preocupe. La Gran Sidonia cuida de ti.
Así que aquella noche después de cenar me uní a Sidonia y sus amigos y fuimos al Nonpareil Dance Hall. Técnicamente, supongo, fue mi debut como mujer maquillada, pues osadamente me había empolvado nariz con harina de maíz y coloreado los labios con el tinte que obtuve de empapar papel de seda rojo en un cuenco de agua. También fue mi debut sobre la pista de baile y tras cinco minutos estaba convencida de que ese era el lugar donde quería pasar el resto de mi vida. Antes de que terminara la velada, dominaba el vals y el one-step, el two-step y el cakewalk y mi acompañante me había dicho que era una «auténtica monada» y que tenía «madera de excelente bailarina».
La siguiente ocasión en que Sidonia me invitó a una cita no hubo necesidad de retorcerme el brazo. Pero cuando la banda tocó Oh, You Beautiful Doll y Sidonia y su pretendiente se apresuraron a la pista de baile, mi acompañante, el zopenco, se quedó ahí mascando su chicle de menta. Dijo que no era que no supiera bailar sino que no quería. Finalmente, en mi desesperación, le pedí a Sidonia que intercambiáramos nuestras citas.
—Claro —dijo alegremente—. Un hombre es tan bueno como cualquier otro.
Aunque yo era demasiado inexperta para contradecir tal afirmación, aprendí rápidamente que no era cierto, al menos en la pista de baile, y desde entonces rara vez acudía a las citas dobles con Sidonia a menos que me garantizara un acompañante de pies instruidos. El baile era el único aspecto que me interesaba de las citas; todo el flirteo y la diversión me parecían una pérdida de mi precioso tiempo.
En aquel momento, otoño del 17, las salas de baile de toda América estaban atestadas como nunca antes, y los reformistas y puritanos veían aquello con alarma. Desde sus tarimas santificadas expresaban su horror ante las modas de baile que acercaban los cuerpos masculinos y femeninos en tal contacto íntimo sin compromiso. Denunciaban la cualidad afrodisíaca de un nuevo tipo de música llamada jazz, música nacida (decían por lo bajo) en un lupanar de Nueva Orleans. Advertían a los padres de la nación para que mantuvieran a sus hijas alejadas del «infierno dorado de los palais de danse» en términos que sugerían enérgicamente que una especie de desfloración masiva tenía lugar cada noche en aquellos sitios. Bueno, si esto era así, yo nunca estuve implicada en tales hechos. Lejos de ser un infierno dorado el Nonapareil era más un gimnasio y, al igual que en un gimnasio, lo que allí ocurría era, si bien extenuante, también disciplinado.
Puesto que no hacían falta acompañantes, comencé a ir los domingos por la tarde con una chica de la fábrica y en poco tiempo hicimos amistad con los habituales, los muchachos que, como nosotras, estaban locos por el baile. A fuerza de pasar cada momento de ocio practicando llegué a ser muy buena (de hecho, casi tan buena como pensaba que era) y participé en todos los concursos de baile, compitiendo por dulces, muñecas, copas y, en ocasiones, incluso dinero. Se consideraba lo más saltar y abrirse de piernas en medio o al final de un número y mi pareja favorita se la conocía como Jack Split* debido a su habilidad en esta sección. Bailaba con otros chicos, claro, pero se sobreentendía que los bailes a concurso pertenecían a Jack. Como otros equipos, teníamos un reducido pero devoto club de fans, una claque no oficial que hacía todo lo que podía para conseguirnos con sus aplausos el dinero del premio cuando aparecíamos en el Halsey Theatre las noches de aficionados. Casi siempre quedábamos segundos pero en unas cuantas ocasiones excepcionales nos llevamos el primer premio.
Aunque mi relación con Jack Split era cien por cien no sentimental, no podría ni decir de qué color tenía los ojos, mi prima Lena, al observar mi creciente interés en mi apariencia junto con mi pasión por el baile, llegó a la conclusión de que ya era hora de encontrarme un marido. Aún no había cumplido los dieciocho, aunque en Rusia muchas chicas de mi edad ya tenían dos o tres hijos. Lena, que no creía en dejar nada a la suerte, ya había escogido a mi pretendiente, un vecino llamado Willie Bernstein.
La familia al completo cooperó en preparar el escenario para el cortejo de Willie. Ana iba a pasar la velada con una amiga; enviaron a la tropa de alevines a una feria con órdenes de no volver hasta las nueve en punto. Lena y Yossell se quedaron en el salón para saludar a Willie y de repente recordaron asuntos urgentes en la cocina.
Después de tantas intrigas y complots, Willie en persona resultó ser bastante decepcionante. Flacucho y pálido, con una grave afección de acné y un uniforme que no le quedaba bien. (Esto fue todo un golpe para Lena; le habían reclutado tres días antes.) Por supuesto, el aspecto no lo es todo pero el pobre Willie no era ni de lejos el Chico Personalidad y a sus encantos no se sumaba el hecho de que considerara que el baile era pecaminoso. Pero tocó el piano e intentó ser agradable y quedamos en que saldríamos, lo que significaba que los miércoles, sábados y domingos eran las noches de Willie.
Sabíamos que Willie pronto se iría al extranjero y la noche que nos dijo que había recibido las órdenes, Lena me dio un empujón y me miró de una forma que decía claramente: «Cierra el trato de una vez». Willie también parecía tener prisa porque en el momento en que Lena y Yossell cerraron la puerta de la cocina me tomó en sus brazos y me besó firmemente en los labios. Bueno, sabía que este era supuestamente mi momento estelar pero mi único pensamiento era que la piel de Willie no tenía mejor aspecto de cerca. Me retiré y debió pensar que me ofendí ante su insolencia pues se apresuró a aclararme que sus intenciones eran honestas.
Así que, justo como mi prima había planeado, Willie había mordido el anzuelo. Todo lo que tenía que hacer era decir una palabrita y la trampa se cerraría. Pero si aceptaba no solo Willie acabaría cazado, yo también estaría atrapada. No había nada que hacer salvo decirle que no le amaba y que no me casaría con él. Cuando finalmente le entró en la cabeza que mi rechazo era definitivo, Willie dio las buenas noches muy tieso y salió sigilosamente.
Lena estaba furiosa y profetizaba tristemente que sin duda acabaría siendo una vieja solterona. No podía comprender por qué había entrado al trapo y después me había retirado justo antes de la línea de meta. Pero ¿cómo podía explicarle mis sentimientos? Mi razón para rechazar a Willie no era únicamente que no le amase. Más que eso, quizá, la razón era que yo odiaba lo único que teníamos en común: nuestra pobreza.
Me aumentaron el sueldo en la fábrica y me ascendieron a una máquina más complicada. Durante unos cuantos días estaba orgullosa de mí misma y me sentía como una chica de carrera. Después me di cuenta de que aún dormía en el sofá de piel, seguía siendo tremendamente pobre, aún carecía de estudios, aún sin un lugar en el sol. Estaba inquieta y descontenta. Seguía pensando que sin duda la vida debía ofrecerme otras alternativas a un empleo en una fábrica y un Willie Bernstein.
Un día llegó un nuevo capataz al trabajo. Se llamaba Frank y cada vez que pasaba junto a mi máquina me temblaban las rodillas. Si llegaba a mirarme, aunque sus miradas eran impersonales y frías, mi corazón latía como un tam-tam. A las demás chicas les afectaba del mismo modo. Todas ponían a Frank por las nubes, lo guapo que era, lo sexy, lo elegante que vestía. Cuando le vi contonearse por el pasillo entre las máquinas, con todas las chicas poniéndole ojitos, cuando vi la forma señorial en la que agradecía este homenaje y lo desdeñaba, bueno, admitámoslo, estaba perdida.
Hasta el momento nunca había pensado siquiera en tener algo con nadie pero esto era diferente, esto era amor y presumía ante Sidonia de que Frank estaba en el bote. Sidonia me miró escudriñándome.
—Bueno, si no puedes ser buena, sé prudente —dijo—. Sin duda tienes la picardía en la mirada.
Aquél día lo di todo cada vez que Frank se encontraba cerca y finalmente se acercó hasta mí y se inclinó como si estuviera inspeccionando mi trabajo.
—Ven a mi despacho después del almuerzo —dijo.
Casi me muero. Desde ese momento hasta la hora del almuerzo estuve en ascuas. Había sido tan profesional que no sabía si iba a despedirme o a pedirme una cita. Pero cuando entré en su despacho ya no había nada frío o impersonal en su forma de mirarme. Quería verme para, me dijo, preguntarme si quería ir con él a Coney Island esa noche.
¿Quería? Mi voz siempre ha sido baja y ronca pero descendió dos registros cuando pronuncié aquel «Sí».
Frank me preguntó si me importaría acompañarle para coger algunas ropas que había dejado en una casa de campo de allí. Era final de temporada y el lugar cerraba durante el invierno. Arreglamos la cita.
Mientras volvía hacia mi máquina, caminando sobre nubes, le hice una seña a Sidonia y ella difundió la noticia entre las demás chicas. Durante toda la tarde mi conquista fue el único tema de conversación. Una chica, supongo que intentado averiguar qué era lo que yo tenía, dijo:
—Bueno, sí, Pearl se da un aire a Theda Bara.
Yo estaba exultante. Me sentía como la femme fatale de todos los tiempos.
El camino era largo desde la estación hasta la casa de campo donde Frank debía recoger sus cosas. La pasarela estaba desierta y las concesiones tenían los postigos cerrados. Un viento helado nos azotaba mientras caminábamos y para cuando llegamos a la casa yo estaba tiritando y contenta de entrar en un lugar caldeado.
Bromeamos sobre los conocidos mutuos de la fábrica mientras Frank hacía la maleta. Cuando la cerró, me puse en pie, lista para marcharnos.
—¿A qué viene tanta prisa? —dijo—. La noche es joven.
Puso un disco en el gramófono, una canción cómica, de acento escocés (ahora pienso que debía de ser Harry Lauder). A continuación se sentó en el sofá y dio unas palmaditas a su lado, haciéndome señas para que me sentara allí. Obedecí y, un momento después se inclinó y comenzó a quitarme los alfileres del sombrero. De repente me asusté. Salté del sofá y le dije que era hora de irnos. En lugar de contestar llegó hasta la puerta y echó el cerrojo.
Cuando me resistí, me dejó inconsciente de un golpe.
A la mañana siguiente le dije a Lena que estaba demasiado enferma para ir a trabajar. Como tenía un gran moratón en la mandíbula y los ojos hinchados y casi cerrados de tanto llorar, escondí la cara en la almohada. Más tarde inventé una historia sobre una caída y parece que me creyó.
No fui al trabajo durante los tres días siguientes. Creía que nunca podría enfrentarme de nuevo a las chicas de la fábrica y aún peor era pensar en ver a Frank. La noche del tercer día Sidonia vino a preguntar por mí y le conté toda la historia. Lo llamó violación y aunque hice un gesto al escuchar esta horrible palabra al menos reducía lo que había ocurrido a un tamaño que podía manejar. Había escuchado a las chicas hablar de ello, había visto la palabra en titulares y saber que yo no era la única que había pasado por una experiencia así me ayudó a restablecer mi sentido de la perspectiva.
Un mes después de estar de vuelta en el trabajo descubrí que estaba embarazada. Aunque los sentimientos que tenía por Frank eran los mismos que los que habría tenido por un reptil peligroso, solo que peores, el hijo que llevaba dentro de mí era suyo y le pedí que se casara conmigo. Su respuesta fue echarme a patadas de su despacho.
¿Qué podía hacer? Sidonia y yo lo hablamos y me llevó a un médico para abortar. Pero su tarifa era de ciento cincuenta dólares y yo solo tenía los treinta y cinco que había ahorrado para la capa de visón japonés. De nuevo Frank se negó a ayudar y finalmente Sidonia encontró al Dr. Glick que realizaría la operación por la suma que había ahorrado. Pero cuando escuchó mi historia solo aceptó veinticinco y me dijo que me quedara el resto y me comprara zapatos y medias.
Intenté dejar atrás toda esta pesadilla pero aunque aguanté los vaivenes de la vida, había cambiado, me sentía desengañada, ya no tenía esperanza. Ni siquiera la emoción y el júbilo del Día del Armisticio consiguieron animar mi desalentado estado de ánimo y cuando Frank comenzó a perseguirme de nuevo fue la gota que colmó el vaso. A menos que fuera a verle, dijo, le contaría a mi familia lo que había ocurrido y sabía que era el tipo de hombre que disfrutaría haciéndolo. Tuve una charla con Sidonia y me aconsejó que me mudara. Quedamos en vernos en Manhattan el domingo para buscar un lugar donde vivir.
El viernes compré le algunas telas a uno de los hombres de los carros e hilvané un vestido elegante, satén negro con una túnica de encaje. No tenía tiempo para coserlo pero me lo puse igualmente. Me encontré con Sidonia en el vestíbulo de un hotel entre la Veintiocho y Broadway, y mientras ella admiraba mi elegancia, un muchacho alto y bien parecido daba vueltas a nuestro alrededor. A Sidonia le gustó su aspecto así que le sonrió y él se acercó.
Se presentó. Se llamaba Harry y era un comerciante de vestidos. Harry demostró ser muy gracioso y Sidonia se reía a carcajadas con sus bromas. Inmediatamente nos invitó a unirnos a él en un club nocturno, según recuerdo era el Bal Tabarin. Sidonia dijo que tenía una cita pero que yo podía ir con él.
—¿Sola? —dije, queriendo decir: ¿podía fiarme de él?
—Sin duda —dijo Sidonia—, Harry le hará bien a tus males.
Era mi primera vez en un club nocturno y me sorprendió ver que todo el mundo parecía conocer a mi acompañante. Las chicas del guardarropa, los camareros, el maître, algunas personas bien vestidas de una de las mesas. Todos hablaban con Harry y me sonreían. Me sentí como si fuéramos un duque y su duquesa. La música era buena, el ambiente amigable y alegre y Harry no paraba de decir cosas divertidas. Al principio me reía solo por educación pero después, cuando me dejé llevar, con auténtico disfrute. Hasta ese momento nunca había tomado nada más fuerte que un refresco pero cuando Harry me preguntó si me tomaría un cóctel, no queriendo que supiera lo simple que era yo, contesté que sí. Como me bebí el whisky a grandes tragos, como si fuera un refresco, no pasó mucho tiempo antes de que la duquesa que me sentía fuese ascendida a reina.
Cuando Harry me preguntó si bailaba, no dudé en alardear de todas las copas que había ganado. Pero cuando salimos hacia la pista bailando el fox-trot, sentía las rodillas como si tuvieran una articulación de más y tropecé con los pies de Harry. Me miró de forma inquisitiva. Le ofrecí una valiente sonrisa y seguimos bailando. Me invadió una ola de mareo y me agarré a él con ambas manos. El techo daba vueltas y vueltas, las paredes se movían adelante y atrás, el suelo comenzó a comportarse como un sube y baja. Aunque conseguí mantenerme en pie, de alguna manera se me enganchó el tacón en el bajo del vestido. Las costuras hilvanadas con prisa ya habían sufrido más tensión de la que podían soportar. Mientras Harry intentaba desenredarme, el vestido entero se deshizo y quedó colgando a mi alrededor en un revuelo de retales.
Sin embargo, Harry no era, ni es, un hombre que se arredrara ante una emergencia. En un abrir y cerrar de ojos me sacó de la pista, me envolvió en mi abrigo y me llevó fuera de allí. Una vez en la acera me apoyó sobre un edificio y se secó la frente.
—Y ahora, mi pequeña Irene Castle, ¿dónde vives? —dijo.
Intenté recomponerme. Cuando miraba a Harry me parecía tener un hermano gemelo y su voz llegaba desde muy lejos. Tuvo que repetir la pregunta.
—Brooklyn —contesté.
—Todo me pasa a mí —dijo Harry tristemente.
Llamó a un taxi, como he dicho, era un hombre con recursos. Después supe que me había llevado a un hotel donde conocía a la gerencia, me consiguió una habitación y me entregó a la doncella de noche. Tengo el vago recuerdo de ser introducida en un baño de agua fría, y después no recuerdo más. Cuando volví a abrir los ojos hacía sol. Aún entre la neblina, me levanté y tambaleé sobre la cómoda. Allí estaban todas mis pertenencias: polvos, carmín, tarjeta del sindicato y un capital de quince centavos. Había un sobre que contenía una nota de Harry. Me explicaba que no pudo llevarme a casa porque no sabía dónde vivía y adjuntaba dinero para pagar la cuenta del hotel.
Pasaron muchos años hasta que volví a ver a Harry. Me lo tropecé una noche en el Reuben’s y nos reímos muchos recordando nuestro primer encuentro. Por entonces unos cuantos conocían el nombre de la infame madame Polly Adler pero todo el mundo sabía el de aquella gran estrella de Broadway, Harry Richman.
Cuando regresé a Brooklyn, Lena no midió sus palabras. Había estado fuera toda la noche, mi vestido estaba destrozado, no tenía interés en escuchar mi historia. Solo quería que me fuera, que me fuera en ese mismo momento. No discutí con ella. Envolví mis ropas en papel de periódico y me fui.
En la estación de metro se me deshizo el paquete y cayeron al suelo todas mis pertenencias. Mientras recogía las blusas y las medias no podía evitar pensar que al menos cuando salí de Yanow tenía un sólido saco de patatas donde llevar mis posesiones. Me eché a reír, no pude evitarlo. Hasta el momento, no había duda de que no había conseguido nada en la Tierra Dorada. Había fracasado en mi búsqueda de la formación que habría podido conseguir en Pinsk, había perdido mi virginidad, mi reputación y mi empleo. Lo único que había conseguido era ser más mayor.
De momento, yo era el objeto de la broma.
IV
Encontré una habitación en la Segunda Avenida con la Novena que alquilé por diez dólares al mes, pago por adelantado. ¿He dicho habitación? Era un vestíbulo sin ventanas que llevaba al apartamento del sótano, ocupado por el conserje y su familia. Pero me animé recordando lo que la profesora de la escuela nocturna nos había contado sobre Benjamin Franklin, cómo había llegado a Filadelfia siendo solo un niño sin un penique en el bolsillo y casi sin contactos. Y ahí estaba yo, treinta y nueve dólares más rica que Ben, más el alquiler pagado por un mes.
Al día siguiente, teniendo en mente que «Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos» salí a buscar un empleo. Al final de la semana tanto las suelas de los zapatos como mi fe en el proverbio se habían desgastado. Pero, aunque no había encontrado empleo había hecho un amigo. Era Abe Shornik, un hombre de la edad de mi padre que trabajaba como cortador en una fábrica de vestidos. Abe cenaba en el mismo restaurante que yo y una noche que estaba abarrotado compartimos mesa. Después de aquello comimos juntos a menudo. Abe había llegado desde Rusia a comienzos de 1900, había vivido en un pueblo muy similar a Yanow y le preocupaba que estuviera sola en Nueva York. Sin saberlo, había escogido un vecindario malo para vivir y el restaurante era punto de encuentro de prostitutas y matones. Mientras me ponía al día de los peligros de la gran ciudad, Abe señalaba a las fulanas y yo las miraba disimuladamente, avergonzada de que me pillaran observándolas. Me preguntaba cómo era posible que una mujer cayera tan bajo.
Cuando pasaron otras dos semanas y seguía sin empleo dejé de ir al restaurante. Mi capital había menguado a quince dólares, diez de los cuales había reservado para el inminente alquiler, así que economicé restringiéndome a comidas de un solo plato (selección de panecillos correosos, fruta pasada o cacahuetes) que, o bien ingería chez moi en mis aposentos o al fresco cerca del lugar de compra si tenía demasiada hambre como para esperar a llegar a casa. Seguía con la rutina de acostarme y levantarme pronto recomendada por Franklin. Lo cierto es que hasta el momento no había dado resultado. Aunque quizá me estaba haciendo más sabia estaba perdiendo pie financieramente con rapidez y en cuanto a mantenerse saludable, bueno, en palabras de B.F. «es difícil que un saco vacío se mantenga erguido».
Por suerte, antes de que el saco vacío se derrumbara por completo me encontré un día con Abe en Second Avenue. Me preguntó por qué no me había visto en el restaurante. Cuando le expliqué que no podía permitírmelo no solo me pagó la cena sino que introdujo un billete de cinco dólares bajo mi plato. O bien su amabilidad cambió mi suerte o bien tener dinero para comer en el bolsillo me dio más seguridad. Al día siguiente encontré un empleo a jornada partida en la Trio Corset Company.
Me quedé allí algo más de un año, desde diciembre de 1918 hasta enero de 1920. Ahora, cuando recuerdo aquellos meses, la única impresión que queda es la de una continua monotonía, de prisa y preocupación y una pinzante incertidumbre. Si tengo en cuenta el giro que pronto daría mi vida quizá debería sacar algo más de esto, quizá debería dejarlo en lo amarga, desesperante y miserable existencia que suponía para una chica de diecinueve años. Pero después de pensar en ello he decidido evitarlo. (Por un motivo, probablemente el lector también lo haría.) Sin duda era una vida dura, era un infierno de vida —me apresuro a decir antes de que lo hagan los demás— no más dura para mí que para muchas otras pobres trabajadoras que no se convirtieron en madames. En cualquier caso, sea cual sea el significado o valor que mi historia pueda tener depende, principalmente, de que presente una imagen real y la memoria no siempre nos devuelve toda la verdad. Así que aunque mis recuerdos de este periodo tratan sobre la pestilencia y la amargura y el gris sucio de la pobreza, del pánico de luchar día tras día para mantenerme a flote, no significa que el sol nunca brillara. Me conozco lo suficientemente bien para estar segura de que no podría haber sobrevivido un año, ni siquiera una semana, sin encontrar algo agradable en estar viva, que lo convirtiera en algo más que supervivencia. Y si parece que he confundido a Polly Adler con Pollyanna, solo puedo decir que soy una de esas personas que no pueden evitar sacarle jugo a la vida, aunque seas tú la exprimida.
Para mí 1919 fue un año de rutina pero si hubiera mirado a mi alrededor, o más concretamente a un periódico, había encontrado muchos indicios de que el mundo no se estaba quieto. La aviación aparecía en los titulares (fue el año de los primeros vuelos transatlánticos) y la paloma de la paz planeaba sobre Europa, lista para poner su huevo en la Conferencia de Paz de París. Pero era en los informes locales donde (si hubiera tenido una bola de cristal) podría haber visto las señales y los portentos de mi propio futuro. El 29 de enero de 1919 se anunció en el Congreso la aprobación de la Decimoctava Enmienda, que ilegalizaba la fabricación, venta o transporte de cualquier licor embriagador, que entraría en vigor el 16 de enero de 1920. También fue el año del escándalo de los Medias Negras que sacó a la luz el nombre de un hombre al que un día conocería bien. Aunque los hechos del caso nunca se han difundido, durante mucho tiempo se ha creído que el jugador Arnold Rothstein fue la pieza clave en el amaño de la Serie Mundial.
Al igual que el año anterior, 1920 comenzó para mí con la misma incertidumbre diaria sobre mi situación. Cuando el negocio iba lento, los trabajadores a jornada partida eran los primeros en ser despedidos y le supliqué a Abe que me ayudara a encontrar un empleo estable en la fábrica de vestidos. Pero no había vacantes ni perspectivas de que las hubiera. Finalmente, como último recurso, Abe me llevó a ver a la hija de un amigo que había llegado a América al mismo tiempo que él. Se había casado con un adinerado fabricante de vestidos, un tal señor M., y Abe pensó que quizá, por los viejos tiempos, podría pedirle a su marido que me contratara.
Los señores M. vivían en un apartamento en Riverside Drive, que en 1920 era tan lujoso como Park Avenue hoy en día, y mi visita a aquel lugar me abrió los ojos. Probablemente el apartamento de los M. no era más lujoso que el de cualquier familia de clase media alta de Nueva York pero para mí fue la revelación de cómo la gente, la gente de éxito, podía vivir, un milagro de riqueza y confort. Por fin mis nebulosos anhelos tomaban forma y cristalizaban, ahora veía el objetivo que debía marcarme. De verdad existía una Goldine Madina y estaba justamente allí, en Riverside Drive.
Como no podía ser de otra forma la Tierra Dorada estaba habitada por la Chica Dorada. Como el señor M. estaba relacionado con el director de un gran proveedor teatral, conocía a gente del teatro y fue en casa de los M. donde conocí a Joan Smith. En los años posteriores a aquella noche he visto muchas chicas hermosas pero ninguna estaba a la altura Joan. Era alta y rubia, con ojos azul zafiro y una radiante sonrisa. Cuando sonreía sentías que no solo la habitación sino cada rincón de tu corazón se iluminaba. La palabra «encanto» ha se ha utilizado demasiado pero había realmente algo mágico en Joan. Para mí era tanto la princesa encantada de la torre como el hada madrina que convertía tus deseos en realidad. No sé cómo explicarlo, igual que no sé cómo lo conseguía, pero te hacía sentir bien contigo mismo. Cuando estabas con Joan el mundo era maravilloso.
En aquel primer encuentro lo que me impresionó tanto como su belleza fue el hecho de que estuviera en los escenarios. Había llegado a Nueva York desde Chicago, donde había estado cantando en el mismo sitio que los Yatch Club Boys y pronto aparecería en un musical de Broadway. A pesar de todo este glamuroso historial, Joan no se daba aires. Su cordialidad era tan espontánea y su alegría tan contagiosa que era imposible no corresponderla. Cuando me dio su dirección y dijo que me pasara el domingo siguiente, ascendí al séptimo cielo. Después de aquello podía tomarme con calma las noticias de que el señor M. no tenía un empleo para mí (e incluso dio a entender tristemente que si el negocio no mejoraba toda la industria de la vestimenta estaba condenada).
El domingo, cuando fui al apartamento de Joan, conocí a varios de sus amigos, personajes de Broadway y gente de la industria del espectáculo. Como nunca había estado en un musical o en una obra de teatro mis contribuciones a la conversación debieron de ser ingenuas hasta cierto punto pero malinterpreté sus carcajadas y estaba convencida de ser graciosa. Me invitaron de nuevo y no pasó mucho tiempo antes de que Joan supiese todo lo que había que saber sobre mí. Y un día, aproximadamente un mes después de conocernos, me sugirió que me mudara con ella hasta que encontrara un empleo estable. Pensé que bromeaba pero me explicó que acababa de alquilar un piso de nueve habitaciones en Riverside Drive ya que estaba esperando la visita de su madre y su padre. Hasta que llegaran, decía, estaría vagando por aquel lugar y le haría un favor quedándome. Así era como funcionaba Joan. No solo estaría encantada de darte su propia camisa, te la ofrecería en una bandeja de oro y te haría sentir que le estabas salvando la vida al aceptarla.
Si las siguientes semanas no parecieron un sueño se debía a que súbitamente me encontré transportada a un mundo que, hasta entonces, no había podido imaginar. En muchos aspectos, la distancia entre Riverside Drive y Second Avenue era mayor que entre Yanow y Holyoke y durante días caminé con los ojos como platos y la boca abierta en un trance de maravilla y placer. El espectáculo de Joan, un musical de Shubert, aún no había comenzado los ensayos y el nuevo piso en seguida se convirtió en lugar de reunión para sus muchos amigos. Yo les gustaba, creo, porque al ser tan ingenua era un buen contrapunto cómico. Además, era un público ansioso y nada crítico. Casi todo el mundo que aparecía por allí podía interpretar de alguna forma y como un actor sin público es como un jardín sin flores me requerían constantemente para observar (y por supuesto, aplaudir). No era difícil ser espectadora, me encantaba, sobre todo cuando Joan tocaba la guitarra y cantaba. Mi número favorito era Moonshine Valley y me ponía muy pesada pidiéndoselo continuamente.
Ah, vivía estupendamente pero, desgraciadamente, algo trágico para Joan, entre los tréboles de la buena suerte crecían las amapolas.
Lo descubrí un día que alabé un hermoso vestido chino de satén negro con un dragón escarlata bordado que lucía Joan. Nunca había visto nada igual y me dijo que era su atuendo favorito para ir a las fiestas de opio. Debí parecer confusa porque me acercó la manga para que la oliera. La tela tenía un peculiar aroma acre.
—¿Qué perfume es ese? —pregunté.
—No es perfume, cielo —dijo. Y cuando seguía sin entenderlo—. Opio, ¿no lo sabes?
Al principio pensé que estaba de broma. ¿Cómo podía hablar alguien de tomar drogas tan a la ligera? Pero ella procedió a explicarme todo con detalle el palillo, el yen hok, la lámpara y las bolitas. Aún así me resistía a creerlo. Sabía lo ingenua que era y cómo los demás me engañaban siempre así que me dije a mí misma que esto era otra broma.
Sin embargo, no podía seguir engañándome por mucho tiempo. Ahora que había confiado en mí, Joan era mucho más abierta sobre su hábito. Comenzó a dar fiestas de opio casi cada noche y me incordiaba por no unirme. Hasta ese momento había pospuesto la búsqueda de empleo pero cuando ahora le hablaba a Joan de ello me suplicaba que no la abandonara. ¿Qué podía decir? Había sido maravillosa conmigo y aún lo era, excepto cuando yacía sobre su cadera. Era una situación desesperante, incluso peligrosa, pero pensé que cuando su madre llegara seguramente las fiestas se acabarían.
Cuando por fin llegó la familia, me esperaba otra sorpresa. Papá resultó ser un hombre joven, ligeramente mayor que Joan. No pude evitar comentarlo y Joan me explicó, entre carcajadas, que era el gigoló de su madre. Puesto que yo no tenía ni idea de lo que era un gigoló seguí observando, esperando ver no sé qué tipo de trucos salvajes y estrafalarios, pero para mi desilusión no hizo nada fuera de lo normal. Cuando aprendí el significado de la palabra fue toda una decepción.
Las fiestas de opio no se detuvieron con la llegada de la familia de Joan. Sencillamente se trasladaron al apartamento de Mary Jane W. en la Ochenta y seis. No había razón para ir pero seguí pegada a Joan. No fumaba opio pero estaba maravillada por las fiestas y el estado en que vivía Mary Jane.
Mary Jane era entonces la amante de un conocido hombre de Wall Street y su estatus dejaba por los suelos al de Joan. Tenía un coche con chófer, unas ropas maravillosas, un pelotón de criados y un apartamento dúplex salido de las Mil y una noches en varios sentidos. En mitad del salón había una enorme piel blanca sobre la que Mary Jane solía estar echada y estirados sobre los divanes a su alrededor se encontraba toda una colección de celebridades, estrellas del escenario y la pantalla (Mabel Norman era una de ellas), directores, escritores y compositores, todos ellos dándole a la pipa.
En estas fiestas la gente me miraba como a una mascota y recibí el apodo de Hop Toy* porque era pequeña y siempre estaba brincando en mi ansia de no perderme nada. Una de las estrellas más famosas sostenía que tenía los ojos como Nazimova y me ofreció una prueba. Pero le dije (como si ya supiera lo que me esperaba) que probablemente las únicas fotos para las que posaría serían para el archivo fotográfico policial.
A Mary Jane le gustaba y yo la seguía a todos lados como un cachorro. No era ni de lejos tan guapa como Joan pero tenía algo que a Joan le faltaba, cierta elegancia, cierta autoridad. Su asignación era de dos mil dólares al mes y me contó que había cien mil dólares en un fideicomiso que serían suyos cuando decidiera casarse (y no me refiero a casarse con su amante). Como es natural, pensé que no podría ganar dos mil dólares en una fábrica ni aunque hiciera horas extras durante cinco años. Y en cuanto a los cien mil, bueno, simplemente no creía que hubiera tanto dinero en el mundo.