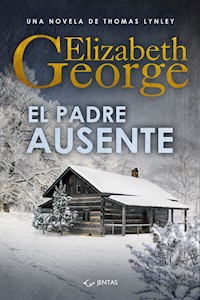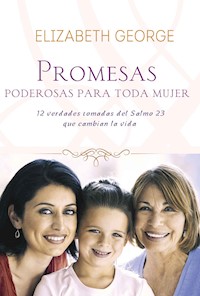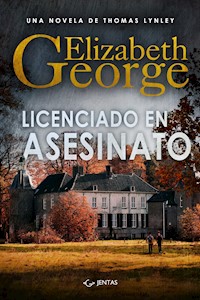Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thomas Lynley
- Sprache: Spanisch
Un anciano sacerdote viaja desde un pequeño pueblo del norte de Reino Unido hasta Londres para pedir ayuda a Scotland Yard. En una granja de su parroquia ha descubierto el cuerpo decapitado del propietario y a su hija junto a él, en estado de shock y declarándose culpable. Pero nadie en la población cree que Roberta haya sido capaz de semejante crimen. El inspector Lynley y la sargento Havers son los encargados de resolver un complicado caso repleto de contradicciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una gran salvación
Una gran salvación
Título original: A Great Deliverance
© 1988 Elizabeth George. Reservados todos los derechos.
© 2021 Jentas ehf. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas ehf
ISBN 978-9979-64-342-5
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.
–––
Para Natalie
para celebrar el crecimiento del espíritu
y el triunfo del alma
–––
Y él respondió: Os habéis llevado mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os habéis marchado, ¿y qué me queda?
JUECES 18:24
Capítulo 1
Era un despropósito de la peor especie. Estornudó de una manera ruidosa, húmeda, totalmente imperdonable, en el rostro de la mujer. Llevaba tres cuartos de hora aguantándose, rechazando el estornudo como si fuera la vanguardia de Enrique Tudor en la batalla de Bosworth, pero al final se rindió, y después de hacerlo, para empeorar las cosas, empezó a hacer ruido con la nariz.
La mujer se lo quedó mirando. Era una de esas damas cuya presencia siempre le hacía sentirse como un imbécil. Medía más de metro ochenta y su atuendo, mal armonizado, revelaba la característica despreocupación indumentaria de la clase alta británica. De edad indefinida, intemporal, le escudriñaba con sus ojos azules, fríos como la hoja de una navaja, la clase de ojos que hacían saltar las lágrimas a muchas criadas cuatro décadas atrás. Debía de tener bastante más de sesenta años, quizás bordeaba los ochenta, pero nadie podría decirlo con exactitud. Permanecía erguida en su asiento, las manos entrelazadas sobre el regazo, en una postura aprendida en el colegio de señoritas que no permitía ni el menor movimiento propicio a la comodidad.
No le quitaba los ojos de encima, la mirada fija primero en el alzacuellos y luego en la nariz que goteaba de una manera evidente.
Disculpe, señora, le pido mil perdones. No permitamos que una pequeña inconveniencia, como un estornudo, se interponga en una amistad como la nuestra.
Siempre era muy divertido cuando entablaba conversaciones mentales. Sólo cuando hablaba en voz alta todo se embrollaba de un modo terrible.
Volvió a emitir un ruido nasal y ella le miró de nuevo. ¿Por qué diablos viajaba aquella mujer en segunda clase? Había subido al tren en Doncaster, como una rechinante Salomé ataviada con algo más que siete velos, y durante el resto del viaje se había dedicado alternativamente a sorber el café tibio y maloliente que servían en el ferrocarril y mirarle con una desaprobación que gritaba «Iglesia de Inglaterra» a la menor oportunidad.
Y entonces, el estornudo. Una conducta impecablemente correcta desde Doncaster hasta Londres podría haber excusado, hasta cierto punto, su catolicismo romano a los ojos de la mujer. Pero ¡ay!, el estornudo le condenó para siempre.
—Eh... ah... si me disculpa usted...
No había manera. Tenía el pañuelo en el fondo del bolsillo y para sacarlo habría tenido que soltar el viejo maletín que reposaba sobre sus rodillas, lo cual era impensable. La dama tendría que comprender. No se trata de una falta de etiqueta, señora; lo que tenemos entre manos es un ASESINATO. Subrayó este pensamiento produciendo un fuerte ruido con la nariz.
Al oírle, la mujer adoptó una postura todavía más correcta, tensando todas las fibras de su cuerpo para expresar desaprobación. Su mirada lo decía todo, era una crónica de sus pensamientos, y él podía leerlos uno a uno: hombrecillo despreciable y patético que no tiene menos de setenta y cinco años y, desde luego, los aparenta; encarna todo lo que se puede esperar de un sacerdote: tres cortes en la cara por no haber puesto cuidado al afeitarse, una miga de la tostada del desayuno alojada en una comisura de la boca, un traje negro brillante por el uso y con remiendos en los codos y los extremos de las mangas, un sombrero aplastado y polvoriento. ¡Y ese horrible maletín en su regazo! A partir de Doncaster había actuado como si la mujer hubiera subido al tren con la intención expresa de arrebatárselo y arrojarlo por la ventanilla. ¡Señor!
La dama suspiró y desvió la mirada como si buscara salvación, pero no parecía haberla. La nariz del hombre siguió goteando hasta que... la lentitud del tren anunció que por fin se aproximaban al final del viaje.
La mujer se puso en pie y le azotó con una última mirada.
—Por fin entiendo a qué se refieren ustedes, los católicos, con eso del purgatorio —dijo entre dientes, antes de salir al pasillo y apresurarse hacia la puerta del vagón.
—Oh, señora —musitó el padre Hart—, supongo que yo, realmente...
Pero la mujer había desaparecido. El tren se detuvo completamente bajo el techo abovedado de la estación de Londres. Era el momento de llevar a cabo aquello que había ido a hacer a la ciudad.
Miró a su alrededor para asegurarse de que no olvidaba nada, precaución inútil, puesto que había salido de Yorkshire sin más equipaje que aquel maletín que no soltaba ni un momento. A través de la ventanilla, echó un vistazo a la espaciosa estación de King’s Cross.
Se habría sentido mejor en una estación como la de Victoria, con sus viejos y agradables muros de ladrillo, sus puestos de venta y sus músicos ambulantes, éstos últimos siempre ojo avizor para no tropezarse con los guardias municipales. Pero King’s Cross era muy distinta: largas extensiones de suelo embaldosado, anuncios seductores colgados del techo, kioscos, confiterías, hamburgueserías y tanta, tantísima gente —mucha más de la que había esperado encontrar— formando colas para adquirir billetes, comiendo apresuradamente un tentempié mientras se dirigían a los trenes, discutiendo, riendo, dándose besos de despedida. Gentes de todas las razas y colores. Qué diferente era aquella estación. Pensó que quizás no podría soportar el ruido y la confusión.
—¿Qué, padre? ¿Sale o piensa pasar aquí toda la noche?
Alarmado, el padre Hart miró el rostro rubicundo del mozo del tren, el mismo que por la mañana, cuando el tren salió de York, le había ayudado a encontrar su asiento. Era un agradable rostro norteño, con una indefinida cantidad de capilares que se rompían cerca de la epidermis, curtida por los vientos de los páramos.
—¿Eh...? Ah, sí... Supongo que he de bajar. —El padre Hart hizo un esfuerzo decidido para moverse de su asiento—. Hacía años que no visitaba Londres —añadió, como si esta observación explicara, de alguna manera, su renuencia a bajar del tren.
El mozo aprovechó la oportunidad para ofrecer sus servicios.
—Permítame que le ayude. ¿Cuál es su maleta?
—Sólo tengo este maletín —dijo el padre Hart, ignorando la mano extendida del hombre. Ya podía notar el sudor en las palmas, las axilas, las ingles y la parte posterior de las rodillas. Se preguntó cómo se las arreglaría para aguantar durante la jornada.
Se dio cuenta de que el mozo lo miraba con curiosidad y luego posaba la mirada en el maletín, cuya asa apretó con fuerza. Tensó el cuerpo, confiando en que eso le proporcionaría resolución, pero lo único que consiguió fue un doloroso calambre en el pie izquierdo. Gimió mientras la intensa punzada llegaba a su cenit.
—A lo mejor no debería viajar solo —comentó el mozo con inquietud—. ¿Está seguro de que no necesita ayuda?
La necesitaba, desde luego, pero nadie podía facilitársela. Ni él mismo podía ayudarse.
—No, no. Ahora mismo me marcho. Ha sido usted muy amable al ayudarme a encontrar mi asiento en la confusión inicial.
El mozo le interrumpió con un ademán.
—No tiene importancia. Mucha gente no sabe que los asientos están reservados. No hemos fastidiado a nadie, ¿verdad?
—No, supongo que no...
El padre Hart aspiró hondo y retuvo el aliento. Se dijo que tenía que recorrer el pasillo hasta la puerta, salir e ir en busca del metro. Nada de eso podía ser tan insuperable como parecía. Se encaminó a la salida arrastrando los pies. El maletín, que sujetaba con ambas manos sobre su estómago, rebotaba a cada paso.
—Eh, padre —dijo el mozo a sus espaldas—. La puerta es un poco pesada. Permítame que se la abra.
Se hizo a un lado para dejar pasar al mozo. Dos empleados del ferrocarril, de aspecto hosco, entraban ya por la puerta trasera, con sacos para desperdicios al hombro, dispuestos a preparar el tren para su regreso a York. Eran paquistaníes, y aunque hablaban en inglés, su acento impedía al padre Hart entender una sola palabra de lo que decían. Esto le llenó de temor. ¿Qué hacía allí, en la capital de la nación, cuyos habitantes eran extranjeros inmigrantes que le miraban de un modo turbio y hostil? ¿Qué insignificante bien esperaba hacer allí? ¿Qué era aquella tontería? ¿Quién habría creído jamás...?
—¿Necesita ayuda, padre?
Finalmente el padre Hart avanzó con decisión.
—No, gracias, estoy bien.
Bajó los escalones, notó el andén de cemento bajo los pies, oyó el reclamo de las palomas en lo alto del techo abovedado de la estación. Echó a andar por el andén hacia la salida y la calle Euston.
Volvió a oír la voz del mozo a sus espaldas.
—¿No le espera nadie? ¿Sabe dónde está? ¿Adónde va ahora?
El sacerdote enderezó los hombros y saludó al mozo agitando la mano.
—Voy a Scotland Yard —respondió con voz firme.
La estación de St. Pancras, al otro lado de la calle, frente a King’s Cross, era hasta tal punto la antítesis arquitectónica de ésta que el Padre Hart permaneció inmóvil unos instantes, contemplando la magnificencia de su estilo neogótico. El estrépito del tráfico en la calle Euston y los eructos malolientes de dos camiones a diesel que pasaban muy cerca del bordillo, desaparecieron de su campo sensorial.
Era un entusiasta de la arquitectura, y aquel edificio en concreto era un ejemplo de locura arquitectónica.
—Cielo santo, esto es maravilloso —musitó, ladeando la cabeza para poder ver mejor las cumbres y los valles de la estación—. Un poco de limpieza y sería todo un palacio.
Miró distraído a su alrededor, como si se dispusiera a detener al primer transeúnte que pasara por su lado para sermonearle sobre los males que los humos de innumerables calefacciones habían ocasionado al viejo edificio. ¿Quién habrá sido el que...?
De repente, una furgoneta policial bajó por Caledonian Road y pasó aullando por el cruce con la calle Euston. El chillido de la sirena devolvió al sacerdote a la realidad, y se estremeció mentalmente, en parte por irritación, pero, sobre todo, por temor. Ahora no pasaba un solo día sin que su mente divagara, y eso, sin duda, auguraba el fin. Tragó saliva, y con ella el terror que era como un cuerpo extraño atascado en su garganta, y buscó nueva determinación. Se fijó en los grandes titulares del periódico matutino, y se acercó con curiosidad:
¡EL DESTRIPADOR ATACA EN LA ESTACIÓN DE VAUXHALL!
¡El Destripador! Retrocedió un paso, miró a su alrededor y luego se adelantó de nuevo y leyó rápidamente un párrafo, de un modo superficial, temiendo que una lectura atenta revelara un interés por los temas morbosos impropio de un religioso. Sólo se fijó en algunas palabras sueltas, no en ninguna frase. Acuchillados... cuerpos semidesnudos... arterias... cortadas... víctimas masculinas...
Con un escalofrío, se llevó los dedos a la garganta y consideró lo vulnerable que era. Ni siquiera un alzacuello serviría de protección contra el cuchillo de un asesino, que buscaría el lugar idóneo donde hundirlo. La idea era aterradora. Se apartó del kiosco tambaleándose y, por suerte, vio el indicativo del metro a unos pasos de distancia. Eso le refrescó la memoria.
Buscó en su bolsillo el mapa de los transportes urbanos y examinó minuciosamente su arrugada superficie. Se dijo que debía usar la línea de circunvalación hasta St. James’s Park. Y añadió con más convicción: «Eso es: la línea de circunvalación hasta St. James’s Park».
Repitió la frase como si fuera un canto gregoriano, mientras bajaba la escalera. Mantuvo el metro y el ritmo hasta la ventanilla y luego siguió repitiéndola hasta apretujarse en un vagón del ferrocarril subterráneo. Miró a los demás pasajeros, vio a dos ancianas que le miraban con avidez evidente e inclinó la cabeza, a modo de disculpa.
—Es tan confuso —explicó, con una tímida sonrisa amistosa—. Le hacen dar a uno tantas vueltas...
—De todas clases, Pammy, tal como te digo —dijo a su compañera la menos vieja de las dos mujeres, y dirigió al clérigo una mirada experimentada y glacial de desprecio—. Tengo entendido que usa todo tipo de disfraces.
Sin apartar sus ojos acuosos del confundido sacerdote, ayudó a levantarse a su marchita amiga, aferró el poste junto a la puerta y gritó que bajarían en la próxima estación.
El padre Hart contempló su partida con resignación. Pensó que no tenían ninguna culpa. Uno no podía confiar jamás, ni una sola vez, de veras. Y eso era lo que había venido a decir en Londres: que no era la verdad, sino que sólo lo parecía. Un cuerpo, una muchacha y un hacha ensangrentada. Pero eso no era la verdad. Él tenía que convencerles y, ¡Oh, señor, estaba tan poco dotado para ello!
Pero Dios estaba de su lado, y a ese pensamiento se aferraba. Lo que estoy haciendo es correcto, es correcto, es correcto... Este nuevo canto sustituyó al anterior hasta que llegó a las puertas de Scotland Yard.
—Que me aspen si no tenemos entre manos otra confrontación entre Kerridge y Nies —concluyó el inspector Malcolm Webberly. Hizo una pausa para encender el grueso cigarro que extendió de inmediato por la sala una desagradable capa de humo.
—Por Dios, Malcolm, abre una ventana si insistes en fumar esa porquería —dijo su compañero.
Como inspector jefe, sir David Hillier era el superior de Webberly, pero le gustaba dejar que sus hombres dirigieran sus secciones individuales a su manera. A él nunca se le hubiera ocurrido lanzar semejante ataque olfativo tan poco tiempo antes de una entrevista, pero los métodos de Malcolm eran distintos de los suyos y nunca se habían revelado ineficaces. Cambió su silla de sitio para librarse en lo posible de la humareda, aunque así tenía ante sus ojos la peor parte de la oficina.
Hillier se hacía cruces de la eficacia con que Malcolm dirigía su departamento, habida cuenta de su tendencia al caos. Todas las superficies disponibles estaban abarrotadas de archivadores, fotografías, informes y libros. Por todas partes había tazas de café vacías y ceniceros rebosantes de colillas, y en un estante alto desentonaban unos viejos zapatos deportivos. La habitación tenía el aspecto y el olor que Webberly se había propuesto darle, igual que el tugurio desordenado de un estudiante, atestado, amigable y maloliente. Sólo faltaba una cama sin hacer. Era la clase de lugar que facilita las largas reuniones y la conversación, que fomenta la camaradería entre hombres que trabajan necesariamente en equipo. Hillier consideraba a Malcolm un tipo listo, cuatro o cinco veces más astuto de lo que dejaban adivinar su aspecto ordinario, sus hombros caídos y su obesidad.
Webberly se levantó y se acercó a la ventana, con cuyo cierre estuvo forcejeando hasta que logró abrirlo.
—Perdona, David. Siempre lo olvido. —Volvió a sentarse ante su mesa, paseó una mirada melancólica por los papeles y demás objetos que la cubrían, y dijo:
—Esto es precisamente lo que no necesitaba ahora.
Se pasó una mano por el escaso cabello, en otro tiempo rubio rojizo, pero ahora casi todo gris.
—¿Problemas en casa? —le preguntó Hillier cautamente, con la mirada fija en su anillo de oro. La pregunta era embarazosa para ambos, porque eran cuñados, hecho que desconocía la mayoría de sus colegas en el Yard y del que los dos hombres no solían hablar.
Su relación era uno de esos caprichos del destino que une a dos hombres de distintos modos de los cuales prefieren no hablar entre ellos. La carrera de Hillier había sido un reflejo de su matrimonio: tanto en la una como en el otro había tenido éxito, y eran profundamente satisfactorios. Su mujer era perfecta: abnegada, compañera intelectual, madre amorosa y una delicia sexual. Admitía que ella era el mismo centro de su existencia y que sus tres hijos eran meros objetos tangenciales, agradables y divertidos, pero sin verdadera importancia, comparados con Laura. Recurría a ella —le dedicaba su primer pensamiento por la mañana y el último por la noche— prácticamente para todo cuanto necesitaba en la vida. Y ella satisfacía todas sus necesidades.
El caso de Webberly era diferente: su carrera avanzaba despacio, con la pesadez que lo caracterizaba, no era brillante pero sí cauta, llena de innumerables éxitos cuyo mérito no solía atribuirse, pues Webberly no tenía las dotes de animal político necesarias para triunfar en el Yard, y así, en su horizonte profesional no descollaba la seductora posibilidad de que algún día le honraran con un título de caballero, lo cual ocasionaba una tensión enorme en el matrimonio Webberly.
Saber que su hermana menor era lady Hillier impedía a Frances Webberly reconciliarse con su situación, y así había pasado de ser un ama de casa complaciente y tímida a una trepadora social de las más agresivas. Organizaba fiestas, cenas y cócteles que la economía familiar apenas podía sostener, e invitaba a personas por las que no tenía ningún interés, pero que ella consideraba imprescindibles para la ascensión de su marido a la cumbre. Los Hillier asistían fielmente a las fiestas, Laura por una triste lealtad hacia la hermana con la que ya no podía comunicarse afectivamente, y Hillier para proteger a Webberly lo mejor que pudiera de los comentarios incisivos y crueles que Frances solía hacer públicamente sobre la deslucida carrera de su marido. Hilliers pensaba, con un escalofrío, que aquella mujer era una encarnación de lady Macbeth.
Webberly respondía a la pregunta de su colega.
—No, no tengo problemas en casa. Lo único que ocurre es que creía conocer bien a Nies y Kerridge, desde hace años. Resulta desconcertante que ahora se produzca un enfrentamiento.
Hillier pensó que era muy propio de Malcolm responsabilizarse de las flaquezas ajenas.
—Refréscame la memoria sobre la última pelea. Fue aquél caso de Yorksire, ¿verdad? El de los gitanos implicados en un asesinato.
Webberly asintió.
—Nies está al frente de la policía de Richmond. —Suspiró profundamente, olvidando por un momento lanzar el humo de su cigarro hacia la ventana abierta. Hillier se esforzó por no toser. Webberly se aflojó el nudo de la corbata y acarició distraídamente el cuello raído de su camisa blanca—. Hace tres años mataron allí a una gitana vieja. Los hombres de Nies son meticulosos, tienen en cuenta hasta el último detalle. Hicieron una investigación y detuvieron al yerno de la vieja. Al parecer, discutieron por la propiedad de un collar de granates.
—¿Granates? ¿Dónde lo robaron?
Webberly meneó la cabeza y depositó la ceniza de su cigarro en el mellado cenicero metálico que reposaba sobre su mesa. Estaba demasiado lleno y las cenizas de muchos cigarros anteriores se levantaron como polvo que se depositó sobre papeles y cartas.
—No lo robaron. Era un regalo de Edmund Hanston-Smith.
Hillier se inclinó hacia delante.
—¿Hanston-Smith?
—Sí, te acuerdas ahora, ¿verdad? Pero ese caso ocurrió después de todo esto. El hombre detenido por el asesinato de la vieja, creo que se llamaba Romaniv, tenía una esposa, de unos veinticinco años y bonita a la manera en que sólo pueden serlo esas mujeres: morena, de piel olivácea, exótica.
—¿Lo bastante atractiva para encandilar a un hombre como Hanston-Smith?
—Desde luego. Ella le hizo creer que Romaniv era inocente. Pasaron algunas semanas... Romaniv aún no había sido llevado ante los tribunales. La mujer convenció a Hanston-Smith de que era preciso reabrir el caso, le juró que les perseguían sólo por su raza gitana y que Romaniv había estado con ella durante toda la noche de autos.
—Imagino que sus encantos facilitaron la verosimilitud.
Webberly esbozó una sonrisa. Aplastó la colilla de cigarrillo en el cenicero y entrelazó sus manos pecosas sobre el estómago, de modo que ocultaron eficazmente la mancha de su chaleco.
—Según el testimonio del ayuda de cámara de Hanston-Smith, la buena señora Romaniv no tuvo dificultad para lograr que un hombre de sesenta y dos años estuviera atareado durante toda la noche. Recordarás que Hanston-Smith era un hombre de influencia política y riqueza considerables. No fue arduo para él convencer a la policía de Yorkshire para que tomara cartas en el asunto, y así Rubin Kerridge, que aún es el comisario jefe de Yorkshire, a pesar de todo lo ocurrido, ordenó que se reabriera la investigación de Nies y, para empeorar las cosas, ordenó la puesta en libertad de Romaniv.
—¿Y cómo reaccionó Nies?
—Al fin y al cabo, Kerridge es su oficial superior. ¿Qué podía hacer? Nies montó en cólera, pero liberó a Romaniv y ordenó a sus hombres que empezaran de nuevo.
—Se diría que si la liberación de Romaniv hizo feliz a su esposa, puso un fin prematuro a la alegría de Hanston-Smith —observó Hillier.
—Naturalmente, la señora Romaniv se sintió obligada a expresar a Hanston-Smith su agradecimiento del modo al que él se había acostumbrado tanto. Durmió con él por última vez, hizo deslomarse al pobre tipo hasta la madrugada, si no me equivoco, y entonces hizo entrar a Romaniv en la casa. —Webberly alzó la vista al oír unos recios golpes en la puerta—. Lo demás es una historia sangrienta. Entre los dos asesinaron a Hanston-Smith, se apoderaron de todo lo que podían llevarse, fueron a Scarborough y antes de que se hiciera de día estaban fuera del país.
—¿Y la reacción de Nies?
—Pidió la dimisión inmediata de Kerridge. —Volvieron a oírse unos golpes en la puerta, pero Webberly no hizo caso—. No lo consiguió, pero Nies se la tiene jurada desde entonces.
—Y dices que ahora vuelven a estar enfrentados.
Sonaron los golpes por tercera vez, con mucha más insistencia.
Webberly dio permiso para que entraran y apareció Bertie Edwards, el jefe del departamento forense, el cual entró en la estancia con su presteza acostumbrada, garabateando en su tablilla y hablando al mismo tiempo. Para Edwards, la tablilla era tan humana como son las secretarias para la mayoría de los hombres.
—Fuerte contusión en la sien derecha —dijo alegremente—, seguida por laceración de la arteria carótida. Sin documentos de identificación, ni dinero, y sin ropas, excepto las prendas interiores. Es el Destripador del ferrocarril, desde luego. —Terminó de escribir haciendo un adorno con la pluma.
Hillier examinó al hombrecillo con profundo disgusto.
—Dios mío, esos titulares de la prensa... Whitechapel nos va a perseguir hasta el día del juicio.
—¿Se trata del cadáver de Waterloo? —preguntó Webberly.
Edwards miró a Hillier: su rostro era un libro abierto en el que se reflejaban sus dudas. ¿Era aconsejable dar algún nombre, el que fuera, a unos asesinos desconocidos para contentar a la opinión pública? Aparentemente rechazó esa posibilidad, pues se enjugó la frente con la manga de su bata blanca y se volvió hacia su inmediato superior.
—Waterloo, en efecto —asintió—. El número once. Aún no hemos terminado del todo con Vauxhall. Ambos asesinatos tienen las características de las demás víctimas del Destripador que hemos visto. Transeúntes, con las uñas rotas, sucios, el pelo mal cortado, incluso piojos. El de King’s Cross sigue siendo el único que se aparta de la norma, y aún no sabemos nada después de las semanas transcurridas. No tiene documentos de identificación y hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia por desaparición. Estamos atascados. —Se rascó la cabeza con el extremo de su pluma—. ¿Quiere la foto de Waterloo? La he traído.
Webberly señaló la pared, en la que ya había fijado las fotografías de las doce víctimas recientes, todas ellas asesinadas de idéntica manera dentro o en los alrededores de estaciones ferroviarias de Londres. Ahora eran trece los asesinatos cometidos en poco más de cinco semanas, y los periódicos bramaban, clamando por una detención. Como si esto le trajera sin cuidado, Edward silbó airosamente entre los dientes y buscó una chincheta entre los innumerables objetos que cubrían la mesa de Webberly. Clavó la foto de la última víctima en la pared.
—No es una mala foto. —Dio un paso atrás para admirar su obra—. Le he cosido que es un primor.
—¡Por Dios! —estalló Hillier—. ¡Eres un necrófago, hombre! ¡Por lo menos ten la decencia de quitarte esa sucia bata cuando entres aquí! ¿Es que no tienes sentido común? ¡Hay mujeres en estos departamentos!
Edwards parecía escucharle atentamente, pero su mirada se deslizaba sobre el comisario jefe, deteniéndose más tiempo en el cuello carnoso que se expandía sobre el cuello de la camisa y el espeso cabello que a Hillier le gustó llamar en otro tiempo leonino. Edwards se encogió de hombros e intercambió con Webberly una mirada de comprensión mutua.
—Es todo un caballero —comentó antes de abandonar la habitación.
—¡Hay que despedir a ese tipo! —gritó Hillier cuando la puerta se cerró tras el patólogo.
Webberly se echó a reír.
—Anda, David, vamos a tomar un jerez. La botella está en el armario, a tus espaldas. Ninguno de nosotros debería estar aquí en sábado.
Dos copas de jerez paliaron considerablemente la irritación de Hillier con el patólogo. Estaba ante la pared, mirando detenidamente las trece fotografías.
—Esto es un maldito lío —observo sobriamente—. Victoria, King’s Cross, Waterloo, Liverpool, Blackfriars, Paddington. ¡Maldita sea, por qué no lo hará al menos por orden alfabético!
—Los maníacos suelen carecer con frecuencia del toque organizativo —respondió Webberly plácidamente.
—Ni siquiera sabemos cómo se llamaban cinco de estas víctimas —se quejó Hillier.
—Siempre les quitan los documentos de identidad, lo mismo que el dinero y la ropa. Si no hay ningún informe de personas desaparecidas, empezamos con las huellas. Ya sabes lo lento que es ese procedimiento, David. Hacemos cuanto podemos.
Hillier se dio la vuelta. Lo único que sabía con certeza era que Malcolm siempre haría cuanto estuviera en su mano y permanecería silenciosamente en segundo término cuando se repartieran los honores.
—Lo siento. ¿Estaba echando espuma por la boca?
—Un poco.
—Como de costumbre. Volvamos a esa nueva querella entre Nies y Kerridge. ¿De qué se trata?
Webberly echó un vistazo a su reloj.
—Una discusión por otro asesinato en Yorksire, nada menos. Envían a alguien con los datos. Un sacerdote.
—¿Un sacerdote? Dios mío... ¿Qué clase de caso es éste?
Webberly se encogió de hombros.
—Evidentemente, es la única persona en la que Nies y Kerridge se pusieron de acuerdo para que nos trajera la información.
—¿Y por qué motivo?
—Parece ser que él encontró el cadáver.
Capítulo 2
Hillier se acercó a la ventana de la oficina. El sol de la tarde iluminó su cara, resaltando arrugas que reflejaban muchas noches sin dormir y un rostro grueso y sonrosado que evidenciaba demasiada comida y vino de Oporto.
—Pero esto es totalmente irregular. ¿Es que Kerridge se ha vuelto loco?
—Eso es lo que Nies afirma durante años.
—Pero hacer que la primera persona que aparece en escena... ¡Y ni siquiera un policía! ¿En qué puede pensar ese hombre?
—En que un sacerdote es la única persona en la que ambos pueden confiar. —Webberly consultó de nuevo su reloj—. Deberá llegar de un momento a otro. Por eso te he pedido que bajaras.
—¿Para que escuche el relato de un sacerdote? Desde luego, ése no es tu estilo.
Webberly movió lentamente la cabeza. Había llegado a la parte difícil.
—La verdad es que no se trata de escuchar el relato, sino el plan.
—Estoy intrigado. —Hillier se fue a servir otra copa de jerez y ofreció la botella a su amigo, el cual hizo un gesto de rechazo. Volvió a su asiento, y cruzó las piernas con cuidado, para no estropear la fina raya de sus pantalones—. ¿El plan?
Webberly removió un rimero de expedientes sobre su mesa.
—Me gustaría que Lynley trabajara en este caso.
Hillier enarcó una ceja.
—¿Lynley y Nies para un segundo asalto? ¿Es que no has tenido ya bastantes líos con esas combinaciones, Malcolm? Además, Lynley no está en la lista rotatoria este fin de semana.
—Eso puede arreglarse. —Webberly titubeó, se hizo un silencio—. Me tienes aquí pendiente, David —dijo al fin.
Hillier sonrió.
—Perdona. Esperaba a ver cómo ibas a solicitarla.
—Puñetero —dijo Webberly en voz baja—. Me conoces demasiado bien.
—Digamos que te conozco bastante bien para saber que eres más justo de lo que te conviene. Permíteme que te de un consejo, Malcolm. Deja a Havers donde la pusiste.
Webberly dio un respingo y ahuyentó una mosca inexistente.
—Me remuerde la conciencia.
—No seas necio, o lo que es peor, no seas un tonto sentimental. Barbara Havers ha demostrado que es incapaz de hacer algo de provecho como agente de paisano. Hace ocho meses volvió a ponerse el uniforme y se desenvuelve mucho mejor. Déjala.
—No la puse a prueba con Lynley.
—¡Tampoco la pusiste a prueba con el Príncipe de Gales! Entre tus responsabilidades no figura la de ir cambiando de sitio a los sargentos detectives hasta que encuentren un bonito rincón donde puedan envejecer felizmente. Eres responsable de que el trabajo duro salga adelante, y no es un trabajo que pueda hacerse con un personal como Havers. ¡Tienes que admitirlo!
—Creo que la experiencia le ha enseñado.
—¿Qué le ha enseñado? ¿Que ser una lagarta truculenta y testaruda no facilita precisamente la promoción?
Webberly dejó que las palabras de Hillier abrasaran el aire entre ellos.
—Ése ha sido siempre el problema, ¿no? —dijo al fin.
Hillier reconoció una penosa resignación en el tono de su amigo. Ése era realmente el problema: avanzar por el escalafón. Pensó que había dicho una estupidez.
—Disculpa, Malcolm. —Terminó plácidamente el jerez, lo cual le dio algo que hacer en vez de mirar el rostro de su cuñado—. Te mereces mi puesto. Ambos lo sabemos, ¿no es cierto?
—No seas absurdo.
Pero Hillier se puso de pie.
—Llamaré a Havers.
La sargento detective Barbara Havers salió del despacho del comisario jefe, pasó rígidamente ante la secretaria de éste y se dirigió al pasillo. Estaba lívida de ira.
¿Cómo se atrevían a hacerle una cosa así? Pasó por el lado de un empleado, sin detenerse cuando a éste se le cayeron al suelo los expedientes que llevaba y se esparcieron. Ella siguió su camino, pisoteándolos. ¿Con quién creían que estaban tratando? ¿La consideraban tan estúpida como para no darse cuenta de la estratagema? ¡Les mandaría a paseo!
Parpadeó y se dijo para sus adentros que no lloraría, no levantaría la voz, no reaccionaría. El letrero de SEÑORAS apareció como un milagro ante ella, y entró en el servicio. Allí no había nadie más y hacía fresco. ¿Era real el calor que había sentido en la oficina de Webberly, o quizás la cólera la había acalorado? Se aflojó el nudo de la corbata y se acercó al lavabo. El agua fría brotó del grifo bajo sus dedos temblorosos, mojando la falda del uniforme y la blusa blanca. Era lo único que le faltaba.
—Eres una burra —espetó a su imagen reflejada en el espejo—. ¡Una burra fea y estúpida! —No lloraba con facilidad, por lo que las lágrimas le parecieron cálidas y amargas, con un sabor y una sensación extraños mientras le recorrían las mejillas, formando riachuelos sobre su rostro sin atractivo—. Eres todo un caso, Barbara. ¡Valiente facha la tuya!
Sollozando, se apartó del lavabo y apoyó la cabeza en las frías baldosas de la pared.
Barbara Havers era una treintañera carente de encantos, y no parecía tener ningún interés en mejorar su aspecto. Su cabello era sedoso, brillante, castaño claro, y podría haber adaptado el estilo de peinado a la configuración de su rostro, pero lo llevaba cortado de un modo imperdonable, justo por debajo de las orejas, como si se cubriera la cabeza con un cuenco demasiado pequeño para moldearlo. No usaba maquillaje. Las cejas espesas, sin arreglar, resaltaban la pequeñez de sus ojos en vez de subrayar su expresión de inteligencia. La fina boca, jamás adornada por el rojo de labios, estaba siempre fruncida, en un mohín de desaprobación, producía el efecto de una mujer rolliza, robusta y totalmente inabordable.
«Así que te ha tocado el gordo —pensó—. ¡Vaya regalo, Barb! Al cabo de ocho meses desgraciados te hacen volver de la calle para “darte otra oportunidad”... ¡Y con Lynley, nada menos!».
—No lo haré —musitó—. ¡No lo haré! ¡No trabajaré con ese estúpido petimetre!
Se apartó de la pared y volvió al lavabo. Abrió el grifo, esta vez con cuidado, inclinándose para refrescar su rostro ardiente y lavar las huellas de sus lágrimas.
Pasó por su mente la escena vivida en el despacho de Webberly.
—Me gustaría darle otra oportunidad en el Departamento —le dijo el comisario jefe, el cual jugueteaba con un abrecartas sobre su mesa, pero ella reparó en las fotografías del Destripador clavadas en la pared y el corazón le dio un brinco. ¡El caso del Destripador a su cargo!
—¡Oh, sí, desde luego! ¿Cuándo empiezo? ¿Será con MacPherson?
—Es un caso especial, relacionado con una muchacha, en Yorkshire.
—Así que no se trata del Destripador. Pero, en fin, es un caso. ¿Dice usted una muchacha? Claro que puedo ayudar. Entonces, ¿trabajaré con Stewart? Conoce bien Yorkshire, y haríamos un buen trabajo, estoy segura.
—La verdad es que espero recibir la información antes de una hora. Le necesitaré aquí, si está interesada, claro.
—¡Si estoy interesada! Tres cuartos de hora es todo lo que necesito para cambiarme, tomar un bocado y volver aquí. Tomaré el último tren para York. ¿Nos reuniremos aquí? ¿He de pedir un vehículo?
—Bueno, verá... Antes de nada necesito que pase por Chelsea.
La conversación se interrumpió de súbito.
—¿A Chelsea, señor? ¿Qué diablos tiene que ver Chelsea con todo esto?
—Sí, tiene que ver —dijo Webberly pausadamente, dejando caer el abrecartas sobre los papeles que cubrían la mesa—. Trabajará usted con el inspector Lynley, y lamentablemente tenemos que sacarle de la boda de Saint James, que se celebra en Chelsea. —Consultó su reloj—. La boda era a las once, por lo que sin duda ya están en la recepción. Hemos intentado localizarle por teléfono, pero parece ser que ha dejado el aparato descolgado. —Alzó los ojos y vio la expresión conmocionada de la mujer—. ¿Le ocurre algo, sargento?
—¿El inspector Lynley? —De repente lo vio todo claro, el motivo por el que la necesitaban, por el que nadie, excepto ella, serviría para el trabajo.
—Lynley, en efecto. ¿Hay algún problema?
—No, ninguno en absoluto... —Tras una pausa, añadió—: señor.
Los ojos astutos de Webberly evaluaron su respuesta.
—Bien, me alegra saberlo. Podrá aprender mucho trabajando con Lynley. —Siguió escrutándola, aquilatando su reacción—. Procure estar de regreso lo antes posible. —Dicho esto volvió a centrar su atención en los papeles sobre la mesa. No tenía nada más que decirle.
Barbara se miró en el espejo y buscó un peine en el bolsillo de su camisa. Lynley, nada menos. Se rastrilló el cabello con las púas de plástico, implacable, aplastándolo contra el cuero cabelludo, raspándose la piel, y el dolor que experimentaba era gratificante. ¡Lynley!
Era demasiado evidente por qué le hacían colgar el uniforme y volver a ser un policía de paisano. Querían que Lynley trabajara en el caso, pero también necesitaban una mujer. Y todo el mundo en la calle Victoria sabía que ninguna mujer estaba segura al lado de Lynley, el cual se había abierto paso a través del departamento y la división a golpes de bragueta, dejando tras él muchos corazones rotos. Tenía la reputación de un caballo de carreras utilizado como semental y, a juzgar por lo que se rumoreaba, tenía también la resistencia de uno de esos animales. Con gesto airado, la sargento volvió a guardarse el peine en el bolsillo.
Se encaró con su imagen: «¿Qué sientes al ser la única mujer cuya virtud está totalmente segura en presencia del todopoderoso Lynley?». ¡No habría peligro de que las manos de aquel hombre se propasaran si Barb iba a bordo del coche! Ninguna cena confidencial para «revisar nuestras notas», ninguna invitación a Cornualles para «considerar cuidadosamente el caso». No, Barb no había de temer nada. Bien sabía Dios que, con Lynley, estaba a salvo. En sus cinco años de trabajo con aquel hombre en la misma división, él no la había llamado por su nombre ni una sola vez, y no la había tocado ni por casualidad, como si unos antecedentes de estudios elementales y un acento de clase obrera fuesen enfermedades sociales que podrían infectarle si no pusiera un cuidado escrupuloso para mantenerlas a distancia.
Salió del baño y, con paso orgulloso, recorrió el pasillo hasta el ascensor. ¿Había alguien en todo New Scotland Yard a quién odiara más que a Lynley? Aquel hombre era una combinación milagrosa de cuanto ella despreciaba con toda su alma: educado en Eton, sobresaliente en Historia en Oxford, una voz refinada como corresponde a quien se ha educado en una excelente escuela privada británica, y un maldito árbol genealógico cuyas raíces llegaban a la batalla de Hastings. Clase alta, inteligente y con un encanto tan irresistible que ella no podía comprender por qué los criminales de la ciudad no se le entregaban sin chistar, simplemente para darle gusto.
Los motivos que tenía aquel hombre para trabajar en el Yard eran de risa, un condenado mito en el que ella no creía lo más mínimo. El tipo quería ser útil, colaborar, y prefería tener un cargo en Londres a una vida ociosa en su finca. ¡Era para desternillarse de risa!
Se abrieron las puertas del ascensor y Barbara oprimió furiosamente el botón del aparcamiento. Lynley y las circunstancias de Lynley seguían monopolizando sus pensamientos. ¡Qué dulce y satisfactoria la carrera de aquel lechuguino, comprada totalmente con los fondos de su familia! No por sus méritos personales, sino por su capital, había llegado a la posición que tenía, y era evidente que le nombrarían comisario antes de que hubiera recorrido todo el escalafón.
Se encaminó a su coche, un Mini herrumbroso que estaba en un extremo del aparcamiento. Qué estupendo ser rico, poseer un título nobiliario, como Lynley, trabajar sólo por diversión y luego regresar a casa, en el barrio residencial de Belgravia, o, mejor aún, volar a la finca de Cornualles, donde le esperan a uno mayordomos, doncellas, cocineras y ayudas de cámara.
«Y piensa en ello, Barb: imagínate en presencia de semejante grandeza. ¿Qué harás? ¿Te desmayarás o vomitarás primero?».
Arrojó el bolso al asiento trasero del Mini, cerró la portezuela y puso en marcha el motor petardeante. Las ruedas chirriaron sobre el pavimento mientras el coche ascendía por la rampa; la conductora saludó con un brusco gesto de la cabeza al guardián en su garita y se dirigió a la calle.
Había poco tráfico, como ocurre los fines de semana, y tardó pocos minutos en trasladarse desde la calle Victoria hasta el Embankment, donde la brisa suave de la tarde de octubre fue un bálsamo para su irritación, calmó sus nervios y le ayudó a olvidar lo indignada que estaba. El trayecto hasta el domicilio de Saint James fue agradable de veras.
A Barbara le gustaba Simon Allcourt-Saint James, le gustaba desde que le conoció, diez años atrás, cuando ella era una nerviosa aspirante a policía de veinte años, demasiado consciente de ser una mujer en un mundo de hombres bien defendido contra cualquier intrusión, donde todavía se referían a las mujeres policías con apelativos groseros cuando habían tomado unas copas. Y estaba segura de que los más grotescos se los habían dado a ella. Que se fueran todos al infierno. Para ellos, cualquier mujer que aspirase a integrarse en el Departamento era un bicho raro, y le hacían sentirse así. En cambio, para Saint James, dos años mayor que ella, había sido una colega aceptable, incluso una amiga. Ahora Saint James era un científico forense independiente, pero había iniciado su carrera en el Yard.
Cuando sólo tenía veinticuatro años, había sido el mejor experto en la escena del crimen, rápido, perceptivo, intuitivo. Podría haber tomado cualquier dirección: investigaciones, patología, administración, lo que fuera. Pero todo terminó una noche ocho años atrás, cuando viajaba en coche con Lynley por las carreteras comarcales de Surrey. Los dos habían bebido, y Saint James siempre se apresuraba a admitirlo, pero todo el mundo sabía que Lynley iba al volante esa noche, que fue él quien perdió el control en una curva y quien resultó ileso, mientras su amigo de la infancia, Saint James, sufría lesiones que le convirtieron en un inválido, y aunque podía haber proseguido su carrera en el Yard, Saint James había preferido retirarse a una casa en Chelsea, donde vivió como un recluso durante los cuatro años siguientes. Tenía que agradecérselo a Lynley, pensó sobriamente Barbara.
Le costaba creer que Saint James hubiera mantenido realmente su amistad con aquel hombre, pero así era, en efecto, y algo, alguna clase de situación peculiar, había cimentado su relación casi cinco años antes y había devuelto a Saint James al terreno que le correspondía. También eso tenía que agradecérselo a Lynley, se dijo de mala gana.
Encontró un hueco disponible en la calle Lawrence, aparcó el Mini y caminó por la plaza Lordship hacia Cheyne Row. Aquella zona de la ciudad, en las proximidades del río, se caracterizaba por unos edificios de ladrillo de color ocre oscuro, decorados con finas molduras de yeso y madera, y cuyas ventanas y balcones de hierro forjado habían sido restaurados y pintados de negro. En armonía con el pueblo que Chelsea fue en otro tiempo, las calles eran estrechas, y la espesa fronda de sicomoros y olmos que las bordeaban las habían convertido en túneles vegetales que amarilleaban bajo el sol otoñal.
La casa de Saint James estaba en una esquina, y Barbara, al pasar junto al alto muro de ladrillo que rodeaba el jardín, oyó el estrépito de la fiesta. Alguien propuso un brindis, al que respondieron con gritos de aprobación seguidos de aplausos. En el muro había una vieja puerta de roble. Estaba cerrada, pero Barbara pensó que era mejor así, pues llevaba puesto el uniforme y no quería irrumpir en la reunión como si fuera a hacer un arresto.
Dobló una esquina y se encontró con la puerta principal del alto y antiguo edificio, que estaba abierta. Le llegaron las risas, los ruidos vibrantes de la plata y la porcelana, las detonaciones de las botellas de cava y, en algún lugar del jardín, la música de violín y la flauta. Había flores por todas partes, incluso en la escalera de la entrada, en cuyas balaustradas se entrelazaban rosas blancas y rosas que llenaban la atmósfera de un perfume embriagador. Incluso en los balcones había macetas con convólvulos, cuyas flores en forma de trompeta se derramaban por los bordes, exhibiendo sus abigarrados colores.
Barbara aspiró hondo y subió los escalones. Era inútil llamar, pues aunque varios invitados que estaban cerca de la puerta le dirigieron miradas inquisitivas, al verla titubeante, en la entrada, enfundada en un uniforme que le sentaba mal, regresaron al jardín sin dirigirle la palabra, y pronto estuvo claro que, si quería encontrar a Lynley, tendría que mezclarse entre toda aquella gente, cosa que no le hacía ninguna gracia.
Estaba a punto de retirarse, amilanada, y regresar al coche para recoger un viejo impermeable y cubrirse por lo menos el uniforme —demasiado ajustado a las caderas y con la tela tensa en los hombros y el cuello—, cuando los sonidos de pisadas y risas en la escalera que partía del vestíbulo llamaron su atención. Una mujer descendía, llamando por encima del hombro a alguien que seguía en el piso de arriba.
—Sólo nos vamos los dos. Ven con nosotros, Syd, y será una fiesta.
La mujer se volvió, vio a Barbara y se detuvo en seco, con una mano en la barandilla. El gesto tenía mucho de pose, pues era la clase de mujer capaz de lograr que unos metros de seda de color ceniciento salpicada de lunares oscuros y cosidos de cualquier manera, parecieran el último grito en la alta costura. No era demasiado alta, pero sí muy esbelta, con una cascada de pelo castaño que enmarcaba un rostro perfecto rostro ovalado. Barbara la reconoció enseguida, pues la había visto en muchas de las numerosas ocasiones en que había ido en busca de Lynley por algún asunto relacionado con el Yard. Era la querida más duradera de Lynley y ayudante de laboratorio de Saint James, lady Helen Clyde, la cual terminó de bajar la escalera y cruzó el vestíbulo hacia la puerta, llena de confianza, observó Barbara, con un absoluto dominio de sí misma.
—Tenía la terrible sensación de que vendría usted en busca de Tommy —se apresuró a decir, tendiendo la mano—. ¿Qué tal? Soy Helen Clyde.
Barbara se presentó, sorprendida por la firmeza con que la mujer le había estrechado la mano. Las tenía muy delgadas, muy frías al tacto.
—Le necesitan en el Yard.
—Pobre hombre, qué injusto es lo que le hacen. —Lady Helen hablaba más para sí misma que para su interlocutora, pues, de improviso, dirigió a Barbara una sonrisa llena de excusas—. Pero usted no tiene la culpa, ¿verdad? Venga, iremos a buscarle.
Sin aguardar respuesta, se dirigió a la puerta que daba acceso al jardín, y Barbara no tuvo más remedio que seguirla. Sin embargo, al primer atisbo de las mesas cubiertas con manteles blancos ante las que los invitados, vestidos con elegancia, charlaban y reían, Barbara retrocedió rápidamente al penumbroso vestíbulo, llevándose maquinalmente los dedos al nudo de la corbata.
Lady Helen se detuvo y posó en ella sus ojos oscuros, pensativa.
—¿Quiere que le traiga a Tommy? —le ofreció, sonriendo de nuevo—. Le costará encontrarle entre tanta gente.
—Gracias —replicó rígidamente Barbara, y contempló cómo la otra cruzaba el césped hasta un grupo enzarzado en una alegre conversación alrededor de un hombre alto que daba la impresión de haber nacido vestido de etiqueta.
Lady Helen le tocó el brazo y le dijo unas palabras. El hombre miró hacia la casa, revelando un rostro que tenía el sello inequívoco de la aristocracia. Parecía el rostro de una escultura griega, atemporal. Se apartó de la frente el cabello rubio, depositó su copa de cava en una mesa cercana y, tras intercambiar una pulla con uno de sus amigos, se encaminó a la casa, con lady Helen a su lado.
Desde su lugar seguro entre las sombras, Barbara observó la aproximación de Lynley. Sus movimientos eran garbosos, fluidos, como los de un gato. Era el hombre más apuesto que había conocido en su vida. Y le odiaba.
—Hola, sargento Havers —le dijo cuando llegó a su lado—. Este fin de semana no estoy de servicio.
Barbara comprendió claramente lo que quería decir: «Me estás interrumpiendo, Havers».
—Me ha enviado Webberly, señor. Llámele si lo desea.
No le miró directamente mientras replicaba, sino que centró su mirada en algún lugar por encima del hombro izquierdo del hombre.
—Pero sin duda él sabe que hoy se celebra la boda, Tommy —terció Lady Helen en un tono de moderada protesta.
Lynley soltó un bufido irritado.
—Naturalmente que lo sabe. —Su mirada se demoró en el césped antes de volver a fijarse en Barbara—. ¿De qué se trata? ¿De ese Destripador? Me dijeron que John Stewart trabajaría en el caso con MacPherson.
—Por lo que sé, se trata de un asunto en el norte. Hay una chica implicada.
Barbara pensó que él apreciaría esta información, pues la presencia de una mujer ponía la guinda al caso. Esperó a que él le preguntara por los detalles que, sin duda, eran lo que más importaba: edad, estado civil y medidas de la damisela cuya aflicción estaba dispuesto a remediar.
Lynley entrecerró los ojos.
—¿En el norte?
—Bueno —terció lady Helen, con una risita pesarosa—. Se acabaron nuestros planes para ir a bailar esta noche, querido Tommy, y eso que casi había persuadido a Sydney para que también viniera.
—Qué se le va a hacer —replicó Lynley.
Pasó bruscamente de las sombras a la luz, y tanto la tirantez del movimiento como la expresión de su rostro, que evidenciaban una reacción contenida, indicaron a Barbara hasta qué punto estaba realmente irritado.
Lady Helen también lo vio, pues intervino de nuevo, jovialmente.
—Claro que Syd y yo podemos ir a bailar solas. Ahora la androginia está de moda y sin duda una de nosotras podría pasar por un hombre, sin que importe cómo vista. O podríamos hacer otra cosa: telefonear a Jeffrey Cusick.
Todo esto era una especie de broma privada entre ellos, y ejerció el efecto deseado, pues Lynley se relajó y una sonrisa se dibujó en sus labios, a la que pronto siguió una risa seca.
—¿Cusick dices? Dios mío, qué terribles son los tiempos que corren.
—Ríete si quieres —replicó lady Helen, y rió ella misma—, pero nos llevó a Royal Ascot cuando tú estabas demasiado ocupado, investigando un repugnante asesinato en la estación de Saint Pancras. Como ves, los hombres de Cambridge tienen toda clase de buenas cualidades.
Lynley se echó a reír.
—Y entre esas cualidades está su tendencia a parecer un pingüino cuando se viste de etiqueta.
—¡Eres un bicho maligno! —exclamó lady Helen, y dirigió su atención a Barbara—. ¿Puedo por lo menos ofrecerle una deliciosa ensalada de cangrejo antes de que se lleve a Tommy al Yard? Hace años me dieron allí el bocadillo de huevo más horroroso que he comido jamás. Si la comida no ha mejorado, puede que ésta sea la última ocasión que hoy tenemos de comer como es debido.
Barbara consultó su reloj. Se dio cuenta de que Lynley deseaba que aceptara la invitación, pues así podría estar algún tiempo más con sus amigos antes de acudir a la llamada del deber. Pero ella no estaba dispuesta a complacerle.
—Lo siento muchísimo, pero hay una reunión dentro de veinte minutos.
Lady Helen suspiró.
—Entonces no tendrá tiempo suficiente para saborear esa exquisitez. ¿Te espero, Tommy, o es mejor que llame a Jeffrey?
—No lo hagas —respondió Lynley—. Tu padre nunca te perdonaría que pongas tu futuro en manos de Cambridge.
Ella sonrió.
—Muy bien. Si ya tienes que irte, traeré a los novios para que se despidan de ti.
La expresión del policía se alteró rápidamente.
—No, Helen, yo... por favor, trasmíteles mis excusas.
Se miraron, diciéndose con los ojos algo que no necesitaba palabras.
—Tienes que verlos, Tommy —murmuró lady Helen. Hizo una pausa, buscando una solución intermedia—. Les diré que estás esperando en el estudio.
La mujer salió rápidamente, sin dar a Lynley oportunidad de replicarle. Él dijo entre dientes algo inaudible y siguió a lady Helen con la mirada, mientras ella se abría paso entre la multitud.
—¿Ha venido en coche? —le preguntó de súbito a Barbara, y empezó a cruzar el vestíbulo, alejándose de la fiesta.
Ella le siguió desconcertada.
—Un Mini. No es el vehículo más apropiado para una indumentaria como la suya.
—Estoy seguro de que me adaptaré. Soy como un camaleón. ¿De qué color es?
A Barbara le extrañó esa pregunta. Era un intento mal disimulado de entablar conversación mientras se dirigían a la parte delantera de la casa.
—Está tan oxidado que lo más exacto sería decir que es de color rojo de orín.
—Ah, es mi color favorito.
Abrió una puerta y la invitó a entrar en una sala oscura.
—Esperaré en el coche, señor. Lo he dejado...
—Quédese aquí, sargento.
Era una orden.
Barbara le precedió a regañadientes. Las cortinas estaban corridas y la única luz procedía de la puerta que habían abierto, pero la sargento pudo ver que se trataba de la habitación de un hombre, con las paredes forradas de suntuosa madera oscura de roble, llena de estanterías con libros, muebles antiguos y una atmósfera saturada con el olor del cuero viejo y la fragancia del whisky escocés.
Absorto en sus pensamientos, Lynley se dirigió a una pared cubierta con fotografías enmarcadas y permaneció allí en silencio, mirando el retrato que ocupaba el lugar central entre todos los demás. La foto había sido tomada en un cementerio, y el hombre retratado se inclinaba para tocar la inscripción de una lápida, muy desdibujada por los largos años a la intemperie. La hábil composición de la imagen dirigía la mirada del espectador no a la desgarbada colocación de la pierna, sujeta por un tensor, que distorsionaba la postura del hombre, sino al profundo interés que iluminaba su rostro enjuto. Sumido en la contemplación de la foto, Lynley pareció haberse olvidado de la presencia de Barbara. Ésta decidió que aquel momento era probablemente tan bueno como otro cualquiera para darle la noticia.
—Ya no estoy en la calle —le anunció de sopetón—. Por eso he venido, si quiere saberlo.
Lynley se volvió lentamente hacia ella.
—¿Está de nuevo en el Departamento? —le preguntó—. Eso es bueno para usted, Barbara.
—Pero no para usted.
—¿Qué quiere decir?
—Bien, alguien tendrá que decírselo, ya que está claro que Webberly no lo ha hecho. Permítame que le felicite: han decidido que trabajemos juntitos. —Esperaba ver en el rostro del hombre una expresión de sorpresa, y cuando se convenció de que seguía tan impasible como antes, continuó—: Francamente, es muy raro que me hayan asignado a usted... no crea que no lo sé, y no se me ocurre qué puede pretender Webberly con esto. —Tropezó con sus propias palabras, sin oírlas apenas, insegura de si trataba de impedir o provocar la reacción inevitable de Lynley: el estallido de ira, el movimiento hacia el teléfono para exigir una explicación o, peor todavía, aquella cortesía glacial que duraría hasta que estuvieran en el despacho del comisario jefe—. Lo único que se me ocurre es que no hay nadie más disponible para ese trabajo, o que tengo alguna especie de precioso talento oculto que sólo Webberly conoce. O quizás todo sea una broma.
Se echó a reír, un poco más fuerte de lo que habría sido correcto.
—O tal vez sea usted la persona más adecuada para ese trabajo —dijo Lynley—. ¿Qué sabe del caso?
—¿Yo? Nada... sólo que...
—¿Tommy?
Los dos se volvieron al oír la voz que emitió aquella única palabra en un susurro. La novia estaba en el umbral, con un ramillete de flores en una mano y algunas más prendidas en la cascada de cabello cobrizo que le caía sobre los hombros y la espalda. La luz del pasillo la iluminaba por detrás y, con su vestido blanco marfileño, parecía rodeada por una nube, como una creación de Tiziano que hubiera cobrado vida.
—¿Helen dice que te marchas...?
Lynley no parecía tener nada que decir. Se palpó los bolsillos, sacó una pitillera de oro, la abrió y volvió a cerrarla con un gesto de fastidio. La novia le observó durante toda esta operación, y las flores que sujetaba temblaron por un momento.
—Es el Yard, Deb —respondió finalmente Lynley—. He de ir.
Ella le miró sin hablar, tocándose la gargantilla que le colgaba del cuello, y no dijo nada hasta que sus miradas se encontraron.
—Qué decepción para todo el mundo. Espero que no se trate de una emergencia. Simon me dijo anoche que podrían asignarte de nuevo el caso del Destripador.
—No, no. Es sólo una reunión.
—Ah. —Pareció como si fuera a decir algo más, incluso empezó a hacerlo, pero entonces se volvió hacia Barbara con una sonrisa amistosa—. Soy Deborah Saint James.
Lynley se tocó la frente.
—Perdona... —Completó la presentación mecánicamente—. ¿Dónde está Simon?
—Venía detrás de mí, pero creo que papá le ha entretenido. Le aterra que empecemos a vivir por nuestra cuenta, pues está seguro de que nunca cuidaré de Simon bastante bien. —Se rió antes de añadir—: Quizás debería haber considerado los problemas que supone casarte con un hombre de quien su padre está tan encariñado. «Los electrodos», me advierte continuamente. «No te olvides de examinar su pierna cada mañana». No creo que hoy me lo haya dicho menos de diez veces.
—Supongo que te habrá sido difícil impedir que os acompañe en la luna de miel.
—Bueno, es comprensible, no han estado separados más de un día desde...
Se interrumpió bruscamente. Sus miradas se encontraron. Ella se mordió el labio mientras el rubor cubría sus mejillas.
Ambos se quedaron en silencio, pero la comunicación entre ellos, revelada por el lenguaje corporal y la tensión en el ambiente, no se había interrumpido. Por fin —Barbara pensó que afortunadamente— se oyeron unas pisadas lentas, penosamente desiguales, en el pasillo, desgarbado heraldo del marido de Deborah.
—Veo que has venido para llevarte a Tommy. —Saint James se detuvo en el umbral, pero siguió hablando sosegadamente, como tenía por costumbre, para que sus interlocutores no se fijaran en su invalidez y se sintieran cómodos en su presencia—. Esto altera curiosamente la tradición, Barbara. En el pasado raptaban a la novia, no al padrino.
Si Lynley era apolíneo, Saint James recordaba al dios Vulcano, el que presidía el fuego y protegía a los herreros. Aparte de sus ojos, cuyo azul satinado era como el cielo de las tierras altas, y sus manos, los instrumentos sensitivos de un artista, Simon Allcourt-Saint James no tenía el menor atractivo. Su cabello era moreno, rizado y rebelde, cortado de tal manera que era imposible dominarlo. En su rostro se combinaban los ángulos y las curvas aquilinas, en reposo era duro, y cuando la cólera lo congestionaba asustaba, pero cuando su sonrisa lo suavizaba revelaba a un hombre de buen corazón. Era delgado como un pimpollo, pero no tan resistente, un hombre que había conocido demasiado dolor y tristeza a una edad demasiado temprana.
Barbara sonrió, sinceramente complacida de verle.
—Pero ni siquiera a los padrinos de boda suelen raptarlos para llevarles a New Scotland Yard. ¿Cómo estás, Simon?
—Bien, o eso me dice continuamente mi suegro. Y también afortunado. Parece que lo vio todo desde el principio, lo supo todo el mismo día que nació su hija. ¿Te han presentado a Deborah?
—Hace un instante.
—¿Y no puedes quedarte más?
—Webberly ha convocado una reunión —intervino Lynley—. Ya sabes cómo son esas cosas.
—Ya lo creo. Entonces no te pediremos que te quedes. También nosotros nos iremos dentro de un rato. Helen tiene la dirección, por si surgiera algo.
—No pienses en eso. —Lynley se interrumpió, como si no estuviera seguro de lo que debía hacer a continuación—. Mis felicitaciones más cordiales, Saint James —dijo al fin.
—Gracias —respondió el otro hombre.
Saludó a Barbara con una inclinación de cabeza, tocó ligeramente a su esposa en el hombro y salió de la habitación.
A Barbara le extrañó que ni siquiera se estrecharan la mano.
—¿Vas a ir al Yard vestido de veintiún botones? —preguntó Deborah a Lynley.
Él miró sus ropas, compungido.
—Así mantendré mi reputación de libertino.
Ambos se echaron a reír. Fue una comunicación cálida que se extinguió tan rápidamente como había nacido. Volvió a hacerse el silencio.
—Bueno... —empezó a decir Lynley.
—Tenía todo un discurso preparado —se apresuró a decir Deborah, con la vista en sus flores, las cuales temblaron de nuevo. Alzó la cabeza—. Era... era más o menos lo que podría haber dicho Helen, unas palabras sobre mi infancia, papá, esta casa. Ya sabes, esa clase de cosas, ingeniosas e inteligentes, pero daría pena, no sirvo para eso, soy totalmente incompetente. —Bajó de nuevo la vista y vio que un diminuto perro pachón había entrado en el estudio con un bolso cubierto de lentejuelas entre los dientes. El animalito dejó el bolso a los pies de Deborah, quizás convencido del mérito que tenía su ofrecimiento, y meneó alegremente la cola—. ¡Oh, no, Peach por favor! —Riendo, Deborah recogió el objeto robado, pero cuando se irguió las lágrimas brillaban en sus ojos verdes—. Gracias por todo, Tommy, de veras, muchas gracias.
—Te deseo lo mejor, Deb —dijo él, jovialmente.
Se acercó a ella, la abrazó y le rozó el cabello con los labios.
Barbara, que observaba la escena, pensó que, por algún motivo, Saint James les había dejado a los dos precisamente para que Lynley pudiera hacer aquello.