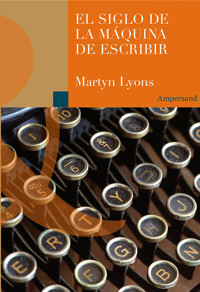Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ampersand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La historia de la lectura y de la escritura abordada por Martyn Lyons sigue la línea de investigaciones de Roger Chartier, Guglielmo Cavallo y Armando Petrucci; como ellos, en lugar de poner el acento en los productores de libros o en los autores, Lyons lo sitúa en los lectores, en su capacidad para seleccionar, interpretar y rehacer lo que leen. Por otro lado, entre el autor y el lector existen otros factores que determinan su relación a través del tiempo: la forma física, el formato o la disposición tipográfica que adoptan los textos en cada una de sus ediciones y, si las hubiera, en sus sucesivas reediciones. Actualizada y prologada por el autor, esta nueva edición resulta esencial tanto para los especialistas como para los que se inician en el estudio de la lectura y de la escritura. De manera crítica, Lyons analiza la formación de la historia social de la cultura escrita y nos embarca en un recorrido fascinante desde la Antigüedad hasta el presente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martyn Lyons
Una historia de la lectura y de la escritura en el mundo occidental
Traducción: Julia Benseñor y Ana Moreno
Colección Scripta Manent Buenos Aires
Scripta Manent
Colección dirigida por Antonio Castillo Gómez
La historia de la lectura y de la escritura abordada por Martyn Lyons sigue la línea de investigaciones de Roger Chartier, Guglielmo Cavallo y Armando Petrucci; como ellos, en lugar de poner el acento en los productores de libros o en los autores, Lyons lo sitúa en los lectores, en su capacidad para seleccionar, interpretar y rehacer lo que leen. Por otro lado, entre el autor y el lector existen otros factores que determinan su relación a través del tiempo: la forma física, el formato o la disposición tipográfica que adoptan los textos en cada una de sus ediciones y, si las hubiera, en sus sucesivas reediciones.
Actualizada y prologada por el autor, esta nueva edición resulta esencial tanto para los especialistas como para los que se inician en el estudio de la lectura y de la escritura. De manera crítica, Lyons analiza la formación de la historia social de la cultura escrita y nos embarca en un recorrido fascinante desde la Antigüedad hasta el presente.
Lyons, Martyn
Una historia de la lectura y de la escritura en el mundo occidental / Martyn Lyons; prólogo de Martyn Lyons. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ampersand, 2024.
(Scripta Manent / Antonio Castillo Gómez ; 27)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Julia Benseñor; Ana Moreno
ISBN 978-631-6558-15-2
1. Lectura. 2. Escritura. 3. Historia de la Cultura. I. Benseñor, Julia, trad. II. Moreno, Ana, trad. III. Título.
CDD 306.488
Ediciones Ampersand
Ombú 3091 (C1425CFF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.edicionesampersand.com
Colección Scripta Manent
Primera edición en español, Editoras del Calderón, 2012
Segunda edición en español, Ampersand, 2024
Derechos exclusivos de la edición en castellano reservados para todo el mundo Publicado por primera vez en inglés en 2010 por Palgrave Macmillan, una división de Macmillan Publishers Limited bajo el título: A History of Reading and Writing in the Western World, de Martyn Lyons, edición: 1.
© 2010, Palgrave Macmillan
© 2010, 2021, Martyn Lyons
© de la traducción en español, Julia Benseñor y Ana Moreno
© 2024 Esperluette SRL, para su sello editorial Ampersand
Esta edición ha sido traducida y publicada bajo la licencia de Macmillan Education Limited, parte de Springer Nature. Macmillan Education Limited, que forma parte de Springer Nature, no se hace responsable de la exactitud de la traducción.
Edición al cuidado de Ana Mosqueda
Corrección: Fernando Segal
Diseño de colección y de tapa: Gustavo Wojciechowski
Procesamiento de imágenes: Guadalupe de Zavalía
Maquetación: Silvana Ferraro
Conversión a formato digital: Estudio eBook
Imagen de tapa: Portrait d’un homme couchée sur un canapé, lecture, milieu du XVIIIe siècle, de François Xavier Vispre, 1750, Ashmolean Museum of Art and Archaeology.
ISBN 978-631-6558-12-1
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante el alquiler o el préstamo públicos.
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosLista de ilustraciones y cuadrosAbreviaturasIntroducción a la segunda edición en españolCapítulo 1. ¿De qué trata la historia de la lectura y la escritura?Los conceptos que subyacen a la historia de la lecturaLa historia de la escrituraMetas y objetivosCapítulo 2. La lectura y la escritura en el mundo antiguo y medievalCultura escrita restringidaLa lógica del alfabeto: culturas orales y escritasLa lectura y la escritura en la antigua GreciaLa separación de palabras y la lectura silenciosaEl códice: una revolución para la lectura y la escrituraLa expansión de la burocraciaLas márgenes de la cultura escritaCapítulo 3. La imprenta, ¿fue realmente una revolución?El mito de GutenbergLos primeros años de la imprentaLa “revolución de la imprenta” y su defensaLa “revolución de la imprenta” bajo la lupaControl del dañoCapítulo 4. La imprenta y la Reforma protestanteAlfabetización protestanteLa Biblia y la lectura en lengua vernáculaVariaciones en la lectura del mensaje protestanteLas reacciones católicasLos lectores de la ReformaCapítulo 5. Los libros del Renacimiento y los lectores humanistasLa producción del libro en el RenacimientoEl latín como lengua europeaEl lector humanistaLos usos del libro en el RenacimientoLas bibliotecas: una nueva manera de clasificar el conocimientoCapítulo 6. La imprenta y la cultura popularLa esquiva búsqueda de la cultura popularLos pliegos de cordel y la bibliothèque bleueLos almanaquesMenocchio y la Inquisición: una microhistoria de la lecturaCuentos populares: el lobo, la abuela y el cortesanoEscritores comunesCapítulo 7. El ascenso de la alfabetización en la Edad Moderna, siglos XVII y XVIIIQué significa la tasa de alfabetización: deconstruyendo el valor documental de la firmaEl contexto social de la alfabetizaciónLa educación básica: formas de aprender a leer y escribirLa importancia del género y la religiónEcología de la alfabetizaciónPolíticas de la alfabetizaciónCapítulo 8. La censura y el público lector de la Francia prerrevolucionariaLa censura en la Francia del Antiguo RégimenHuyendo de la represiónLa monarquía y la IlustraciónEl público lector del Antiguo RégimenLa Encyclopédie como best sellerLa filosofía peligrosa y la pornografía subversivaCapítulo 9. La fiebre de la lectura, 1750-1830La explosión de la producción impresaLa revolución de los medios de comunicaciónLa esfera pública y la “república de las letras”El público lector, en transiciónLos estilos de lectura intensiva y extensivaCapítulo 10. La época de la lectura de masasTecnologías nuevas, producción en ascensoFormatos más pequeños, precios más bajosEl editor entra en escenaLas bibliotecas, los gabinetes de lectura y las libreríasLos mercados nacionalesCapítulo 11. Nuevos lectores y nuevas culturas lectorasLa lectora, en busca de un espacio propioLas lectoras y la novelaLas lectoras convencionales y las inconformistasLa lectura de ficción romántica y la lectura feministaLos lectores de las clases trabajadorasLas bibliotecas de préstamo y los obrerosLa lectura y la autosuperaciónCapítulo 12. La democratización de la escritura, desde 1800 hasta la actualidadEl diario íntimoLa correspondencia y las redes familiares“Escritos ordinarios”, autores extraordinariosLa alfabetización vicariaCapítulo 13. Los lectores y escritores en la era digitalLa pulp fiction en el siglo XXLeer bajo las dictadurasLa revolución de las ediciones en rústicaClubes de libros y grupos de lecturaLa lectura y la escritura en la era digitalLos no lectores y el analfabetismo mundialBibliografía sugeridaÍndice analíticoSobre Martyn LyonsLISTA DE ILUSTRACIONES Y CUADROS
ILUSTRACIONES
1. El circuito de la comunicación, de Kiss of Lamourette, de Robert Darnton ©1990 Robert Darnton. Con permiso de W. W. Norton & Co., Inc. © traducción de Antonio Saborit, con permiso del Fondo de Cultura Económica
2. La Biblia de Gutenberg
3. Expansión de la producción impresa
4. Hypnerotomachia Poliphili, edición de Aldo Manucio, 1499
5. Taller tipográfico del siglo XVII
6. Las Geórgicas de Virgilio, edición de Aldo Manucio, 1501
7. Kalendier des Bergers (‘Almanaque de los pastores’), 1491
8. Portada de Pamela, o la virtud recompensada, de Samuel Richardson (edición de 1741)
CUADROS
Cuadro 1. Lengua preferida en los incunables de acuerdo con el país de origen
Cuadro 2. Clasificación del contenido de la Bibliothèque Bleue, según Mandrou
Cuadro 3. Tasas de alfabetización en distintos países, 1600-1800
Cuadro 4. Capacidad de firma por oficio en Caen (Normandía, Francia), 1666
Cuadro 5. La difusión de la Encyclopédie
ABREVIATURAS
AESC
Annales. Économies, sociétés, civilisations
AmHistRev
American Historical Review
CHBB 3
Cambridge History of the Book in Britain, eds. Donald F. McKenzie, David J. McKitterick e Ian R. Willison, Cambridge (Reino Unido), CUP, 1999-, 7 vols. Vol. 3, 1400-1557, eds. Lotte Hellinga y J. B. Trapp.
CHBB 4
Ibid., Vol. 4, 1557-1695, eds. John Barnard y Donald F. McKenzie, con la colaboración de Maureen Bell.
CNRS
Centre National de la Recherche Scientifique
CUP
Cambridge University Press
EHQ
European History Quarterly
FCE
Fondo de Cultura Económica
HEF1
Histoire de l’édition française, eds. Roger Chartier y Henri-Jean Martin, en colaboración con Jean-Pierre Vivet, París, Promodis y Cercle de la Librairie, 1982-1986, 4 vols. (nueva edición: París, Fayard, 1989-1991). Tome 1, Le livre conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle.
HEF2
Ibid., Tome 2, Le livre triomphant, 1660-1830.
HEF3
Ibid., Tome 3, Les temps des éditeurs. Du romantisme à la Belle Époque.
HEF4
Ibid., Tome 4, Le livre concurrencé, 1900-1950.
HELE
Historia de la edición y de la lectura en España, 1472-1914, eds. Víctor Infantes, François Lopez y Jean-François Botrel, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003.
HLMO
Historia de la lectura en el mundo occidental, eds. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, Madrid, Taurus, 1997.
HOBA2
A History of the Book in Australia, 1891-1945: A National Culture in a Colonised Market, eds. Martyn Lyons y John Arnold, St. Lucia, University of Queensland Press, 2001.
HOBAmerica1
A History of the Book in America, ed. David D. Hall, Cambridge (Reino Unido) y Chapel Hill (NC), CUP, North Carolina UP y American Antiquarian Society, 2000-, 5 vols. Volume 1: The Colonial Book in the Atlantic World, eds. Hugh Amory y David D. Hall.
HOBAmerica3
Ibid., Volume 3: The Industrial Book, 1840-1880, eds. Scott E. Casper, Jeffrey D. Groves, Stephen N. Nissenbaum y Michael Winship.
HORW
A History of Reading in the West, eds. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, Cambridge (Reino Unido), Polity, 1999.
HUP
Harvard University Press
IMEC
Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine
JMH
Journal of Modern History
MSH
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme
OUP
Oxford University Press
P&P
Past and Present
PUF
Presses Universitaires de France
PUP
Princeton University Press
UCP
University of California Press
UP
University Press
YUP
Yale University Press
INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN EN ESPAÑOL
En este libro pretendo examinar algunos de los debates más importantes de la historia de la cultura escrita, incluidas la discutida noción de la “revolución de la lectura” de fines del siglo XVIII y la tesis de la “revolución de la imprenta”, que desde la crítica de Adrian Johns, entre otros, ya no podemos dar por sentada.1 Organicé el recorrido en torno a unos puntos de inflexión claves en la historia europea, como la aparición del códice o la invención de la lectura silenciosa. Desde la publicación de la edición original en inglés de este libro en 2010, ha aparecido un número considerable de nuevos trabajos de investigación sobre la historia de la lectura y la escritura. A grandes rasgos, estos me convencen de que el marco general de este libro se mantiene sólido, y de que constituye una síntesis crítica necesaria del campo de estudio.
Desde el “giro transnacional” en la práctica historiográfica se ha vuelto imperativa la adopción de una perspectiva occidental paneuropea o incluso más amplia. Resulta útil delinear las tendencias culturales y subrayar los múltiples intercambios de libros que trascienden las fronteras políticas. En 2019, por ejemplo, un grupo de estudiosos de diversos países europeos se propusieron investigar la dimensión internacional de los chapbooks, la bibliothèque bleue o los pliegos de cordel, y concluyeron que los lectores de toda Europa compartían un núcleo común de textos en la temprana Edad Moderna.2 Simon Burrows y su equipo examinaron el mercado europeo de la Société typographique de Neuchâtel, editorial y librería suiza del siglo XVIII. Valiéndose de los métodos de las humanidades digitales, han aportado nuevos materiales sobre la comercialización del libro en la Ilustración que permiten cuestionar, con más profundidad de la que me era posible en 2010, algunos supuestos actuales sobre el público lector en la Francia prerrevolucionaria y en Europa.3
Nuevas fuentes han salido a la luz en la última década. En los Estados Unidos, por ejemplo, los únicos registros de préstamos que se conservan en la Biblioteca Pública de Muncie, en Indiana, hicieron posible que Frank Felsenstein y James Connolly nos dieran una imagen de la lectura a fines del siglo XIX en una pequeña ciudad del medio oeste estadounidense.4 Su innovador trabajo puede ahora leerse en conjunto con la magistral historia de la biblioteca pública estadounidense de Wayne Wiegand.5 En este contexto, no puedo pasar por alto la existencia de bibliotecas secretas, como el puñado de gastados volúmenes ocultos y atesorados por la adolescente checa Dita Kraus en el pabellón de los niños del campo de exterminio de Auschwitz: una historia que poco tiempo atrás ha vuelto a contar, llevándola en parte a la ficción, un emprendedor periodista español.6 La vida cultural también continuó en circunstancias extremas en las ruinas de la ciudad de Daraya durante la guerra civil siria, como sabemos gracias al relato galardonado de un periodista francés sobre los miles de libros rescatados de colecciones destruidas y consultados por lectores y estudiantes en un escondite subterráneo secreto.7 Son recordatorios de que los lectores no siempre son obedientes y conformistas; la lectura también puede ser un acto de resistencia.
Un aspecto controvertido de este libro fue mi intento de reunir dos prácticas que los historiadores de la cultura escrita a menudo han tratado por separado, a saber, la lectura y la escritura. Es cierto que por mucho tiempo la lectura y la escritura se enseñaron como elementos bien diferenciados del currículo escolar, y también es verdad que hasta bien entrado el siglo XIX muchos lectores no sabían escribir. Pero los New Literacy Studies ahora nos invitan a reagrupar estas piezas dispersas del rompecabezas. Los distintos modos en que las personas participan de la cultura de lo escrito, desde la lectura de un periódico hasta la escritura de una carta personal, se pueden categorizar como “eventos de cultura escrita”, ya sea que involucren la lectura, la escritura o una combinación de ambas.
En 2010, los estudios históricos sobre las prácticas de escritura estaban mucho menos desarrollados que los de lectura, lo que significó que mi experimento de combinar las dos tuviese un éxito moderado. Hoy, el desequilibrio entre los estudios sobre las dos prácticas ha sido parcialmente rectificado. Sabemos un poco más sobre la escritura de la gente común, gracias a nuevos trabajos sobre “egodocumentos” y a autobiografías emblemáticas, como la del trabajador siciliano Vincenzo Rabito.8 Sabemos considerablemente más sobre las competencias de lectoescritura y las estrategias epistolares de los integrantes de las clases subordinadas, en particular en Gran Bretaña e Irlanda.9 Hay un nuevo interés por los grafitis, especialmente en las cárceles; como ha señalado Antonio Castillo Gómez, puede que la escritura sobre los muros sea la forma preponderante de escritura en toda la historia, a pesar de su existencia a menudo efímera y la dificultad del historiador para determinar su autoría.10 Ahora tenemos una imagen más amplia que la que era posible en 2010 sobre los lugares de escritura, ya sean calles, paredes de celdas carcelarias o barcos.11 Estamos empezando a prestar más atención a la base material de la cultura escrita, en la historia de la tinta, el papel y la tecnología de la escritura.12 Mis propias contribuciones a la historia de la cultura escrita continúan con un estudio del impacto cultural de la máquina de escribir.13
Una de las ideas fundamentales que subyacen en este libro fue la noción de que los lectores piensan por sí mismos, de modo que interpretan sus textos en formas que están socialmente condicionadas, pero que son individuales, impredecibles y fuera del control del autor. Tal será, estoy seguro, el caso de este libro. Por último, la publicación de esta segunda edición en español me da la oportunidad de agradecer de manera tardía a mis excelentes traductoras, Ana Moreno y Julia Benseñor. Bonne lecture!
Martyn Lyons, Sídney, 2021
1. AHR Forum, “How Revolutionary Was the Print Revolution?”, The American Historical Review 107:1, 2002, pp. 84-128.
2. Massimo Rospocher, Jeroen Salman y Hannu Salmi (eds.), Crossing Borders, Crossing Cultures: Popular Print in Europe (1450-1900), Berlín, De Gruyter Oldenbourg, 2019.
3. Simon Burrows, The French Book Trade in Enlightenment Europe: Enlightenment Bestsellers, Londres, Bloomsbury, 2018.
4. Frank Felsenstein y James J. Connolly, What Middletown Read: Print and Culture in a Small American City, Boston, University of Massachusetts Press, 2015.
5. Wayne A. Wiegand, Part of Our Lives: A People’s History of the American Public Library, Nueva York, OUP, 2015.
6. Antonio Iturbe, La bibliotecaria de Auschwitz, Madrid, Planeta, 2012.
7. Delphine Minoui, Les Passeurs de livres de Daraya: une bibliothèque secrète en Syrie, París, Seuil, 2017.
8. Leonike Vermeer, “Stretching the Archives: Ego-Documents and Life Writing Research in the Netherlands: State of the Art”, Low Countries Historical Review 135:1, 2020, pp. 31-69; Vincenzo Rabito, Terra matta, eds. Evelina Santangelo y Luca Ricci, Turín, Einaudi, 2014; “The Story of Terra matta”, edición especial del Journal of Modern Italian Studies 19:3, ed. David Moss, 2014.
9. Steven King, Writing the Lives of the English Poor, 1750s-1830s, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2019; Lindsey Earner-Byrne, Letters of the Catholic Poor: Poverty in Independent Ireland, 1920-1940, Cambridge (Reino Unido), CUP, 2017.
10. Antonio Castillo Gómez, “Secret Voices: Prison Graffiti in the Spanish Empire (16th-18th centuries)”, Quaderni storici 157:1, 2018, pp. 137-138.
11. Martyn Lyons, “Ships’ Newspapers and the Graphic Universe Afloat in the Nineteenth Century”, Script and Print 42:1, 2018, pp. 5-25.
12. Lothar Müller, White Magic: The Age of Paper, Cambridge (Reino Unido), Polity, 2016.
13. Martyn Lyons, The Typewriter Century: A Cultural History of Writing Practices, Toronto, Toronto UP, 2021 [trad. esp.: El siglo de la máquina de escribir, Buenos Aires, Ampersand, 2023].
CAPÍTULO 1 ¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA?
En los albores del siglo XXI, nos hemos convencido de que estamos atravesando una revolución de la información única en la historia. En el campo de la informática, el ritmo al que se producen los cambios nos asombra por su vertiginosidad. Una a una, las tecnologías “revolucionarias” se instalan para caer de inmediato en la obsolescencia: la máquina de escribir eléctrica (¿acaso alguien la recuerda?), el aparato de fax, la videograbadora. Se dice que vivimos en una sociedad de la información, en la que ya no son los ricos y poderosos los “capitanes de la industria” tan admirados allá por el siglo XIX, sino los directores de las grandes corporaciones mediáticas y de la industria del entretenimiento.1 No sería mala idea adoptar una mirada histórica de los vertiginosos cambios producidos recientemente en las comunicaciones textuales y visuales con el objeto de ponerlos en perspectiva y, a la vez, ser más precisos a la hora de determinar en qué consiste lo novedoso de tales cambios. De hecho, todas las sociedades desde el antiguo Egipto han sido una “sociedad de la información”, en el sentido de que quienes controlan y restringen el acceso al conocimiento en cualquier sociedad controlan así un componente clave del poder.
El propósito de este libro es precisamente adoptar esta perspectiva histórica –por demás necesaria– sobre los libros, la lectura y la escritura en Occidente. En él se plantean las diferentes condiciones que determinaron el acceso a la comunicación textual y los usos a los que se la sometió. Para ello, no se adoptó el punto de vista de los autores (a menudo no identificables) ni el de los editores,2 escribientes e impresores, si bien su función en la producción de textos ha sido crucial y, por consiguiente, no es soslayada, sino que el foco de interés está puesto en el consumidor antes que en el productor; en otras palabras, se trata de la historia de la literatura y de la comunicación textual en general desde el punto de vista del lector. Se propone mostrar cómo ha cambiado, con el tiempo, la relación de los lectores (y también de los escritores) con sus textos y cómo tales cambios se vieron influenciados por los desarrollos tecnológicos, económicos, políticos y culturales que son fundamentales en la historia de Occidente.
Este libro dedica más espacio a la lectura que a la escritura, pero este desequilibrio refleja simplemente el estado actual de las investigaciones académicas. Mientras que los historiadores culturales han desarrollado enfoques bastante sofisticados para abordar el estudio de la lectura, los investigadores recién están comenzando a comprender la importancia de las prácticas de escritura a todo nivel en las sociedades del pasado. La riqueza de las culturas con escritura apenas está comenzando a salir a la luz. Sin embargo, este libro se ha escrito en la convicción de que ya no debemos separar más el estudio histórico de la lectura del de la escritura, sino que debemos explorarlos juntos e investigar sus conexiones. En esa misma línea de trabajo, también es preciso vincular la historia de la lectura y la escritura con problemas históricos más amplios. Por consiguiente, este libro dedica varios capítulos a algunos de los principales puntos de inflexión en la historia de Occidente, incluido el Renacimiento, la Reforma protestante y los orígenes de la Revolución francesa, y analiza el papel desempeñado por la producción impresa así como el aporte de la lectura y la escritura en estos hechos históricos.
Este capítulo introductorio pasa revista a las principales ideas y enfoques que se proponen en esta historia de la lectura y la escritura.
LOS CONCEPTOS QUE SUBYACEN A LA HISTORIA DE LA LECTURA
La historia de la lectura se ocupa de todos los factores determinantes de la recepción de textos. Se pregunta qué se leía en una sociedad dada, quién leía y cómo. ¿En qué situaciones sociales leía la gente? ¿Se leía en silencio y a solas, o en voz alta y en grupo? ¿Se leía de manera informal, por mero entretenimiento, de manera fragmentada y sin compromiso, como describió Richard Hoggart al referirse a los lectores ingleses de clase trabajadora de la década de 1950,3 o se leía de manera obsesiva, dedicada y concentrada en busca de la autosuperación, conocimiento o emancipación? ¿Cuál era exactamente el propósito de leer para los lectores en cuestión: leían para divertirse y evadirse, para aprender, a modo de consulta, por consejo práctico o por devoción religiosa? ¿Releían cuidadosamente unos pocos textos ya ajados de tanta lectura o consumían libros de lectura rápida que luego desechaban, como hacen hoy los lectores de revistas, en una perpetua búsqueda de lo novedoso? Por ejemplo, el historiador Carlo Ginzburg lamenta la desaparición de la “lectura lenta” –en irónica referencia al movimiento italiano en favor de la “comida lenta”– y plantea la necesidad de una lectura y crítica textual minuciosa al tiempo que deplora los cursos intensivos de lectura rápida.4
Esta historia de la lectura incluye un estudio de las normas y prácticas que determinan las respuestas de los lectores. Las iglesias, los sindicatos, los educadores y otros grupos decididos a manipular o movilizar a los lectores se ocuparon de promover ciertos modelos de lectura que incluían lecturas recomendadas, reglas y tabúes. ¿Cómo respondieron los lectores a tales circunstancias? Es necesario plantear estas preguntas si queremos evaluar de qué manera los lectores integran sus lecturas al capital cultural o educativo acumulado. En el corazón de esta agenda, se encuentra una investigación acerca de cómo se atribuye significado a los textos. Solo en el acto de la lectura, en esa confrontación del lector con el texto, la literatura cobra vida. La historia del lector, por tanto, es un estudio socio-histórico de los factores que generan significado.
Los exponentes de la Teoría de la Recepción, principalmente alemanes, salieron a la caza del lector en el texto literario mismo. Según esta teoría, enterrado en cada fragmento de literatura se encuentra un lector “implícito” u “oculto”.5 Las novelas le brindan al lector lineamientos en los cuales puedan basar sus juicios, le generan expectativas y ofrecen pistas destinadas a encender su imaginación. A veces, por ejemplo, la novela del siglo XVIII se dirigía al lector en forma directa. El texto, de acuerdo con estos teóricos, puede abrir diferentes posibilidades interpretativas, lo que supone la participación activa del lector. La presencia del lector –y sus expectativas respecto de una obra de ficción– pueden, así, deducirse a partir del propio texto.
Desafortunadamente, estas ideas carecen de perspectiva histórica. Suponen que los textos literarios son estáticos e inmutables, cuando en verdad se reeditan constantemente a lo largo del tiempo, en diferentes versiones y formatos, y a diferentes precios. Cada reencarnación de un libro apunta a un nuevo público, cuya participación y expectativas son guiadas no solo por los autores sino por las estrategias editoriales, las ilustraciones y todos los demás aspectos físicos del libro.
De cualquier modo, como historiador de la lectura, me interesan menos los lectores implícitos o supuestos que los lectores reales. Estos últimos han dejado registro de sus respuestas en sus propias autobiografías, cartas y diarios o fueron a veces obligados a explicar sus respuestas (por ejemplo, en tiempos de la Inquisición). Mi principal interés no está en las implicaciones de los textos canónicos fosilizados en el tiempo, sino en los lectores de carne y hueso inmersos en circunstancias históricas específicas, que pueden ofrecernos lo que Janice Radway llama “una etnografía empírica del acto de leer”.6 Dos iniciativas, una en Gran Bretaña y la otra en los Estados Unidos, han seguido las huellas de lectores reales y de sus prácticas a través de la historia. La Reading Experience Database o RED –base de datos sobre experiencias de lectura– ha reunido, a partir de fuentes muy diversas, un sinnúmero de detalles sobre las respuestas de lectores concretos de Gran Bretaña durante el período que abarca de 1450 a 1945. El proyecto estadounidense –por cierto bien distinto– se llama “What Middletown Read” (‘Qué se lee en Middletown’) y ofrece datos completos sobre quién sacó qué de la Biblioteca Pública de Muncie, Indiana, entre 1891 y 1902. Los resultados de estos dos innovadores proyectos estarán disponibles en Internet; la RED incluso ya puede consultarse.7
La lectura es un proceso creativo. El lector no es un receptáculo vacío o transparente sobre el que se imprime automáticamente la “huella” de lo que lee. Los lectores seleccionan, interpretan, reelaboran y reimaginan lo que leen; sus respuestas distan mucho de ser uniformes. El principio de la autonomía del lector es fundamental para la historia de la lectura. En la metáfora de Michel de Certeau, el lector es un cazador furtivo.8 Los lectores en su condición de consumidores se esconden, por así decirlo, en el texto; son intrusos que entran agazapados a una propiedad ajena para satisfacer sus viles propósitos. La propiedad no es de ellos; el paisaje ha sido meticulosamente pintado por otras manos, pero sin ser detectados, logran tomar lo que necesitan –una liebre aquí, un zorzal allá, o hasta un ciervo, si tienen suerte– y escapar sin dejar ninguna huella en la página. De este modo, el lector concreto insinúa sus propios significados y propósitos en el texto de otro. Cada lector tiene modos silenciosos e invisibles de subvertir el orden dominante de la cultura masificada. Los lectores no son pasivos ni dóciles; se apropian de los textos, improvisan significados personales y establecen conexiones textuales inesperadas. A veces las elites y los publicistas parten de la premisa de que el público es moldeado por los productos de consumo que se le ofrecen. Sin embargo, la pasividad del consumidor es una falacia. Tal como sentenció De Certeau sin rodeo alguno: “Siempre es una buena idea recordar que no debemos tratar a las personas como idiotas”.9
Llegados a este punto, estamos frente a un problema. Si, como este libro propone, los lectores concretos entran en una interacción dinámica con lo que leen y comparten la producción de significado, si además desarrollan interpretaciones privadas que no están en absoluto predeterminadas, ¿cómo habremos de escribir sus historias personales? El peligro radica en que nos enfrentaremos a una multiplicidad de historias individuales, únicas. Si segmentamos la historia de la lectura en una miríada de sujetos libres, capaces de llegar a conclusiones inesperadas, nos encontraremos ante un estado de anarquía subjetiva en la que ninguna generalización es posible o legítima.
Hay maneras de escapar a este dilema. Pierre Bourdieu ofrece una mirada sociológica sobre esta cuestión. De acuerdo con Bourdieu, el lector llega a un texto con un “capital cultural” acumulado, integrado por dos componentes –el capital económico y el capital cultural– que determinan sus preferencias. Bourdieu formuló una pregunta pertinente para el historiador de la lectura, a saber: ¿cuáles son las condiciones sociales que determinan el consumo y la apropiación de la cultura?10 Algunos componentes socioculturales de clase que son fundamentales, como el nivel de escolaridad de cada uno, producen una competencia cultural que define lo que denominamos “el gusto”. En otras palabras, permite al lector “decodificar” una obra literaria, identificar su estilo, período, género o autor. Para Bourdieu, la manera en que adquirimos objetos culturales como libros y el modo en que hacemos uso de ellos constituyen per se signos de clase a través de los cuales nos identificamos con ciertos grupos y nos distanciamos de otros. Algunos lectores compran sus libros en librerías de libros antiguos, mientras que otros optan por las finas reproducciones publicadas por la Folio Society, que a su vez se diferencian de quienes adquieren sus libros en los supermercados o en puestos en los que se intercambian libros de segunda mano. En el proceso de seleccionar y responder ante lo que leemos, según Bourdieu, ejercemos una estrategia de diferenciación y afirmamos nuestra pertenencia a un grupo social o cultural determinado. Los grupos o comunidades sociales comparten un habitus común que determina las prácticas culturales y configura las características comunes de todo un estilo de vida.
La sociología de Bourdieu sobre las prácticas de los consumidores nos recuerda que los lectores no están completamente solos: pertenecen a grupos sociales. También pueden pertenecer a “comunidades interpretativas”. Stanley Fish, el crítico literario estadounidense, a quien le debemos esta idea, ofrece un correctivo útil de las tendencias anárquicas en la historia de la lectura ya mencionadas.11 Para adaptar una frase muy trillada, los lectores extraen sus propios significados, pero no lo hacen enteramente a su antojo. Los lectores generan significados como miembros de una comunidad que comparte ciertos supuestos sobre literatura y los elementos que la constituyen. Los miembros de una comunidad lectora tal vez no se conozcan entre sí, incluso quizás ni siquiera sean conscientes de la existencia del otro, y este hecho por sí mismo amplía nuestra idea convencional acerca de una comunidad. No obstante, los miembros de una comunidad lectora comparten un conjunto de criterios para juzgar qué es “buena” o “mala” literatura, para clasificar los textos como pertenecientes a ciertos géneros y para establecer sus propias jerarquías de género. Las comunidades lectoras tal vez lean el mismo periódico, pertenezcan a una misma institución –una sociedad literaria o el cuerpo docente de una universidad– o quizás puedan definirse de manera más abierta en virtud de su género o clase social. En función de su perfil como mujeres lectoras u obreros comunistas militantes, puede ser que empleen estrategias interpretativas similares a la hora de atribuir significado a sus lecturas. Por supuesto, los lectores concretos pueden pertenecer a varias comunidades lectoras al mismo tiempo.
Fish no podría salir de su asombro si viera la distancia que separa a los historiadores actuales de su concepto original. James Smith Allen, para dar un ejemplo saliente, tomó la idea de la comunidad interpretativa como punto de partida para su análisis de las cartas de lectores dirigidas a escritores de ficción franceses del siglo XIX.12 Detectó que, a principios de siglo, las cartas de lectores expresaban cuánto valoraba el público los nobles sentimientos expresados en la ficción. Los lectores concebían a los escritores como hombres de fina sensibilidad aristocrática (así, las cartas que Stendhal recibía estaban dirigidas a “Monsieur de Stendhal”). Los juzgaban de acuerdo con criterios tradicionales compartidos, que exigían ejemplaridad moral y lealtad a las virtudes neoclásicas de la sencillez y la compostura. Fue muy lenta su adaptación a la ética realista, y la correspondencia analizada le dio a Allen la pauta de que durante algún tiempo asociaron el realismo con la inmoralidad. Poco a poco, el impacto de Flaubert y Zola redefinió las expectativas del público. En lugar de elogiar el refinamiento y el gusto delicado de una novela, los lectores comenzaron a mostrarse más dispuestos a apreciar su energía y potencia. Estos hallazgos –fruto de los valiosos registros directos de la respuesta de los lectores– le dieron forma y dirección al trabajo de Allen.
La noción de Fish, a la que Allen se refiere, es solo un punto de partida. No nos ayuda demasiado a definir las realidades sociales de las comunidades lectoras en el tiempo. Para ello, necesitamos un contexto social. Tal como nos lo recuerda Robert Darnton, la atribución de significado a los textos es una actividad social.13 Este proceso no es completamente individual ni azaroso, sino que descansa en factores condicionantes más amplios, tanto sociales como culturales. Las expectativas puestas en el libro por los lectores se forman a través de la experiencia social compartida. Tales expectativas también pueden ser alentadas por los editores que adoptan estrategias de marketing orientadas a determinadas comunidades lectoras. Esto va más allá de las formulaciones de Fish, pero sus ideas necesitan una amplia interpretación.
Una comunidad lectora puede darse en varios niveles. En un nivel, comparte un bagaje común de imágenes o referencias literarias extraídas de una biblioteca imaginaria común. Así, los primeros migrantes británicos a Australia, frente a las ominosas experiencias de su nueva vida, las vivenciaban a través de las analogías literarias compartidas. Coleridge era un compañero habitual en las largas travesías por mar a Australia, por ejemplo. Los cuadernos y diarios de viaje de los emigrantes rara vez omitían describir una experiencia emblemática: la primera visión de un albatros, seguida de los intentos por matar o cazar un ejemplar, al mejor estilo del “Viejo marinero”. “¿Quién puede dudar de sus atributos sobrenaturales? Por cierto no una mujer dueña de un espíritu desapacible, a la que se le repite en forma perpetua la leyenda mágica de Coleridge”, escribió Louisa Meredith, una mujer de 27 años que arribó a Sídney en 1839. Louisa habría de sumergirse en remembranzas de la comunidad lectora de la que se sentía desarraigada. A su perro spaniel lo llamaba Dick Swiveller (por La vieja tienda de curiosidades, de Dickens) y salía a cabalgar en sus caballos Touchstone y Audrey (nombres extraídos de Como gustéis, de Shakespeare).14
La agenda de esta historia de la lectura se confeccionó a partir de la histoire du livre, iniciada por Lucien Febvre, de la escuela historiográfica de los Annales, y continuada por Robert Darnton y muchos otros. Estos estudiosos mostraron la importancia de colocar la producción literaria en un contexto socioeconómico. Concebían los libros como objetos materiales y comerciales producidos con fines de lucro y lanzados a la búsqueda de lectores. La historia del libro enfatizaba, así, el papel de los impresores, editores y libreros que fabricaban los libros y los acercaban al público lector. Darnton desarrolló la idea del circuito de comunicación (Fig. 1), que se inclinaba, genuflexo, ante el autor, pero hacía también hincapié en los productores y en las redes de distribución que le conferían al libro una realidad material y un significado social.15 Los fabricantes de papel, los componedores, los encuadernadores, los vendedores callejeros, los contrabandistas de literatura prohibida, los bibliotecarios, los libreros, todos ellos, sumados a otros actores de la cadena de producción, eran ahora objetos de estudio en la investigación histórica. El modelo de Darnton de transmisión textual invita a la crítica en razón de su anacronismo: refleja la Francia del siglo XVIII, cuando la literatura llegaba a los lugares más remotos de la mano de vendedores ambulantes y se contrabandeaba para evitar la censura, y cuando los libros se vendían con frecuencia en pliegos sueltos para que los lectores los encuadernaran a su gusto.16 Asimismo, el modelo es impreciso en cuanto a cómo los lectores influyen en los editores. Sin embargo, a pesar de estas críticas, el esquema de Darnton logra destronar al autor de su papel de creador único.
FIG. 1: El circuito de la comunicación, extraído de la obra Kiss of Lamourette, de Robert Darnton. Copyright © 1990 de Robert Darnton. Usado con el permiso de W. W. Norton & Company, Inc. © de la traducción del cuadro, Antonio Saborit (con la autorización de Fondo de Cultura Económica, Argentina)
L’histoire du livre también incorpora el estudio de la evolución de otras formas materiales del libro. Los autores, se nos recuerda a menudo, escriben textos; no, libros. Tal como lo explicó Roger Stoddard:
Hagan lo que hagan, los autores no escriben libros. Los libros no se escriben. Son manufacturados por escribientes y otros artesanos, por mecánicos e ingenieros, y por prensas de imprenta y otras máquinas.17
La forma física del texto, en pantalla o en papel, su formato, la disposición del espacio tipográfico en la página son todos factores que determinan la relación histórica entre el lector y el texto. El historiador de la lectura intenta dilucidar las relaciones entre el texto en su forma física, el medio por el cual se lo hizo circular y el significado que le asignan sus lectores. Estas relaciones están determinadas por muchas reglas y restricciones, algunas de las cuales son impuestas por la censura clerical o gubernamental. Existen limitaciones técnicas que deben tenerse en cuenta, así como limitaciones que derivan de la naturaleza del mercado de libros en cada período histórico. También podríamos rastrear la invención de la figura de autor como persona jurídica singular que goza, a partir del siglo XVIII, de algunas formas de derechos de propiedad intelectual. Podríamos quizás analizar el papel de la cultura impresa como componente esencial en la formación de una esfera pública a fines del siglo XVIII. Dada la importancia histórica de la producción escrita en la cultura europea y occidental, esta agenda nos concierne a todos los que nos dedicamos a leer y criticar libros.
LA HISTORIA DE LA ESCRITURA
Podemos relatar la historia de la lectura a lo largo de su evolución, desde atributo exclusivo de unos pocos a necesidad de vida para todos. Paralelamente, el mundo occidental aprendió a escribir, y la democratización de la escritura constituye un tema importante de este libro. La lectura y la escritura no fueron procesos simultáneos –en definitiva, la expansión de la práctica de la escritura fue posterior al proceso de difusión de la lectura–, pero en este libro, en la medida de lo posible, se abordarán juntos. La escritura tenía su público y sus formas burocráticas: desde las inscripciones monumentales de la antigua Roma a los escritos de organizaciones gigantescas como la Iglesia Católica, la escritura siempre fue un instrumento clave de poder. En la famosa obra El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, Fernand Braudel retrató a Felipe de España en el centro del mayor imperio del que el mundo había sido testigo jamás.18 Era un imperio organizado, administrado y cohesionado por escritos burocráticos en una escala sin precedentes, objetivo que se persiguió a un ritmo extenuante. Braudel imaginó a Felipe en la cúspide de una red epistolar global como un grafomaníaco abrumado por sus responsabilidades vinculadas al acto de escribir. En la visión de Braudel, la decisión de “escribir el Imperio” llevó a Felipe a convertirse en víctima tanto como en amo del Imperio.
Los escritos del poder siempre generaron temor entre las clases subordinadas, para quienes la escritura representaba el medio a través del cual los gobiernos registraban las tierras y posesiones, imponían tributos, organizaban el servicio militar obligatorio y administraban un sistema legal opresivo. Como la escritura era un atributo de las elites clericales, quienes no sabían leer ni escribir a veces le conferían poderes mágicos. Tal como lo describió Francisco López de Gómara, los indígenas del Caribe que transportaban los documentos de sus amos europeos los colgaban en lo alto de un poste, a prudencial distancia, porque estaban convencidos de que “encerraban algún espíritu y podían hablar, como habla una deidad a través de un hombre y no a través de un medio humano”.19
Sin embargo, poco a poco los individuos fueron apropiándose de la escritura para satisfacer sus fines personales. La difusión de la tipografía cursiva, vulgarmente conocida como “escritura corrida”, facilitó usos más privados e informales de la tecnología de la escritura en la Europa medieval. En el período moderno, la escritura fue adoptada por cada segmento de la sociedad para una amplia gama de propósitos, a veces pragmáticos, a veces íntimos. Hasta para el campesino más humilde, la comunicación escrita era esencial en situaciones de crisis y momentos específicos. Tales situaciones se producían en épocas de grandes migraciones de personas o cuando se veían obligados a separarse de su familia por la guerra o la cárcel. En particular, el siglo XIX fue testigo de una inmensa expansión de la actividad escritora en todos los niveles sociales. De allí que debamos analizar el aprendizaje de la escritura paralelamente a la adquisición de las habilidades lectoras.
METAS Y OBJETIVOS
La historia de la lectura y la escritura persigue cuatro objetivos principales. En primer lugar, nuestra tarea es encontrar al lector destinatario o al público deseado y reclamado por autor y editor. El lector destinatario puede dejar huellas en el texto propiamente dicho, pero las pistas más claras suelen encontrarse en las estrategias comerciales o editoriales elegidas por el editor para llegar al mercado deseado. Las novelas de Walter Scott, por ejemplo, que eran inmensamente populares en la Europa de principios del siglo XIX, a veces se presentaban como historias de amor y a veces como novelas históricas realistas. De manera similar, algunas ediciones de las novelas de Julio Verne enfatizaron su valor pedagógico –las trataban casi como si fuesen lecciones de geografía–, mientras que las ilustraciones a veces arruinaban esta estrategia de marketing al poner de relieve la aventura y el suspenso, que atraía a los varones jóvenes. En la elección del precio y el formato, en la calidad del papel y la encuadernación, en el tipo de letra y la diagramación, en la presencia o ausencia de ilustraciones y en las tácticas de marketing puede detectarse el lector destinatario.
En segundo lugar, estamos a la caza del lector real y de sus respuestas. Esto implica varias limitaciones, y necesitamos consultar las fuentes normativas, es decir, todas las presiones, prohibiciones e instrucciones a través de las cuales las elites y otras instituciones buscan canalizar y estructurar la lectura de cada individuo y promover lo que creen que debe leerse. Sin embargo, para encontrar a los lectores de carne y hueso debemos sumergirnos en sus autobiografías, ya sean orales o escritas, espontáneas o nacidas de la coacción de un confesor espiritual. Los lectores han escrito acerca de sus lecturas y sus reacciones y, al hacerlo, produjeron material valioso para el estudio de las prácticas de lectura del pasado.
Una tercera meta, por cierto más general, es poner en contexto histórico el encuentro entre el lector y el texto. La forma material del libro es un ingrediente importante a la hora de identificar un mercado y obtener ciertas respuestas de lectura. Los modos en que un texto llega a sus lectores pueden afectar la manera en que se lo recibe. El bagaje y la cultura de cada lector incidirán también en cómo este se apropia del texto. La historia de la lectura será, entonces, el estudio de cómo el lector atribuye significado a los textos y de las normas y prácticas que determinan cómo entendíamos y utilizábamos la literatura en el pasado.
El cuarto objetivo es demostrar la democratización de las prácticas de escritura en todas sus ramificaciones. Esto conlleva la necesidad de explorar de qué manera el creciente dominio de la palabra escrita sirvió a los gobiernos y abrió nuevas posibilidades para la comunicación individual. El acceso a la escritura ha contribuido a la emancipación de los trabajadores y las mujeres. Este proceso liberador ha dependido siempre de la evolución de la escritura como una tecnología en desarrollo. Los múltiples usos de la escritura –burocráticos y religiosos, o domésticos y familiares– forman parte de la historia de la cultura escrita del mundo occidental. Plantean interrogantes acerca de la compleja relación entre las culturas oral y escrita en las sociedades preindustriales.
En esta historia, se destacan varios puntos de inflexión, y las revoluciones que se plantean en el libro ayudan a encuadrar lo que se expone a continuación. Una de las primeras revoluciones fue la invención del códice, cuyas ventajas permitieron poco a poco reemplazar la escritura en rollo. Otra fue la invención medieval de la lectura silenciosa como método normal de apropiación textual, que gradualmente ocupó el lugar de la lectura en tanto representación oral y actividad comunitaria. Claro que la lectura en voz alta no desapareció; todavía existe en contextos diferentes y específicos, y es importante estar al tanto de ellos. Estas transformaciones se describen en el capítulo 2. El tercer hito lo constituyó la invención de la imprenta, cuyo papel, según se plantea en este libro, ha sido por demás sobrevalorado. La invención de la imprenta se analiza en el capítulo 3, y el papel de los impresos en el Renacimiento europeo, en la Reforma y en los orígenes de la cultura popular moderna se presenta en los capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 7 explora el aumento de las habilidades de leer y escribir a lo largo de varios siglos. En los capítulos 8 y 9, se aborda la importancia de la literatura de la Ilustración y su recepción, así como la de la llamada “revolución lectora” de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El siglo XIX produjo la cuarta revolución en el ámbito de la lectura y la escritura: fue testigo de la industrialización del libro y del advenimiento de la cultura literaria de circulación masiva. Estos temas configuran la temática de los capítulos 10 y 11, mientras que el capítulo 12 está enteramente dedicado a difundir las prácticas de escritura de este período.
Por último, la aparición del texto computarizado nos trae al presente. Algunas reacciones contemporáneas frente al hipertexto evocan misteriosamente las reacciones que en el siglo XV despertaban los impresos y que iban desde desmesurados elogios a la nueva utopía hasta francas profecías de perdición. A pesar de estos paralelismos, la revolución cibernética ha demostrado ser más profunda que la invención de Gutenberg en el sentido de que cambió por completo la forma material del códice tal como prevaleció a lo largo de, por lo menos, 1.500 años. Al mismo tiempo, ha llamado a una participación sin precedentes del lector en el texto al cambiar la manera en que escribimos tanto como la manera en que leemos.
1. Jonathan Rose, conferencia pronunciada ante la SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing), Cambridge (Reino Unido), 1997.
2. N. de la E.: El autor utiliza aquí el término publisher, que en inglés diferencia al propietario de la empresa editorial o del copyright, del editor, el responsable de la edición del libro o de la colección.
3. Richard Hoggart, The Uses of Literacy: Aspects of Working-class Life, Harmondsworth (Reino Unido), Penguin, 1958, pp. 238-241.
4. Carlo Ginzburg, “L’historien et l’avocat du diable: entretien avec Charles Illouz et Laurent Vidal”, Genèses 53, 2003, p. 116.
5. Wolfgang Iser, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett, Baltimore, John Hopkins UP, 1974; Victor Brombert, The Hidden Reader: Stendhal, Balzac, Hugo, Baudelaire, Flaubert, Cambridge (MA), HUP, 1988.
6. Janice Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature, Londres, Verso, 1987, p. 5.
7. Para obtener información sobre la RED, ver <www.open.ac.uk>; y para obtener información sobre “What Middletown Read”, consultar (cuando esté disponible) http://www.bsu.edu.middletown/wmr/.
8. Michel de Certeau, L’invention du quotidien -1. Arts de faire, París, Gallimard, 1990, cap. 12 [trad. esp.: La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 1980].
9. Ibid., p. 255.
10. Pierre Bourdieu, La Distinction: Critique sociale du jugement, París, Éd. de Minuit, 1979 [trad. esp.: La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1988].
11. Stanley Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge (MA), HUP, 1980.
12. James Smith Allen, In the Public Eye: A History of Reading in Modern France, 1800-1940, Princeton (NJ), PUP, 1991.
13. Robert Darnton, The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France, Nueva York, Norton, 1995, p. 186 [trad. esp.: Los best sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, Buenos Aires, FCE, 2008].
14. Louisa Anne Meredith, Notes and Sketches of New South Wales During a Residence in That Colony from 1839 to 1844, Londres, John Murray, 1844, p. 30; y de la misma autora, My Home in Tasmania or Nine Years in Australia, Nueva York, Bunce and Brother, 1853, pp. 171 y 292-293.
15. Robert Darnton, “What is the History of Books?”. En David Finkelstein y Alistair McCleery (eds.), The Book History Reader, Londres y Nueva York, Routledge, 2002, cap. 2, pp. 9-26; también publicado en Darnton, The Kiss of Lamourette: Reflections in Cultural History, Nueva York, Norton, 1990, pp. 107-136 [trad. esp.: El beso de Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural, Buenos Aires, FCE, 2010, pp. 117-146].
16. Véase la crítica de Thomas R. Adams y Nicolas Barker, “A New Model for the Study of the Book”. En: N. Barker (ed.), A Potencie of Life: Books in Society, Londres, British Library, 1993, pp. 5-43.
17. Roger E. Stoddard, “Morphology and the Book from an American Perspective”, Printing History 17, 1987, pp. 2-14.
18. Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Glasgow, Fontana-Collins, 1975, p. 1236 [trad. esp.: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Madrid, FCE, 2001].
19. Carlos Alberto González Sánchez, “Discursos y representaciones de la cultura escrita en el mundo hispánico de los siglos XVI y XVII”, Cultura Escrita y Sociedad 2, 2006, pp. 35-36.
CAPÍTULO 2 LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL
Los orígenes de la escritura se han perdido en la bruma de la prehistoria. Desde las primitivas pinturas en las cortezas de los árboles de los aborígenes australianos hasta las pinturas en las cuevas paleolíticas de Lascaux, en el sudoeste de Francia, que datan aproximadamente del año 15000 a. C., los pueblos de la Antigüedad venían creando signos e imágenes sobre una gran variedad de superficies y para diversos fines. Ya sea que produjesen sus “textos” para invocar a una deidad o para perpetuar la antigua memoria colectiva, empleaban estos signos para cumplir con algunas de las funciones esenciales de la escritura: querían comunicarse con otros seres, humanos o divinos, y en cierto sentido, esos signos e imágenes eran una representación de su mundo. Las sociedades antiguas hacían dibujos o símbolos gráficos en cortezas, piedras, maderas, arcilla (en Sumeria), papiros (en Egipto), caparazones de tortugas, bambú o seda (todos en China) o en pieles de animales. En algún momento, allá por el año 3500 a. C., el pueblo de Sumeria, en la Mesopotamia (actual Iraq), desarrolló una escritura cuneiforme, punzando tallos vegetales en arcilla blanda. La escritura siempre fue sinónimo de poder, y la riqueza y el poder de Sumeria contribuyeron a difundir la tecnología de la escritura por todo el Oriente Medio.
No obstante, en estas sociedades, el conocimiento de la escritura estaba restringido a una pequeña minoría. Las elites políticas y clericales se arrogaban el derecho exclusivo de producir e interpretar el significado de los signos. En este capítulo, examinaremos brevemente la naturaleza de la cultura escrita restringida, así como la importancia de la escritura para las sociedades tradicionales. Los antropólogos han planteado que el dominio de la tecnología de la escritura diferenció a las grandes civilizaciones del resto y permitió que se desarrollaran nuevas formas de pensamiento racional. También sugieren la existencia de claras dicotomías entre las culturas orales y las culturas letradas al señalar que la memoria y la conciencia funcionan de manera muy diferente en unas y otras.1 Pero ¿cómo era la relación entre el mundo alfabetizado y el mundo oral en las sociedades tradicionales? Los modelos polarizados, en los que la cultura escrita expulsa a la oralidad y la ciencia supera a la magia, tal vez sean de escaso valor a la hora de explicar las culturas occidentales de la Antigüedad y la Edad Media. Como se sugiere en este capítulo, es necesario adoptar un enfoque más sofisticado, puesto que las culturas orales coexistieron con la cultura escrita durante siglos, a lo largo de los cuales mantuvieron relaciones tan complejas como dinámicas.
En la Europa medieval, hubo tres desarrollos que transformaron la historia de la lectura y la escritura en el largo plazo. En primer lugar, la aparición del códice en los primeros siglos de la era cristiana le confirió al libro su forma material distintiva y reconocible: en vez del rollo (o volumen), comenzaron a utilizarse páginas individuales, apenas unidas entre sí en uno de sus lados. En segundo lugar, la aparición de una manera coherente de separar las palabras cambió el formato de los textos y contribuyó a transformar la lectura silenciosa en el modo normal de apropiación textual. Así, la llamada “Edad Oscura” fue responsable de dos innovaciones culturales trascendentales: la adopción del códice y la difusión de la lectura silenciosa. En este capítulo, analizaremos qué importancia tuvo el cambio del rollo al códice y qué fue lo que posibilitó la invención de la lectura silenciosa. Por último, el auge de las monarquías medievales creó nuevos usos burocráticos de la escritura en el campo del derecho, la administración y la contabilidad.
CULTURA ESCRITA RESTRINGIDA
En el mundo de la “cultura escrita restringida”, como lo denominó Jack Goody, solo una pequeña minoría de la aristocracia o clase alta sabía leer y escribir, mientras que la masa de la población vivía en las “márgenes de la cultura escrita”.2 Saber leer y escribir era un privilegio exclusivo de los terratenientes y la elite clerical. Se ha calculado que en el Egipto antiguo apenas el 1% de la población sabía escribir, y este grupo reducido estaba formado por el Faraón, sus cuadros administrativos, los líderes del ejército, tal vez sus esposas y los sacerdotes.3 El control monopólico de las elites a veces se veía más fortalecido por la naturaleza misma de la escritura. En China, por ejemplo, una persona necesitaba dominar alrededor de 3.000 caracteres diferentes para adquirir un alfabeto básico y quizás unos 50.000 para que fuese considerada plenamente alfabetizada.4 Este aprendizaje podía llevar toda una vida, y solo la aristocracia gozaba del tiempo libre necesario para perseguir metas tan eruditas.
La escritura tenía una cualidad mágica y un propósito religioso. Daba acceso privilegiado a los misterios divinos, tanto como el latín habría de hacerlo en la Iglesia medieval. La escritura les permitía a los seres humanos comunicarse con sus dioses. Así es como los especialistas explican las inscripciones halladas en el interior de las tumbas egipcias: una vez que las tumbas quedaban amuralladas, ningún ser humano leería sus mensajes. Al mismo tiempo, los dioses podían escribirles a los mortales, como cuando el rey Belsasar de Babilonia vio “la escritura en la pared” y le pidió a Daniel que descifrara las que habrían de ser sus profecías de desgracia. De manera similar, cuando Moisés bajó del Monte Sinaí con las tablas de la ley, se dio por sentado que las inscripciones de los mandamientos eran de origen divino. Estos textos se convirtieron en puntos de referencia permanentes: habían emanado de Dios y tenían autoridad, aun cuando los fieles no siempre comprendieran su lenguaje arcaico.
Muchos textos sagrados provienen de fuentes orales, pero su fuerza nace del hecho de que son registros escritos de la sabiduría divina. Gran parte del Nuevo Testamento consiste en frases y sermones recogidos y escritos por los evangelistas, mientras que el Corán contiene también revelaciones divinas de Alá transmitidas a un escribiente por Mahoma, que supuestamente era analfabeto. La escritura dio resonancia a las religiones y expansión al poder. Tal como lo expresó Goody: “Las religiones con escritura (como el cristianismo, el islamismo y el judaísmo) […] son, en general, religiones de conversión […]. Pueden esparcirse como la miel”.5
El conocimiento de la escritura era un instrumento del poder burocrático y sacerdotal. Los sacerdotes o chamanes alegaban que solo ellos podían interpretar las escrituras divinas que contenían los libros sagrados o, como creían los habitantes de la Mesopotamia, las que se inscribían en las entrañas de los animales después del sacrificio ritual. Saber leer la palabra escrita convertía a estos expertos en intermediarios privilegiados entre la existencia terrenal y la vida en el más allá. En algunas sociedades, los sacerdotes fueron los primeros archivistas: almacenaban textos y al mismo tiempo se reservaban para sí el acceso privilegiado a ellos. Las genealogías de las tribus de Israel estaban consagradas por escrito, y las leyes del Levítico definieron para siempre las prácticas religiosas del judaísmo.
LA LÓGICA DEL ALFABETO: CULTURAS ORALES Y ESCRITAS
Los antropólogos afirman que la escritura impone su propia “lógica”; en otras palabras, alienta el pensamiento y el razonamiento lineales al modificar los procesos de pensamiento y al posibilitar el surgimiento de organizaciones sociales y políticas más sofisticadas. La escritura permitió a los gobiernos ejercer su autoridad a distancia, aplicar las formas impersonales de la ley y mantener registros sistemáticos de las decisiones previas. Facilitó la recaudación impositiva, las transacciones comerciales y la administración de los sistemas jurídicos. No solo fortaleció de manera sustancial el poder de todos los Estados, sino que, según Jack Goody y Walter Ong, reestructuró la manera en que pensamos. Nos hizo más conscientes del pasado y permitió que los individuos desarrollaran un pensamiento crítico respecto de las tradiciones colectivas arraigadas. Ayudó a que la ciencia se impusiera por sobre el mito; y la razón, por sobre la costumbre. La escritura fue parte integral de la sociedad occidental y de sus valores.
De acuerdo con esta línea de pensamiento, la introducción de la escritura alfabética fue un avance decisivo que tornó más accesible la posibilidad de aprender a leer y escribir. Los chinos usaban ideogramas (“caracteres”), los egipcios dibujaban jeroglíficos, y los cretenses del año 2000 a. C usaban el sistema lineal A, una combinación de signos e ideogramas cuyos códigos siguen siendo hoy día un misterio insondable. La trascendencia del alfabeto fonético residió en el hecho de que, a diferencia de estos otros sistemas de escritura, sus signos representaban sonidos que emanaban de la voz humana. Esta invención le dio a la escritura el potencial de llegar a un público más amplio por primera vez en la historia. El alfabeto griego, desarrollado en los siglos VI y V