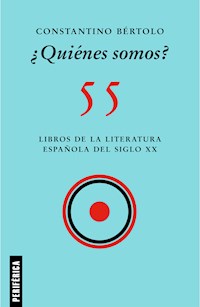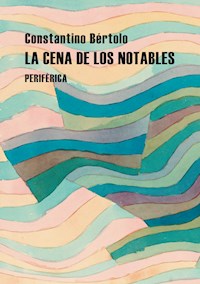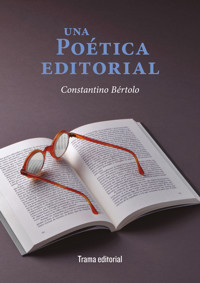
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Tipos móviles
- Sprache: Spanisch
Este libro recoge algunos textos clave para entender la obra y enseñanzas de una de las figuras más importantes de la edición en lengua española. El Constantino Bértolo que nos habla desde estas páginas es el Bértolo editor: aquel que en la editorial Debate nos descubrió autores como Rafael Chirbes, V. S. Naipaul, W. G. Sebald, Rick Moody o Cormac McCarthy; aquel sin el que tal vez no habríamos disfrutado de Ray Loriga, Luis Magrinyá, Marta Sanz o Elvira Navarro. Aquel capaz de montar en un gran grupo un sello como Caballo de Troya. Un editor siempre contundente y, con frecuencia, dotado de una capacidad de disección de la realidad que desarticula cualquier cursilería. Y un editor que se desvive por aportar, por intervenir, por contagiar. «Una poética editorial» refleja la falla entre dos mundos (uno ya pasado, otro aún por configurar) que el autor ha sabido identificar como nadie. Sin embargo, aquí no hay lugar para el apocalipsis y sí para la ironía, «esa forma de decir lo que no se puede decir». Por tanto, y como aviso para navegantes, invitamos al lector para que saboree ese punto de sorda retranca que, de cuando en cuando, aflora y que no podría estar más alejada de todo derrotismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
unaPoéticaeditorial
Constantino Bértolo
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.
© Constantino Bértolo, 2022
imagen de cubierta
La mirada del editor © los díez, 2022
de esta edición
© Trama editorial, 2022
isbn: 978-84-18941-94-8
ÍNDICE
Responsabilidad del editor y poética editorial
El negocio de editar
El editor y el fomento de la lectura
La ironía, el gato, la liebre y el perro
La narrativa sumergida
Acerca de la edición sin editores y del capitalismo sin capitalistas
El editor como crítico frustrado
La literatura como cadáver
En diálogo: Ignacio Echevarría y Constantino Bértolo
Libros que me han hecho daño
Agrupémonos todos... en la lectura final
Razones para la lectura
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Comenzar a leer
Colofón
Notas
A César de Vicente Hernando, el interlocutor que ya no está.
RESPONSABILIDAD DEL EDITOR Y POÉTICA EDITORIAL
Editar es una actividad que consiste en «hacer públicos determinados textos privados». De esta definición se pueden extraer dos momentos de la actividad del editar: la determinación o selección de los textos privados que van a ser objeto de la edición, y el hacer públicos los textos editados. Sobre estos dos momentos ha venido construyéndose la identidad del editor.
Una editorial es una empresa, constituida jurídicamente como Sociedad Unipersonal, Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Cooperativa o cualquiera otra variante jurídica posible, dedicada a la satisfacción de determinadas necesidades a través de la edición y comercialización del producto libro. Estas necesidades, cuya posible satisfacción da lugar a la actividad editorial, podemos resumirlas hablando de necesidades de información, de ampliación de conocimiento, y de ocupación, disfrute y aprovechamiento personal de los tiempos de ocio.
Una necesidad en términos económicos es una falta vivida como una carencia. El sentimiento de carencia es importante para determinar lo que es o no es una necesidad. Evidentemente en una sociedad concreta, y en cada momento histórico concreto, las carencias vienen determinadas por el propio sistema de expectativas y perspectivas que esa sociedad ha venido generando históricamente, al tiempo que construía su escala de necesidades con sus correspondientes prioridades y con el correspondiente nivel de intensidad que se adjudica a cada carencia o necesidad no satisfecha. Es decir, que una sociedad viene caracterizada tanto por aquellos bienes materiales o intangibles de los que disfruta como por aquellas carencias materiales e intangibles que aspira a satisfacer.
Por otro lado, tanto la antropología como la sociología han dedicado y dedican gran parte de sus empeños a describir los sistemas y agentes que en cada sociedad intervienen a la hora de producir necesidades y por tanto carencias. Y es indudable que cualquier sector industrial productivo está interesado en investigar acerca de ese sistema de producción de necesidades que, a través de su propia actividad, quiere satisfacer.
En ese sentido, la actividad editorial forma parte de una industria encaminada a satisfacer aquellas necesidades que a través del objeto de producción que la caracteriza, el libro, puede colmar carencias de muy diverso carácter: desde la del ciudadano que requiere cinco metros lineales de lomos de libros para decorar el mueble librería de su salón, hasta la de aquel otro que necesita mejorar su autoestima mostrando una sensibilidad estética superior a la de su entorno, pasando por la de un padre a cuyo hijo el sistema educativo le requiere una lectura concreta; por el ciudadano o ciudadana que encuentra compañía, placer o conocimiento en determinados libros; por la del enamorado que necesita seducir a su amada con el regalo de un libro que transfiera atractivo al donante. Es la historia del producto libro la que le ha ido otorgando a este todo un repertorio de cualidades, significaciones o valores que lo han convertido en un objeto capacitado para satisfacer necesidades múltiples, distintas, variopintas y hasta contradictorias.
La actividad editorial nace ligada a la aparición de la escritura y a la posibilidad de transmisión de información, conocimiento o belleza que supone la capacidad de la escritura para reproducir, en principio manualmente, esas cualidades. Sabemos históricamente que la edición es una actividad que ocupa un lugar destacado en el comercio del mundo clásico, y que la copia de textos y su venta es una actividad que se desarrolla entre los antiguos con perfiles en muchos casos semejantes a los que hoy nos podemos encontrar.
Como tal empresa cabe preguntarse si la actividad editorial ha de ser incluida en el sector industrial o de servicios. En sus orígenes entiendo que la tarea editorial parece encuadrarse, de manera adecuada, dentro de lo que hoy llamamos empresas de servicios. Al servicio de los escritores. Cabe entender que la escritura, como técnica de expresión y comunicación, vino a significar para los hombres instruidos en la escritura la capacidad de extensión de su yo merced a la ampliación de sus posibilidades de presencia, de la presencia de sus palabras, de su conciencia hecha escritura, tanto en el tiempo como en el espacio. Si la escritura permitía a quien la utilizase dejar constancia de su ser, más allá de sus limitaciones biológicas y de la fugacidad de la expresión oral, la edición en el período clásico, es decir, la copia y distribución de sus escritos, representaba la expansión del propio ser. El libro, el rollo, les dotaba hasta cierto punto del don de la ubicuidad y de la inmortalidad –intervenir más allá de su muerte–. Y en busca de satisfacer esa necesidad, ese deseo al que el propio nacimiento de la escritura dio lugar, se acudió a la figura del editor quien, más allá o más acá de desear o identificarse con tan noble causa o con tan patente narcisismo, pronto entendió que de esa necesidad y de la necesidad creciente, complementaria y simétrica sentida por parte de otros miembros de la clase ilustrada «letrada» de conocer las palabras, el yo tipográfico de un escritor de prestigio, a través de la lectura de esos escritos que por circunstancias de tiempo o lugar no podía satisfacer. Y al servicio de esa doble necesidad del escritor y del lector puso su oficio y su capital para hacerse con los bienes de producción necesarios: pergamino y copistas, medios de transporte y comercialización necesarios para hacer efectiva su oferta y satisfacer la adecuada demanda, cubriendo así las dos vertientes de su labor como editor: el cliente escritor, el cliente lector.
Entiendo que la impronta de estos orígenes como actividad de servicios está todavía muy presente en la edición actual, al menos en la edición literaria, aquella que, como veremos, está más ligada al entendimiento de la escritura como una extensión o prolongación de su yo (cuando no a su más sentida intimidad) por parte de los escritores. Un entendimiento de la escritura como vivencia nuclear y trascendente que ha venido determinando en el tiempo algunos rasgos todavía hoy presentes en las relaciones entre autor y editor. Creo que todos entenderemos que al interiorizar el autor la escritura, y su copia, como recipiente trascendente de su yo, de un yo inmaterial pero que la edición materializa, toda actividad ligada a su transporte hubo de cobrar una dimensión espiritual, pues en definitiva no otra cosa que «en tus manos encomiendo mi espíritu» se le confería al editor y a su actividad por parte de los escritores que les encomendaban su copia y comercio.
Sin esa impronta con que nace la «palabra editada» no cabe en mi opinión entender la base cultural del humanismo, tanto en su época clásica como renacentista, romántica, modernista o postmodernista. Impronta que al «imprimir carácter» hizo y hace recaer sobre el editor una responsabilidad espiritual, cultural, social. Una investidura cultural semejante se le va a otorgar a la figura del editor desde el otro lado o cara de su tarea, desde el cliente ilustrado de la clase letrada necesitado de entrar en contacto, por requerimientos de posición social o de gusto personal, con las mejores «voces» de su entorno cultural a fin de poder alimentar de la mejor manera posible tanto su paideia como su propio daimon, pues no olvidemos que si la escritura técnicamente permite una expansión del yo de quien escribe, la lectura produce otro tanto en quien lee: si leo a Cicerón estoy en Roma, soy romano, comparto el mismo ágora y participo de los rasgos que ese compartir otorga. Que fuera un mensajero intraespíritus era lo que se le pedía (y se le pide hoy todavía en cierto modo) al editor.
Pero el editor, aun suponiendo que también se sintiese investido, copartícipe o ungido por la trascendencia espiritual de su quehacer, estaba obligado, como ya se ha dicho, a realizar su tarea con materiales concretos: pergamino, tinta y copistas, lo que significa capital y medios de producción, y por tanto costes pecuniarios. Y desde esa circunstancia brotará su otra fuente de responsabilidad: la economía. Por más, y dado que no solo del espíritu viven los espiritualistas, pronto los escritores, al menos una parte de ellos, vieron que el transporte de su yo, de sus palabras, podría significar algo más material: denarios o dracmas. Y si en un principio pagaban a un copista –cuando no utilizaban a un liberto para tales labores– para dejar constancia escrita de sus palabras, en el momento en que el tráfico editorial cobró relevancia los talleres de copia se tornaron usuales y en el mercado el comercio de copias ocuparon un lugar significativo, vieron la posibilidad de asociar intereses y ganancias con aquella figura del editor de copias que multiplicaba técnicamente la constancia de sus palabras, y extendía su presencia distribuyéndolas a través de una red comercial que utilizaba con eficiencia.
Nace así una asociación, un interés común entre autor y editor, que por su propia condición lleva en sus raíces el germen del conflicto en razón de que el interés puede ser común pero no siempre los intereses, o su jerarquía, coinciden. Cabe hablar por tanto de un interés común, pero parece necesario aclarar que, aunque común, se trata de un interés asimétrico. El interés prioritario del escritor es hacer memorable su palabra mediante la edición, el del editor reside en hacer que sus copias encuentren salida en el mercado. El escritor busca público, el editor necesita que el público sea comprador; el escritor quiere el destino final de su escribir, ser leído; pero el editor requiere el acto anterior a la lectura: la compra. Como todo encuentro, la asociación entre autor y editor es también la historia de un conflicto. Intereses en donde se entrecruzan la vanidad con el gasto, la creación en soledad con el intercambio monetario, la responsabilidad de quien escribe para los otros con la responsabilidad de quién debe hacer posible ese encuentro con los otros. Dos tareas que casan, pero dos afanes que no siempre se avienen.
No me voy a detener –no escribo con ningún afán de servir a la Historia sino sirviéndome de ella– en la Edad Media y en la labor editorial de los monasterios. Lo que nos interesa es ver cómo la figura del editor se va invistiendo, a lo largo del desarrollo histórico, de unos atributos que conforman y describen tanto su función social como un estatus particular que asume con mayor o menor acuerdo y dificultad. Asomándonos al Medievo conviene señalar que aquel espiritualismo de origen, transporte entre la intimidad del escritor y la del lector, se tiñe por entonces de rasgos religiosos y sacros dotando además al libro y al copista, editor de la época, de la condición de depositario del patrimonio humanista, confiriéndole y otorgándole así un nuevo e «impagable» afán que sumar a su responsabilidad cultural: llevar a cabo el mantenimiento (y acrecentamiento) de ese patrimonio. Por cierto, y para el caso del copista/editor monacal, sin derecho a compensación material alguna. Y luego viene la imprenta y el papel y lo que todos sabemos: un salto cuantitativo que acarrea su propio salto cualitativo. Al incrementarse la materialidad de la actividad editorial, sin duda y en gran parte se desespiritualiza esta, pero sin que aquellas improntas desparezcan del todo. Es el momento del impresor librero y, no nos olvidemos, el tiempo en que los derechos de impresión se revisten jurídicamente de privilegio bajo la forma de concesión real, pues solo la Monarquía tiene el derecho de propalar la palabra pública (en buena asociación, al menos durante largo tiempo, con el poder «espiritual»: la Iglesia). Concesión Real y por tanto vigilada y sometida a la posibilidad de recusación. En otras palabras, el editor ha de realizar su tarea bajo el manto protector y amenazante del poder político del Estado y su fiel servidora, la Iglesia, al menos en el espacio europeo católico.
El invento industrial de Gutenberg coincide con profundos cambios sociales y económicos. Son tiempos en los que las antiguas sociedades estamentales se ven sacudidas por los procesos incipientes de mercantilización, de trasvase de población del campo a las ciudades. El paso, describe Maravall al estudiar el significado de una obra como La Celestina, desde un mundo de posiciones a un mundo de empleos. Tiempos que ofrecen ahora –y esto es nuevo– a la actividad editorial una importante capacidad de despliegue, tanto por la ampliación de la alfabetización de nuevas capas de la población como por la irrupción de una demanda que busca satisfacer las necesidades de entretenimiento e información de unas clases populares que, aunque sometidas todavía a los poderes del trono y el altar, se insertan en el dinamismo propio de una sociedad que ya no gira alrededor únicamente del púlpito y la campana. Tales transformaciones no dejarán de afectar a las existentes entre el escritor y la edición, entre el editor y el público. La imprenta y su capacidad de producir mecánicamente textos, y de expandirlos con mayor celeridad y eficiencia a través de un sistema de mercado que se beneficia de la mejora de las comunicaciones, del incremento de la población y de la riqueza media, así como de la circulación fluida de dineros que las nuevas instituciones de crédito representan, abre las posibilidades de un mercado popular que no está demandando de la palabra impresa alimentos para nutrir espíritus o intimidades sino también instrumento y ocasión para el entretenimiento, el regocijo y la diversión. Aparecerá entonces un tipo de edición y de editor que se escapa de aquellas improntas humanistas y busca, simplemente, satisfacer a un mercado vulgar alejado de cualquier tipo de trascendencia. Público y editores de los cantares de ciego, romanceros populares, pliegos de cordel, noticias extraordinarias. Un público inexistente e invisible para la tradición humanista, y unos editores que se apartan del perfil y carácter del editor humanista, y, en consecuencia, de las responsabilidades «sacroculturales» que este había heredado. Nace así el editor comercial.
Por más, y junto con el acceso tímido pero patente a la alfabetización y lectura de una capa relativamente amplia de hombres y mujeres (menos) no procedentes de las tradicionales clases poseedoras, aparece la figura del escritor que ya no es autor con auctoritas. Es decir, que no viene legitimado por la tradición literaria y que por muy diversas causas, y aun cuando quisiera integrarse en la elitista República de las Letras, no alcanza o se ve desposeído de esa competencia, y va a verse obligado a atender con sus artes los reclamos de una naciente industria editorial «no humanista» necesitada de «proveedores de contenidos» banales, vulgares, entretenidos, no necesitados de una manufactura literaria exigente, sublime o refinada, y sí de artesanos al servicio de una –valga la expresión– «literatura no literaria», cuya legitimación en primera instancia vendrá dada por la aceptación comercial de sus escritos.
Cierto que el editor, todavía editor/librero, funciona en buena parte al servicio del autor que sigue entendiendo la escritura como expresión del yo y como voz de una humanidad entendida como memoria viva de las capacidades más nobles y altas de la persona, y que quiere ser editado (no tanto editar sus obras sino ser editado a través de sus obras –valga el caso de la viuda de Boscán buscando editor para su marido y su amigo Garcilaso–) a fin de garantizar su entrada y permanencia en ese Parnaso selecto. Pero al gremio tradicional se ha venido a sumar ese nuevo prototipo del editor que atiende una pequeña industria editorial en la que despacha cantares, misceláneas, reclamos, y da tarea y cobijo a letrados sin fortuna. Entre ellos, a un tal Miguel de Cervantes quien, ni en el campo de la poesía ni en las tablas del teatro, había logrado acomodo y reconocimiento habiendo de buscar en el terreno de la novela, el propio de la edición más inclinada al comercio, para un ingenio que dará lugar a ese Don Quixote que, si bien merece el pronto aplauso de lo que Lope llamaba «vulgo», aún tardará siglo y medio en ser alzado hasta el lugar referencial que viene ocupando en nuestra literatura, sin que migaja alguna de su gloria haya recaído sobre su editor. Nuevos tiempos, nuevos públicos, nuevas necesidades y un nuevo perfil de editor que renuncia, implícita o explícitamente, a aquellas responsabilidades humanistas y responde en su tarea tan solo a sus intereses como comerciante: vender lo que edita buscando el mayor beneficio posible, sin que este nuevo perfil deje de convivir, a veces en una misma imprenta, con el del antiguo, noble y cultivado editor de lo que desde el siglo xviii se llamará Cultura.
Luego viene la Revolución francesa, la libertad de imprenta, la legitimidad del comercio como motor de las relaciones humanas, el mercado como mano invisible pero materialista que asigna recursos y jerarquiza funciones, la aparición de la prensa como medio de comunicación y formación de gustos, la publicidad y la capacidad de crear demanda, la industria editorial en el sentido moderno del término. Todo ese mundo que Balzac describe con precisión en Las ilusiones perdidas: un campo literario en donde conviven, más en disputa y debate que en armonía, unos escritores que quieren sentirse herederos de la tradición humanista y noble aunque la necesidad les obligue a convertirse en galeotes de las letras, con escritores que pueden seguir sintiéndose portadores del espíritu (el suyo incluido). Editores que tratan de satisfacer a la burguesía recién llegada al poder político y económico, necesitada, por tanto, de distinción espiritual, el buen gusto que la legitime, y editores que encaminan su producción hacia nuevos lectores urbanos que solo buscan en la lectura colmar falsas ilusiones, falsas esperanzas, diversión, entretenimiento, matar el rato, matar un tiempo que no es el suyo.
A la sombra de los nacionalismos las burguesías escriben y reescriben las historias de la literatura adjudicando jerarquías, categorías, continuidades y discontinuidades para conformar una especie de voz colectiva a través de la cual la comunidad en lengua ya hecha nación, o proyecto de nación, ha venido expresándose a través del repertorio, ahora canonizado por la historia, de obras y autores en sus diferentes registros de calidad: genios, sacerdotes, maestros o monaguillos, que de todo debería haber en la biblioteca del señor, pero en la que no encontrarán lugar sino destierro aquellas literaturas subalternas para consumo de las clases ordinarias y vulgares. Ni qué decir tiene que, indirectamente al menos, la aduana de las historias de la Literatura (con mayúscula) categoriza en una u otra zona, memorable o no memorable, a los editores, si bien y para no ser injustos es bueno precisar que ni en un caso ni en otro la historia de la literatura dedica especial atención al oficio. Y es a la sombra de ese romanticismo nacionalista que si bien adora al genio necesita la reivindicación de lo popular, depurado de vulgaridades propias del pueblo insano, lo que va a dar carta en el campo editorial a una figura que, si no de nueva planta –recordemos el papel de Fernando de Herrera o de Francisco de Quevedo–, logra por entonces una visibilidad que va a tener efectos en lo que atañe al concepto de editor. Nos estamos refiriendo al editor compilador, al editor estudioso o erudito cuya labor, generalmente no recompensada monetariamente, ha de consistir en la preparación y presentación de textos ajenos que, bien por iniciativa propia o bien por solicitud de algún editor-impresor-librero, «edita» como momento previo a su paso por la imprenta. Por esta vía el editor, el publisher en términos anglosajones, se va a ver investido de un aspecto inesperado que lo acerca al mundo de la erudición, de la filología, de la academia, justo en el momento histórico en que la industria editorial, que venía manteniendo un empaque artesanal, se está reconvirtiendo con ritmo acelerado en una maquinaria industrial
La revolución técnica que suponen la impresión continua, la rotativa y la linotipia, la aparición de un público lector amplio, el nacimiento de la prensa como medio de comunicación masivo con la demanda que todo ello supone de palabra escrita, de historias, crónicas, folletines, estampas o cuadros de costumbres, son elementos que transforman el campo literario y el propio concepto de literatura, que deja de ser un espacio delimitado por la tradición de las Bellas Letras para adquirir ropajes menos rígidos. La literatura de un Dickens o un Balzac nacen en el ambiente de la industria editorial y contribuyen a crear nuevas raíces para la tradición literaria. Si la Literatura había venido siendo un patrimonio gestionado por las clases ilustradas y por la alta y media burguesía, ahora el espectro en origen se amplía y las fronteras entre la literatura literaria y la no literaria se flexibilizan. Una figura como la de Jules Verne representaría adecuadamente la dinámica que atraviesa el campo literario y que, como no puede dejar de ser, tendrá sus efectos sobre la figura del editor que aparece ahora con perfiles de «capitán de empresa»: pensemos en Hetzel, el editor de Verne, en quien los límites entre lo cultural y lo económico no son fáciles de determinar.
Entre lo cultural y lo económico, el siglo xix va a alumbrar otro espacio, lo político, que si no ausente en anteriores momentos será ahora cuando en sintonía con el auge de los movimientos obreros de emancipación, el anarquismo, el socialismo, cobre toda su relevancia. Las luchas obreras verán en la palabra escrita una herramienta básica para el logro de sus objetivos. La necesidad de dotar de conciencia al emergente proletariado provoca una reconsideración en clave libertadora de la cultura, los libros, la literatura. Se trata de arrebatar el dominio sobre lo literario a las capas sociales que lo han venido detentando. Nace en este camino la cultura obrera, la literatura obrera, la prensa obrera y, cómo no, el editor revolucionario con responsabilidad, militante y comprometido. Un nuevo rango que sumar a su identidad. Editar como tarea «espiritual», cultural, humanista, erudita, técnica, estética, política. Y editar como tarea económica, comercial, empresarial. Una doble vertiente a la que ha de responder el editor. Y como diría Calderón, ya es sabido que «Casa con dos puertas es difícil de guardar».
aquí y ahora
Después de esta larga mirada hacia atrás me van a permitir que lleguemos sin más a nuestro presente, y la actividad editorial y sus responsabilidades en el día de hoy. Entiendo por responsabilidad aquella actitud que alguien le exige a alguien respecto a la acción que este último lleve a cabo. Responsable en el sentido de que está o se siente obligado a «responder». Tal y como hemos venido exponiendo, dos son los ámbitos desde los que ha venido construyéndose la responsabilidad del editor. Desde la instancia de lo económico se le pide que responda adecuadamente, es decir con un nivel determinado de beneficios, a la inversión que el despliegue de su actividad presupone. Desde su identidad de agente cultural, al que se ha dotado de los atributos que hemos venido señalando, se le pide que responda acerca del buen uso que está obligado a hacer en cuanto depositario de las palabras colectivas, transmisor del patrimonio literario, y humanista y gestor de la salud semántica de la polis y de su imaginario. Y por demás, se le pide, se le exige, que responda con acierto a ambas exigencias compatibilizándolas de manera adecuada.
Responsabilidad que solo puede exigir quien esté legitimado para hacerlo, no estando hoy nada claro quién o quiénes sean los que pueden exigir esas responsabilidades a los editores o a la industria editorial en su conjunto.
Hasta el momento hemos venido hablando de la edición en general, pero ahora pasaremos a referirnos a la edición literaria, y será desde ese ángulo desde donde abordaremos finalmente la cuestión de las responsabilidades del editor.
la edición literaria
Una editorial literaria se caracteriza, al menos en teoría, por ser o contener un proyecto cultural, es decir, una empresa que se propone dos objetivos: sobrevivir como tal empresa económica y producir bienes culturales con capacidad para actuar e intervenir en el campo cultural, entendiendo por cultura el conjunto de referentes comunes de una sociedad y por campo cultural el espacio donde se producen, donde circulan y donde se consumen esos referentes. Ni qué decir tiene que un proyecto cultural conlleva inevitablemente un proyecto político, una propuesta de cómo ha de ser y organizarse en la polis la convivencia y las relaciones humanas. Si esa propuesta coincidiera de modo relevante con el programa de una determinada opción y organización política, entonces hablaríamos de una editorial literaria política, y su ideario editorial, su catálogo, estaría determinado por las estrategias y tácticas que se adecuaran a ese proyecto político. Tanto en ese caso, como en el de una editorial literaria «no política», ese proyecto, la decisión de intervenir en el espacio público, se concreta en la edición de obras literarias, y este hecho que es la razón de ser de toda editorial obliga a tomar dos decisiones anteriores a su propia existencia práctica: decidir qué es una obra literaria, y decidir qué obras literarias quiere ofertar al campo cultural.
Ambas decisiones son previas a la consideración originada por la otra condición: la proveniente de su naturaleza de empresa económica que le impone el requisito de obtener beneficios suficientes para subsistir en el mercado competitivo en el que lleva a cabo su tarea.
En nuestra opinión, para que una editorial sea una editorial literaria y no una simple empresa que oferta productos que se acogen bajo el marchamo de literarios, marchamo que el mercado en cada momento homologa como tales, es necesario que esta consideración económica sea posterior a la toma de las dos decisiones anteriormente citadas. Para una editorial literaria el mercado es el medio en el que va a llevar a cabo su actividad. Para una editorial no literaria el mercado es el fin para el que realiza su actividad. En el mercado; para el mercado. En ese juego de preposiciones descansaría la pertinencia entre la edición literaria y la edición comercial literaria. Y ello es tan así, al menos en mi interpretación, y de modo tan radical, que si así no fuera la editorial no podría ser llamada editorial literaria, puesto que sería lo económico el lugar y el criterio que caracterizaría todas las tomas de decisión que determinan su actividad. Una decisión que ya no definiría qué es una obra literaria o qué obras literarias se van a editar en función de unos determinados criterios literarios. Y son esos criterios, su existencia o no, los que le otorgan en última y primera instancia su singularidad. Si el lugar de la decisión fuese lo económico no se debería hablar de edición literaria sino de empresa editorial y punto. No estamos diciendo con esto que lo literario y lo económico se opongan. En una editorial literaria ambos aspectos son complementarios, pero en una mera empresa editorial lo literario ocupa un lugar subsidiario frente al único objetivo real: la rentabilidad de una inversión. No es una cuestión de oposición. Es una cuestión de jerarquía, de prioridades.
Desde el punto de vista de la teoría literaria es difícil definir qué es una obra literaria, al menos esa es mi impresión por mucho que se hable o se busque la especificidad de lo literario. Desde la práctica editorial esta dificultad, sin embargo, se resuelve en clave de acción: la editorial soluciona ese problema creando el órgano que toma esa decisión, y al otorgarle esa capacidad curiosamente crea esa categoría, como si el órgano crease el objeto de su función. Una práctica que tendrá efectos sobre la teoría puesto que el campo literario, que es el lugar donde va a tener lugar la definición en cada momento de qué sea o no sea lo literario, se va a ver afectado por lo que uno de los agentes que en él participan, el editor, propone como tal. Ese núcleo que ha de tomar, dentro de la edición, la decisión sobre lo literario no es un órgano abstracto: o bien es una persona o bien es un conjunto de personas. Bien puede ser el propio titular del capital empresarial que se siente poseedor de esa capacidad y la asume, bien el director literario o figura afín al que el empresario encarga esa misión. Puede darse el caso, nada excepcional en nuestra actual realidad editorial, de que ese órgano sea externo a la organización empresarial, ya sea porque se confía esa labor a un director de colección externo ya sea porque se deja en manos de la actividad de las agencias literarias la intendencia o provisión de la «materia prima literaria». Lo normal es que ese órgano forme parte de la propia empresa editorial. Aparecen así en la práctica generalidad de las editoriales dos polos de decisión: el empresario y el director literario. Por supuesto que cuando ambos polos no residen en una misma persona –el empresario director literario– surge un terreno propicio para el desencuentro o el conflicto, aunque hay que entender que ese conflicto también puede darse en el propio interior de ese empresario editor y dar lugar a la contradicción interna o al desgarro.
El director literario, y entiendo por tal no una personalidad concreta con criterios personales y gustos definidos sino el lugar donde se toman aquellas decisiones ya mencionadas, tiene una concepción acerca de qué sea o no una obra literaria. Que esto sea algo que tenga teorizado o no es ajeno a su función editorial.
Lo relevante es que la posesión de esos criterios en función de los cuales toma esas decisiones es constitutiva de la función que ha asumido por propia iniciativa o por delegación de la instancia económica empresarial. Qué concepción o criterios mantenga al respecto y en cuanto director literario, se verá en cualquier caso a través de la explicitación de aquello que atañe a la segunda de las decisiones mencionadas: la creación del catálogo. Ese catálogo no es la mera expresión de un criterio personal o individual, algo que puede suceder, puesto que en la concepción del catálogo intervienen circunstancias que van a determinar en parte «la expresión» de esos criterios. Indudablemente un director literario podría querer expresar su criterio literario incorporando a su catálogo la obra de, digamos, el novelista Luis Magrinyà o del poeta David González, pero bien puede ocurrir que circunstancias concretas, económicas o no, se lo impidan. El catálogo dice sobre el criterio literario que se está utilizando dentro de unas circunstancias que determinan la capacidad de elección o selección. Expresa, por tanto, lo que se quiere dentro de lo que se puede.
La capacidad de una editorial para transformar en discursos públicos, publicados, determinados discursos privados le otorga, como ya se ha indicado, la capacidad de intervenir en la definición o delimitación sobre qué sea o no sea literatura. Una editorial literaria tiene capacidad para homologar, hasta cierto punto, como literatura un texto y para convertir a alguien que escribe en su casa en un escritor, entendiendo por tal aquel cuya escritura es pública. En ese sentido el director literario interviene en la construcción de qué sea lo literario, y su capacidad de intervención vendrá determinada por la relevancia de su editorial dentro del campo literario. Pero evidentemente el editor ni tiene el monopolio de la homologación ni mucho menos la exclusiva. En la construcción de qué sea lo literario intervienen múltiples elementos y agentes: la tradición, el sistema educativo, la crítica, la propia sociedad literaria. En ese sentido el editor propone, pero es la sociedad a través de los mecanismos con que se agencia la realidad «literatura» la que dispone. Pero si en una sociedad esos elementos o agentes no existen, poseen escaso poder de legitimación, carecen de credibilidad o actúan con criterios espurios o ajenos a lo literario, el proceso de homologación y reconocimiento se va a ver alterado profundamente y puede llegarse a un punto en que sea el mercado, con su propia lógica, el que usurpe esas funciones. Algo que, no parece necesario indicarlo, se está produciendo en nuestro campo literario dentro de un sistema social que parece haber dejado en las manos exclusivas del mercado cualquier proceso de legitimación y valorización.