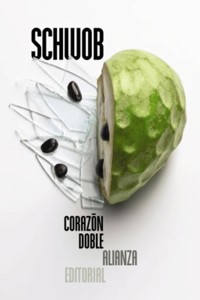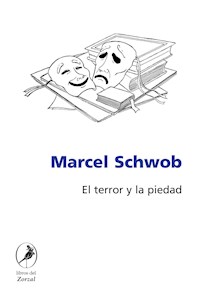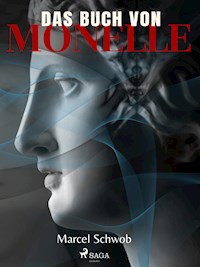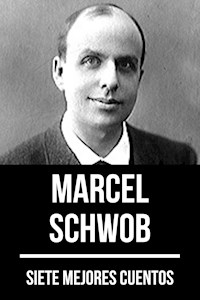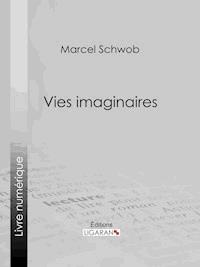Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Schwob
- Sprache: Spanisch
Aunque oculto durante algún tiempo tras la etiqueta de "escritor secreto", la relevancia de Marcel Schwob (1867-1905) en la literatura moderna -como atestigua su visible presencia en escritores como Jorge Luis Borges y su "Historia universal de la infamia", Juan José Arreola, Antonio Tabucchi o Pierre Michon en sus "Vidas minúsculas", entre otros- se ha ido haciendo cada vez más patente. Publicada en 1896, "Vidas imaginarias" es la deslumbrante culminación de una carrera y una obra tan breves como intensas. Compendio fantástico de mágicas evocaciones de personajes históricos, reales unos -Uccello, Pocahontas, el capitán Kid-, célebres otros -Eróstrato, Petronio-, quizá inventados aún otros más, este libro extraordinario funda definitivamente ese moderno espacio donde la literatura se entremezcla con la historia, arrojando sobre ella una luz no por insólita menos sugerente. Traducción de Antonio Álvarez de la Rosa
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Schwob
Vidas imaginarias
Traducción y presentación de Antonio Álvarez de la Rosa
Índice
Presentación: El arte de lo singular
Vidas imaginarias
Prefacio
Empédocles
Eróstrato
Crates
Séptima
Lucrecio
Clodia
Petronio
Sufrah
Frate Dolcino
Cecco Angiolieri
Paolo Uccello
Nicolas Loyseleur
Katherine la Encajera
Alain le Gentil
Gabriel Spenser
Pocahontas
Cyril Tourneur
William Phips
El capitán Kid
Walter Kennedy
El mayor Stede Bonnet
Señores Burke y Hare
Vida de Morfiel
Créditos
Presentación
El arte de lo singular
En la galería de retratos que Schwob diera en titular Vidas imaginarias da igual, por poner un solo ejemplo, entrar en la intimidad de Petronio que en la de un enloquecido pirata o corsario cuyo apellido nos resulta desconocido. Quien aún no haya descubierto este libro, comience por leer el índice y se salte el prefacio de Schwob, creerá estar ante una suerte de minibiografías, un original tratado de historia. Junto a nombres desconocidos como Katherine la Encajera, los señores Burke y Hare o la propia Clodia, resaltan, por ejemplo, personajes indelebles de la Grecia y la Roma antiguas o del Renacimiento como Empédocles, Eróstrato, Lucrecio, Petronio o el pintor Paolo Uccello. De ahí que, en un principio, el lector quizá no separe las nubes de la fantasía de los pedregales de la realidad. Lo que sí parece probado, en cuanto quedamos atrapados en las redes de la fascinación, en el trasmallo de una prosa cargada de ensoñaciones, es que la Historia no es patrimonio exclusivo de los historiadores. Una vez digerido su Prefacio entenderemos, eso sí, que los hechos singulares y los protagonistas de estas Vidas imaginarias pueden ser la prueba de que la literatura es una forma complementaria de acercarse al conocimiento, individual y social, de los seres humanos.
Porque considero que el eco de una obra literaria, aun siendo individual, no es tan intransferible como el DNI, tiendo a creer que mi experiencia con este libro puede ser generalizable. Llevaba años despachando con un vistazo aburrido los bustos anónimos en los museos de la antigüedad clásica. Solo me paraba ante ellos cuando leía algún nombre relevante en su pedestal. Ponía entonces todo mi interés en escudriñar, a través de sus rasgos físicos, de la belleza o de la fealdad, cómo habían sido en realidad Sócrates o Platón, Trajano, Adriano o su amor Antínoo, Cayo Calígula, Séneca, Catón, etc. Así fue hasta el día, ya lejano, en que leí este libro de Marcel Schwob (1867-1905). Solo entonces caí en la cuenta de que, por lo general, un rostro sin nombre y circunstancias biográficas, personales y sociales, se me desdibujaba, acababa formando parte de una masa nebulosa. Quizá reaccionaba como un instruido bachiller o licenciado que llegó a creer que la Historia solo es la suma y la resta de lo protagonizado por los grandes nombres que nos han grabado a fuego en las neuronas del conocimiento. Hasta, insisto, que me familiaricé con estas Vidas imaginarias y me convencí de que, en el árbol genealógico de la humanidad, tan heredero soy de Lucrecio como de Nicolas Loyseleur.
Marcel Schwob es un caso singular dentro de la literatura francesa del último tercio del siglo XIX, capaz de zafarse de cualquier género o de los corsés del naturalismo, simbolismo o decadentismo. En solo cinco años, de 1891 a 1896, es decir, sin cumplir la treintena, fue capaz de dejar una obra que podríamos considerar como una de las mejores de ese fin de siglo. Al menos y sin hipérbole de ninguna clase, esta que el lector tiene en sus manos.
La fantasía de Schwob recuerda a la de un niño soñador. En lugar de ver su futuro vestido, por ejemplo, de bombero, aviador o médico, buscó –como, por cierto, Flaubert, «l’homme-plume», uno de sus maestros– «una manera especial de vivir», asumió que la brújula vital de un escritor solo marca el norte de su escritura, el deseo de crear, sabedor de que toda lectura interesante, literaria o erudita, sirve para alimentar la pluma, la irresistible atracción de dejar de ser uno para mudarse e instalarse en los mundos que va creando, imanes de lo maravilloso y de lo insólito. A lo largo de su existencia, soñó con ser un pirata, un asaltador de caminos, intimar con un poeta como François Villon e imitarlo, ser actor y devoto de Shakespeare, buscar y encontrar la isla del tesoro de su admirado Stevenson. Cuando uno la conoce –en la medida de lo imposible–, se percata de que su vida, desde la infancia hasta la muerte tan madrugadora, está en inextricable relación con sus lecturas. Su condición social y su pertenencia a la burguesía judía y culta no le impidieron ver la realidad. No se quedó entre las cuatro paredes de su bibliofagia ni esclavizado por la perfección de su escritura, sino que también bajó a la calle para apoyar o descubrir a muchos escritores contemporáneos, ya fueran franceses –desde Alfred Jarry a Jules Renard, pasando por Paul Claudel–, o británicos como Conrad, Chesterton o Stevenson, su descubrimiento primigenio. En su corta existencia y en esa faceta de zahorí y divulgador de escritores, no debe olvidarse su condición de traductor, como lo demuestran sus versiones al francés de Moll Flanders de Daniel Defoe (1895) o la de Hamlet (1900). Tradujo asimismo a Thomas De Quincey, defendió la obra de Ibsen y dio a conocer a Walt Whitman. Como escritor-periodista, por último y por citar solo un par de casos, se comprometió, por una parte, a favor del capitán Dreyfus en aquel histórico asunto que destapó las alcantarillas de la extrema derecha francesa y, por otra, al tratar de entender el anarquismo finisecular.
Como todo gran escritor, Schwob nos engrandece como lectores. Nos quedamos subyugados por la facilidad narrativa con que nos sumerge en una historia y en un ambiente, nos deja boquiabiertos ante una prosa que parece escrita de un tirón cuando, por supuesto, se trata de la compleja sencillez de lo bello.
Tengo mis dudas sobre si Borges contribuyó a su conocimiento en los países de lengua española o si la sombra del argentino acabó opacándole, convirtiéndole en un escritor de culto, más o menos oculto en la trastienda del mercado editorial. Como quiera que sea y a la chita callando, quizá porque no participó de ninguna moda literaria ni de ningún escándalo epatante, Schwob nos ha llegado vivo y coleando. Su influencia, la huella de su obra es visible en múltiples escritores. Como un Guadiana, aparece en la superficie literaria de vez en cuando, forma como una suerte de acuífero subterráneo que se manifiesta, además de en el ya citado Borges y su Historia universal de la infamia (1954), en escritores como Pierre Michon (Vidas minúsculas, 1984), autobiografía en la telaraña de ocho relatos de personajes desconocidos; Michel Schneider (Morts imaginaires, 2003), biografías ficticias, incluida la de Schwob, que interpretan, desde un punto de vista diferente al de la verdad histórica, la muerte de una serie de escritores; Pascal Quignard con Las tablillas de boj de Apronenia Avitia (1989), suerte de agenda de la vida privada de una matrona romana en el siglo IV d. C.; Antonio Tabucchi –cuya vivienda de París, por cierto, estaba en el mismo edificio en que vivió Schwob–, en Sueños de sueños (2000), biografías soñadas de Dédalo, Ovidio, Villon o Goya, por ejemplo.
Si uno pertenece a la cofradía de los soñadores, encontrará en este libro no solo un refugio cálido, sino una invitación a pasearse por otras vidas que, aun siendo ajenas, no dejan de ser suyas. Antes de que Umberto Eco nos incitara a reescribir el texto que estemos leyendo, Schwob ya nos invitaba, en su Libro della mia memoria (1905), a acompañarle en la escritura: «El verdadero lector es casi tan constructor como el autor, solo que edifica entre líneas». ¡Buen viaje!
Vidas imaginarias
Prefacio
La ciencia histórica sume a los individuos en la incertidumbre. Solo revela los aspectos que les vincularon a los hechos generales. Nos habla de que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, de que deberíamos atribuir la excesiva actividad intelectual de Newton a la absoluta continencia de su temperamento, de que Alejandro estaba ebrio cuando mató a Clito y de que la fístula de Luis XIV pudo ser la causa de algunas de sus decisiones. Pascal se pregunta qué hubiera pasado de haber sido más corta la nariz de Cleopatra o un cálculo en la uretra de Cromwell. El único valor de estos hechos individuales es saber si modificaron los acontecimientos o pudieron cambiar su curso. Son causas reales o posibles. Que decidan los sabios.
El arte es lo opuesto a las ideas generales, solo describe lo individual, solo propende a lo único. En lugar de clasificar, desclasifica. Por más vueltas que les demos, nuestras ideas comunes pueden ser similares a las que circulan por el planeta Marte y tres líneas que se cortan forman un triángulo en cualquier punto del universo. Mirad, sin embargo, la hoja de un árbol, su caprichosa nervadura, cómo cambian sus matices a la sombra o al sol, la perla depositada al caer una gota de lluvia, la huella de la picadura de un insecto, el rastro plateado de un pequeño caracol, el primer dorado mortal que subraya el otoño. Os reto a que busquéis una hoja exactamente igual en cualquiera de los grandes bosques de la tierra. No existe la ciencia del tegumento de un folíolo, ni de los filamentos de una célula, de la curvatura de una vena, de las manías, de los rasgos de carácter. En el mundo no hay nada parecido al hecho de que un hombre haya tenido la nariz torcida, un ojo más alto que el otro, la articulación nudosa del brazo, que acostumbrara comer a hora fija pechuga de pollo, que prefiriera la malvasía al Château-Margaux. Al igual que Sócrates, Tales hubiese podido decir ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ, pero en la cárcel, antes de beber la cicuta, no se habría frotado la pierna de la misma manera. Las ideas de los grandes hombres son el patrimonio común de la humanidad, mas en realidad cada uno de ellos solo fue dueño de sus rarezas. El libro que describiera a un hombre en todas sus anomalías sería una obra de arte, como una estampa japonesa en la que, eternamente, se ve la imagen de una pequeña oruga, vista una sola vez a una hora concreta del día.
Sobre todo ello la historia permanece muda. En la temible colección de materiales aportada por los testimonios no hay muchas fisuras singulares e inimitables. Son avaros sobre todo los biógrafos antiguos. De los grandes hombres apenas les interesaba algo más que la vida pública o la gramática y de ahí que nos transmitieran sus discursos y los títulos de sus libros. Fue el propio Aristófanes quien nos dio la alegría de saber que era calvo y si la nariz chata de Sócrates no hubiese servido de comparaciones literarias, si su costumbre de caminar descalzo no hubiera formado parte de su sistema filosófico, despreciador del cuerpo, solo conservaríamos de él sus indagaciones morales. Los cotilleos de Suetonio no son más que polémicas odiosas. En ocasiones, el benéfico genio de Plutarco le convirtió en un artista, pero no supo comprender la esencia de su arte, pues imaginó unas «paralelas», ¡como si dos hombres, descritos minuciosamente, pudieran parecerse! Lo único que podemos hacer es consultar a Ateneo, a Aulo Gelio, a los escoliastas y a Diógenes Laercio que creyó haber concebido una especie de historia de la filosofía.
El sentimiento de lo individual se ha desarrollado más en los tiempos modernos. La obra de Boswell sería perfecta si no hubiese creído necesario citar la correspondencia de Johnson y digresiones sobre sus libros. Las Vidas de personas eminentes de Aubrey son más satisfactorias. Sin duda, Aubrey poseyó el instinto de la biografía. ¡Lástima que el estilo de ese excelente anticuario no esté a la altura de su concepción! Su libro hubiese sido la recreación eterna de las mentes sagaces. Aubrey jamás experimentó la necesidad de relacionar los detalles individuales con las ideas generales. Le bastaba que otros hubiesen hecho célebres a los hombres por los que se interesaba. La mayoría de las veces, no sabemos si se trata de un matemático, de un hombre de Estado, de un poeta o de un relojero. Sin embargo, todos ellos son dueños de un rasgo único que les diferencia para siempre de todos los demás hombres.
El pintor Hokusai pensaba que, al llegar a los ciento diez años, alcanzaría su ideal artístico. En ese momento, decía, todo punto, toda línea trazados por su pincel estarían vivos. Por vivos, entiéndase individuales. Nada más parecido que los puntos y las líneas, pues la geometría se basa en este postulado. El arte perfecto de Hokusai exigía que ya nada fuese diferente. Por eso, el ideal del biógrafo consistiría en diferenciar infinitamente el aspecto de dos filósofos que inventaron, más o menos, la misma metafísica. De ahí que Aubrey, que solo habla de los hombres, no alcance la perfección, pues no supo realizar la milagrosa transformación, buscada por Hokusai, de la semejanza en la diversidad. Cierto es que Aubrey no alcanzó los ciento diez años. No obstante, es muy interesante, sabedor como era del alcance de su libro. «Recuerdo, decía en el prólogo a Anthony Wood, una frase del general Lambert: that the best of men are but men at the best (“Los mejores hombres son, en el mejor de los casos, hombres”). Encontraréis varios ejemplos en este atrevido y apresurado compendio. Por ello, estos arcanos solo deberán salir a la luz dentro de unos treinta años. Al igual que los nísperos, conviene que el autor y los personajes se hayan podrido antes.»
Podríamos descubrir en los predecesores de Aubrey algunos rudimentos de su arte. Diógenes Laercio nos enseña que Aristóteles llevaba sobre el estómago un pellejito lleno de aceite caliente y que, tras su muerte, encontraron en su casa gran cantidad de vasijas de barro. Nunca sabremos lo que hacía Aristóteles con toda esa cerámica. El misterio es tan agradable como las conjeturas en que nos sume Boswell sobre el uso que le daba Johnson a las cáscaras secas de naranja que acostumbraba guardarse en los bolsillos. Aquí Diógenes Laercio casi alcanza la sublimidad del inimitable Boswell, pero son escasos esos placeres, mientras que Aubrey nos los ofrece en cada línea. Milton, nos dice, «pronunciaba la letra R con mucha dureza». Spenser «era un hombrecillo, llevaba el pelo corto, una pequeña gorguera y manguitas». Barclay «vivía en Inglaterra en tiempos del rey Jacobo VI. Por aquel entonces, era un hombre viejo, de blanca barba, y llevaba un sombrero de plumas, cosa que escandalizaba a algunas personas estrictas». A Erasmo «no le gustaba el pescado, aunque era natural de una ciudad pesquera». En cuanto a Bacon «ninguno de sus sirvientes se atrevía a presentarse ante él sin botas de cuero español. De inmediato, olía la piel de becerro que le resultaba desagradable». El doctor Fuller «estaba tan absorto en su trabajo que, mientras paseaba y meditaba antes de cenar, se comía un pan de dos céntimos sin darse cuenta». Respecto a Sir William Davenant hace la siguiente observación: «Estuve en su entierro; tenía un ataúd de nogal. Sir John Denham afirmó que era el ataúd más bonito que había visto nunca». Dice a propósito de Ben Johnson: «Le oí decir a Lacy, el actor, que acostumbraba a llevar un abrigo parecido al de un cochero, con aberturas en las axilas». Veamos lo que le choca de William Prynne: «Su forma de trabajar. Se ponía un gorro alargado y puntiagudo que le caía, como mínimo, unas dos o tres pulgadas sobre los ojos y le servía de pantalla para protegerlos de la luz. Más o menos cada tres horas, su criado debía traerle un pan y una jarra de cerveza para levantarle el ánimo. De esa forma, trabajaba, bebía y masticaba el pan, entretenido hasta que por la noche se tomaba una buena cena». Hobbes «se quedó muy calvo en la vejez. Sin embargo, en su casa, acostumbraba estudiar destocado y decía que nunca sentía frío, pero que su mayor engorro era impedir que las moscas se le posaran en la calva». Nada nos dice de la Oceana de John Harrington, pero nos cuenta que el autor «el año del Señor de 1660 fue hecho prisionero y encerrado en la Torre y, más adelante, en Portsey Castle. Su estancia en esas prisiones (dado que era un caballero de elevado espíritu y de rudo carácter) fue la causa procatártica de su delirio o de su locura, nada violenta, puesto que conversaba con bastante sensatez y era muy agradable estar en su compañía. No obstante, empezó a imaginar que su sudor se transformaba en moscas y, a veces, en abejas, ad cetera sobrius. Para demostrarlo, hizo construir una casita portátil en el jardín de Hart (frente a St. James Park). La orientaba hacia el sol y se sentaba delante, mandaba que le trajeran sus colas de zorro para cazar y matar todas las moscas y abejas que encontraran. Luego, cerraba las ventanas. Solo llevaba a cabo esta experiencia cuando hacía calor, de forma que algunas moscas se ocultaban en las hendiduras y en los pliegues de las colgaduras. Al cabo de un cuarto de hora, el calor expulsaba a una, dos o más moscas de su agujero. Exclamaba entonces: «¿Acaso no veis que salen de mí?».
Veamos lo que nos dice de Meriton: « Head era su verdadero apellido. Bovey le conocía bien. Nacido en... Era librero en Little Britain. Convivió con los bohemios. Sus ojos de fanfarrón le daban un aspecto de tunante. Podía aparentar lo que fuera. Se arruinó dos o tres veces. Al final o casi de su vida, se hizo librero. Se ganaba la vida emborronando cuartillas, a 20 céntimos la hoja. Escribió varios libros: The English Rogue, The Art of Wheading, etc. En 1676, más o menos a la edad de cincuenta años, se ahogó en alta mar cuando se dirigía hacia Plymouth».
Para terminar, citemos su biografía de Descartes:
SR. RENATUS DES CARTES.
«Nobilis Gallus, Perroni Dominus, summus Mathematicus et Philosophus, natus Turonum, pridie Calendas Apriles 1596. Denatus Holmiae, Calendis Februarii, 1650. (Inscripción que leo bajo su retrato, obra de C. V. Dalen). En su tratado, titulado El discurso del método, le cuenta al mundo cómo pasó el tiempo de su juventud y cuál fue su método para ser tan sabio. La Compañía de Jesús se vanagloria de que la orden se hubiera honrado con su educación. Vivió varios años en Egmont, cerca de La Haya, donde dató varios de sus libros. Fue un hombre demasiado prudente como para cargar con una mujer. Puesto que era hombre, sentía los deseos y apetitos de un hombre, mantenía y quería a una bella mujer de buena condición con la que tuvo hijos (dos o tres, creo). Sorprendente hubiera sido que, viniendo de los riñones de tal padre, no recibieran una educación tan buena. Era tan sumamente sabio que todos los sabios le visitaban y muchos de ellos le rogaban que les enseñara sus... de instrumentos (en esa época, la ciencia matemática estaba muy ligada al conocimiento de los instrumentos y, según sir H. S., a la práctica de los tornos). Abría entonces un cajoncito de debajo de la mesa y les enseñaba un compás con una de sus puntas rota. Como regla, utilizaba una hoja de papel doblada».