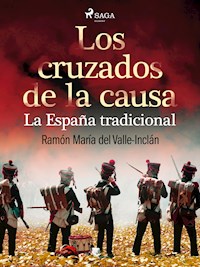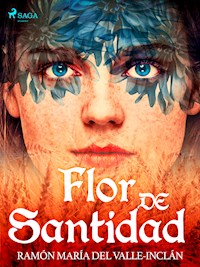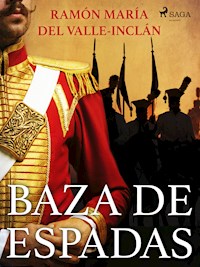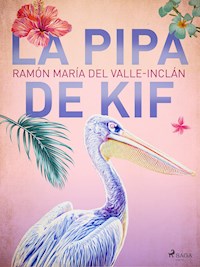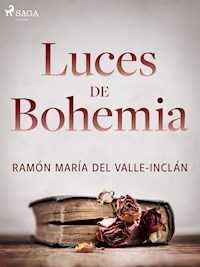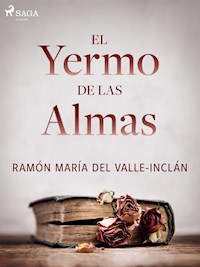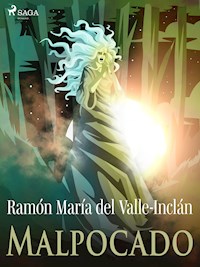Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Viva mi dueño es la segunda parte de la trilogía El ruedo ibérico. En ella, Ramón María del Valle-Inclán aborda los acontecimientos que rodean a la revolución "La Gloriosa", desde los meses de febrero a agosto de 1868. Con un estilo certero y afilado, Valle-Inclán recorre diferentes niveles, desde la realeza al populacho, para expresar el sentir y el azoramiento previo a la revolución.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ramón María del Valle-Inclán
¡Viva mi dueño!
Saga
¡Viva mi dueño!
Original title:
Original language: Castilian Spanish
Cover image: Shutterstock
Copyright © 1928, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726485981
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LIBRO PRIMERO ALMANAQUE REVOLUCIONARIO
I
Chismosos anuncios difundían el mensaje revolucionario por la redondez del Ruedo Ibérico. Y en las ciudades viejas, bajo los porches de la plaza y en los atrios solaneros de los villorrios, y en el colmado andaluz, y en la tasca madrileña, y en el chigre y en el frontón, entre grises mares y prados verdes, el periquito gacetillero abre los días con el anuncio de que viene la Niña. ¡Y la Niña, todas las noches quedándose a dormir por las afueras!...
II
¡Alea jacta est!
Así terminaba su homilía beatona en un Consejo de Ministros el Ministro de Gracia y Justicia, Señor Coronado. Echada la suerte, sobrevino, como en tiempo de romanos, juramentarse para la guerra sin cuartel a las huestes púnicas de los revolucionarios. Don Carlos Marfori, Ministro de Ultramar, para celebrarlo encendió un veguero de la Vuelta de Abajo: Su jácara matona propuso que saliesen en cuerda aquella noche los conspicuos de la conjura progresista que aún andaban emigrados. La cuadrilla ministerial, con elocuentes murmullos, loaba el cante del Señor Marfori:
—¡A Chafarinas con todos y un barreno en el barco que los lleve!
III
Los Ministros del Real Despacho, en aquellos amenes isabelinos, eran siete fantoches de cortas luces, como por tradición suelen serlo los Consejeros de la Corona en España. El presidente, Don Luis González Bravo, zorro viejo en el corral político, había procurado encaminarles por caminos de avenencia con los espadones revolucionarios, pero alguno de los consejeros, traspasado de escrúpulo beato, hubo de contárselo en el torno a la monja de las llagas, y la seráfica, afligida con el horror de aquella contaminación, se lo sopló en la oreja a la Reina Nuestra Señora. El Majo del Guirigay —nunca las momias apostólicas le perdonaron el remoquete— tañó el primer barrunto por los hipos de paloma buchona con que le habló en un Consejo Su Majestad Católica. Tomó de allí cautela y puso en entredicho al Señor Coronado, Ministro de Gracia y Justicia. El Presidente del Real Consejo, fallidos los volubles ánimos de liberalizarse, gobernó en aquellos amenes isabelinos, supeditado a las camarillas chascarrilleras y rezadoras de las palaciegas antecámaras.
IV
Proclamada la Ley Marcial por hacer inexorable el castigo de los conspiradores, aquellos más comprometidos se apañaron escondite a las esperas de ocasión y disfraz para fugarse de España. El Coronel Lagunero, con patillas de boca de jacha, catite y zorongo, salió tocando la guitarra por el Puente de Segovia. Fernández Vallín abandonó el halago de una prójima para hacer el gato en los desvanes de las Madres Trinitarias de Córdoba. Doña Juanita Albuerne, señora de piso en aquella clausura, era tía del travieso cubano. Don Luís Alcalá Zamora, clérigo privado de licencias, hubo con tales alarmas de cambiarse en melero alcarreño. El Coronel Cembrano, sin bigotes ni perillona, tomó para sí el balandrán y la teja: Luego se propaló que, revestido con los andularios del clérigo progresista y echando bendiciones, había repasado la muga de Francia por Dancharinea. El Licenciado Santa Marta, medroso y heroico, ocultó en el sótano de su botica a dos patriotas de la Plaza de Antón Martín. Por la Tertulia Progresista y la Logia de la Escalerilla corrían barruntos de alarma, con el santo de vecinas trifulcas. Batallones pronunciados en Zaragoza y Cádiz. A los gacetilleros de la opinión liberal se les atragantaba el café con media de abajo, y el faisán con trufas al angélico Marqués de Miraflores. Llegó hasta las tabernas el cauteloso hablar en voz baja:
—¡Vamos a bailar con la Niña!
—¡Dígalo usted, que estuvieron más verdes!
—¡Sonsoniche!
—¡A mí, plim!
—¡Que viajas por cuenta del Gobierno!
No faltaron en aquella ocasión, como puede presumirse, las clásicas cuerdas de deportados a los presidios de África, el Colchonero, Pepe el Carambolista, Julepe el Tato, Serafín el Pinturas, Paco el Pestaña y el Ñaque fueron al destierro ceutí con otros patriotas famosos entre Antón Martín y las Peñuelas. Pero no pasó de pocos días el tiempo que logró amordazar las lenguas el temeroso bando del Capitán General de Castilla la Nueva, Excelentísimo Señor Don Juan de la Pezuela, Conde de Cheste.
V
¡Las cuerdas de Leganés! El Capitán Romero García, que logró fugarse, se aprieta la bufanda frente al viento duro en el muelle de Hendaya. Para ganarse la vida sale alamar con los pescadores vasco-franceses y cumple la obligación marinera como ellos:
¡Ay, Marión!
¡Ay, Marión!
Cantan los pescadores al salir de la taberna. Brillan los chaquetones de agua. ¡A embarcar! Tiene una luz anaranjada el muelle, luz vasca, que sube por los prados a refugiarse en el atrio de las iglesias, que huye de la marina, y todos los azules pinta de verde. ¡A embarcar! Lluvia y viento recio. Zaloma y grita: ¡Arriba la vela! En la puerta de la taberna, abierto el compás, barulla un profeta con cuatro copas, ojos y barbas de genio marino:
—¡El Raúl capea todo cuanto se sirva mandar el Napoleón de los Truenos!
Por sotavento viene muy cerrado, y otra no queda que arriar la vela. Con espumante tumbo arbola el mar por la proa. Achican, entre bandazos, los marineros. Cortas palabras, prontas resoluciones. El Raúl embarca más agua que pueden achicar los baldes. ¡Muy negra ha cerrado la noche! Sólo las luces alternas de los faros por la proa. El Raúl corre el temporal a palo seco. Entre el salitre de las olas y el racheo del viento, voces y zaloma alarmada. ¡Hombre al agua! Un remo detrás para que aguante a flote. ¿Por dónde asoma? ¿Pudo o no pudo alcanzar el remo? El Raúl marina como una gaviota. Para verle entrar de arriada se ladean el quepis, a la puerta de sus garitas, los bigotes aduaneros del Imperio Francés.
—¡Bravo!
—¡Un remojazo! Y algo que escribir para la Comandancia... Y menos mal no tener que vestirse de luto ninguna de nuestras familias.
—¿Pues qué ha sido?
—¡El Emigrado!
—¡Menos mal, como usted ha dicho, patrón! ¿No aceptaría usted una copa de vitriolo? ¡Me simpatizan los bravos lobos de la marinería francesa!
VI
El Emigrado, sostenido en el remo, llena de sal la boca, volvía a verse en la cuerda de Leganés. ¡Trigos y sol manchegos en la noche negra del naufragio, doblado sobre el remo! Súbito triángulo de agria y desconcertada luz amarilla. Casernas y pabellones. Soldados que hacen ejercicio. Paralelas. Reductos. Baterías. Pelotones en traje de maniobra. Una corneta. Se desbarata la luminosa y triangulada geometría. En el repliegue de notas se incrusta la luz árida de un polígono militar. Patulea de soldados. Todo cerca y lejos, nítido, cristalino, diminuto, como encerrado en la lentejilla de un anteojo mágico. De pronto, un vértigo dinámico, pero los pelotones que hacen el ejercicio, sin embargo, están inmóviles. Se ha borrado la sucesión de los movimientos, todos se realizan a un tiempo, con un milagro táctico: Todo se desbarata y transporta con rafagueo de cornetas. Azules horizontes. Encendidos trigales. Carretera de Leganés. Sudor y polvo. Fuentecilla de hierro, donde un soldado, con el ros en la cuneta, se lava la sangre de los morros que le hinchó el cabo. ¡La cuerda! ¡La cuerda! Chunga y bullanga. Sobre un ribazo, grandullones y mozuelas, comadres de pueblo, un clérigo con bonete y sotana. Rompe a cantar el zapatero remendón que va en la cuerda:
—¡Tanto cura, tanto cura!
¡Tanto relajado fraile!
¡Tanta monja sin convento!
¡Tanto chiquillo sin padre!
El Teniente de la fuerza ordena silencio. El soldado que tiene la cara llena de sangre enrojece el hilillo de la fuente. Una taberna con frisos azules: La cortinilla levantada sobre la puerta: Enjambre de moscas: El ramo de laurel seco, cayéndose: Húmeda oscuridad, frescuras mosteñas promete el zaguán. Caminar y caminar, la sombra al costado. Fatigosos brillos de micas. Yermos terrones. Yuntas de mulas. Toros caretos que se incorporan bramando. Moscas y tábanos. Remotos piños de ovejas. Polvareda con piaras. Y sobre los términos de la marcha, la torre de la iglesia y el cigüeño en las nubes remontado. Promesas de un corral donde dormir con centinelas. Las baquetas de cabos y sargentos mosquean las espaldas y avivan el paso de los aspeados. En la plaza del pueblo, la murga municipal. Un globo hecho con gacetas se quema sobre los tejados. Tumulto de campanas. ¡Están ardiendo las eras! Se hace todo relampagueo el recuerdo. Abierta la iglesia. Un clérigo deja su confesonario. ¡Aquí! El náufrago escupe la sal que le llena la boca y cobra conciencia de la pértiga que le sostiene entre mar y cielo. ¡Las luces de un barco!
VII
¡Verdes escampadas de lluvia y ventisca, luces de tarde, paseo y melancolía de los emigrados españoles por la orilla húmeda de la carretera entre Irún y Hendaya! En la frontera vasco-francesa, los emigrados engañaban sus atribuladas privaciones con las bengalas de los manifiestos revolucionarios. Aquellos ilusos patriotas del credo progresista soportaban honestamente en sus tabucos muchas gazuzas de pan y tabaco: Formaban un bolo de famélicos iluminados: Alguno profesaba la guitarra por cifra y solfeo, otros se habían puesto a rapabarbas, sin que faltase el carambolista de cartel ni el maestro de baile y castellano: Ejercían sus vagos y amenos oficios con un aire distraído de poetas en busca de consonante: Conspiraban en el humo de los cafés y botillerías con verdes billares. Las tardes de la primavera vasca, cuando hacía claro, salían a pasear por las mojadas carreteras, y la revolución con bufanda, paraguas, chanclos de goma, se asomaba sobre la frontera de España. Por las noches, los que podían dispensar algunos cobres se juntaban a jugar el tute en la botillería de Madame Collette. Entre los ronquidos de la vieja francesa y el remangue de los arrastres se leía el inflamado programa de La Discusión. Fuera, la lluvia azotaba los cristales. Y en el sereno de estrellas, cuando volvían a sus tabucos aprovechando la escampada, se transmitían órdenes secretas llegadas de los círculos revolucionarios, los acuerdos entre los grandes emigrados de Londres, de Bruselas, de París: Se contaban los apuros para bandearse, se hacían pequeños empréstitos de cobres y tabacos, cambiaban noticias sobre el zapatero remendón y el sastre taumaturgo, que volvía la juventud a los gabanes: Murmuraban de la hospitalidad francesa, de la petulancia de los hombres, del poco recato de las casadas, y, con resquemor patriótico, discutían que se hablase en gringo a un paso de la frontera, sólo por hacer de menos al fuero del castellano. Entonces se conmovían y renovaba su juramento Pancho López, Teniente de Cazadores:
—¡Eso es un corte de mangas a mi madre! ¡Señores, aludo a la enseña roja y gualda! ¡Pancho López se juramenta para no hablar más que la lengua patria!
VIII
El Soldado de África, como escribían los retóricos del progresismo, conspiraba emigrado en Londres. Don Juan Prim y Prats, Teniente General, Marqués de los Castillejos, Conde de Reus y Vizconde del Bruch, era el más señalado caudillo de la revolución liberal, que prometía convertir a la patria española en feliz Arcadia. El Soldado de África, enfermo del hígado, amarillo de bilis regicidas, aborrascaba el horizonte político con los metafóricos relámpagos de su matona, aquella que en los albores isabelinos habían feriado las camarillas apostólicas, revolucionadas frente a la Regencia Baldomera. Al General Prim las ratas palaciegas se lo figuraban siempre a caballo. A Caballo, cubierto de polvo, con batallones pronunciados, así le vio por primera vez la augusta niña desde un balcón de su Real Cámara. La Condesa de Espoz y Mina, Aya y Camarera Mayor, hace recuerdo en sus Memorias. El General Prim tenía puesto sitio a Palacio. Caracoleando recorría las filas de sus batallones. Arengaba con un brazo en alto: Intimaba la rendición de la guardia. Y sonando espuelas, cubierto de lodo, pisó la Regia Cámara. El General Narváez, también sublevado, se lo presentó a la Reina:
—¡Señora, la más invicta espada de Vuestro Ejército!
La más invicta espada, siempre díscola, ahora esgrime su jaque floreo entre las nieblas del Támesis. Con el torvo y escarmentado despecho de los fracasos anteriores, ya no excusa pacto ni compromiso para sacar a puja la Corona de Castillos y Leones. ¡Lástima que no hubiese sido el despecho agudeza política, porque nada ayudó tanto al descrédito isabelino como aquel sonsoniche con que los revolucionarios corrían las Cortes de Europa!:
—¡Me compra usted un Trono!
El General Prim sostenía secretas negociaciones con los tibios unionistas y los apasionados radicales que escribían La Discusión. Y como aún no convenían todos en el fin antidinástico, chupaban, alternativamente, una vieja tagarnina de Don Baldomero:
—¡Cúmplase la voluntad Nacional!
Pero ninguno daba tantos humazos en aquella colilla miliciana como el Soldado de África.
IX
¡Naranjales de San Telmo! Corte de Infantes. Los Serenísimos Duques de Montpensier conspiran contra su augusta hermana, y las matonas del unionismo tramitan la conjura con sus Altezas Reales. El Infante de Orleáns tiene abiertas sus gavetas para la puja de la Corona de España. Rompiendo cortinas, con fru-frú de sedas, aparece la Señora Infanta: Moño de batería, pañoleta de encajes, falda de volantillos, miriñaque de mucha rueda. Trae en la mano una carta, se engalla y la muestra con un baile en los largos pendientes de calabaza: Brillantes y turquesas.
—¡De mi hermana! Nos invita a las bodas de su hija. ¿Qué hacemos?
El Duque inclina su enorme nariz con taimada condescendencia.
—¡No faltar! Es un deber de familia... Un desaire seria significarnos demasiado... Tu hermana, en esta ocasión, ha estado muy diplomática.
—¡Pues no lo celebro!
El Duque se vuelve sobre la gaveta y repasa el correo, listas de conjurados y avisos misteriosos, con llantinas y tientos a la bolsa de Su Alteza. Al Serenísimo Infante se le resbalan los lentes sobre aquellos papeles. Las revoluciones no se hacen sin dinero, y tiene comprometida la oferta de tres millones para la compra de generales y sargentos. Negociadores van y vienen. La Unión Liberal, escondiéndose, alarga la mano, pero los viejos del progresismo rehúsan todo pacto y hacen la cruz a los dineros de San Telmo. El Infante de Orleáns, zamacuco y burgués, con la pluma en la oreja, repasa sus libros comerciales y suspira el tango cañí del Adiós mi Dinero.
X
En París de Francia, Don Salustiano Olózaga bate el organillo progresista con la tocata de la Unión Ibérica. Esta música daba prestigio histórico y colmaba de compases elocuentes la tramoya de los emigrados contra la Dinastía Borbónica. El Embajador de Portugal en París sostenía frecuentes y reservadas conversaciones con Don Salustiano. Se intrigaba para que aceptase la Corona de España Don Fernando de Coburgo, desconsolado viudo de Su Majestad Fidelísima. Don Salustiano, por este tiempo, era un hermoso viejo de patilla blanca, epicúreo, sanguíneo, verboso, que aún conservaba joven la mirada y fuegos endrinos de ingenio y travesura en los párpados inflados: Muy ameno conversador, se complacía evocando lances de la mocedad, amores y fortunas, cárceles y destierros: Hacía frecuente memoria de los días en que anduvo enamorado de Rafaelita Quiroga. ¡Aquella Rafaelita que cantaba en las tertulias el Triste Chatas! Don Salustiano, bajo el palio de recuerdos, tenía una sonrisa de epigrama latino: ¡La angelical hermosura de rosas y natas que le había merecido tantos cocos era, por Gracia del Espíritu Santo, la Seráfica Madre Patrocinio! ¡Qué lejos todo y cuántas mudanzas! ¡Aquella Rafaelita Quiroga acaso ya tenía luces sobrenaturales cuando esgrimía su agudeza en los juegos de prendas, cargando navíos de La Habana! Don Salustiano ironizaba, como cualquier mundano Marco Aurelio. Las fantasías de la Unión Ibérica daban luz a las horas de su destierro en la niebla y los reumas del Sena. Pero no le faltaban aprensiones de viejo, y pensaba que pudiera ser su destino irse a la sepultura con el fruto en la era.
XI
¡Unión Ibérica! Sueños que al mar llevan los númenes del río que el pecho saca fuera para hablar a los reyes. ¡Tajo y Texo, cuna de latinas gramáticas que se vierte en el mar de América! ¡Cima de linajes y espadas, arsenal de naves, verbo Ispaniense! ¡Graves vacilaciones llevó aquel alocado pensamiento al viudo consorte de la Reina Fidelísima. Don Fernando se finchaba con el cumplimiento portugués:
—¡Muito obrigado!
Don Fernando de Coburgo andaba remiso para comprometerse y las razones que alegaba, muy para tenidas en cuenta: Aducía ejemplos, como en las buenas lecturas piadosas, y recordaba el caso de un judío, joyero en Amsterdam: Se llamaba Fritz. A este judío se llegaron unos burlones. «Fritz, ¿en cuánto tasas la corona de Napoleón?» Fritz se puso a reír con una mueca muy fea: «Para calibrar las piedras y tocar el oro con el agua fuerte hay que desmontársela de la cabezota.»
Don Fernando de Coburgo celebraba con cuca soflama de príncipe la roma ironía tudesca, y no explicaba nada. Tenía el veguero apagado: Con amable deferencia pedía yesca a un ayudante:
—¡Muito obrigado!
Bajo los miradores reales se desliza, coro de líquidas voces, la verde fábula del Tajo. El emisario de los descontentos españoles, flaco, tuerto, la levita llena de manchas, el chisterín gentilmente apoyado en una cadera, pantalón de franja y trabrillas, las botas fuelles, desbetunadas, tiene un lírico apasionamiento: Explica con vocablo de gacetero los elocuentes telones históricos de Don Salustiano: Y metafóricamente agobiado con el peso de aquel glorioso destino, oye la parrafada el desconsolado consorte de la difunta Reina Fidelísima. Al Don Fernando de Coburgo, obeso elefante tudesco, no dejaban de encandilarle las mirillas, los abalorios de la Corona de España. Pero el destino histórico con que enfáticamente le brindaban, dábale pesadumbre. Don Fernando, muy cuerdamente, temía los enojos ingleses, y, con aquel veto, perder la ocasión de coronarse: Don Fernando miraba el reloj: Era la hora del tapadillo y la cena con una bailarina de la Ópera. Cortó la audiencia:
—¡Oh! ¡La Unión Ibérica! ¡Hermoso sueño! ¡Irrealizable sin el beneplácito de Inglaterra y Francia! ¡Aún nos veremos!
Volvió tarde, se metió en la cama, se puso el gorro y se durmió cansado. Soñó con la Signorina Grimaldi. Bajo los miradores reales, el río sacaba fuera mucho más del pecho y sólo por escrúpulo de la luna no descubría las vergüenzas.
XII
Don Juan Prim aquella noche, en el conciliábulo de emigrados que le hacían tertulia, daba cuenta de un cable llegado de Lisboa. Iba el papel de mano en mano. Don Juan lo reclama, lo dobla y con un palmetazo lo fija en la mesa. Musita una voz: —¡Algo enigmático!
Y otra de vejete:
—¡Perfectamente claro!
El General, cortando los murmullos, toma el papel y lo desdobla. Lee recalcando:
—Mala feria. Sousa.
Explica a su vecino el vejete:
—Sousa es Carlos Rubio.
Toma la palabra el General:
—Han, sin duda, surgido dificultades por parte de Don Fernando de Coburgo. Mala feria es la frase convenida. Sin embargo, tengo motivos para sospechar que es cosa nada más que aplazada la aceptación. Y si falta esta candidatura, otra habrá con menos inconvenientes.
El vejete cuchicheaba con el vecino:
—El General está en desacuerdo con Olózaga. Alude, claramente, a tus tratos de Cascajares con Don Carlos.
—Pues creía que no los aprobase.
—Don Carlos juraría la Constitución.
—No hizo menos Fernando VII.
Proseguía el General:
—El Duque de la Victoria tiene el mejor concepto de lo que debe hacerse, y suya es la frase que lo expresa: Cúmplase la voluntad Nacional. Ésa debe ser nuestra enseña. Las Cortes Soberanas elegirán la forma del futuro Gobierno. A nosotros sólo nos cumple, ahora, unirnos para lavar el oprobio que supone el cetro en las manos de Isabel II. Don Salustiano Olózaga, gloria del progresismo, nos abrió el horizonte de una elocuente promesa. Todos los mitos son bellos, y a mi corazón de soldado, ninguno como la Unión Ibérica. Pero yo pregunto: Ese hermoso mito, ¿puede conciliarse con las realidades? La revolución debe alejarse de toda política de aventuras. ¡No soñemos! ¡No soñemos! ¡No soñemos!
Calló el General, y en pie, vuelto el rostro a los oyentes, refrendó con un puñetazo en la mesa el ukase que prohibía los sueños. Finalizó la reunión con alguna colecta. Y en la calle, entre el tapabocas y la niebla, murmuraba el vejete descontento:
—¡Este hombre no hará nada!
Y responde el confidente:
—Sacarnos los cuartos.
—¡La Historia se hace con sueños!
—¡Y con ambición!
—No hay honrada ambición sin demencia.
—Don Juan se pasa de cuerdo.
—Eso le pierde. ¡No hará nada!
—Derribará el Trono. Yo tengo confianza en su acción.
—Le faltan las alas. ¡No sueña!
—¿Quería usted un poeta para hacer la revolución?
—Si a usted le da lo mismo, un Profeta. Mañana me embarco para Pasajes. La inteligencia con los republicanos es indispensable.
—¿Qué dice Don Juan?—¡Acepta!
XIII
El Capitán Romero García acaba de aparecer con aquel chaquetón de contramaestre que le dieron a bordo del patache holandés. Buena ginebra, buena peluquilla, no vale olvidarlo. Brindaba con la petaca. Ha perdido todo nombre anterior y se llama el náufrago. Los jugadores de malilla barajan más lentos. En la taberna, mientras pone velas a un barco de juguete, el náufrago relata su naufragio:
—Completa y redonda como una moneda, mi vida se me volcó en un recuerdo. Me vi todo chico, quebrándole la cabeza a mi abuela. Me vi como era en la Academia. Y frente a Sebastopol. Señores, yo soy un oficial con estudios y he asistido a la guerra de Crimea.
Queda callado poniendo drizas al navío. La malilla revive disputas y remangues del naipe. La tabernera trae una escudilla con vapores de ragout y pimienta. El náufrago, entonces, se encarama y cuelga su navío de tres puentes en un clavo del techo. Salta al suelo. Cojea el banquillo. Un jugador de malilla:
—¡Bien huele eso!
La hija de la tabernera toma un taburete y cabalga la pierna: Bata de percal, lazos azules, un aro de lacre en el pelo, pupilas de mar, labios pintados, rizos en la frente, mejillas inmóviles, con rigidez de albayalde. Melania es su nombre y estudia solfeo.
—Me ha hecho gracia que, en vez de considerar el peligro, se ha visto usted quebrándole la cabeza a su mamá.
—¡Y, sin embargo, es así!
—¡Pues será usted el primero!
Uno que corta la baraja:
—¡Poco tiene de novedad el caso!
La mozuela ríe toda pintada y vieja. La madre, que anota la cuenta, mira por encima de sus anteojos:
—Niña, ¡no seas bachillera!
Otro jugador de malilla:
—Son fenómenos magnéticos.
La tabernera, con un gesto complacido:
—Usted habrá leído el folletín de El collar de la Reina.
—Hay un mundo sobrenatural.
El náufrago contempla el barco de juguete, que navega quieto, colgado de la viga.
—Si no estuviese en desacuerdo con mis ideas se lo ofrecería a la Patrona de los Marineros.
XIV
—¡Mon papa!
¡Mon papa!
Melania corría la casa y mudaba la lechuga al canario con el estribillo de Offenbach. A los vecinos les parecía aquella letra poco respetuosa para Monsieur Trebouchet. La tabernera tenía marido: Quepis azul, galones colorados. Un aduanero de la cáscara republicana, gran lector de las gacetas liberales, muy dicharachero y petulante. Con este tiempo de lluvias y ventiscas no era extraño que volviese apimplado de las guardias en la marina. Madame Collette, mujer inteligente, se lo explicaba con un arrebujo, escondiendo las manos bajo su pelerina de estambre:
—¡Mucho mal tiempo!... ¡A los hombres no les pida usted milagros!
Monsieur Trebouchet elogiaba los encantos y opulencias de su compañera: Nunca, con luces en el campanario, decía mi mujer, porque era un curda romántico. Madame Collette, únicamente sacaba las uñas los domingos, cuando leía los folletines de la semana y faltaba alguno de la serie. El domingo, la niña, sin colegio ni solfeo, se cuidaba del mostrador. Madame Collette, en la sala del piano, devoraba folletines: Tenía un estante con Los Tres Mosqueteros, Las Aventuras de Rocambole, El judío Errante, Las veladas de la Granja. Madame Collette, fofa, mantecosa, rosada, leía en las tardes domingueras con los visillos del balcón levantados. La sala tenía un balcón azul, con crestas de espuma sobre la lontananza de la playa. Melania, abajo, en el mostrador, cantaba:
—¡Mon papa!
¡Mon papa!
¡On ne le connais pas!
Don Tomás, el maestro de solfeo, no podía soportar aquellos compases. Estimaba al matrimonio Trebouchet. Por otra parte, un matrimonio muy respetable. Quería a su discípula, y el precoz descaro de la mozuela le alarmaba: Don Tomás era un emigrado español, músico de charanga, hombre tímido y terco, muy devoto del Soldado de África: Don Tomás leía los folletines que le prestaba Madame Collette: Eran pocas las secciones y se aburría en su desván de emigrado. Los domingos, anocheciendo, solía aparecer por la sala del piano: Algunas veces se volvía sin entrar, tanto le irritaba el sonsonete:
—¡Mon papa!
¡Mon papa!
XV
Don Tomás otras veces toca aires tristes en la bandurria. Melania canta la letra española engordando las erres. El aduanero se ladea el quepis:
—¡Horas inolvidables!
Melania se asegura el aro lacre de! pelo. En unas fiebres se lo habían cortado y lo llevaba en melena. Sobre el canto sale a bailar de la mano de Monsieur Trebouchet: Frente al marido de su madre arquea las cejas. Enigmas crueles la boca pintada en corazón, las azules ojeras, el rígido estuco de la máscara. Inicia una pirueta de cancán y escapa, mofándose:
—¡Mon papa!
¡Mon papa!
Monsieur Trebouchet, con su guiño de franchute petulante, martiriza al profesor de solfeo:
—¡No tienen ustedes los españoles un Offenbach!
Replica Don Tomás:
—¡Tenemos un Eslava!
Se llena de suficiencia el aduanero:
—¡Yo lo ignoro!
Madame Collette, con mucho tacto y dulzura, intervenía para no herir el patriotismo del emigrado:
—Tú, querido, lo ignoras porque no puedes conocerlo todo. Estás hablando con un profesional, y la música no es tu fuerte. Le debes una satisfacción a Don Tomás. En la España hay músicos muy eminentes que no dejan mal a sus modelos franceses. El Señor Eslava, posiblemente, será uno de los primeros.
Suspira Don Tomás desconsolado:
—¡Un maestro universal! ¡La niña estudia por su Método!...
La niña saca la lengua:
—¡Muy aburrido!
Don Tomás, suave y dulzón, dobla la cabeza sobre un hombro:
—¡El estudio siempre es árido! Natural de su joven edad preferir Terpsícore a Orfeo.
Melania, con la flecha clavada en los aceros del corsé, salta en los medios, con una cabriola de escenario:
—¡Mon papa!
¡Mon papa!
—¡Cállate, Melania! ¡A Don Tomás no le gusta que cantes esas desvergüenzas!
—¡Ya lo sé!
—¿Pues entonces?
Don Tomás se resigna:
—Se complace en mortificarme... ¡Por nada del mundo quisiera ser el novio de usted, Señorita Melania!
—¡En todo caso, de mi mamá! ¡Más iguales!
Don Tomás se ruboriza. Madame Collette coquetea, y el aduanero celebra el desgaire de la muñeca:
—¡Lo que ella sabe!
Don Tomás se despide. Con la guitarra al brazo, ejecuta una cortesía tímida, sobre el alfombrín del piano, entre la vasca marina del balcón y la Vista de Versalles.
XVI
En aquellos días isabelinos, los emigrados españoles llevaban por el mundo la negra leyenda de cárceles y destierros: Sobrados de fantasía, cuanto escasos de miramiento, contaban y no acababan, licencias y desafueros de las Personas Reales: Nombraban a la Señora con muy feas expresiones, y daban el remoquete de Paquita al Rey Consorte; de Puigmoltejo, al Augusto Heredero del Trono. Reverdecía por el Ruedo Ibérico la rufa tonada de Juanilla la Beltraneja. ¡Aleluyas antiguas de tan buen compás para los Católicos Reyes Isabel y Fernando! Como siempre, en la sombra, intrigaba el Gran Camarillón del Augusto Consorte. Recibía correos misteriosos y despachaba emisarios a la Corte Romana. Ante los avances demagógicos del liberalismo, aconsejaba la abdicación con todos sus derechos y privilegios en el hijo de la Archiduquesa Beatriz. Nombrándole con este artificio, se daba advertencia de un cierto interés por parte de Austria. Renovábase la conjura que años atrás había traído los fusilamientos de la Rápita: El Gran Camarillón del Rey Consorte intrigaba como antaño, y no parece dudoso que, de donde salieron las primeras murmuraciones beltranillas, fue de aquel cabildo. Las cornejas palaciegas, de mucho antes que los emigrados, ya tenían en el pico la castañeta del Puigmoltejo. Pero ello no excusa a los corrillos progresistas que cantaban aquellas boleras por el mundo. Aquellas boleras y el mal ejemplo de una monja que últimamente había parido en Barbastro:
—¿De quién?
—¡Pueden ustedes figurárselo! ¡Del Papa!
XVII
El Gobierno se había reunido en Consejo:
—¡Confirmado, plenamente confirmado el abrazo de Unión y Progreso!
Se burlaba el Señor Presidente:
—¡No es un abrazo! ¡Es una gruesa! Abrazo de Don Juan y Don Baldomero. De Don Juan y Don Salus. Don Salus y Espartero. Espartero y Serrano. Serrano y Don Juan. Don Juan y el Duque de Montpensier. El Duque y la Duquesa. ¡Valiente fandango!
Pero no lo llevaba en paciencia el docto Señor Coronado, Ministro de Gracia y Justicia. Sus ricillos de maniquí se sublevan al humor chancero del Señor Presidente:
—¡Es preciso que la ley, en todo su rigor, sirva una vez de ejemplar escarmiento!
Apoyó el Señor Marfori, que fumaba los mejores vegueros de la Vuelta de Abajo:
—¡La tranca! ¡La tranca! ¡La tranca!
Corrigió pulcramente el Señor Coronado:
—¡La Ley! ¡Déjeme usted a mí con la Ley! ¡No necesito más!
Esclareció con celo ejemplar el Señor Ministro de la Guerra:
—¡La Ley Marcial!
El Señor Coronado era un vejete atrabiliario, sabihondo y tontaina, muy escrupuloso en las devociones de oír misa diaria y comulgar los viernes. Hablaba escuchándose, pero con un aire pulcro, modestamente, porque tenía una voz fatua de ético catedrático:
—Señores, mi sentir es que deben desarchivarse todos los procesos políticos. Tras este pequeño expediente, enviar a la cárcel a muchos ilustres personajes de las logias liberales, que ya debieran dormir en ella para tranquilidad de estos Reinos.
El Señor Ministro de Gracia y Justicia hablaba alambicado, con formas un poco anticuadas, pero, sin duda, muy doctamente. El Señor González Bravo se lucía haciendo pajaritas de papel y las colocaba en las carteras de sus compañeros. Tomó la palabra, doblando el pico a la pajarita número siete:
—El Gobierno tiene noticia de haber recorrido algunas capillas de los barrios bajos Don Nicolás María Rivero.
—¡Muy cierto!
—¡Probado!
—¡Y también Becerra!
—¡Lo sé por mi cochero!
Continuó el Señor González Bravo:
—El Gobierno no debe precipitarse con riesgo de darle al suceso más importancia de la que en sí tiene. Don Nicolás María Rivero pudo haber concurrido a esos lugares de la alegría popular, por expansionarse, sin ánimos de zaragata política... ¡Mera y generosa pasión báquica, como el cochero de mi querido colega Don Martín Belda!
El Presidente del Consejo puso una nueva pajarita sobre la cartera del Señor Coronado. Se le saltaba al docto vejete la dentadura postiza, pareciéndole que el obsequio no venía sin ánimo de picarle. El Señor Coronado era muy comedido, y se contuvo de dar un papirotazo en la cartera y meter todas las pajaritas en vuelo. Pero aquella broma le sulfuraba: Así era su lamento en el locutorio de las Madres de Jesús:
—¡Juzgaba hombre de más seriedad al Señor González Bravo!
XVIII
Rivero y Becerra, con trancas de nudos, calañés y capa, conspiraban por las tabernas de los Barrios Bajos. Era la voz popular entre Antón Martín y las Peñuelas. Ninguno los había visto, pero todos tenían un compadre de mucha verdad, que lo aseguraba. Rondas de la secreta los buscaban, todas las noches, por los cafetines y tabernas que frecuentaba la gente de bronce, pero no daban con ellos, y, como sombras duendes, se les iban de las manos: Donde preguntaban oían la misma relación alusiva a dos puntos que acababan de irse. ¡Dos puntos de calañés, capa y basto! La ronda secreta se convidaba a un chato en el mostrador, deseaba salud y tomaba soleta, atropellando al invariable curda que mea el vino en la acera:
—¡Viva Prim!
—¡Dale un mamporro!
—¡Aquéllos son!
Una carrera. Otra taberna, y hasta el alba con el cuento de la buena pipa, la ronda secreta.
XIX
El Licenciado Santa Marta había trasladado la tertulia de la rebotica al sótano. Don Felipito aquella noche llegó con un nuevo romance. Merengue, puesto en dos patas, sostenía el platillo de estaño. Rasguea el dómine:
—Pro causa natura,
el padre Claret
una bula obtuvo
para la Isabel…
LIBRO SEGUNDO ESPEJOS DE MADRID
I
—¡Se redondea el tuno de Don Pancho!... —¡Vaya pestaña la del gachó!
—¡Ha dado con una mina!
—¡Aquí todo es bufo!
—¡Bufo y trágico!
—¡Pobre España! Dolora de Campoamor
II
—¡Me gustan todas! ¡Me gustan todas!
En los cafés, los jugadores de dominó; en las redacciones, el gacetillero; en las tertulias de camilla y botijo, el gracioso que canta los números de la lotería; en el gran mundo, las tarascas más a la moda, los pollos en cambio de voz, los viejos verdes, todos los madrileños, en aquella hora de licencias y milagros, canturreaban algún aire aprendido en el Teatro de los Bufos. Un cancán de alegres compases cierra los amenes de la fiesta isabelina, cuando los santurrones candiles dislocaban el último guiño ante las pantorrillas de un cuerpo de baile, y solfas de opereta sustituían al Himno de Riego:
—¡Pero la rubia! ¡Pero la rubia!
III
—¡Ya tenemos Teatro Nacional!
—¡Música y letra!
—¡Es vergonzoso!
—Yo no me siento tan pesimista.
—¡Nosotros, que somos los creadores de la zarzuela, dando entrada al ínfimo género francés! ¿Por qué no llevar a los periódicos una cruzada combatiendo las traducciones de libreas y novelas? ¡Que se hagan ediciones económicas del Quiote! ¡Que se represente a los clásicos!
—¡Por ese camino iríamos muy lejos, Adelardo!
—¡No se prostituya usted con arreglos del francés, Eusebio!
—¡Hay que buscar el dinero donde fluye! ¡Arderíus es otro Salamanca!
IV
Entreacto. La Corte deslumbra con sus lentejuelas de tambor y gaita en el Teatro de los Bufos. La Señora —diadema, pulseras altas, pendientes brasileros— luce el regio descote, pomposa y mandona, soberaneando desde la bañera de su palco, moños y calvas, atriles de la orquesta y cuerpo de baile. Se apoderan del entreacto los galanes de la luneta y asestan los gemelos a las madamas: Aquellas dos, con mucho retoque de ricillos, cejas y lunares, son las Generalas Dulce y Serrano. El cristobalón de las patillas y los brillantes es un fantoche revolucionario que vuelve a lucir su vitola habanera en los círculos y teatros de la Corte. El Señor Fernández Vallín, que viajaba por el extranjero y ha venido, según se dice, con instrucciones de la Junta Revolucionaria de Londres. Los cinco adefesios de aquel entresuelo son las niñas del Conde de Vilomara. El fatuo de la barba cosmética y las perlas de ricachón es el Duque de Fernán-Núñez. La Marquesa de Torre-Mellada y Teresita Ozores deslumbran en la segunda platea de la derecha. Antes del tercer acto se irán al baile de la Medinaceli. El Barón de Bonifaz tiene su puesto entre la regia servidumbre. Noche de moda. El gran tono giróla su pingo de lentejuelas a la redonda de la sala, por las rojas y doradas peceras de los palcos. ¡Perlas de la Lombillo! ¡Encajes de la Cenicero! ¡Diamantes de la Casa-Juárez! ¡Rosicleres de Juanita Montes! ¡Falsas pedrerías de la Generala Ortega! ¡Bomboneras y lunares de la Torre-Mellada! ¡Lazos y plumas de Carmen y Josefina Córdova! ¡Gorjeos de Teresita Ozores! ¡Pelucona de la Duquesa de Riela! ¡Descote de la Casalduero! El rojo terciopelo de los palcos enciende un guirigay de luces y vaporosos tules, hombros desnudos, abanicos y brazaletes. En aquel proscenio, izquierda del espectador, asesinan corazones los elegantes del Reino. Pepe Alcañices es el patilludo cetrino y jaque: El rubiales del párpado caído, Gonzalo de Bogaraya: El otro de! monóculo y la roseta en el ojal del fraque, un diplomático francés. El Conde de Cheste es aquel fantasmón del sombrero con plumas y la capa blanca, que ahora besa la mano de las Augustas Personas. —Apolo y Marte ciñen sus sienes—. Los tres petulantes que se lucen apostados en el pasillo de lunetas no pertenecen al gran mundo: Por lo excesivo de las corbatas y el ensortijado de las cabezas, parecen del honrado comercio. El buen mozo del calañés y la capa con embozos grana es el Niño de Benamejí. Ahorcados los andularios de clérigo y recobrada la estampa marchosa, se hace de amigos en la Corte. Aquellos bigotes de pabilo son del Teniente General Marqués de Novaliches: Se aloja con la regia servidumbre y le aflige el escrúpulo de haber atisbado, por el rabo del ojo, a los bajos de las suripantas. Gonzalón Torre-Mellada, Pepe Bringas, Angelito Sardoal y Manolo Zambrano, que enamoran a todas las del coro, ocupan las primeras lunetas de orquesta. El húsar, con tantos cordones, es un ayudante del Duque de la Torre. La Duquesa le confía frecuentemente su escolta, y no faltan murmuraciones. Preludia la orquesta. La batuta silencia el patio. Se alza la cortina. Moños pimpantes, brazos desnudos, bocas pintadas, tules y talcos, mallas color de carne. Playera de las coristas, con baño de ola. La luz de las candilejas mete en un primer término absurdo y brillante la fila tobillera de erguidos chapines. La Corte abre su pavón de luces, divertida en el encanto fácil de ritmos y bufonadas. La Católica Majestad, siempre magnánima, se digna aplaudir la apoteosis de cancán y bengalas, y al ejemplo real, aplauden las camaristas, los mayordomos, las damas de la banda, los gentiles hombres y el Rey Consorte. Silba en la cazuela un cajista de El Imparcial. ¡Desacato a la autoridad! Le llevan preso.
V
¡Sobresalto en los bastidores de los Bufos! ¡Sonando espuelas, y arrastrando el sable, llegaba el Coronel Ceballos! Coristas y suripantas, en corsé y papillotes, acuden a cerrar la puerta de sus camarines:
—¡Ya tenemos al loco!
El Coronel Ceballos de la Escalera, brillante hoja de servicios, continente marcial, bellas barbas de cobre, ojos saltones, incoherentes y desorbitados, era un bizarro militar, rígido y ordenancista, credo apostólico, maniáticas devociones, propósitos y plumas de orate calderoniano. Gentilhombre de la Real Cámara, tuvo alborotado el sentido, por amores de la Graciosa Majestad. Los augustos ojos —claro celaje madrileño— miraban aquella locura compasivos y chanceros. A pesar de tan dulce ejemplo, algunas lechuzas apostólicas batieron la castañeta del pico, con espantado repulgo. Al Teniente General Marqués de Novaliches —Áulico del Príncipe—, aquel desacatado amor le ponía perlático y confuso. A la Duquesa de Fitero se le torcían las plumas del moño. El Conde de Cheste, Capitán General de Madrid, tuvo tanto enojo al saberlo, que arrestó y dejó sin mando al Coronel Ceballos. Refrendó las órdenes con un rugido poético:
—¡El amor de ese jefe no es un desacato, es un sacrilegio!
Cumplido el arresto, sin mando de tropas, privado del servicio de entrada en los reales aposentos, se le veía rondar en torno a Palacio. Todas las mañanas asistía al relevo de la guardia, en el Patio de la Armería. De uniforme, a la cabeza de mirones y papanatas, saludaba con estentóreos vivas y devotos textos la aparición, tras los cristales, de la Augusta Dulcinea. Repartía cigarros entre los pistolos:
—¡Muchachos, algún día tendréis que verter vuestra sangre en defensa de la Reina! Esa belleza corruptible que habéis saludado con las armas, ni comparable con la belleza de su real ánimo. ¡Quieren hacerla descender del Trono! ¡El Trono es suyo! ¡La Corona de España, suya propia! Ahora no la lleva porque es muy pesada. Estos tiempos son de jaquecas. Se la pone para dormir y tener sueños magnánimos. Las cabezas de todos los masones deben caer esta noche. ¡Vino y doble ración, valientes! ¡Esta noche!
Amonestado por la superioridad militar, dejó de acudir a la Parada. Se le veía en los cafés y botillerías, se hizo noctámbulo, perdía al juego, frecuentaba los garitos y el confesonario, las novenas y los bailes de Capellanes: Llevaba a todas partes el mismo gesto alucinado y maniático de una timidez explosiva. Caminaba rozándose con las paredes y tenía sombra de orate: Salió de su encumbrado delirio erótico para poner los ojos en una suripanta de los Bufos: Frecuentó aquel escenario, tuvo piques con metesillas y sacabancos: Una noche movió gran escándalo por celos y quiso matar a la ingrata. Luego, durante algún tiempo, no se le vio por los círculos de la juerga dorada: Hacía vida devota, confesaba y comulgaba: Solía acompañarse de un capellán castrense, clérigo trabucaire, con marcado estrabismo y anteojos, pobres manteos y zapatos arrugados, llenos de polvo. Juntos hacían largos paseos y visitaban a los pobres de San Vicente. Y en medio de esta vida, impensadamente reaparece en el escenario de los Bufos. Susto, revuelo de faldas. En el pasillo de los camarines, subitáneo cierre de puertas. El traspunte corre en busca de Don Pancho. Don Pancho, mundólogo y efusivo, manda traer pajarete y pasteles:
—¡Formalidad, Coronel! Tenemos a Sus Majestades en el Teatro.
El Coronel le abraza con arrebatado entusiasmo:
—¡Sus Majestades! Don Pancho, noble amigo, ¿no tiene el telón un agujero?
Corrió turulato, y, equivocándose, metió el ojo sobre el palco de las Generalas Dulce y Serrano —dos jacobinas de aquellos amenes—. El Duquesito de Ordax, uniforme de húsares, cordones de ayudante, dábales escolta. Fernández Vallín hacía su entrada con una caja de chocolates en cada mano,
—¡Intrigantes!
VI
Fernández Vallín despidió bajo la iluminada marquesina a las Generalas Dulce y Serrano. Las madamas sacaban los abanicos por la portezuela del coche. El cristobalón cubano faroleaba alzándose la chistera. Y acudía por la puerta del teatro, ondulando la capa andaluza, el Niño de Benamejí:
—Se me había usted eclipsado. Su señor padre político, en carta de hoy, me comunica que tiene usted instrucciones.
—¡Efectivamente!... Me ha escrito... Le daré a usted la carta. ¿Adonde se dirige usted?
—¡A cualquier parte, menos a mi casa!
—Pues vamos al Casino. Leerá usted lo que dice el viejo.
Por la Plazuela de Matute y Calle del Príncipe salieron a la Carrera de San Jerónimo. El Casino de Madrid, en los fastos isabelones, tuvo allí su sede. Subiendo la escalera, tropezaron con un mozo recadista que bajaba corriendo. En lo alto, el ujier, de casaca y medias rojas, se encorvaba sobre el balaustre, y hacía tornavoz con la mano:
—¡La botica de Borrell está abierta toda la noche!
El Niño de Benamejí, con autoritario desembarazo, alargó el bastón cortando el camino al criado:
—¿Qué sucede?
—¡Un accidente! Voy a la botica con esta receta.
El ujier explicó desde lo alto:
—El Señorito Torre-Mellada. Un vómito de sangre.
Don Segis comentó en voz baja, tocando el brazo de Fernández Vallín:
—Un vómito de vinazo. ¡El circunloquio del gachó tiene gracia!
—No me ha parecido que hablase en broma... Ni se hubiera propasado a tanto...
—¡Estamos en un país muy democrático!
—¿Y la receta?
—¡Dos reales del amoniaco!
Bajaban conversando en grupo algunos carcamales reumáticos, embufandados y enchisterados:
—¡La vida de crápula!...
—¡Un tarambana!
—Un tarambana vicioso.
—Si este chico faltase, el título y los bienes de esa casa...
Murmuró Don Segis apresurándose:
—Vamos a ver qué sucede. Tenía usted razón. Un vómito de sangre. ¡Mala cosa!
El ujier, con la mampara entreabierta, explicó:
—Jugaba una partida en la mesa grande.
—¿Ha perdido el conocimiento?
—Desvanecerse, sí, señor. Habla con un hilo de voz. La cara y las manos, una cera.
—¿Dónde está?
—No se le sacó de la Sala de Billares. En seguida apareció un médico y ordenó que se le tendiese sobre el diván y se le dejase en reposo, que era de mucho peligro trasladarle.
Atravesaron el gran salón, que por lo avanzado de la hora tenía las luces casi apagadas. Algunos grupos conversaban aislados en zonas de sombra: Discretos susurros, lentitud, silencio. Un ujier con bandeja. Solfas de fagot. Vislumbres de una cerilla. La brasa de un cigarro. Un temo. No estaba más iluminada la Sala de los Billares. Daba su verde resalte, bajo una lámpara con enagüillas, la mesa pequeña de carambolas, donde continuaba la partida de dos maniáticos, que se movían en el fondo luminoso, solos, aislados, con gesticulación desmesurada. En el otro extremo, casi a oscuras, el grupo de amigos silenciosos rodeaba al pollo del trueno, que yacía tendido sobre el diván. Un viejo con los lentes temblándole en la junta de la nariz le tomaba el pulso. El niño de Benamejí se acercó, recogida la capa con garbo torero:
—¡Salud, caballeros! ¿Qué ocurrencia ha sido ésta, Gonzalón?
El Pollo Torre-Mellada amurrió la jeta:
—Segis, conviene avisar en mi casa.
—¿Pero qué es ello?
—El petate para el otro mundo.
—¡Qué asadura!
El viejo de los lentes sacó el reloj y consultó el minutero. Todos callaron, en espera de que hablase el oráculo:
—El pulso marcha bien... Un poco débil... Aires de campo...
Jugó la pañosa el marchoso Don Segis:
—Aires de campo y abstinencia de carne. ¡Gandulazo, a tomar el olivo para Los Carvajales!
Gonzalón entornó los párpados:
—No me abaniques con la capa, Segis.
Abría de repente los ojos y se incorporaba, haciendo con los brazos un ademán afanoso de apartarse la gente. Le saltó por la boca un chorro de sangre.
VII
Las malas noticias tienen alas, vuelan desaforadas en lenguas, hay como un placer en divulgarlas, y así ocurrió con el accidente de Gonzalón Torre-Mellada: Al Palacio de Medinaceli, que ardía en fiestas, se metió el notición de una vez por cien ventanas iluminadas. La Duquesa Ángela, de rosa y crema, en el primer espejo que halló ante los ojos, ensayó un bello mohín de condolencia, indispensable en aquellas circunstancias:
—¡Qué contrariedad!
Pero inmediatamente se corrigió, gustando una fórmula selecta, que satisfacía plenamente las aspiraciones elegiacas de su alma romántica:
—¡Qué dolorosa nueva!
Las damas del gran mundo suelen tomar su lección de retórica en las revistas de salones. La dolorosa nueva, dinámica y sombrona, llevó un ligero trastorno a la fiesta de Medinaceli. Los Marqueses de Torre-Mellada estaban en el número de los concurrentes. La Marquesa, soponciada, fue conducida al tocador. El Marqués corrió turulato, refugiándose alternativamente en los brazos de unos y otros, todos en aquel momento amigos del alma:
—¡Recibiré con resignación el golpe que me envíe la Providencia!
Adolfito valsaba con Eulalia Redín. En un revuelo de colas y compases, le susurró la noticia otra pareja. Cuando se detuvieron para tomar aliento, ya la noticia era de todos. Adolfito vio al desolado padre venir con los brazos abiertos:
—¡Eulalia, tu pobre primo! ¡Adolfo, tu hermano de locuras! Acompáñame hasta el Casino. Dame tu brazo.
Era la hora de la cena, y apenas algunas almas caritativas y dispépsicas se agrupaban en torno del compungido cortesano. Adolfito le abrazó:
—¡Jeromo, aunque me manches de babas la solapa!
—¡Sois como fieras!
Salieron acompañados de unos pocos y llegaron solos a la escalera, brillante de luces, decorada con tapices y guirnaldas de flores valencianas. En el Casino tuvieron los primeros informes ciertos, por el ujier que les abrió la mampara. El Marqués, con empaque muy digno, discretamente, dejó un duro en la palma del criado. Adolfito se sorprendía de no verle más lacrimoso, pero le duró poco este cuidado: Al penetrar en el salón lleno del rumor de las tertulias, comenzaron los chifles del palaciego, las frases elegantes y rebuscadas:
—Los hijos dan trabajos, pero dan alegrías. ¡Perderlos es el mayor dolor que puede enviar el Cielo!
El Niño de Benamejí se destacó del grupo donde conversaba, y abrazó al carcamal:
—Señor Marqués, soy de los amigos que saben compartir un dolor...
—¡Segismundo, conozco su gran corazón! ¿Ha visto usted a Gonzalo?
—Hace un momento. ¡Una hemoptisis, no es la de vámonos!
Renovó sus chifles el Marqués de Torre-Mellada:
—En medio de la felicidad acecha siempre el dolor... Pero esa sentencia árabe no basta al consuelo de un golpe tan inesperado: ¡Es el único hijo, Segismundo! ¡La esperanza y el orgullo de su pobre madre!
El timorato palaciego se apoyaba en el brazo de Adolfito. Aconsejó el Pollo Real:
—¡Hay que ser hombre, Jeromo!
—¡Y lo soy, lo he sido en todas las circunstancias de mi vida! ¡Pero comprende que mi corazón se dilacera!
Se detenía en la puerta de los billares, falso y lacrimoso como si le arrestase la zozobra de una fulminante desgracia. Al cabo, pisando de puntas, con un gesto de aparatosa consternación, acudió al lado de su hijo:
—¡Qué disgusto! ¡No has pensado en tu pobre madre!
VIII
La pobre madre, ya instalada en su nido de cojines y faralaes, en la luz rosa del gabinete malva, olía un pomo de sales y susurraba mimosos cumplimientos a los buenos amigos que dejaban la fiesta por acompañarla. Los buenos amigos respondían haciendo la tornada de los cumplidos: No eran muchos: Teresita Ozores, Jorge Ordax y Pepín Río-Hermoso, muy aprensivo de que podía sobrevenirle un accidente como el de Gonzalón. La Marquesa jugaba muy discretamente la comedia de madre afligida. Su dolor resignado y del mejor tono, contrastaba con el hipo rotundo de Pepín Río-Hermoso:
—¡Pobre Gonzalón! ¡Tan fuerte que parecía!
Los buenos amigos le miraron consternados. Jorge Ordax le dio un pisotón:
—¡No hagas el asno!
—¡Una muerte repentina!
—¡Si no ha muerto, gaznápiro!
—¡Es lo mismo! ¡Una hemoptisis!...
A Pepín Río-Hermoso, las muertes repentinas le asustaban con una luz dramática de relámpagos y naufragios. Hubiera sido feliz si el mundo no abrigase hemoptisis, derrames cerebrales, anginas de pecho y cólera morbo asiático. Pepín estaba saludable, dormía doce horas, era comilón, escupía el vino, no tragaba el humo y nada podía ya asegurarle contra una muerte repentina: Gonzalón, fornido como un toro, arrojando chorros de sangre por la boca, le advertía con una temerosa ejemplaridad cartuja. Y la inicial sugerencia plástica, se le revertía en una zozobra toda nutrida con posibilidades de morir. Pepín Río-Hermoso lloraba no ser inmortal: Como no podía reprimir la congoja, salióse al balcón, abierto sobre el jardín perfumado de magnolias, y se puso a rezar bajo la noche estrellada. El temblor remoto de los astros le enfriaba la carne. Afligíale, cada vez más negra, la zozobra de la muerte, incertidumbre y pavura de dormirse y no despertar: Dejó el rezo, para formularse el propósito de confesar inmediatamente sus pecados. Teresita Ozores salió al balcón con una revolera:
—¡Ridículo!
—¡Moscas!
—¡Vete a otra parte!
—¡Teresita, tócate las narices!
—Estás haciéndole un mal tercio a Jorge y Eulalia. Tienen que hablarse. Se han arreglado. Pepín, rico, toma aire.
Pepín, tras los estores, extendía el brazo hacia la damisela:
—¡Ahora llegan! ¡Un coche acaba de pararse! ¡Tan fuerte que parecía!
Teresita le tomó de la manga:
—¡No digas nada! ¡Vamos a verle!
—¡Es horrible tener que morirse de repente!
Atravesaron el gabinete, con fuga silenciosa, pisando de puntas. La Marquesa Carolina, oculto el rostro en los almohadones, sollozaba nerviosamente con los hombros, como las primeras damas de la Comedia Francesa.
IX
El Palacio de Torre-Mellada, silencioso, con luces mochuelas en salones y corredores, mudó en miedoso susurro la charla voluble de Teresita Ozores:
—¡Pobres padres!
Teresita tomó el brazo de Pepín. Lacayos soñolientos velaban en la antesala.
Tapices y armaduras, una silla de manos decorando en el gran rellano de la escalera, un oso blanco cargado de paletos y chisteras. Teresita corrió al balaustre. Gonzalón subía de su pie, apoyado en el hombro de Don Segis. Detrás, acompañaban al desconsolado padre, Bradomín, Alcañices y Adolfito con uniforme de sombrero apuntado y capa blanca. Pepín corrió a dar sus brazos para sostener a Gonzalón:
—¿No ha sido nada!
Gonzalón le reparó los ojos:
—¡Te has anticipado a derramar una lágrima!
Ya hablaba con el fuelle apagado y cínico de los perdis que arrastran la tisis por garitos y billares con treinta y una. En lo alto de la escalera, doblada sobre el balaustre, le acogió Teresita:
—Monín, para que aprendas y no hagas calaveradas.
El Marqués de Torre-Mellada aprobó con un chifle patético:
—¡Ríñele, Teresita!
Toñete, muy compungido, levantaba el portier en el fondo de la antesala, Gonzalón le dio la mano:
—¡Toñete, sube a desnudarme!
—¡Hay que no tirar la salud! Si en la diversión falta el compás, son propios estos contratiempos, y sin más pensarlo...
Las últimas palabras del viejo servidor las apagó el portier. En tanto, el oso disecado se embozaba en la capa blanca de caballero maestrante, y el acongojado padre hallaba refugio en los brazos de Teresita. La damisela, vuelta a su ser casquivano, le daba de ojo al Pollo Real. Bradomín y Alcañices conversaban en voz baja:
—Seguiremos la discusión, Pepe. Usted no puede dudar...
—No dudo. Sé que usted reprueba esa intriga.
—Completamente.
—Pero usted la condena en silencio.
—No puedo hacer otra cosa...
—Seguiremos hablando.
Callaron discretos. Abríase una puerta. Del fondo rosa y malva del tocador salía la desconsolada madama, el pañolito en los ojos, el chal de cachemira por los hombros, los anillos sobre el brazo del Pollo Real. La Marquesa se dirigía a las habitaciones de su hijo. Toda la capilla de fieles amigos dábale asistencia y consuelo. La obertura de la gran escena apagaba las voces y las pisadas, mantenía atentos los ánimos. Y, sin embargo, fue un fracaso. Toñete guardaba la entrada de la alcoba, con un dedo sobre los labios, en consigna de Arcángel:
—¡Está en un mador!