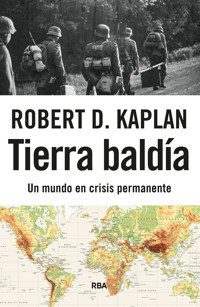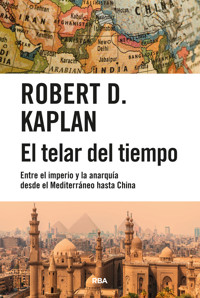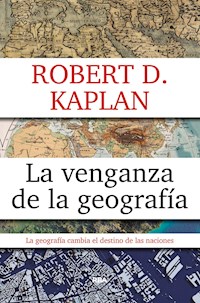Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Durante siglos, los territorios bañados por el mar Adriático han sido punto de encuentro de un efervescente intercambio comercial y cultural. Allí se entrecruzan constantemente los caminos de Occidente y Oriente, conviven católicos, ortodoxos y musulmanes, y comparten mirada los universos latino y balcánico. Ahora, cuando el mapa geopolítico de Europa se ha desplazado hacia el sur, hacia un Mediterráneo fronterizo con África y el Oriente Próximo, la región adriática está a punto de alcanzar una nueva relevancia, no ya continental, sino global. Es una zona donde se viven en primer plano los nuevos populismos, las batallas energéticas, las crisis de los refugiados y el renovado poder de Rusia y China.En este revelador libro, Robert D. Kaplan ofrece una sorprendente combinación de literatura de viajes, ensayo histórico y, sobre todo, certero análisis geopolítico, para conocer el pasado europeo reciente y el futuro mundial a medio plazo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Adriatic.
© del texto: Robert D. Kaplan, 2022.
© de la traducción: Isabel Murillo Fort, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: octubre de 2022.
REF.: OBDO091
ISBN: 978-84-1132-138-9
ELTALLERDELLLIBRE, S. L.•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PARADAVIDLEEMINGYELFALLECIDOCHARLESBOER
Aquí estoy en la estación de la que me marché la primera vez, que ha permanecido igual que entonces, sin ningún cambio. Todas las vidas que podría haber tenido comienzan aquí.
ITALOCALVINO,
Si una noche de invierno un viajero (1979)
¿Pero cómo se hace para mirar una cosa dejando de lado el yo? ¿De quién son los ojos que miran?
ITALOCALVINO, Palomar (1983)
«Europa» es un concepto demasiado amplio y demasiado nebuloso para forjar en torno a él una comunidad humana convincente. Y no es psicológicamente realista proponer, en la línea del escritor alemán Jürgen Habermas, una dualidad local y supranacional de comunidades en torno a la cual construir unas lealtades prudentemente desprovistas del peligroso énfasis en la «identidad» asociada a la unidad nacional histórica. Eso no funciona. [...] «Europa» es más un concepto geográfico que una respuesta.
TONYJUDT, ¿Una gran ilusión?: un ensayo sobre Europa (1996)
PRÓLOGO
EL PLANETA EN MINIATURA
La verdadera aventura de los viajes es la intelectual, porque los viajes más profundos son interiores por naturaleza. Es por eso por lo que viajar, desde su punto de vista más útil, genera una bibliografía. Porque los paisajes más conmovedores invitan a investigar su historia y su material cultural, hasta el punto de que el resultado de un viaje son los libros que acaban amontonándose en nuestra biblioteca: todo, desde historia hasta filosofía, pasando por geopolítica y los legados de imperios y civilizaciones. Porque todo esto (y mucho más) fluye conjuntamente. Y debido a que una bibliografía así no conoce categorías, acaba convirtiéndose en un reproche a la especialización académica, aun cuando los más grandes especialistas académicos descubran sus universos a partir de bases muy concretas. Los libros que me guían son precisamente los de estos especialistas: son tan protagonistas de este viaje como lo son los paisajes que me encuentro. Porque lo que forma una autobiografía son tanto los libros que hemos leído como las personas que hemos conocido.
Viajar es un periplo mental y, por ello, el alcance del viaje es ilimitado, abarca cualquier tipo de introspección y se ocupa de los grandes debates y problemas de nuestra época. Las revistas ilustradas de viajes, que suelen vender fantasía pura —con fotografías de sublimes modelos sobre un fondo de paisajes que muestran el Tercer Mundo con todo su esplendor—, no reflejan más que un profundo aburrimiento. Y esto no tiene nada que ver con viajar.
El viaje es un ejercicio de psicoanálisis que empieza en un momento concreto del tiempo y el espacio. Y todo lo relativo a ese momento es tanto único como sagrado, todo. Tal y como Borges escribe: «La luna de Bengala no es igual a la luna del Yemen».[1] Dado que podemos estar plenamente conscientes contemplando una luna y un cielo que no son exactamente iguales a como son la luna y el cielo en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento, viajar es una forma intensificada de conciencia y, por lo tanto, una afirmación de la existencia individual: de que tenemos una identidad que va incluso más allá de la que el mundo, la familia y los amigos nos han dado. Y puesto que nadie tiene derecho a conocernos más de lo que nosotros mismos nos conocemos, debemos intentar conocernos mejor exponiéndonos a tierras distintas y a la historia y la arquitectura que las acompañan.
¡Y debemos hacerlo solos! Nadie debería interponerse entre nosotros y una playa lejana, ni siquiera un ser querido. La originalidad surge de la soledad, de dejar vagar los pensamientos por terreno desconocido. Hace medio siglo, subí a bordo de un trasbordador que hacía la ruta entre Pescara y Split para sentirme vivo. Y por esta razón estoy ahora solo en una iglesia de Rímini en pleno invierno. Cuanto más solitario sea el escenario, cuanto más cruel sea el clima, más posibilidades hay de belleza, me digo. La gran poesía no rebosa de florituras; es austera.
Por supuesto, la búsqueda de lo extraño y lo desconocido no otorga por sí misma la sabiduría. No es lo mismo ver las diferencias entre pueblos y culturas que encontrar algunos de ellos, como muchos dicen, «exóticos», una palabra que debería ser expulsada de nuestro vocabulario. El exotismo surgió como una vía de escape de la sociedad de masas, donde la vida diaria rebosa de banalidad y aburrimiento. Pero a medida que la industrialización y la posindustrialización van calando en todos los rincones del planeta, las diferencias entre lugares y pueblos deben extraerse a partir de una familiaridad adquirida, no de una ausencia de familiaridad. El misterio de viajar tiene mucho que ver con las capas de uno mismo que van revelándose a medida que devoramos estos conocimientos. Por consiguiente, viajar debe generar dudas sobre uno mismo. Y yo estoy lleno de dudas. Cuantos más elogios recibo por parte de determinados círculos, más fallos encuentro en gran parte de lo que he hecho. Y con las dudas llegan el sentimiento de culpa y las recriminaciones. Ahora que soy mayor, me doy cuenta de que las diferencias entre los grupos y los pueblos sobre los que informé en su día —en lugares específicos, en momentos específicos— se transforman y evaporan ante mis propios ojos a medida que la humanidad se esfuerza por lograr una síntesis.
Pero todo esto son cosas que he descubierto a lo largo de este viaje: un viaje que nació del deseo de soledad e introspección, pero que acabó siendo —etapa tras etapa, y a medida que iba recorriendo kilómetros y me dirigía hacia un terreno políticamente más frágil— un trabajo periodístico en el que, finalmente, hablé con todo tipo de pensadores eslovenos y croatas y con montenegrinos y albaneses fornidos. Rompí mi voto de silencio en algún punto geográfico de allí donde Italia se funde con el mundo eslavo, al descubrir que mis preguntas sobre Europa al final de la Edad Moderna traían de vuelta la relevancia del primer modernismo (entre el Renacimiento y la Revolución Industrial) a nuestros propios tiempos, en el que las identidades vuelven a ser fluidas y múltiples. El Adriático era el lugar evidente donde buscar respuestas: aunque pasado por alto por periodistas y estrategas profesionales, el Adriático define Europa central y oriental tanto como la definen el Báltico y el mar Negro.
Y cuanto más avanzaba en mi viaje, más evidente me resultaba lo siguiente:
La dicotomía entre Occidente y Oriente, siempre frágil en estas costas, siempre entrelazada, se observa cada vez menos: más que un «choque», lo que hay es un «concierto». Cristianismo católico y cristianismo ortodoxo, cristianismo ortodoxo e islamismo, el Imperio romano de Oriente y el Imperio romano de Occidente, el Mediterráneo y los Balcanes, logran una estimulante fusión en el Adriático. Toda Europa se encuentra destilada aquí, en un espacio geográfico susceptible de ser comprendido y, por lo tanto, asimilado. Es el planeta en miniatura. De hecho, las sutilezas de las civilizaciones del Adriático abarcan ahora el mundo entero. La era del populismo que los medios de comunicación proclaman es simplemente un epifenómeno: un canto del cisne de la era de los nacionalismos. El Adriático, en consecuencia, constituye una elegía a una categoría de desemejanzas que he observado durante toda mi vida. De lo único que estoy seguro es de mi ausencia de certidumbre. Y es en este sentido que me deconstruyo: en el transcurso de un viaje, obviamente.
Mi periplo culmina en Corfú, donde afronto, a través del propio pasado de Grecia, el último drama humano e histórico, el de la experiencia de los refugiados. Las migraciones son la historia de la humanidad. Y seguirán definiendo Europa en el siglo XXI; la afluencia de árabes y africanos que hemos visto hasta el momento no constituye más que el principio. Y pocas migraciones han sido tan desgarradoras e instructivas como la de más de un millón de personas de etnia griega desde Asia Menor hacia Grecia a principios de la década de 1920. Hablaré más adelante sobre eso. Porque, en primer lugar, hay mucho terreno que recorrer y mucho sobre lo que construir.
Finalmente, escribo al borde del precipicio. Un paisaje marino precioso y ecléctico que abarca Europa entera —incluyendo sus aspectos ortodoxos y musulmanes— está a punto de convertirse en planetario, puesto que el nuevo y vasto imperio marítimo de China amenaza con superar todas las asociaciones europeas que he esbozado aquí, convirtiendo este viaje en una mera pieza de colección, un «final de gira» según la jerga de los antiguos corresponsales extranjeros. Porque el Adriático está a punto de unirse con el mar de la China Meridional y el océano Índico como elementos clave de un floreciente comercio mundial que va desde Hong Kong hasta Trieste pasando por Hambantota, Gwadar y otros puertos del Índico.
Luego está el conflicto por los nuevos descubrimientos de gas natural en el Mediterráneo oriental y la lucha por el petróleo en Libia, un lugar devastado por la guerra. Más de media docena de países costeros están implicados tanto en intensas negociaciones como en posicionamientos militares para ver qué consorcio controla los futuros gaseoductos y oleoductos, algunos de los cuales podrían llegar a Europa a través del Adriático. La verdad es que este mar se está convirtiendo en un cuello de botella para el comercio internacional y los intereses geopolíticos.
¿Y cómo lidiar con una visión tan abrumadora?
Pues con un punto de vista local en vez de global. Profundizando en las peculiaridades históricas y estéticas de cada lugar en vez de perder su textura a través de un enfoque insípido, abstracto y estereotipado. Durante los primeros años del siglo XXI, viajé por la región del océano Índico y anticipé que el Pentágono acabaría bautizándola como región «indo-pacífica». A principios de la segunda década del siglo XXI, viajé por el mar de la China Meridional y anticipé el futuro de esa región en los titulares de la prensa. Y a mediados de esa segunda década, en 2016, empecé a viajar por el Adriático y anticipé su posible destino como terminal marítima occidental de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
Pero mi objetivo no ha sido teorizar sobre geopolítica global en vista del regreso de China y Rusia a la categoría de grandes potencias. Más bien lo contrario: para obtener una visión macro es necesaria una base de conocimientos de alta resolución. Y así, justo cuando el Adriático está a punto de alcanzar una nueva relevancia global, he decidido emplearlo a modo de metáfora geográfica de una época que estamos viviendo: la Edad Moderna en Europa. Solo entendiendo lo que está pasando podremos analizar mejor lo que está por llegar.
Empiezo aquí, en esta iglesia italiana, un refugio del viento y del azote de la lluvia, consciente del latido de mis pulsaciones. ¿Existe acaso una manera mejor de medir el tiempo?
Empiezo, como he dicho, en soledad y, en este caso, con la contemplación de un poeta modernista fracasado. Pero viajes como este, por grandioso que sea su proyecto, comienzan a menudo en la más profunda oscuridad.
1
RÍMINI
Europa en piedra caliza
El mapa geopolítico de Europa se ha desplazado hacia el sur, de vuelta al Mediterráneo, allí donde Europa hace frontera con África y Oriente Próximo. El Mediterráneo está empezando a alcanzar una fluida coherencia clásica, uniendo continentes. Pero explicar esto lleva su tiempo. Porque hay que tratar sobre filosofía, poesía y paisajes antes de pasar a las relaciones internacionales.
Así pues, le ruego que tenga paciencia conmigo.
Nunca la herencia pagana de Europa me ha parecido tan segura de sí misma como en la entrada de esta iglesia cristiana. La piazza, brillante y solitaria bajo el aguacero, queda dramáticamente reducida por una línea de edificios que se extiende a mis espaldas. Cuanto más la miro, más extraordinaria me parece la iglesia. Entre las impresionantes columnas montadas sobre un estilóbato elevado hay arcadas ciegas que custodian, a su vez, un frontón triangular que afirma con confianza su profundidad. Y en el interior de ese frontón triangular hay un dintel que ancla toda la fachada. La forma y la proporción se apoderan del espacio. En la arquitectura clásica, la belleza es matemática y equivale a perfección.
Al cruzar la puerta, en lugar de la oscuridad cálida y envolvente del resplandor de las velas, me encuentro con un silencio estremecedor y palpitante y con la luz perpetua de un día encapotado al caer la tarde. Tengo la sensación de estar sumergiéndome en las nubes. El potente eco de otro par de pisadas muy de vez en cuando refuerza mi soledad. Un extenso suelo de mármol domina las escuálidas filas de bancos a medida que me aproximo al ábside (reconstruido después del bombardeo sufrido durante la Segunda Guerra Mundial). Cuanto más tiempo permanezco aquí sentado, más inmenso y sobrio se vuelve el mármol. Un frío férreo inicia su asalto.
En vez de experimentar el esplendor de las pinturas al temple de huevo y al óleo, me concentro en la claridad de la piedra caliza blanca de unas ruinas arqueológicas que fueron reconstruidas en los inicios del Renacimiento. Más que color, lo que emana de los bajorrelieves planos y comprimidos es fuerza y volumen. El festival de esculturas de piedra caliza que llena las capillas laterales se apodera de mí. Y es gracias a la piedra caliza que esas figuras apiñadas e intrincadas, a pesar de su energía, su expresividad y su fluidez de movimientos, alcanzan una intensidad abstracta y teórica. Es un arte que te hace pensar, además de sentir. No solo estoy viendo arte, sino también un camino que me devuelve a la Antigüedad a través de las ciudades-Estado de la Baja Edad Media, en las que la supervivencia comunitaria dejaba poco espacio a la moralidad convencional. Porque la belleza puede surgir a menudo a partir de la celebración del poder, convirtiéndola en un registro del pasado, el presente y el futuro de Europa.
Los rollizos putti están inmersos en una actividad frenética y sin que se les adivine un objetivo claro: celebran el impulso primigenio de la vida. El escultor los ha representado como la encarnación de la sexualidad. Los relieves emergen de la penumbra, tanto más extraordinarios por la iluminación deficiente que reina en las capillas laterales. Aunque las figuras están adheridas a la pared, su musculatura parcialmente vestida estalla en tres dimensiones con solo un mínimo trabajo de talla por parte del escultor, como poemas que revelan universos enteros con unas pocas palabras. Entre las pilastras, acompañan a los ángeles los dioses romanos, los signos del zodiaco y los exaltados símbolos humanizados de las artes: filosofía, historia, retórica y música. Aquí, el cristianismo no es más que el elemento final de una civilización en auge y vibrante.
Nada mejor que la penumbra y el frío para concentrar la mente. Este entorno monástico estimula mi mente y me trae el recuerdo de muchos libros que debo tener en cuenta antes de iniciar mi viaje en serio. En el exterior, el cielo permanece cerrado a cal y canto, la lluvia sigue martilleando la costa y las nubes casi acarician el agua, como la tinta que se desliza por un lienzo.
Mi camino hasta esta iglesia —hasta este templo, mejor dicho— ha sido laberíntico, un camino en el que paisajes memorables me han conducido hasta diversos historiadores y autores, y estos historiadores y autores hasta otros muchos más. Debo mencionarlos a todos porque forman parte de la historia, además de ser bellos por derecho propio.
Todo comenzó hace más de cuatro décadas en Mistrá, una ciudad medieval en ruinas ubicada en Grecia, al sur del Peloponeso, en las estribaciones del monte Taigeto, allí donde termina el valle del Eurotas. Fue en Mistrá donde Bizancio acabó expirando. Constantino XI Dragases Paleólogo, de origen serbo-griego, fue coronado en 1449 en Mistrá debido al malestar político que se vivía en la lejana Constantinopla, y fue tanto el último de los ochenta y ocho emperadores bizantinos como el último heredero del césar Augusto en Roma.
Mistrá, durante la primera visita que realicé a la ciudad en 1978, parecía confinada a finales de otoño, a pesar de ser ya primavera, y sus murallas derruidas y su vegetación la reducían a todas las tonalidades de marrón y de ocre. Los paisajes más exquisitos son los más sutiles: te exprimen, te fatigan por completo, más que abrumarte. Y fue así como acabé obsesionándome por las ruinas de Mistrá y su historia. Su belleza era tal que pensé que merecía la pena conocerlo todo sobre aquel lugar.
Mi obsesión con Mistrá me despertó un interés imperecedero por su figura más importante, Jorge Gemisto Pletón, un filósofo neoplatónico que vivió durante los siglos XIV y XV. Pletón fue uno de los iniciadores del Renacimiento italiano gracias a su dedicación intelectual a la Antigüedad clásica, algo que queda evidenciado con la larga visita que realizó a Florencia en 1439, en el transcurso de la cual impresionó nada más y nada menos que a Cosme de Médicis. Tal y como explica el fallecido filósofo y traductor británico Philip Sherrard, mientras que Aristóteles ya había sido asimilado como (o al menos neutralizado por) una «consciencia universal cristiana», las creencias de Platón quedaban fuera del establishment cristiano ortodoxo de la época y, en consecuencia, Platón estaba considerado por Pletón y otros eruditos como el más pagano de los dos filósofos. Y mientras el mundo bizantino agonizaba, Pletón comprendió que el «único gran activo» de Bizancio, en palabras de otro británico ya fallecido, el medievalista Steven Runciman, era el modo en que «había conservado sin adulteraciones los aprendizajes y la literatura de la antigua Grecia». Pletón viajó a Italia llevando consigo aquella sabiduría conservada. Y así fue como Pletón ayudó a fomentar un resurgimiento nacional griego, construido sobre este legado clásico de panteísmo incrustado en Bizancio, frente al asalto político y religioso del Occidente latino. La incorporación de Platón, como la quintaesencia de la Grecia antigua, al mundo de la Iglesia ortodoxa griega facilitó este proceso.[1]
Todo esto había permanecido profundamente grabado en mi memoria durante décadas cuando en 2002, casi un cuarto de siglo después de mi primera visita a Mistrá, me encontré en otra parte del Peloponeso, en la villa propiedad del escritor británico especializado en literatura de viajes Patrick Leigh Fermor, contemplando a través de las ventanas con arco de medio punto el emocionante paisaje del golfo de Mesenia y las plantaciones de nudosos olivos. Era un día frío de primavera y la ropa de Leigh Fermor olía deliciosamente a humo de leña. Llevaríamos ya bebido cerca de un litro de retsina de fabricación artesanal cuando mencioné por casualidad a Gemisto Pletón. Los ojos de Leigh Fermor se iluminaron y me obsequió con una disquisición en voz baja, con su tono elevándose apenas por encima del murmullo, durante la cual me explicó que los restos mortales de Pletón habían sido exhumados en 1465, trece años después de su fallecimiento, cuando Segismundo Malatesta, el legendario gobernador de Rímini y comandante mercenario de una fuerza expedicionaria veneciana, ostentaba el control de la ciudad baja de Mistrá y se negó a retirarse ante el avance de un ejército otomano sin antes hacerse con el cuerpo de su filósofo favorito. La voz de Leigh Fermor estaba a punto de expirar cuando me explicó que Malatesta, un cultivado mecenas de las artes y la filosofía, enterró de nuevo a Pletón en un sarcófago que instaló en la pared exterior del Tempio Malatestiano de Rímini, el templo en el que ahora me encuentro sentado.[2]
Segismundo Pandolfo Malatesta (1417-1468) era el vástago de una familia feudal que gobernó la ciudad-Estado de Rímini desde finales del siglo XIII hasta inicios del XVI. Malatesta era un condottiere, es decir, un capitán mercenario que operaba bajo los términos de un contrato, una condotta. Prototipo del hombre de acción, vivió literalmente y durante años bajo todo tipo de sentencias de muerte mientras vendía sus notables dotes militares de una ciudad-Estado a otra, hasta que acabó perdiendo, con esos tratos, la práctica totalidad de Rímini, su propia ciudad-Estado. Su imagen fue quemada públicamente en Roma. Los papas fueron a por sus tierras, el Banco Medici a por su dinero; pero, a pesar de sus cambios constantes de alianzas y su debilidad con respecto a los grandes poderes representados por el papado, Venecia y Milán —y a pesar de las derrotas, las desgracias y las traiciones (y también de los triunfos)—, Malatesta consiguió transformar esta iglesia franciscana de estilo gótico en uno de los templos más impresionantes del Renacimiento, repleto de bajorrelieves de dioses paganos, con el único objetivo de glorificarse a sí mismo y a su eterna amante y última esposa, Isotta degli Atti. Malatesta era una explosión de vida en su forma más elemental y primitiva; alguien que, como diversos historiadores han sugerido, carecía de ética convencional pero estaba armado con un arsenal ilimitado de energía y heroísmo.[3] Pienso en el retrato de Malatesta realizado por Piero della Francesca en 1450, expuesto actualmente en el Louvre, con su asombrosa nariz aguileña, sus labios escuetos y una mirada implacable y desdeñosa.
No fueron solo Mistrá y Patrick Leigh Fermor los que me llevaron hasta el TempioMalatestiano, sino también los Cantos de Ezra Pound. La poesía de Pound, gran parte de la cual no es notable, es como un túnel oscuro que conduce hacia la luz para ofrecernos nada menos que una contemplación más amplia de Europa.
Para Ezra Pound, Segismundo Malatesta era la personalidad «fáctica» perfecta, entendiendo por ello un símbolo de la virilidad en su totalidad, una figura a la vez brutal y traicionera, aun siendo un hombre extremadamente cultivado en el campo de las artes. Malatesta, en la recreación que Pound hace de él, representa un todo armonioso creado a partir de elementos disidentes: una personalidad «que deja huella en su tiempo, cuya marca sobrevive toda expropiación», escribe Hugh Kenner, el difunto erudito especialista en Pound e intérprete de su poesía. En la representación que Pound hace de él, Malatesta es un hombre de virtù —virtud varonil—, mucho menos por sus hazañas de capa y espada que por el hecho de haber restaurado y decorado este templo, convirtiéndolo en una obra de arte perfecta. (Bernard Berenson, tal vez el mayor experto en arte del siglo XX, se muestra completamente de acuerdo con Pound y escribe que la construcción de este monumento otorgó a Malatesta la reputación que «deseaba que la posteridad creyera» que merecía).
¿Por qué algunas figuras son siempre recordadas y otras caen en el olvido? Porque es precisamente el Tempio Malatestiano —una epopeya por derecho propio— y un acto de pura fuerza de voluntad lo que eleva a Malatesta por encima de todos los demás canallas y guerreros de su época. Las proezas militares de Malatesta habrían sido inútiles y sin sentido de no haber sido por la obra de arte que surgió de ellas: el Tempio. El imperialismo y la guerra, bajo el punto de vista de Pound, solo pueden quedar justificados por el arte. Porque es la épica artística lo que permite que la civilización sobreviva y empiece de nuevo.[4]
Pound dedica varios de sus primeros y más conocidos Cantos a Segismundo Malatesta, a quien idealiza con tanto detalle biográfico que los poemas (y esto es un problema grave de los Cantos en general) «decaen hasta parecer un catálogo» en determinados momentos, en opinión de otro biógrafo de Pound. En el «Canto IX», Pound califica a Malatesta de «POLUMETIS», un adjetivo homérico que significa «sagaz», una clara referencia a la adaptabilidad y al ingenio de Odiseo. Pound está locamente enamorado de Malatesta, el duro guerrero al que critica y con el que, a la vez, se identifica. Del mismo modo que Malatesta fue un mecenas de las artes y la filosofía, Pound, tomando conscientemente como modelo a su héroe, ejerció también de filántropo con otros escritores y artistas durante el periodo de su vida que pasó en Europa. Las iniciativas de Pound estuvieron claramente inspiradas en la gallardía de Malatesta. Como es bien sabido, Pound intentó ayudar a James Joyce a encontrar un editor para Dublineses y Retrato del artista adolescente, y posteriormente a hallar una revista dispuesta a publicar Ulises por entregas. Era un momento en el que Joyce vivía exiliado en Trieste, sumido en la pobreza. Pound ayudó también a T. S. Eliot a publicar «Canción de amor de J. Alfred Prufrock». De hecho, fue Pound quien ayudó a descubrir a Eliot y quien, como todos sabemos, editó La tierra baldía. Pound captó muy pronto tanto el potencial artístico como la naturaleza épica de la obra de ambos autores. Para Pound, el riesgo varonil era casi inseparable de la creación de la obra maestra artística, de modo que la imagen de la desbordada violencia de Malatesta, que ayudó a producir esta obra maestra en forma de templo en el que en estos momentos estoy helándome de frío, se convertiría irónicamente en un punto fundamental del incipiente fascismo de Pound. De hecho, el enamoramiento de Pound por la figura de Mussolini, otro hombre de acción italiano, puede relacionarse directamente con su enamoramiento de Malatesta.[5]
La escritura que Pound utiliza en los Cantos dedicados a Malatesta resulta superficialmente pegadiza. Es tan despiadadamente oscura y panorámica que envía sin cesar al lector a consultar la enciclopedia. Nunca olvidaré cuando de joven leí por primera vez el «Canto IX» y cómo he ido releyéndolo de vez en cuando con el paso de los años. Empieza con un medio galope digno de la gran pantalla:
Cierto año hubo crecidas de agua.
Cierto año pelearon en las nieves. [...]
Y se quedó con el agua al cuello
para escapar de los sabuesos, [...]
Y se peleó en Fano, una gresca callejera,
y ese casi fue su fin; [...]
Y derrotó en debate al antiheleno,
Y hubo un heredero varón del seignor,
Y Madame Ginevra murió,
Y él, Segismundo, fue capitán para los venecianos.
Y había vendido los castillos más pequeños
y construyó la gran Rocca según su propio plan.
Y luchó como diez demonios en Monteluro
y no obtuvo sino la victoria
Y el viejo Sforza nos jodió en Pésaro; [...]
Y él, Segismundo, le cantó las cuarenta a Francesco
y los expulsamos de las Marcas.[6]
Cito simplemente fragmentos de un Canto que se prolonga durante ocho páginas enteras, asaltando al lector con una avalancha de minucias factuales que, pese a haber sido admirablemente investigadas, a veces lindan con lo ininteligible (al menos para el profano) porque a menudo carecen del contexto adecuado; no obstante, resultan a la vez aromáticas y cinematográficas, incluso cuando expresan dentro de la propia persona de Malatesta las fuerzas malévolas y excesivas de toda una época.[7] No estoy seguro, sin embargo, de si esto constituye buena poesía, es decir, disciplinada. Todo está envuelto por cierto aire de diletantismo. Hugh Kenner sale en defensa de Pound: «Era una poética de hechos, no de estado de ánimo ni de respuestas, tampoco de Preguntas Abrumadoras incorpóreas».[8]
A lo largo de la vida me he ido desprendiendo de muchas cosas, pero en ningún caso de la que considero la mejor de la en ocasiones muy mala poesía de Ezra Pound, que se encuentra evidentemente en sus primeros Cantos, escritos antes de que perdiera el rumbo. Esta es la justificación del propio Pound:
La única manera de escapar de la retórica y de las guirnaldas de papel decorativas es a través de la belleza. [...] Quiero decir con eso que hay que llamar a las cosas por su nombre, hacerlo de un modo exactamente preciso, con una métrica que resulte por sí misma seductora, para que la declaración no aburra al oyente. [...] Hay pocas falacias más comunes que la opinión de que la poesía debería imitar el habla cotidiana. [...] La poesía coloquial es al verdadero arte como el muñeco de cera del barbero es a la escultura.[9]
De hecho, encontramos por todas partes el enamoramiento del poeta con el detalle del mundo preindustrial, atestiguando con ello lo que James Laughlin, fundador de la editorial New Directions, denomina método «ideogramático» de Pound,[10] en el que el poeta, según sus propias palabras, «embotella» la historia, pasando de una imagen a la siguiente, «capa sobre capa». En el «Canto III» nos encontramos con el Cid en Burgos. En el «Canto IV» estamos en Troya, que es «apenas el rescoldo de un montón de piedras liminares». Están los Plantagenet en el «Canto VI» y Dante en el «Canto VII», seguidos por Malatesta y todo lo referente a su época en los siguientes Cantos, junto con referencias a Classe, Rávena y San Vital, lugares a los que iré después de Rímini, después de dejar atrás a Pound como nudo temático de mis viajes.
En el interior del Tempio Malatestiano, mi mente viaja hacia el paisaje chino del «Canto LII»:
Este mes los árboles están llenos de savia
La lluvia ha empapado toda la tierra
las malezas muertas la enriquecen, como
hervidas en un caldo.[11]
Y luego al famoso —o tristemente famoso, de hecho— «Canto XLV»:
Usura es un miasma, usura
embota la aguja en la mano de la doncella
y entorpece la pericia de la hilandera. Pietro Lombardo
no surgió por la usura [...]
ni Piero della Francesca...[12]
La obsesión por todo lo antiguo tenía un objetivo ingenuo, ideológico y, por lo tanto, peligroso. La usura, el préstamo de dinero, estaba asociada con los judíos y, sin la menor duda, el «Canto LII» exhibe un antisemitismo manifiesto, del mismo modo que en este «Canto XLV» el antisemitismo queda encubierto. El antisemitismo manifiesto del «Canto LII» hace referencia a una frase de Benjamin Franklin acerca de mantener a los judíos alejados del Nuevo Mundo, una frase que en realidad era falsa; por lo tanto, se puede afirmar que la historia de Pound es a veces —a menudo, según sus críticos— historia de muy mala calidad. Para Pound, la usura es nada más y nada menos el pecado original que impide que el hombre pueda crear un paraíso en la tierra. Pound, dicho de otro modo, alberga una vena utópica, lo cual casi siempre resulta peligroso. El fascismo y el antisemitismo de Pound son conocidos por todos y constituyen uno de los primeros principios organizadores que se descubren en él. Y esto, por lo tanto, socaba su poesía. No existen, por ejemplo, circunstancias atenuantes para las emisiones de radio que Pound realizó durante la Segunda Guerra Mundial defendiendo a Mussolini. De hecho, incluso elogió el Mein Kampf. Aun así, tal y como William Carlos Williams dijo en una ocasión hablando sobre la obra de Pound: «¡Es el mejor oído que haya nacido jamás para escuchar ese lenguaje!». O, tal y como Kenner escribe al principio de su libro, The Poetry of Ezra Pound, haciendo claramente referencia al descrédito moral de Pound: «He tenido que elegir, y he elegido revelar la obra antes que presentar al hombre».[13]
Pero la demolición de Pound ha continuado. Personajes literarios e intelectuales como George Orwell, Robert Graves, Randall Jarrell, Joseph Brodsky, Clive James y otros —muy en especial Robert Conquest— han despellejado a Pound tanto como persona como poeta y, en algunos casos, refutan de manera convincente la insinuación de Kenner de que ambos aspectos pueden separarse. Los Cantos de Pound resultan con frecuencia ilegibles y carentes de sentido, dicen estos poetas y críticos, e incluso algunas de sus traducciones son malas: Pound, como dijo un crítico, es como un bloguero incoherente que escribió muchas décadas antes de su época. Y luego está su omnipresente odio.
Pound odiaba más cosas, además de odiar a los judíos. Se sentía profundamente distanciado de Estados Unidos y de cualquier lugar, de hecho, al que «su familia pertenecía y con el que [él] tenía una historia personal», escribe su biógrafo Humphrey Carpenter. Lo cual está muy en línea con lo que el profesor de Yale Langdon Hammer observa con respecto a T. S. Eliot, amigo de Pound y modernista contemporáneo suyo:
Para Eliot, el modernismo significaba desnaturalización: solo una serie de distanciamientos íntimos —de su lugar de origen, de su familia, de su idioma «materno», de su yo temprano— podrían haber hecho de Eliot el poeta tan especial que fue. En este sentido, Eliot no cambió nunca de nacionalidad, sino que renunció a la nacionalidad para sumarse a una comunidad internacional, una comunidad unificada no por la utilización de un idioma concreto, sino por su relación con el idioma como tal.[14]
De hecho, tanto Eliot como Pound van bastante más lejos que la simple incorporación de palabras en idiomas extranjeros, nombres de lugares extranjeros y fragmentos enteros en otras lenguas a sus poemas escritos en inglés. Inspirados por la literatura europea y mundial más que por la literatura norteamericana, pretenden enriquecer el idioma inglés con otras tradiciones, dejándolo inconmensurablemente alterado (La tierra baldía, por ejemplo, que Eliot dedica a Pound, contiene fragmentos en seis idiomas extranjeros, incluyendo entre ellos el sánscrito).[15] Claro está que estos autores no son en realidad poetas norteamericanos y considerarlos como tales es disminuirlos. El hecho de que fueran expatriados no es casualidad, evidentemente. Son poetas cosmopolitas que borran las diferencias entre Oriente y Occidente. El poeta Charles Olson reflexiona y defiende que Pound, con su nostalgia por las antiguas civilizaciones y su decadencia filosófica y moral, podría haberse convertido en «la imagen definitiva del fin de Occidente», algo que advierte de la llegada de nuestros tiempos.[16]
Siga teniendo paciencia conmigo.
Pound, igual que Eliot y Joyce —como bien sabemos todos—, ayudó a definir el modernismo literario. Y el modernismo literario, según el crítico Edmund Wilson, surgió en parte del movimiento simbolista francés, y aquí es donde el túnel oscuro que he mencionado anteriormente empieza a abrirse hacia la luz. Tal y como Wilson explica, el punto de partida del simbolismo es el siguiente: «Cada sentimiento o sensación, cada momento de conciencia, es distinto el uno del otro» y, en consecuencia, es «imposible reproducir nuestras sensaciones tal y como en realidad las experimentamos por medio [...] de la literatura corriente». Por lo tanto, todo poeta o escritor debe inventar un lenguaje propio con el que, en vez de servirse de afirmaciones directas y descripciones, transmita imágenes y metáforas que sugieran al lector su experiencia personal de conciencia. Pound, junto con Eliot y Joyce, escribe con símbolos, y para Pound, estos símbolos tienen su esencia en oscuros hechos históricos. Si bien tanto Pound como Eliot son formalmente norteamericanos y escriben en inglés, basan su obra en una revolución que tuvo lugar fuera del ámbito de la literatura inglesa: en la literatura francesa y europea. Se trata de una capa más de su cosmopolitismo y, por asociación, del choque de Oriente contra Occidente, del cual su poesía es un presagio y que, en última instancia, forma parte de la crisis europea actual.[17]
Más aún, con Pound existe esa aura seductora, ardiente como si estuviera cubierta de lava, que acompaña sus referencias históricas y que en su día atrajo mi sensibilidad juvenil: el elemento embriagador de su atención minuciosa a épocas remotas tanto en Europa como en Asia. Y, a medida que fui madurando y sintiendo más interés por las cuestiones abstractas que por las atmosféricas —en la filosofía confuciana en sí misma más que en el simple escenario en el que se desarrollaba, en la geopolítica de las ciudades-Estado italianas más que en el arte que producían—, las evocadoras alusiones de Pound a dichas cuestiones, por idiosincrásicas que pudieran ser, y podría decirse que incluso locas y chifladas durante periodos de tiempo significativos, me impidieron apartarme por completo de él.
¿Pero qué fue lo que despertó mi interés hacia él? Es lo que me pregunto mientras el frío de enero subyuga esta iglesia.
Todo empezó al principio con el «Canto I», publicado en 1925. Todavía recuerdo cuando lo leí por primera vez, con diecinueve años de edad.
Y entonces descendimos a la nave.
Enfilamos la quilla a la rompiente, a la mar divina, y
Erguimos el mástil e izamos la vela en la nave prieta,
Embarcamos ovejas y nuestros propios cuerpos
Agobiados de llanto, y los vientos en popa
Nos impulsaban con velas panzudas.
De Circe esta nave, la diosa del peinado minucioso.
Nos sentamos en el sollado, el viento trababa el timón. [...]
El sol a su modorra, sombras cubren el océano,
Llegamos a los confines de las más altas aguas,
A las tierras cimerias, y ciudades pobladas
Cubiertas de niebla de apretada trama [...]
Llegamos entonces al sitio
que Circe predijo.
Aquí Perimedes y Euríloco realizaron los ritos [...]
Derramamos libaciones para cada muerto. [...]
Oscura sangre fluyó a la fosa.
Almas del Érebo [...] de doncellas muertas [...]
De jóvenes y ancianos que mucho soportaron [...]
«Un hombre sin ventura, y su nombre por venir» [...][18]
Es la aventura definitiva, en la que el héroe Odiseo se fortalece con el recuerdo de la Guerra de Troya, igual que el poeta Pound se fortalece con el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. Los preparativos para zarpar del Inframundo, el comienzo de un viaje épico, la dramática sensación de descubrimiento en la oscura, neblinosa y remota orilla del mar Negro, donde vivían los bárbaros cimerios; el hecho de partir una vez más, sin concederse una tregua, rumbo a lo desconocido; la sabiduría que la guerra y la desolación pueden aportar, y el triunfo que podría llegar a continuación en el transcurso de una vida larga y dolorosa. Maldito Pound. Sí, sus peores críticos tienen buenos argumentos. Los Cantos son en gran medida un fracaso incoherente, un «batiburrillo que falsea lo extraordinario», utilizando palabras del fallecido Robert Conquest.[19] Pero, aun así, hay algunos Cantos, además de fragmentos de otros, que perduran bellamente en el oído.
La atracción que sentí originalmente hacia el poema fue narcisista. Era joven e imaginaba la vida heroica que tenía por delante. Pero a medida que he ido acumulando decepciones y mis cargas profesionales y personales han llegado en ocasiones a dejarme prácticamente paralizado, las profundidades del poema que antes había leído simplemente por encima empezaron a relucir. Y, en consecuencia, llevo toda la vida con él.
Pound encontró la versión medieval de la Odisea, traducida al latín por Andreas Divus, en un puesto de libros de la Rive Gauche. De inmediato se sintió atraído por la nekyia, considerada a menudo como la parte más «omnipresentemente arcaica» de la Odisea, que trata sobre el viaje de Odiseo al Inframundo siguiendo las instrucciones de la diosa Circe.[20] Y del mismo modo que Divus tradujo la Odisea del griego antiguo al latín medieval, Pound tradujo el latín medieval al inglés, empleando el ritmo del «Seafarer», el poema escrito en inglés antiguo. Esa fue la base de lo que acabaría convirtiéndose en el «Canto I». Conquest denigra los conocimientos de Pound tildándolos de «adventicios».[21] ¿Pero acaso no se explican y se descubren de esta manera gran parte de los conocimientos más útiles y satisfactorios? ¿No era el trapero del filósofo Walter Benjamin, de hecho, un buscador de cosas útiles en el transcurso de búsquedas fortuitas?[22]
Los viajes llevan a los libros, y los buenos libros nos llevan a otros buenos libros. Y así es como me he convertido en un lector obsesivo de bibliografías. Fue un método similar a este el que guio a Pound en su viaje intelectual y artístico hasta los Cantos, que evocan con audacia historia y paisajes de tal manera que ni siquiera Robert Conquest, con toda su erudición clásica y toda su mordacidad, consigue alejarse de ellos.
Un joven inglés, Adrian Stokes, descubrió la belleza de los Cantos de Pound sobre Malatesta en 1926. La consecuencia fue un libro que el mismo Stokes escribió en 1934, Stones of Rimini [Piedras de Rímini], sobre la pasión estética que despertó en él el Tempio Malatestiano.[*] Sentando en el Tempio, sostengo en mi regazo un amarillento y sobado ejemplar de bolsillo del libro de Stokes editado en 1969.
«Escribo sobre piedra. Escribo sobre Italia», empieza Stokes. Más en concreto, la totalidad de las doscientas sesenta y cuatro páginas del libro son una oda a la piedra caliza. «De toda la erosión, la de la piedra caliza [...] es la más vívida. Es la piedra caliza la que se combina con los gases del aire, la que queda esculpida por el aliento que exhalamos. Es la piedra caliza la que forma nuevas pieles y floración poética; y, por encima de todo, la piedra caliza es sensible al agente escultórico más evidente de todos: la lluvia». La atmósfera mediterránea, prosigue Stokes, se basa en la piedra caliza. «Sus ensenadas y puertos, amados por el comercio, son en su mayoría formaciones calizas. [...] Vides, olivos e higueras crecen sobre suelos calcáreos. [...] En los relieves del Tempio, la vida mediterránea muestra su plena expresión: allí, el agua es piedra».
Muchos relieves del Tempio, continúa Stokes, «tienen la apariencia de miembros de mármol vistos bajo el agua», incluso cuando se produce «la deliciosa tortura que un viento invisible y evocador ejerce sobre cabello y ropajes». Hay tal fermento de movimiento por todas partes que es casi como si «las figuras hubieran sido concebidas con volumen y luego presionadas para transformarse en bajorrelieve». El escultor responsable de todo esto —y el héroe del libro de Stokes, de hecho— fue un tal Agostino di Duccio, de Florencia, que estaba al servicio de Malatesta y vivió en Rímini entre 1449 y 1457.[23]
Este impecable y oscuro libro ha sido la guía que me ha conducido hasta aquí. Patrick Leigh Fermor, Ezra Pound, Edmund Wilson, Bernard Berenson, las críticas enfrentadas de Hugh Kenner y Robert Conquest, las ricas y complejas historias sobre la ortodoxia oriental y Gemisto Pletón de Philip Sherrard, Steven Runciman y C. M. Woodhouse, y tantos otros libros dispares, me condujeron hasta la obra de Adrian Stokes. En este sentido, viajar es la reprimenda definitiva a la servidumbre de lo que el filósofo español José Ortega y Gasset denomina el «hombre-masa», que en esta era tecnológica de especialización cada vez más intensa no conoce nada que vaya más allá de su estrecho cubículo existencial.[24] Es mi propia forma de rebelión como individuo. Porque la bibliografía que he empezado a compilar debe ser de amplio alcance... y solo estoy en el principio. Mi objetivo es utilizar un viaje geográfico lineal como método de orientación para mis lecturas, de modo que cada lugar y cada libro se construyan sobre la base de los anteriores, y en el que los autores y las voces contemporáneos entren también en escena. Y todo debe empezar y terminar con Grecia, la puerta trasera de Europa: con Mistrá y con Corfú. Solo de esta forma Europa —lo que ha sido y lo que podría todavía ser— conseguirá revelárseme.
La tercera capilla a mi izquierda es donde Agostino di Duccio esculpió los dioses paganos y los signos del zodiaco —Diana, Saturno, Mercurio, Ganímedes, etc.—, como si, igual que Ezra Pound, Agostino estuviera obsesionado por catalogar a través de su arte la totalidad del conocimiento clásico. Estando la Navidad tan reciente, la capilla paganizada sigue invadida por una escena de la Natividad, con el suelo cubierto de paja que emula un pesebre y un conjunto de figuras de mal gusto que representan a los Reyes Magos adorando a un Niño Jesús de plástico. Dirijo por un momento la mirada hacia el ábside restaurado, donde cuelga un magnífico crucifijo del siglo XIV obra de Giotto. Aquí, en esta penumbra, está Europa, donde el mundo griego y romano dio origen a la cristiandad. Y la cristiandad, en forma diluida y conmovedoramente ingenua y chabacana —tal y como demuestra esta escena de la Natividad—, sostiene todavía estas sociedades laicas tremendamente inseguras. El laicismo, más que contradecir una herencia cristiana, ofrece resistencia contra los inmigrantes musulmanes que abierta y comprensiblemente practican su religión. Es decir, la propia decadencia moral de Pound —su dedicación a la estética a menudo sin ningún propósito elevado— no necesita señalar el final de los valores religiosos en la tierra de su exilio. Europa, azotada por los vientos demográficos y culturales que llegan desde África y Eurasia, de los que el cosmopolitismo de las vanguardias literarias fue un precursor, podría aún requerir una creencia en la que sostenerse que fuera menos restrictiva que el anticuado nacionalismo.
Encuentro otro libro en mi mochila, también sobado y con medio siglo de existencia. Europe: The Emergence of an Idea es un largo ensayo escrito por Denys Hay, un intelectual británico de la Universidad de Edimburgo que falleció a mediados de la década de 1990. Fue publicado originalmente en 1957. Teniendo en cuenta que la comparación es el indicador de toda erudición seria, la única forma de escapar de la monotonía ensordecedora de los comentaristas consiste en comparar y contrastar la obra con los escritos de aquellos que se formularon preguntas similares en una coyuntura histórica anterior. Es por eso por lo que encuentro frescura en lo que es viejo y ha quedado olvidado, por mucho que generaciones posteriores de académicos hayan modificado útilmente y, en algunos casos, desaprobado algunas de estas ideas. Al fin y al cabo, las ruinas son mucho más interesantes que lo que está sobre el suelo y es obvio. Solo las ruinas pueden poner en perspectiva lo que está sobre el suelo. Y por eso releo partes de esta pequeña joya de Hay mientras estoy sentado en la iglesia.
La unidad europea (es decir, el concepto de identificarse como «europeo»), escribe Hay, tuvo sus rudimentarios comienzos en el concepto de la cristiandad medieval, encarnada por El cantar de Roldán, que se situaba en «inevitable oposición» al islam y que pronto culminaría con las cruzadas. Aquello fue un presagio de las tensiones religiosas y culturales que se viven hoy en día en Europa y muy especialmente en Francia. La cristiandad, pese a indicar una «totalidad», una civilización casi completa y, por lo tanto, una unidad psicológica, era también una idea muy «insegura», puesto que dejaba clara la diferencia —y la percepción de peligro— con un cercano mundo musulmán. (Y así nació el concepto de orientalismo de Edward Said).
Más adelante, explica Hay, y como consecuencia de los cismas de la Iglesia —políticos y de todo tipo—, esa unidad religiosa acabaría perdiéndose. Aunque en realidad no importaba, puesto que, en un sentido más amplio, la idea de ser cristiano ya había quedado identificada geográficamente con el subcontinente europeo, sobre todo después de que el imperio cristiano ortodoxo de Bizancio perdiera Asia Menor a manos de los musulmanes turcos en los siglos XIV y XV, acercando todavía más la llamada amenaza islámica. El Imperio otomano seguiría adelante conquistando gran parte de los Balcanes, situados en el interior del subcontinente europeo. Pero esto no hizo más que adelantar el concepto de identidad europea, puesto que el avance otomano contribuyó a generar un sentimiento de asedio y miedo entre los europeos:[*] una palabra que empezó a utilizarse indistintamente a la par que cristianos, puesto que ser lo uno significaba también ser lo otro, incluso sin la unidad religiosa en su día asociada con los papas de los inicios de la Edad Media. El contraste con sus vecinos del este hizo que el continente viera todas las cosas que tenía en común. «El papado podía contemporizar con el turco otomano, Francisco I podía buscar en el sultán un aliado —escribe Hay—, pero el grito universal de desesperación por la pérdida de Rodas en 1522 y el regocijo generalizado por la victoria de Don Juan de Austria en Lepanto en 1571 [contra el sultanato otomano] indican una profunda conciencia de la unidad y la función de la cristiandad».[25]
Más allá del miedo a los turcos y los sarracenos, el Renacimiento traería consigo una mayor conciencia de otros continentes (en especial de Asia y África, tal y como demuestra la poesía de Ronsard y la gran novela de Cervantes), que en virtud de la comparación vigorizó la idea de Europa. Y mientras que la «vitalidad de la cristiandad [...] se extendió hasta entrado el siglo XVII», continúa Hay, y entraría después lentamente en «el limbo de las palabras arcaicas», en cambio, Europa emergería como «el símbolo indiscutible de la mayor lealtad humana». Es decir, que el laicismo de las repúblicas de finales del Renacimiento y principios de la Edad Moderna sería una excusa para que filósofos como Maquiavelo, Montesquieu y Voltaire ensalzaran la superioridad de Europa sobre otros continentes en aquel momento. Europa acabaría siendo vista también como el bastión contra el despotismo, cuyo mejor ejemplo podía encontrarse en Rusia.[26]
La cristiandad, se esperaba, se extendería por todo el mundo, mientras que Europa, geográficamente circunscrita, acabaría significando «una región más que un programa», escribe Hay.[27] Y, sin embargo, cuando la Edad Moderna temprana dio paso a la modernidad —a pesar del cataclismo que supuso la Larga Guerra Europea de 1914-1989—, Europa emergería a principios del siglo XXI como el ejemplo de los derechos humanos y «la buena vida», alcanzando por un breve periodo en la historia una deferencia universal que la cristiandad nunca tuvo ni pudo haber tenido.
El libro de Hay plantea la siguiente cuestión:
Europa evolucionó del cristianismo al laicismo sin perder nunca su propio sentimiento de superioridad. Pero con la intensificación de la crisis europea —deuda, migrantes, pandemia— en la era posmoderna en que vivimos y con la consiguiente amenaza a esa autoestima, es posible que los europeos tengan que enfrentarse a la inercia e incluso al declive en relación con otros continentes. ¿Podría la búsqueda espiritual e introspectiva que emanará de ese declive llevarlos de regreso, con el paso del tiempo, a una ferviente creencia en el cristianismo, una fe que es decididamente la herencia recibida de Grecia y de Roma? ¿Podría el arte que contiene el Tempio Malatestiano representar tanto el futuro como el pasado?
Son grandes preguntas que exigirán capas y más capas de lecturas, que a su vez conducirán hacia consideraciones cada vez más profundas. Para que adquiera significado, un viaje que es horizontal, de una ciudad a otra, debe ser también vertical, de una idea a otra. Las exploraciones que realicemos nos hablarán no solo del pasado —y del futuro, que emerge del pasado—, sino también de nosotros mismos. En este sentido, la soledad puede ser una revelación.
El sobado ejemplar de bolsillo de la obra de Hay me produce una sensación agradable en las manos. Es casi como un talismán. Lo oscuro representa el autodescubrimiento, algo a lo que las masas aún no le han echado el guante. Sin embargo, el orgullo de descubrir un libro antiguo conlleva vanidad. Porque aceptar a Hay como la última versión sobre el tema equivale a rechazar décadas de estudios más recientes que han sumado complejidad a la visión de Hay al demostrar, por ejemplo, que los prodigiosos vínculos comerciales entre musulmanes y cristianos siguieron existiendo e incluso se incrementaron después de la conquista islámica del norte de África, por lo cual la separación entre cristianismo e islam no fue ni mucho menos tan definitiva como Hay sugiere, sin prejuicio de sus propios matices y reservas.
Mi mochila está llena hasta los topes; contiene también las notas de otros libros que he leído y que podrían ser relevantes para mis pensamientos y para el lugar donde me encuentro en este momento. Y, así pues, antes de abandonar esta iglesia, reflexiono sobre otro libro y consulto las notas que tomé a partir de la lectura de Mahoma y Carlomagno, de Henri Pirenne, la obra del gran historiador belga que se publicó en 1937, dos años después de su fallecimiento. Pirenne relata una historia paralela a la de Hay, que sin duda estuvo influido por él. «De todas las características de esa admirable construcción humana que fue el Imperio romano —dice Pirenne, empezando así su grandiosa tesis—, la más sorprendente [...] es su carácter mediterráneo». Y, como Pirenne continúa exponiendo, incluso después de la caída de Roma en Occidente, Roma en Oriente (Bizancio) siguió dominando el Mediterráneo hasta principios del siglo VII. Pero la conquista árabe, que sustituiría el latín por el árabe en el norte de África —con la costa sur del Mediterráneo gravitando con el paso del tiempo hacia Bagdad—, supuso el fin de este mundo clásico. El germanismo y el imperio de Carlomagno surgirían en el norte de Europa como consecuencia de la división del Mediterráneo, incluso cuando la «creciente prosperidad de los países musulmanes [...] beneficiara a las ciudades marítimas de Italia», e incluso cuando comunidades de griegos, cristianos coptos, nestorianos y judíos sobrevivieran y prosperaran en esta nueva civilización musulmana.[28] «Europa», en resumen, no solo se creó a sí misma, sino que fue creada por otros pueblos además de por migraciones históricas.
Pirenne relata, con deliciosa profundidad, no solo el debilitamiento del poder marítimo bizantino, sino también las excepciones a la división del Mediterráneo, que son el tema de su libro, como sucedió cuando los venecianos vendieron esclavos de habla eslava a los árabes como parte de su comercio. Igual que sucede con todas las teorías audaces de la historia y las ciencias sociales, las de Hay y Pirenne han sido blanco de los ataques de estudiosos posteriores durante el proceso de elaboración de sus propias teorías; así es como avanza siempre el conocimiento. Resulta que las visiones de Hay y de Pirenne eran demasiado extremas, muy en especial si se tiene en cuenta que fue la civilización musulmana la que ayudó a mantener con vida la herencia clásica de griegos y romanos durante la Edad Media, otro ejemplo del entretejido de civilizaciones que borra la barrera entre Oriente y Occidente. Y, aun así, la calidad literaria y un tanto excéntrica de estos académicos de tiempos pasados, que no hace más que acentuar su brillantez, sigue siendo digna de ser contemplada. Tal vez estén más próximos en espíritu a la literatura de viajes consumadamente erudita de Patrick Leigh Fermor en Mani (1958) y Roumeli (1966) que a la clase generalmente especializada de la mayoría de académicos de la actualidad.
Salgo de la iglesia y echó a andar hacia la izquierda, rodeando el edificio. Y ahí está, justo donde Leigh Fermor me dijo que estaría, completamente expuesto a la calle y bajo un arco del muro de contención exterior: el sarcófago del filósofo griego neoplatónico Jorge Gemisto Pletón. Pasa un autobús a escasos metros de este fragmento de historia lejana. Las tonalidades lúgubres de los adoquines brillan bajo la lluvia. Al otro lado de la estrecha calle, delante de la iglesia y el sarcófago, hay tiendas de ropa y accesorios cuyos escaparates parecen un museo de arte, con maniquíes ataviados con fulares de seda y botas de piel. Pasan hombres y mujeres con paraguas. Llevan ceñidos abrigos de invierno en suntuosos tonos tierra que se abren en cuellos de solapas anchas que me recuerdan las figuras de los cuadros de la Venecia de principios de la década de 1880 de John Singer Sargent, cuyo atuendo, lindando incluso con la pobreza, evoca a los cortesanos del Renacimiento. Cuando vienes a Italia, y sobre todo fuera de temporada, hay que vestirse con seriedad.
Entro en un sencillo café. Hay grandes cantidades de botellas de licor que la iluminación refleja en la pared de espejo que sirve como telón de fondo de relucientes estantes de madera. Más allá de la barra de mármol hay unas cuantas mesitas redondas cubiertas con manteles bordados. Sugerentes fotografías en blanco y negro de películas de la posguerra decoran las paredes. El aroma intenso y vigorizante a café y repostería proclaman civilización tanto como cualquier museo. Se levantan dos ancianas con bastón y se acercan a la barra para pagar su consumición. Llevan pantalones negros ceñidos, cubren la cabeza con sombreros negros y se ven bellísimas. Entra una pareja. Son muy mayores. La mujer lleva un abrigo de piel sobre el vestido y el hombre una elegante americana gris con corbata rosa y pañuelo. Piden dos expresos dobles y empiezan a leer tranquilamente los periódicos. Se han acicalado para hacer esto. Se trata de una cultura que ha evolucionado profundamente a lo largo de la historia y que emerge de la misma raíz que la piedra caliza esculpida del interior de la iglesia. Salir del Tempio no implica perder el hilo de mi historia.
Me alojo en el Grand Hotel. Siendo enero, está casi vacío y, por lo tanto, es de lo más revelador (y no resulta caro, además). Construido en 1908, el brillo de sus lámparas de araña se refleja en el mármol blanco, en las columnas de color carne y en la tapicería en tonos naranja quemada. La decoración de la habitación sugiere perfume a raudales. El estrecho ascensor y su botonera oxidada no hacen más que incrementar la ilusión de vivir inmerso en el lujo del Viejo Mundo. «Rímini —dice la guía Baedeker de 1909—, la antigua Ariminum, una ciudad de los umbros, se convirtió en colonia romana en 268 a. C. y fue la fortaleza fronteriza de Italia en dirección a la Galia, además del punto final de la Vía Flaminia. La ciudad fue ampliada y embellecida por Julio César y Augusto. Durante el exarcado [bizantino] fue la más septentrional de las “cinco ciudades marítimas” [...] y en 359 albergó un concilio contra el arrianismo».[29] Rímini, un cruce de carreteras entre el norte y el sur de Italia, fue una encrucijada de ejércitos desde la antigua Roma hasta las guerras góticas e, incluso, hasta la Segunda Guerra Mundial. El director de cine Federico Fellini nació en este enclave turístico del Adriático y las paredes del vestíbulo del hotel están decoradas con fotografías suyas.[*] Al nordeste de la ciudad se elevan los Alpes Julianos, por cuyos numerosos pasos llegaron los visigodos, los hunos y los lombardos, mientras que el Levante ejercía su atracción desde el mar. Rímini fue disputada por los Estados Pontificios del sur y las ciudades germanas del norte. Es lo más similar al corazón de Europa que existe, un lugar lógico desde el cual iniciar mi viaje.
Ahora, al otro lado de las puertas francesas del vestíbulo, las olas emergen entre la niebla y, cuando rompen, su estallido puede oírse desde las mesas de café que aguantan estoicamente bajo la lluvia. Nada evoca mejor la desolación y despierta los recuerdos que las mesas de café vacías fuera de temporada.
Hoy hace exactamente cuarenta años, caigo de repente en la cuenta, el 2 de enero de 1976, estaba en Sfax, viajando hacia el sur siguiendo la costa de Túnez rumbo hacia la frontera del desierto del Sáhara, paseando por el mercado local situado dentro de las murallas medievales aglabíes. Recuerdo a partir de mi diario grupos numerosos y compactos de chicos con «ojos hambrientos» y «bigotillos sudorosos», abriéndose paso a codazos entre la gente y abarrotando los cafés, con nada que hacer durante las horas de trabajo y sin una sola mujer de su edad a la vista. En aquel momento me sentía muy lejos de Europa, en una sociedad sexualmente reprimida, devastada por el desempleo y acallada por el sometimiento a un dictador. En la actualidad, el puño del dictador ha desaparecido y Europa es un destino para la juventud del norte de África y el Levante. Sfax, una ciudad a mil kilómetros al sur de Rímini, ya no parece un lugar tan remoto. El Mediterráneo ha empezado a alcanzar una coherencia clásica fluida a expensas de Europa.
Hace cuarenta años estaba viendo el futuro de Europa, aunque no lo sabía. En aquel momento, con poco más de veinte años, era incapaz de procesar lo que estaba viendo y experimentando. Aquellos jóvenes, vestidos con ropa occidental andrajosa, que buscaban cortar lazos con una cultura pero eran incapaces de sumergirse en otra —y, en consecuencia, estaban forjados por la rabia y la frustración—, no encajaban en ninguna categoría establecida que yo pudiera identificar basándome en la historia, la ciencia política y la literatura de viajes. Y, por lo tanto, me dije entonces, lo que estaba viendo no era importante, sino el simple resultado de mi hipersensibilidad, por mucho que aquellos jóvenes estuvieran preparando el destino de un tumultuoso Oriente Próximo que, a su vez, se reintegraría con Europa a través de la migración y el terrorismo perpetrado por extremistas. Pero como que no disfruté nunca del beneficio que ofrece una enseñanza profesional, y carente del condicionamiento que aporta la escuela de posgrado, tendría que buscarme mi propio camino en esos asuntos, compilando esas y otras imágenes, una tras otra, a lo largo de los años. Cuanto más fui aprendiendo, más consciente fui de mi ignorancia y mi autodidactismo. Y no fue hasta bien entrada la edad madura que empecé a encontrarme intelectualmente cómodo en mi propia piel y seguro de que las percepciones más sinceras y reveladoras implican a menudo ver lo que tienes ante tus ojos cuando viajas. Con el tiempo he aprendido que, a menudo, el futuro se prepara con cosas que no pueden ni mencionarse ni reconocerse en buena compañía. El futuro está en el interior de los silencios.
Veo en Rímini grandes reservas de riqueza por todas partes y, sin embargo, los titulares sobre la crisis económica y política de Europa presagian malos tiempos, que se verán muy pronto acentuados por el coronavirus. Pero incluso los titulares, además, oscurecen una difícil verdad histórica que pocos están dispuestos a admitir, pero que conozco bien gracias a mis recuerdos de Sfax y del resto del sur de Túnez.