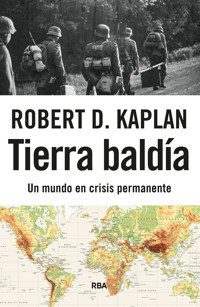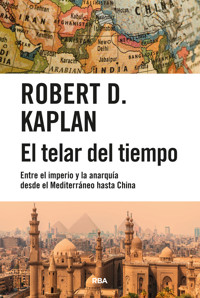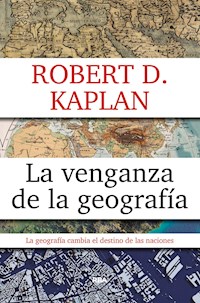
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En el pasado, el contexto geográfico y las realidades naturales de los imperios y las naciones siempre fueron determinantes en los conflictos internacionales. Así ha sido hasta ahora y así será en el futuro, por encima de cualquier condicionante que la globalización imponga. Esa es la sorprendente y brillante tesis que se postula en La venganza de la geografía. Serán la distribución del espacio, el clima y otras circunstancias exclusivamente físicas los parámetros que definirán el devenir de las diferentes regiones mundiales durante el próximo siglo. Robert D. Kaplan, uno de los más agudos y reputados analistas políticos de la actualidad, repasa en este impactante libro las teorías y los descubrimientos geopolíticos más recientes, así como también examina algunas reveladoras páginas de la historia, para a continuación proponer una lectura global del mundo en que vivimos y definir cuál será el posterior desarrollo de los acontecimientos en el escenario internacional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: The Revenge of Geography.
© Robert D. Kaplan, 2012.
Por acuerdo con el autor.
Todos los derechos reservados.
© de los mapas: David Lindroth, Inc., 2012.
© de la traducción: Laura Martín de Dios, 2013.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2015.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2013.
Primera edición en esta colección: enero de 2015.
REF.: OEBO712
ISBN: 978-84-9056-308-3
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados..
A LA MEMORIA DE
HARVEY SICHERMAN
(1945-2010),
PRESIDENTE
DEL FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE,
FILADELFIA
Mas, precisamente, porque espero poco de la condición humana, los períodos de felicidad del hombre, su progreso parcial, sus esfuerzos por volver a empezar y proseguir se me antojan todos una cantidad tan ingente de prodigios que prácticamente compensan la monstruosa amalgama de enfermedades y derrotas, de indiferencia y de errores. Sobrevendrán la catástrofe y la ruina; triunfará el caos, aunque, de cuando en cuando, el orden también lo hará.
MARGUERITEYOURCENAR,
Memorias de Adriano (1951)
AGRADECIMIENTOS
La idea en la que se inspira el libro procede de un artículo que los jefes de redacción de Foreign Policy, en especial Christian Brose y Susan Glasser, me animaron a escribir. Durante su elaboración, una versión abreviada del capítulo acerca de China apareció como tema de portada en Foreign Affairs, lo que debo agradecer a James F. Hoge Jr., Gideon Rose y Stephanie Giry. El Center for a New American Security (CNAS) de Washington publicó un artículo que correspondía a una versión abreviada del capítulo sobre la India, y cuyos méritos debo agradecer a Kristen Lord, vicepresidenta y directora del área de estudios del CNAS. De hecho, no habría podido acabar el libro sin el apoyo institucional que recibí de esta institución, por lo que desearía expresar mi agradecimiento a Nathaniel Fick, John Nagl y Venilde Jeronimo, director general, presidente y director de Desarrollo, respectivamente. Fragmentos del prólogo corresponden a adaptaciones de obras que he publicado con anterioridad, tal como se recoge en la página de créditos. Durante todo el proceso de redacción, Jakub Grygiel, de la Escuela Paul Nitze de Estudios Internacionales Avanzados, de la Universidad Johns Hopkins, me sirvió de gran ayuda y fuente de inspiración. Como también lo fue el teniente general Dave Barno (retirado), el asesor principal del CNAS Richard Fontaine, el antiguo investigador del CNAS Seth Myers, los redactores jefe de The Atlantic James Gibney e Yvonne Rolzhausen, el profesor Stephen Wrage de la Academia Naval y el profesor Brian W. Blouet del College William and Mary.
En Random House, mi editor, Jonathan Jao, me ofreció su experto consejo en todos los frentes. Kate Medina me alentó en todo momento. Una vez más, agradezco a mis agentes literarios, Carl D. Brandt y Marianne Merola, su ayuda a la hora de guiarme de un proyecto a otro.
Elizabeth Lockyer, mi ayudante, trabajó en los mapas. Mi esposa, Maria Cabral, de nuevo aportó su apoyo emocional.
PRÓLOGOFRONTERAS
Un buen lugar para entender el presente y plantearse preguntas acerca del futuro es sobre el terreno, viajando con la mayor lentitud posible.
En el momento en que asomó la primera hilera de colinas abovedadas en el horizonte, alzándose desde el desierto del norte de Irak en ligeras ondulaciones hasta culminar, a tres mil metros de altura, en macizos cubiertos de robles y fresnos, mi chófer kurdo se volvió para mirar la vasta planicie, como de pasta resquebrajada, chascó la lengua con desdén, y dijo: «Arabistán». A continuación, se giró hacia las colinas y murmuró: «Kurdistán», con el rostro iluminado. Era 1986, durante el apogeo del asfixiante mandato de Sadam Husein, y, con todo, en cuanto nos adentramos algo más en los opresivos valles y los intimidatorios desfiladeros, de pronto, las omnipresentes vallas publicitarias con la imagen de Sadam desaparecieron. Así como los soldados iraquíes. En su lugar estaban los peshmergas kurdos con sus bandoleras, tocados con turbantes y ataviados con pantalón bombacho y fajín.
Según el mapa político, no habíamos abandonado Irak. Sin embargo, las montañas habían impuesto un límite al dominio de Sadam, un límite que solo se había superado mediante medidas extremas. Al final de la década de 1980, enfurecido por la libertad que dichas montañas habían garantizado a los kurdos a lo largo de décadas y siglos, Sadam lanzó una serie de ataques a gran escala sobre el Kurdistán iraquí —la tristemente famosa campaña de Anfal— donde se estima que murieron cerca de cien mil civiles. Es evidente que las montañas no fueron determinantes, aunque sirvieron de telón de fondo de esta tragedia. Hasta cierto punto, gracias a ellas el Kurdistán ha conseguido escindirse del Estado iraquí.
Las montañas son una fuerza que ayuda a preservar y que a menudo protegen culturas indígenas en sus desfiladeros de las feroces ideologías modernizadoras que, con tanta frecuencia, han actuado como plagas en las llanuras. Sin embargo, al mismo tiempo, esos macizos también han servido de refugio a las guerrillas marxistas y a los cárteles de narcotraficantes de nuestros días.[1] James C. Scott, antropólogo de la Universidad de Yale, apunta que: «Los pueblos de las montañas se entienden mejor como comunidades fugitivas, de esclavos prófugos que, a lo largo de dos mil años, han huido de la opresión ejercida por los proyectos de creación de Estados en los valles».[2] No olvidemos que fue en una llanura donde el régimen estalinista de Nicolae Ceauşescu hundió sus fauces en la población con mayor virulencia. En la década de 1980, tras ascender los Cárpatos en numerosas ocasiones, detecté unos cuantos signos de colectivización. Estas montañas, declaradas la puerta trasera de Europa Central, se caracterizaban, en su mayoría, más por la presencia de viviendas de piedra y madera que por la de casas de cemento y chatarra, los materiales de construcción favoritos del comunismo rumano.
Los Cárpatos que rodean Rumania constituyen una frontera, tanto como las montañas del Kurdistán. Al penetrar en esta cordillera por el oeste, desde la puszta húngara, una gran llanura ajada y majestuosamente desértica —caracterizada por un terreno negro como el carbón y mares de hierba de color verde intenso—, empecé a dejar el mundo europeo del antiguo Imperio austrohúngaro para adentrarme, poco a poco, en el territorio más deprimido, económicamente hablando, del antiguo Imperio otomano. El despotismo oriental de Ceauşescu, más opresivo que el caótico comunismo de gulash húngaro, fue posible, en última instancia, gracias a las murallas que constituían los Cárpatos.
Con todo, no era un sistema montañoso impenetrable. Durante siglos, los comerciantes habían prosperado al cruzar sus numerosos puertos, portadores de bienes y alta cultura, para que una muestra representativa de Europa Central echase raíces más allá, en ciudades y poblaciones como Bucarest y Ruse. Sin embargo, las montañas sí constituían una gradación innegable, la primera de una serie en dirección este, que concluía, finalmente, en los desiertos de Arabia y de Karakum.
En 1999, me embarqué en un carguero de travesía nocturna que partía de la capital de Azerbaiyán, Bakú, situada en la orilla occidental del mar Caspio, con destino a Krasnovodsk, en Turkmenistán, en la orilla oriental, el principio de lo que los persas sasánidas del siglo III d. C. llamaron Turquestán. Me desperté y vi una línea costera sobria y abstracta: campamentos blanquecinos sobre el fondo de unos acantilados de arcilla del color de la muerte. Se nos ordenó a todos los pasajeros formar una única fila, a cuarenta grados de temperatura, delante de una destartalada puerta, tras la cual, un único policía revisó nuestros pasaportes. Luego nos hicieron pasar a un cobertizo vacío y asfixiante, donde otro policía, al encontrar mis pastillas de antiácido, me acusó de estar intentando pasar drogas. Agarró mi linterna y tiró las pilas de 1,5 voltios al suelo de tierra. Su expresión era tan sombría y salvaje como el paisaje que nos rodeaba. La población que se adivinaba más allá de la choza no ofrecía cobijo de sombra alguna y era de una horizontalidad deprimente, con pocas señales arquitectónicas de una cultura consistente. De pronto sentí nostalgia de Bakú, con sus murallas persas del siglo XII y sus palacios de ensueño construidos por los primeros magnates del petróleo, embellecidos con frisos y gárgolas; una pátina de Occidente que, a pesar de los Cárpatos, el mar Negro y el alto Cáucaso, se negaba a desaparecer del todo. Viajando hacia el este, Europa había ido desvaneciéndose por fases ante mis ojos, y la frontera natural del mar Caspio señalaba el inicio de la última etapa, que anunciaba el desierto de Karakum.
Evidentemente, la geografía no basta para justificar la desesperanza de Turkmenistán. Más bien representa un principio de sensatez en la búsqueda de un patrón histórico, un modelo de reiteradas invasiones del yermo y desprotegido paisaje por parte de partos, mongoles, persas, rusos zaristas, soviéticos y una plétora de tribus túrquicas. No había ni el más mínimo rastro de civilización porque a nadie se le había permitido asentarse, lo que me ayuda a explicar mis primeras impresiones sobre el lugar.
El terreno fue elevándose y, lo que momentos antes había parecido una sola masa de arenisca, desapareció para dar paso a un laberinto de lechos de río que formaban surcos en la tierra y pliegues de tonos grises y verde oscuro. En la cima de todos los montes se divisaba una pincelada de rojo u ocre, a medida que el sol iba alzándose por sus laderas de pendientes cada vez más pronunciadas. Un aire cada vez más frío se colaba en el autobús; mi primera bocanada de aire fresco procedente de las montañas tras el bochorno y el calor asfixiante de Peshawar, en la Frontera del Noroeste, provincia de Pakistán.[3] En sí mismas, las dimensiones del paso Jáiber no resultan impresionantes. El pico más alto no alcanza los 2.100 metros y sus pendientes no suelen ser pronunciadas. No obstante, en 1987, y en menos de una hora, me transportaron por un aislado inframundo volcánico de riscos y desfiladeros serpenteantes; desde el exuberante territorio tropical del subcontinente indio hasta las yermas y áridas regiones de Asia Central; de un mundo de tierra negra, llamativos tejidos y una gastronomía sabrosa y especiada a otro de arena, burda lana y carne de cabra.
Sin embargo, al igual que los Cárpatos, cuyos puertos de montaña atravesaron los comerciantes, la geografía tiene diversas lecciones que impartir sobre la frontera entre Afganistán y Pakistán. Aquello que los británicos llamaron por primera vez la «frontera noroccidental» no era «desde un punto de vista histórico, frontera alguna», según Sugata Bose, profesor de la Universidad de Harvard, «sino el “corazón”» de un continuo «indo-persa» e «indo-islámico», la razón por la que Afganistán y Pakistán forman un todo orgánico, que contribuye a su incoherencia geográfica como Estados separados.[4]
Pero había fronteras incluso más artificiales.
Crucé el muro de Berlín para entrar en Alemania Oriental en dos ocasiones, en 1973 y en 1981. El muro de cemento de tres metros y medio de alto, coronado por un grueso conducto que lo recorría por encima, separaba un paisaje de película en blanco y negro, de pobres barriadas de inmigrantes turcos y yugoslavos en el lado de la Alemania Occidental, de otro paisaje de edificios abandonados y en ruinas tras la Segunda Guerra Mundial en el lado de la Alemania Oriental. Uno podía acercarse al muro y tocarlo casi en todos los puntos del lado occidental, donde estaban las pintadas; los campos de minas y las torres de vigilancia estaban en la parte oriental.
A pesar de lo surrealista que pudiera parecer este patio de cárcel urbano en su época, uno no lo cuestionaba salvo en términos morales, porque la suposición suprema del momento era que la guerra fría no tendría fin. En especial para gente como yo, que había crecido durante la guerra fría, pero que no teníamos recuerdos de ningún tipo sobre la Segunda Guerra Mundial, el muro, pese a su condición brutal y arbitraria, se nos antojaba tan permanente como una cordillera. La verdad solo salía a la luz en los libros y mapas históricos de Alemania que había empezado a consultar, por pura casualidad, durante los primeros meses de 1989, mientras me encontraba en Bonn documentándome para el artículo de una revista. Esos libros y mapas contaban una historia.
En el corazón de Europa, entre los Alpes y los mares del Norte y Báltico, los alemanes, según el historiador Golo Mann, siempre se han erigido en una fuerza dinámica encerrada en una «gran cárcel» de la que desean fugarse. Sin embargo, con el norte y el sur limitados por agua y montañas respectivamente, la única expansión posible era hacia el este y el oeste, lugares donde no existía impedimento geográfico alguno. «Lo que ha caracterizado la naturaleza alemana durante cien años es su falta de forma, su falta de fiabilidad», escribe Mann, refiriéndose al turbulento período comprendido entre las décadas de 1860 y 1960, marcado por la expansión de Bismarck y las dos guerras mundiales.[5] Y lo mismo podría decirse del tamaño y la forma que ha tenido Alemania en un mapa a lo largo de su historia.
De hecho, el Primer Reich, instaurado por Carlomagno en el año 800, fue una gran masa amorfa y cambiante de territorio que, según una época u otra, incluyó Austria y partes de Suiza, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Italia y Yugoslavia. Europa parecía destinada a ser gobernada desde lo que ahora es Alemania. Sin embargo, llegó Martín Lutero, quien dividió la cristiandad de Occidente con la Reforma, la cual, a su vez, provocó el estallido de la Guerra de los Treinta Años, librada principalmente en suelo alemán. A partir de ahí, Europa Central fue devastada. Cuanto más leía —sobre el dualismo dieciochesco entre Prusia y la Austria de los Habsburgo, sobre la unidad arancelaria de principios del siglo XIX entre diversos estados alemanes, y la unificación llevada a cabo por Otto von Bismarck a finales del siglo XIX, y con base en Prusia—, más claro me quedaba que el muro de Berlín solo era otra fase de ese continuo proceso de transformación territorial.
Los regímenes derrocados poco después de la caída del muro de Berlín —en Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y otros países— fueron aquellos que yo había conocido en profundidad gracias a mi trabajo y mis viajes. De cerca me habían parecido sumamente impenetrables y temibles. Su brusca desintegración significó para mí una lección importante, no solo acerca de la inestabilidad subyacente a todas las dictaduras, sino acerca de cómo el presente, a pesar de lo permanente y abrumador que pueda parecer, es fugaz. Lo único perdurable es la ubicación de los pueblos en el mapa. Así pues, en épocas de agitación, aumenta la importancia de los mapas. Cuando el terreno político cambia tan rápidamente bajo nuestros pies, el mapa, aun sin ser determinante, es el principio del discernimiento de una lógica histórica sobre lo que podría sobrevenir a continuación.
La violencia era la impresión reinante en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. En 2006, vi unos soldados de Corea del Sur inmóviles, firmes, en postura detaekwondo, con los puños y los brazos en tensión, mirando a la cara a sus homólogos de Corea del Norte. Cada bando había escogido a sus soldados más altos y de aspecto más desafiante para la misión. Pero el odio formalizado que se respiraba en ese escenario de alambradas y campos de minas probablemente quedará relegado a los anales de la historia en un futuro previsible. Cuando observamos el panorama de otros países divididos en el siglo XX —Alemania, Vietnam, Yemen—, salta a la vista que, independientemente del tiempo que haya perdurado la división, las fuerzas unificadoras acaban triunfando, de una forma no planeada, algunas veces violenta y rápida. Las zonas desmilitarizadas, como la del muro de Berlín, son fronteras arbitrarias, sin lógica geográfica, que dividen una nación étnica en el lugar en que dos ejércitos opuestos han decidido asentarse. Del mismo modo que Alemania se unificó, cabría esperar, o al menos deberíamos prever, una Corea unificada. Una vez más, es probable que las fuerzas de la cultura y de la geografía prevalezcan en un momento determinado. Una frontera establecida por el hombre, que no se corresponde con una zona fronteriza natural, es especialmente vulnerable.
También crucé por tierra las fronteras entre Jordania e Israel, y entre México y Estados Unidos. Hablaré de ellas más adelante, y también de otras. Ahora deseo emprender otro viaje —de una naturaleza totalmente distinta— a través de una selección de páginas de la historia y de la ciencia política que han sobrevivido tras salvar el abismo del paso de las décadas y, en algunos casos, de los siglos. Gracias a la importancia que dichas páginas otorgan a la geografía, podremos entender mejor el mapa físico, y con ello, nos resultará más fácil vislumbrar, aunque sea vagamente, los contornos de la política futura. Pues fue el mismo acto de cruzar tantas fronteras el que instauró en mí la profunda curiosidad sobre el destino de los lugares que atravesaba.
A lo largo de tres décadas, mis observaciones me han convencido de que todos necesitamos recuperar cierta perspectiva temporal y espacial, que se ha perdido en la era de los aviones a reacción y de la información. En este momento, las élites de formadores de opinión pública cruzan océanos y continentes en cuestión de horas, algo que les permite hablar con sospechosa facilidad sobre lo que Thomas L. Friedman, distinguido columnista de The New York Times, ha bautizado como «mundo plano». Sin embargo, presentaré al lector un grupo de pensadores que, sin duda alguna, no están de moda y que luchan de forma denodada por acabar con la idea de que la geografía ya no importa. Presentaré sus argumentos de forma pormenorizada en la primera mitad de este viaje, con el objeto de aplicar su sabiduría en la segunda mitad y así hablar de lo que ha ocurrido y de lo que es probable que ocurra en toda Eurasia: de Europa a China, incluido el Gran Oriente Medio y el subcontinente indio. Mi objetivo es descubrir qué es lo que se ha perdido exactamente en nuestra visión de la realidad física, cómo lo hemos perdido y qué debemos hacer para recuperarlo; para ello debemos aminorar el paso de nuestro recorrido y el de la propia observación, y recurrir a los valiosos conocimientos de estudiosos ya fallecidos. Esa es la finalidad de este viaje.
A menudo se ha relacionado la geografía, vocablo procedente de una palabra griega que significa esencialmente «descripción de la tierra», con el fatalismo y, en consecuencia, se la ha estigmatizado, ya que, según dicen, pensar geográficamente es limitar las opciones de libre albedrío. Con todo, al utilizar herramientas como mapas físicos y estudios demográficos solo pretendo añadir un nivel más de complejidad al análisis de la política internacional convencional, y así encontrar una forma más profunda y convincente de entender el mundo. No hace falta ser determinista geográfico para saber que la geografía tiene una importancia vital. Cuanto más nos preocupen los acontecimientos actuales, más nos importarán los individuos y sus decisiones. No obstante, cuanto más extendemos nuestra mirada a lo largo del paso de los siglos, mayor es el papel que desempeña la geografía.
Oriente Medio es un buen ejemplo.
Mientras escribo, la región que se extiende desde Marruecos hasta Afganistán está en plena crisis de autoridad central. El antiguo orden de las autocracias se ha vuelto insostenible, aunque el camino hacia la democratización estable es tortuoso. La primera fase de esta gran revuelta se ha caracterizado por la derrota de la geografía a través del poder de las nuevas tecnologías de la comunicación. La televisión vía satélite y las redes sociales en Internet han creado una única comunidad de personas que manifiesta su malestar en todo el mundo árabe. Por ello, quienes abogan por la democracia en lugares tan dispares como Egipto, Yemen y Baréin se sienten inspirados por el proceso iniciado en Túnez. Así pues, existe un denominador común en las situaciones políticas de todos estos países. Sin embargo, a medida que la revuelta ha ido desarrollándose, ha quedado claro que cada una de estas naciones ha seguido su propio hilo narrativo, inspirado, a su vez, en sus propias y trascendentales historia y geografía. Por todo ello, cuanto más conozcamos la historia y la geografía de cualquier país de Oriente Medio, menos nos sorprenderá lo que allí acontezca.
Dicho esto, que el levantamiento se haya iniciado en Túnez podría ser casual solo en parte. Un mapa de la Antigüedad clásica nos muestra una concentración de asentamientos en la zona donde se encuentra Túnez en la actualidad, en contraposición a la relativa vacuidad que caracteriza a la Argelia y la Libia modernas. Túnez se asoma al mar Mediterráneo, cerca de Sicilia, y fue el núcleo demográfico del norte de África, no solo en la época de cartagineses y romanos, sino en la de los vándalos, los bizantinos, los árabes medievales y los turcos. Mientras que Argelia, en el oeste, y Libia, en el este, no eran más que vagas expresiones geográficas, Túnez es un antiguo núcleo de civilización. (En cuanto a Libia, a lo largo de la historia, la región occidental de Tripolitania siempre miró hacia Túnez, mientras que la región oriental de Cirenaica —Bengasi— lo hizo hacia Egipto.)
Durante dos mil años, cuanto más cerca estaba un lugar de Cartago (más o menos en la ubicación del Túnez moderno), mayor era su grado de desarrollo. Teniendo en cuenta que la urbanización de Túnez se inició hace dos milenios, la identidad tribal basada en la cultura nómada —a la que el historiador medieval Ibn Jaldún culpó de haber perturbado la estabilidad política— es lógicamente débil. De hecho, después de que el general romano Escipión venciera a Aníbal en 202 a. C., a las afueras de Túnez, excavó una zanja de demarcación, o fossa regia, que delimitaba la extensión del territorio civilizado. Esta trinchera excavada sigue siendo relevante en la actual crisis de Oriente Medio. Todavía visible en algunos tramos, la fossa regia se extiende desde Tabarka, en la costa noroeste de Túnez, hacia el sur, y gira directamente hacia el este hasta Sfax, otro puerto mediterráneo. Las poblaciones que se encuentran más allá de ese límite poseen menos restos romanos y, en la actualidad, suelen ser más pobres y estar menos desarrolladas, con niveles de desempleo históricamente más elevados. La población de Sidi Bouzid, donde se inició la revuelta árabe en diciembre de 2010, cuando un vendedor de frutas y verduras se quemó a lo bonzo como acto de protesta, se encuentra justo detrás de la línea de Escipión.
No estoy siendo fatalista. Estoy limitándome a situar en un contexto geográfico e histórico los acontecimientos actuales: la revuelta árabe en busca de la democracia empezó en el lugar en que, en términos históricos, se encontraba la sociedad más avanzada del mundo árabe —la que tenía mayor cercanía física con Europa—, si bien es cierto que se inició, de forma específica, en una parte de Túnez que, desde la Antigüedad, ha sido ignorada y, en consecuencia, ha sufrido el subdesarrollo.
Este conocimiento puede añadir trascendencia a lo que está ocurriendo en todos los demás lugares; ya sea en Egipto, que al igual que Túnez es otro antiguo núcleo de civilización con una larga historia como Estado; ya sea en Yemen, centro demográfico de la península Arábiga, cuyos intentos de alcanzar la unidad se han visto frustrados por una topografía montañosa extensa, que ha conseguido debilitar al gobierno central y, en consecuencia, ha aumentado la importancia de las estructuras tribales y de los grupos separatistas; o ya sea en Siria, cuya forma truncada sobre el mapa alberga divisiones basadas en la etnicidad y la identidad sectaria dentro de su territorio. La geografía atestigua que Túnez y Egipto están cohesionados por naturaleza; Libia, Yemen y Siria lo están en menor medida. De todo ello se desprende, por tanto, que Túnez y Egipto requirieron formas relativamente moderadas de autocracia para mantenerse unidos, mientras que Libia y Siria exigieron un tipo de gobierno más extremista. Mientras tanto, la geografía siempre ha hecho que Yemen haya sido difícil de gobernar. Yemen ha sido lo que los estudiosos europeos del siglo XX Ernest Gellner y Robert Montagne denominan una sociedad «segmentaria», el producto del paisaje montañoso y desértico de Oriente Medio. Planeando entre la centralización y la anarquía, una sociedad así, en palabras de Montagne, se caracteriza por un régimen que «agota la vida de una región», aunque, «por su propia fragilidad», no consigue crear instituciones duraderas. En ese lugar, las tribus son resistentes y el gobierno central débil en comparación.[6] La lucha por crear órdenes liberales en este tipo de lugares no puede disociarse de dichas realidades.
A medida que las revueltas políticas se multiplican y el mundo parece cada vez más ingobernable, y ante las incesantes cuestiones sobre cómo deberían reaccionar Estados Unidos y sus aliados, la geografía, al menos, ofrece una forma de encontrar algún sentido a todo ello. Mediante el estudio de mapas antiguos, y con la ayuda de geógrafos y pensadores geopolíticos de épocas anteriores, pretendo llevar a cabo una recopilación de datos objetivos acerca de la realidad del planeta en el siglo XXI, al igual que lo hice en aquellas fronteras desde finales del siglo XX. Porque, aunque seamos capaces de enviar satélites más allá del sistema solar —y aunque los mercados financieros y el ciberespacio no conozcan fronteras—, el Hindu Kush sigue siendo una barrera formidable.
LA VENGANZA DE LA GEOGRAFÍA
PRIMERAPARTEVISIONARIOS
1DE BOSNIA A BAGDAD
Para recuperar el sentido de la geografía, primero debemos establecer en qué momento de nuestra historia reciente lo perdimos por completo, explicar la causa y elucidar de qué manera ha afectado a nuestro modo de entender el mundo. Sin duda se ha tratado de un alejamiento gradual, pero el momento que yo he identificado es el inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín, coyuntura en que dicha pérdida parecía irremediable. A pesar de corresponder a una frontera artificial, cuya caída tendría que haber revalidado nuestro respeto por la geografía y el mapa físico —y lo que este podría haber avanzado acerca de los Balcanes y Oriente Medio—, la desaparición del muro de Berlín nos cegó ante los impedimentos geográficos reales que todavía nos dividían y seguían aguardándonos.
De pronto, nos encontrábamos en un mundo en el que el desmantelamiento de una frontera que el ser humano había creado en Alemania nos había llevado a asumir que ninguna división humana era insuperable; que la democracia conquistaría África y Oriente Medio con la misma facilidad que lo había hecho con Europa del Este; que la globalización —palabra que no tardaría en ponerse de moda— era nada menos que una orientación moral histórica y un sistema de seguridad internacional, en vez de lo que no deja de ser una fase económica y cultural del desarrollo. Detengámonos a reflexionar sobre ello: acababa de fracasar una ideología totalitaria al mismo tiempo que la seguridad nacional de Estados Unidos y la Europa occidental no se ponía en duda. Daba la sensación de que la paz reinaba de manera generalizada. Francis Fukuyama, antiguo subdirector del Consejo de Planificación de Políticas del Departamento de Estado norteamericano, supo captar el espíritu de la época y, adelantándose a los acontecimientos futuros, publicó un artículo unos meses antes de la caída del muro de Berlín, «The End of History», en el que proclamaba que, aunque continuara habiendo guerras y rebeliones, la historia en un sentido hegeliano ya no existía, dado que el éxito de las democracias liberales capitalistas había zanjado el debate sobre qué sistema de gobierno era mejor para la humanidad.[1] Por lo tanto, solo se trataba de dar forma al mundo a nuestra imagen y semejanza, a veces mediante el despliegue de tropas estadounidenses, el cual no exigiría un precio demasiado alto a lo largo de la década de 1990. El primer ciclo intelectual posterior a la guerra fría se tradujo en una época de ilusiones engañosas, un período en que estaba mal visto ser tachado de «realista» o «pragmático», sinónimos de un rechazo frontal a la intervención humanitaria en lugares en los que el interés nacional, definido en términos convencionales y un tanto limitados, no parecía fácil de conseguir. Por entonces era mejor ser neoconservador o internacionalista liberal, personas a quienes se las consideraba inteligentes y de buen corazón, preocupadas por detener el genocidio en los Balcanes.
No era la primera vez que Estados Unidos se veía arrastrado por una oleada de idealismo. La victoria en la Primera Guerra Mundial había desplegado la pancarta del «wilsonianismo», un concepto vinculado al presidente Woodrow Wilson que, como acabaría demostrándose, tuvo muy poco en cuenta los objetivos reales de los aliados europeos de Estados Unidos, y aún menos la realidad que se vivía en los Balcanes y Oriente Medio, donde, como se constataría en la década de 1920, la democracia y la libertad que ejercía el caciquismo imperial de los turcos otomanos se traducía, en gran medida, en una concienciación étnica intolerante en las regiones que componían el viejo sultanato. Un fenómeno similar volvió a repetirse tras la victoria de Occidente en la guerra fría, de la que muchos creyeron que traería la libertad y la prosperidad bajo las banderas de la «democracia» y el «mercado libre». Tampoco faltaron quienes sugirieron que incluso África, el continente más pobre e inestable, que además cargaba con el peso de las fronteras más artificiales e ilógicas del planeta, podría encontrarse al borde de una revolución democrática; como si la caída del imperio soviético en el corazón de Europa tuviera un significado supremo para las naciones menos desarrolladas del mundo, separadas por mares y desiertos a miles de kilómetros de distancia, pero comunicadas a través de la televisión.[2] Sin embargo, como en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, la victoria en la guerra fría se traduciría en una democracia y paz internacional menores que en la lucha por la supervivencia que se seguiría, en la que el mal luciría máscaras nuevas.
Ciertamente, la democracia y unos gobiernos mejores empezaron a surgir en África, pero tras una batalla larga y ardua, en que los fantasmas de la anarquía (como en muchos países de África occidental), la insurrección y una crueldad desmedida (como en Ruanda) aparecieron y se instalaron durante mucho tiempo. África recorrió un largo camino para definir la dilatada década que transcurre entre el 9 de noviembre de 1989 y el 11 de septiembre de 2011, entre la caída del muro de Berlín y los ataques al Pentágono y el World Trade Center, perpetrados por Al Qaeda. Un período de doce años en el que las matanzas y las intervenciones humanitarias tardías defraudarían a los intelectuales idealistas, si bien es cierto que el éxito final de dichas intervenciones elevó el triunfalismo idealista a cotas tan altas que acabó demostrando ser catastrófico en los años posteriores al 11-S.
Tras el 11-S, la geografía, factor insoslayable en los conflictos que estallaron en los Balcanes y África durante la década de 1990, seguiría desbaratando por completo las buenas intenciones estadounidenses respecto a Oriente Próximo. El viaje de Bosnia a Bagdad, de una campaña terrestre y aérea limitada en los Balcanes, la zona occidental y más desarrollada del antiguo Imperio otomano, a una invasión de la infantería en la zona oriental y menos desarrollada de Mesopotamia, evidenciaría las limitaciones del universalismo liberal y, en consecuencia, devolvería al mapa físico el respeto que merece.
La posguerra fría se inició en la década de 1980, antes de la caída del muro de Berlín, con la recuperación del término «Europa Central», que Timothy Garton Ash, periodista e historiador de Oxford, definiría posteriormente como «una distinción político-cultural en contraposición al “Este” soviético».[3] Europa Central, Mitteleuropa, era más un ideal que una realidad geográfica, una reivindicación de la memoria: la de una cultura europea romántica, apasionada y en armónico desorden, que hablaba de calles adoquinadas y tejados a dos aguas; de vinos generosos, cafeterías vienesas y música clásica; de una tradición refinada y humanista inculcada por el arte y pensamiento modernistas, radicales y provocadores. Evocaba el Impero austrohúngaro y nombres como los de Gustav Mahler, Gustav Klimt y Sigmund Freud, acompañados de otros personajes ilustres que aportaban una percepción más profunda de la realidad, como Immanuel Kant o el filósofo neerlandés Baruch Spinoza, de origen judío. Entre muchísimas otras cosas, «Europa Central» representaba el amenazado mundo intelectual judío antes de los estragos causados por el nazismo y el comunismo; representaba el desarrollo económico, enquistado en el recuerdo persistente de una Bohemia que había disfrutado de un grado de industrialización mayor que el de Bélgica antes de la Segunda Guerra Mundial. Representaba, con toda su decadencia y sus imperfecciones morales, una zona de tolerancia multiétnica relativa, al abrigo de la benevolente, aunque cada vez más disfuncional, monarquía de los Habsburgo. En la última fase de la guerra fría, Carl E. Schorske, profesor de la Universidad de Princeton, plasmó de manera sucinta su visión de Europa Central en su inquietante y descarnado clásico La Viena de fin de siglo: política y cultura, del mismo modo que hizo el escritor italiano Claudio Magris en su ensayo Danubio. Para Magris, Mitteleuropa es una sensibilidad que «representa la defensa del particularismo ante cualquier totalitarismo». Para el escritor húngaro György Konrád y el escritor checo Milan Kundera, Mitteleuropa es algo «noble», una «llave maestra» para liberalizar aspiraciones políticas.[4]
Hablar de «Europa Central» en las décadas de 1980 y 1990 era decir que una cultura delimitaba, de manera intrínseca, una geografía tanto como podía delimitarla una cordillera o los tanques soviéticos. El ideal de Europa Central se entendía como una reconvención a la geografía de la guerra fría, la cual había acuñado el término «Europa del Este» para referirse a la mitad de Europa bajo el influjo comunista, controlada por Moscú. Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia y Hungría habían formado parte de Europa Central, se argumentó acertadamente, y por lo tanto no tendrían que haber sido enviadas a la cárcel de las naciones que representa el comunismo y el Pacto de Varsovia. Irónicamente, cuando años después estalló la guerra étnica en Yugoslavia, «Europa Central», en vez de considerarse únicamente un término que denotaba unificación, también se convertiría en uno que implicaba división. La gente empezó a disociar «los Balcanes» de Europa Central y, a todos los efectos, estos pasaron a integrarse en el nuevo/viejo Oriente Próximo.
Los Balcanes se identificaban con los antiguos imperios otomano y bizantino, con cordilleras inaccesibles que habían entorpecido el desarrollo de la zona y con un nivel de vida generalmente inferior, décadas y siglos por detrás de los territorios que componían los imperios austríaco y prusiano, en el corazón de Europa. Durante los años grises de la dominación comunista, países balcánicos como Rumania y Bulgaria alcanzaron unos grados de pobreza y represión desconocidos en la mitad septentrional de la «Europa Central» del imperio soviético. La situación era compleja, no cabe duda. Entre los países satélite, Alemania Oriental era el que vivía una verdadera ocupación y, por consiguiente, su sistema comunista se contaba entre los más rígidos, al mismo tiempo que en Yugoslavia —que no era miembro formal del Pacto de Varsovia— se disfrutaba de cierto grado de libertad, sobre todo en las ciudades, que, por ejemplo, Checoslovaquia desconocía. Aun así, en conjunto, las naciones del sudeste de Europa que habían integrado los imperios otomano y bizantino vivieron bajo una variación del despotismo oriental a través de los regímenes comunistas a los que estuvieron sometidas, como si se tratara de una segunda invasión mongol, mientras que las naciones pertenecientes a la antigua Europa católica austrohúngara en general padecieron un mal algo menor: una mezcla de populismo socialista radical en diversos grados. En este sentido, viajar de una Hungría liberal, aunque comunista, bajo el gobierno de János Kádár, a una Rumania bajo el totalitarismo de Nicolae Ceauşescu ilustraría la situación a la perfección. En la década de 1980 fueron muchas las veces que realicé dicho viaje. Cuando el tren abandonaba Hungría y entraba en Rumania, la calidad del material de construcción de repente empeoraba, los funcionarios saqueaban mi equipaje y me obligaban a pagar un soborno por la máquina de escribir, el papel higiénico de los lavabos desaparecía y disminuía la intensidad del alumbrado. Cierto, los Balcanes estaban profundamente influenciados por Europa Central, pero también lo estaban por Oriente Medio, que se hallaba a la misma distancia. La estepa polvorienta, con sus desoladores espacios públicos —ambos importados de Anatolia—, eran característicos de la vida en Kosovo y Macedonia, donde la alegría y el buen humor de los habitantes de Praga y Budapest eran difíciles de encontrar. Por lo tanto, no es fruto de la casualidad u obra exclusiva de la perversión humana que la violencia estallara en la multiétnica Yugoslavia antes que, por poner un ejemplo, en los Estados monoétnicos de Hungría y Polonia, en Europa Central. La historia y la geografía también tuvieron algo que ver con ello.
Sin embargo, si consideramos Europa Central como un norte moral y político en vez de un norte geográfico, intelectuales liberales como Garton Ash —una de las voces más elocuentes de la década— planteó una visión inclusiva de Europa y del mundo, en vez de discriminadora. Desde este punto de vista, ni los Balcanes deberían ser abandonados al subdesarrollo y la barbarie, ni tampoco ningún otro lugar, como por ejemplo África. La caída del muro de Berlín no solo debería afectar a Alemania, sino que tendría que contagiar el ideal de Europa Central a todo el mundo. En este enfoque humanista radicaba la esencia del cosmopolitismo que compartieron internacionalistas liberales y neoconservadores en la década de 1990. Recordemos que, antes de que se hiciera famoso por apoyar la Guerra de Irak, Paul Wolfowitz defendió la intervención militar en Bosnia y Kosovo, en sintonía con liberales como Garton Ash en TheNew York Review of Books, de tendencias izquierdistas. El camino a Bagdad se había iniciado en las intervenciones en los Balcanes de la década de 1990, a las que se opusieron realistas y pragmáticos, si bien es cierto que estos despliegues militares en la antigua Yugoslavia acabarían demostrando ser de una eficacia innegable.
El deseo de proteger a los musulmanes de Bosnia y Kosovo va parejo al deseo de reconstruir Europa Central, como un lugar real pero también fervorosamente imaginado que, en última instancia, pondría de manifiesto que la moralidad y el humanismo son los que consagran la belleza. (Aunque el propio Garton Ash se mostraba escéptico ante el esfuerzo de idealizar Europa Central, era consciente del uso moral positivo que podría darse a dicha idealización.)
La obra humanista de Isaiah Berlin supo plasmar el espíritu intelectual de la década de 1990. «“Ich bin ein Berliner”, solía afirmar, queriendo decir que soy un Isaiah Berliner», escribió Garton Ash en unas memorias en la que evocaba el tiempo que había pasado en Alemania Oriental.[5] En una época en que el comunismo había sido derrotado y las utopías marxistas se habían demostrado falsas, Isaiah Berlin era el antídoto perfecto contra las teorías monistas modernas, que habían cautivado al sector académico durante las cuatro décadas anteriores. Berlin, profesor en Oxford y autor muy del siglo XX, siempre había defendido el pragmatismo burgués y primaba la «negociación para llegar a un acuerdo» sobre la experimentación política.[6] Detestaba el determinismo en todas sus formas, ya fuera geográfico, cultural o de otro tipo, y se negaba a condenar a nadie a seguir su destino. Sus opiniones, expresadas en los artículos y las conferencias que realizó a lo largo de toda su vida, a menudo como una voz académica solitaria en el desierto, constituían la síntesis perfecta de un idealismo comedido, que empleó tanto en contra del comunismo como de la idea de que la libertad y la seguridad solo eran para algunos pueblos y no para otros. Su filosofía y el ideal de Europa Central encajaban a la perfección.
Sin embargo, a pesar de que una Europa Central a gran escala, como exponían estos sabios y elocuentes intelectuales, era una causa noble, que además desempeñaría un papel fundamental en la política exterior de todos los países occidentales, como demostraré más adelante, se ha encontrado un obstáculo que también me veo obligado a tratar.
Esta visión exaltada plantea un problema, un hecho incómodo que, a lo largo de la historia, a menudo ha convertido el concepto de Europa Central en algo trágico. Sencillamente, Europa Central no es una realidad sobre el mapa físico. (Garton Ash ya lo sugería en el título de su artículo: «Does Central Europe exist?».)[7] Ahora es cuando entran en escena los deterministas geográficos, rigurosos e inflexibles en comparación con la voz sosegada de Isaiah Berlin; en particular sir Halford J. Mackinder, representante de la época eduardiana, y su discípulo, James Fairgrieve, para quienes la idea de Europa Central contiene un «fallo geográfico fundamental». Europa Central, aseguran Mackinder y Fairgrieve, pertenece a la «zona de presión» que atraviesa la Europa marítima, con sus «intereses oceánicos», y el «corazón continental eurasiático, con su perspectiva continental». En resumen, en opinión de Mackinder y Fairgrieve, «no hay sitio» para Europa Central desde un punto de vista estratégico.[8] Las obras de Mackinder y Fairgrieve sugieren que el entusiasmo ante una Europa Central, una indulgencia justificable en la que caen los intelectuales liberales, indica cierto alejamiento de la geopolítica, o al menos el deseo de hacerlo. Sin embargo, la caída del muro de Berlín no acabó —como no podía ser de otro modo— con la geopolítica, sino que se limitó a dar paso a una nueva fase. Los conflictos entre Estados e imperios no desaparecen simplemente con desearlo.
Más adelante, analizaremos en profundidad la obra de Mackinder, en concreto su teoría del «corazón continental» («Heartland»). Por el momento, baste con decir que, a pesar de que fue expuesta hace más de un siglo, resultó ser sorprendentemente relevante en la dinámica de las dos guerras mundiales y la guerra fría. Reducidas a su mínima expresión lógica, las dos guerras mundiales giraban en torno a la posibilidad de que Alemania acabara dominando o no el corazón continental de Eurasia que se extendía al este de sus fronteras, mientras que la guerra fría se concentró en la dominación que la Unión Soviética ejercía sobre Europa del Este, el extremo occidental del corazón continental de Mackinder. Por cierto, esta Europa oriental soviética incluía Alemania Oriental en sus dominios, es decir, la antigua Prusia, cuyos deseos expansivos históricamente se habían enfocado hacia la parte oriental del corazón continental; mientras que en la alianza marítima de la OTAN se encontraba Alemania Occidental, de tradición católica, y con un enfoque más industrial y comercial, orientada hacia el mar del Norte y el Atlántico. Saul B. Cohen, reconocido geógrafo estadounidense de la guerra fría, sostenía que «la zona limítrofe que divide la Alemania Oriental y la Occidental [...] es una de las más antiguas de la historia», la misma que separaba a las tribus francas y eslavas en la Edad Media. Dicho de otro modo, había poco de artificial en la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Según Cohen, esta última era un «magnífico reflejo de la Europa marítima», mientras que Alemania Oriental pertenecía a la «esfera del poder continental». Cohen defendía una Alemania dividida por considerarlo «geopolíticamente sensato y estratégicamente necesario», ya que estabilizaba la lucha eterna entre la Europa marítima y el corazón continental.[9] Adelantándose a su época, Mackinder también escribió en 1919 que «la línea que atraviesa Alemania [...] es la misma línea que encontramos en otros territorios y que separa el corazón continental en un sentido estratégico de las tierras costeras».[10] Por lo tanto, aunque la división de la propia Berlín era artificial, la división de Alemania no lo era tanto.
Cohen consideraba que Europa Central era «una mera expresión geográfica que carece de fundamento geopolítico».[11] La reunificación de Alemania, según este argumento, en vez de favorecer el renacimiento de Europa Central, únicamente conduciría a una nueva batalla por el control de Europa y, por consiguiente, del corazón continental de Eurasia. Dicho de otro modo: ¿hacia qué lado se decantaría Alemania?, ¿hacia el este, en dirección a Rusia, con consecuencias de gran peso para Polonia, Hungría y otros antiguos países satélite?, ¿o hacia el oeste, en dirección a Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que supondría una victoria para la esfera marítima? Aún desconocemos la respuesta porque la posguerra fría todavía se encuentra en sus inicios. Cohen y otros no podían haber previsto la naturaleza «no belicista» de la actual Alemania unificada y su «aversión a la intervención militar» como respuesta a la resolución de conflictos internacionales arraigadas en su cultura, algo que en el futuro podría ayudar a estabilizar o a desestabilizar el continente, dependiendo de las circunstancias.[12] Precisamente porque han ocupado el centro de Europa como poder continental, los alemanes siempre han demostrado tener una profunda conciencia geográfica y estratégica como mecanismos de supervivencia; algo que los germanos podrían recuperar y que les permitiría dejar atrás el cuasipacifismo actual. ¿Podría una Alemania unificada y liberal convertirse en una fuerza equilibradora por méritos propios —entre el océano Atlántico y el corazón continental eurasiático— que permitiera el arraigo de una nueva y audaz interpretación de la cultura centroeuropea y, por lo tanto, concediera contrapeso geopolítico al concepto de Europa Central? Algo así daría más crédito a los postulados de gente como Garton Ash que a los de Mackinder y Cohen.
En suma, Europa Central, como ideal de tolerancia y alta civilización, ¿sobrevivirá al embate de las futuras luchas de poder? Porque dichos conflictos son ineludibles en el corazón de Europa. La cultura vibrante de la Europa Central de finales del siglo XIX, que tan atractiva resultaría una centuria más tarde, fue producto de una realidad imperial y geopolítica específica y nada sentimental, es decir, la monarquía de los Habsburgo. En el fondo, el liberalismo se fundamenta en el poder; tal vez benévolo, pero poder al fin y al cabo.
Sin embargo, los intervencionistas humanitarios de la década de 1990 ni vivían ajenos a las luchas de poder, ni consideraban que Europa Central constituía una visión utópica. Al contrario, la restauración de Europa Central mediante la interrupción de las masacres de los Balcanes era un llamamiento sereno y cultivado a que se diera un uso correcto a las fuerzas militares occidentales, con el objetivo de salvaguardar el significado de la victoria obtenida en la guerra fría. A fin de cuentas, ¿acaso el propósito de este conflicto no era sino hacer del mundo un lugar seguro para la libertad individual? «Bosnia se ha convertido en la Guerra Civil española de nuestros tiempos para los internacionalistas liberales», escribió Michael Ignatieff, intelectual, historiador y biógrafo de Isaiah Berlin, refiriéndose a la pasión con que los intelectuales como él abordaron el conflicto de los Balcanes.[13]
La necesidad de la intervención del factor humano —y la derrota del determinismo— estaba muy presente en sus mentes. Esto nos remite al pasaje del Ulises de Joyce en que Leopold Bloom lamenta las «condiciones genéricas impuestas por la ley natural»: las «epidemias diezmadoras», los «cataclismos catastróficos», los «trastornos sísmicos», desazón ante la que Stephen Dedalus responde señalando sencilla y conmovedoramente: «su importancia como animal racional consciente».[14] Sí, se cometen atrocidades, el mundo es así, pero no tienen por qué aceptarse. El hombre es un ser racional y, por lo tanto, posee la capacidad de luchar contra el sufrimiento y la injusticia.
De este modo, teniendo Europa Central como norte y guía, el camino condujo al sur, primero a Bosnia, luego a Kosovo, y continuó hasta Bagdad. Ciertamente, muchos de los intelectuales que apoyaron la intervención en Bosnia se opusieron a ella en Irak —o, como mínimo, se mostrarían escépticos—; sin embargo, dicha oposición no disuadió, entre otros, a los neoconservadores. Como veremos, los Balcanes nos dejaron la imagen de un intervencionismo que, a pesar de llegar con retraso, se cobró pocas bajas militares, lo cual llevó a muchos a creer que, en el futuro, las guerras se resolverían mediante sencillas victorias. Como Garton Ash escribió en tono mordaz, la década de 1990, con sus intervenciones tardías, recordarían la «década mezquina y deshonesta» de 1930 de W. H. Auden.[15] Eso es cierto, aunque en otro sentido resultaron períodos demasiado sencillos.
En esa época, en la década de 1990, daba la impresión de que los fantasmas de la historia y la geografía habían vuelto a aparecer con mayor fuerza que nunca. Menos de dos años después de la caída del muro de Berlín, tras el movimiento universalista y ahistórico que había seguido a dicho acontecimiento, los medios de comunicación internacionales de pronto se encontraron en medio de las ruinas humeantes, las montañas de escombros y el metal retorcido de ciudades con nombres difíciles de pronunciar, situadas en territorios fronterizos de los antiguos imperios austríaco y turco, es decir, en Eslavonia y Krajina, poblaciones que acababan de ser testigos de atrocidades que Europa no había vivido desde los tiempos de los nazis. De las reflexiones poco realistas sobre la unidad global, se pasó a conversar entre las élites sobre pequeñas historias locales y complejas que se desentrañaban a escasas horas de camino de Viena, al otro lado de la llanura Panónica, en el corazón de Europa Central. El mapa físico mostraba el sur y el este de Croacia, cerca del río Sava, como la frontera meridional de la extensa llanura europea, lugar donde se iniciaba el entramado de cordilleras que se conocía como los Balcanes, al otro lado del río. El mapa físico, donde aparece una amplia y llana extensión verde que abarca desde Francia hasta Rusia (desde los Pirineos hasta los Urales), de pronto cambia de color en la orilla meridional del Sava y se torna amarillo, y luego marrón, para anunciar un terreno más elevado y accidentado, que continuará sin variación hacia el sur, hasta Asia Menor. Esta región, próxima al nacimiento de las montañas, era la zona fronteriza donde los ejércitos austríaco y otomano estaban en constante avance y retroceso, el lugar donde acaba la cristiandad occidental y empieza el mundo de la ortodoxia oriental y el islam, el lugar donde Croacia y Serbia se cierran el paso.
Krajina, que significa «frontera» en serbocroata, era una zona militar que establecieron los austríacos de finales del siglo XVI para detener la expansión turca, un territorio que atrajo y acogió a ese lado de la línea divisoria a croatas y serbios por igual, así como a refugiados que escapaban del despotismo del sultanato otomano. Por consiguiente, se convirtió en una región donde se mezclaban distintas etnias que, tras la desaparición del abrazo imperial de Austria después de la Primera Guerra Mundial, experimentó la evolución de identidades monoétnicas. A pesar de que serbios y croatas se mantuvieron unidos en el período de entreguerras bajo el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, acabaron divididos y atacándose mutuamente durante la ocupación nazi, a partir del momento en que el régimen fascista del Estado títere croata instaurado por los alemanes asesinó a decenas de miles de serbios en los campos de concentración. Unidos de nuevo bajo la tutela del gobierno comunista autoritario de Tito, las tropas serbias asaltaron la frontera tras el desmembramiento de Yugoslavia en 1991 y entraron en Eslavonia y Krajina, región en la que realizaron una limpieza étnica de croatas. Posteriormente, cuando los croatas recuperaron dicho territorio, los habitantes de etnia serbia huyeron al otro lado de la frontera; una frontera entre Croacia y Serbia desde donde la guerra se extendió a Bosnia, donde cientos de miles de personas murieron de manera espantosa.
La historia y la geografía tuvieron mucho que ver con ello, pero los periodistas y los intelectuales comprometidos, en cierto modo, prefirieron obviarlo. Y ciertamente no les faltaba razón. Primero vino el horror y la repulsa absolutos. Una vez más, aparecía Garton Ash:
¿Qué hemos aprendido de esta década terrible en la antigua Yugoslavia? [...] Hemos aprendido que la naturaleza humana no ha cambiado. Que Europa a finales del siglo XX sigue siendo capaz de cometer las mismas atrocidades que en el Holocausto de mediados de siglo [...] Nuestros mantras políticos occidentales de finales del siglo xx han sido la «integración», el «multiculturalismo» o, si somos un poco más anticuados, el «crisol». La antigua Yugoslavia ha resultado lo contrario. Se ha convertido en una versión gigantesca de una máquina llamada «separador», una especie de tambor giratorio que separa la nata y la mantequilla [...] Allí se separaban los pueblos al tiempo que el tambor gigantesco giraba con frenesí [...] mientras la sangre goteaba incesantemente a través del filtro del fondo.[16]
La repulsa trajo las acusaciones de la «contemporización» de Occidente, la contemporización con Slobodan Milošević, un mezquino político comunista que, para garantizar la supervivencia política de su partido y la suya propia tras la caída del muro de Berlín, y para conservar sus casas de campo, pabellones de caza y otros beneficios adicionales, adoptó el papel de nacionalista serbio radical e inició una especie de segundo Holocausto. La contemporización de Hitler en Múnich, en 1938, pronto se convirtió en la analogía más utilizada de la década de 1990.
De hecho, el miedo a que se repitiera otro Múnich no era algo nuevo, sino que había sido uno de los elementos subyacentes que habían apoyado la decisión de liberar Kuwait tras la invasión de Sadam Husein en 1991. Si no se detenía a Sadam en Kuwait, este habría invadido Arabia Saudí a continuación y, de ese modo, habría controlado el suministro de petróleo mundial y los derechos humanos de la región habrían vivido sus tiempos más oscuros. Sin embargo, fue la invasión de Croacia, y posteriormente de Bosnia, llevada a cabo por los serbios entre 1991 y 1993 —y la nula respuesta por parte de Occidente— lo que convirtió Múnich en una palabra cargada de significado en el vocabulario internacional.
La analogía de Múnich tiende a reaparecer tras una paz larga y próspera, cuando las cargas que comportan las guerras están tan alejadas en el tiempo que parecen abstractas: eso es justo lo que ocurrió en la década de 1990, etapa en que los recuerdos que Estados Unidos conservaba de una guerra sucia por tierra en Asia, librada más de veinte años antes, se habían debilitado lo suficiente. Hablar de Múnich es hablar de universalismo, de velar por el mundo y sus habitantes, por lo que a menudo se emplearía como reacción ante la incapacidad de detener el genocidio en Ruanda en 1994. Sin embargo, Múnich alcanzó el punto álgido durante la campaña que desembocó en las intervenciones militares tardías, aunque efectivas, de la OTAN en Bosnia, en 1995, y en Kosovo, en 1999. Quienes se oponían a la intervención estadounidense en los Balcanes intentaron utilizar la delicada analogía de Vietnam; sin embargo, como no resultó un nuevo atolladero, los Balcanes nos brindaron la oportunidad de exorcizar los fantasmas de Vietnam de una vez por todas en la década de 1990, o eso era lo que se creía y se publicaba en la época.[17]
Las fuerzas militares, tan odiadas durante la época de Vietnam, se convirtieron en sinónimo de humanitarismo. «La guerra contra el genocidio ha de lucharse con furia, porque es furia contra lo que se lucha —escribió Leon Wieseltier, editor literario de The New Republic—. Para detener el genocidio, el uso de la fuerza no es el último recurso, sino el primero». Y fue más allá en sus críticas, dirigidas contra la necesidad de establecer estrategias de salida en las intervenciones humanitarias:
En 1996, Anthony Lake, el tímido y atormentado asesor de seguridad nacional [del presidente Bill Clinton], incluso llegó a redactar una «doctrina con relación a las estrategias de salida»: «Antes de enviar nuestras tropas a un país extranjero, deberíamos de saber cómo y cuándo vamos a sacarlas de allí». Lake hacía de la omnisciencia un condicionante para el uso del ejército estadounidense. La doctrina de la «estrategia de salida» malinterpreta la naturaleza de la guerra en particular y, en líneas más generales, la de los procesos históricos. En nombre de la prudencia, niega la contingencia de los asuntos humanos, ya que el conocimiento del resultado final no se nos avanza al principio.[18]
A modo de ejemplo, Wieseltier mencionaba Ruanda, donde el genocidio de los tutsis en 1994 se cobró un millón de vidas, un atolladero para las fuerzas militares occidentales en el que seguramente, escribió, habría sido preferible una intervención para detener la matanza a lo que sucedió. Los artículos de Wieseltier, una de las voces más enérgicas y con mayor poder de persuasión moral de la década, junto a la de Garton Ash, hablaban de la frustración que le producía la guerra aérea limitada y tardía de la OTAN para rescatar a los albaneses musulmanes de Kosovo de los programas de expulsión y exterminio de Milošević. Los objetivos de la guerra aérea eran pueblos y ciudades serbios, pero hubiera sido necesario, según los intervencionistas humanitarios, liberar las poblaciones kosovares con tropas terrestres. Los titubeos de Clinton a la hora de librar una guerra fueron cómplices de un sufrimiento indescriptible. «Los esfuerzos del idealismo —escribió Wieseltier— han quedado reducidos al auxilio y el rescate, a las secuelas de la catástrofe. Donde hubiéramos tenido que atacar con balas, estamos atacando con mantas». Clinton, según él, había descubierto un tipo de guerra «en el que los estadounidenses no morían, una [...] guerra cobarde, con tecnología de precisión, que no altera ni las urnas ni las conciencias». Predijo que «esta época de inmunidad no durará para siempre. Tarde o temprano, Estados Unidos tendrá que enviar soldados a [...] un lugar donde resultarán heridos o muertos, y lo que importará es si la causa es justa, no si la causa es peligrosa».[19]
De hecho, una posible invasión de Irak nació como causa en la década de 1990, momento en que se consideraba que el ejército de Estados Unidos era invencible ante rivales como la historia y la geografía, siempre y cuando se desplegara a tiempo, y por completo, lo que significaba soldados sobre el terreno. Fueron los idealistas quienes abogaron con tenacidad y pasión por la intervención militar en Somalia, Haití, Ruanda, Bosnia y Kosovo, del mismo modo que también fueron idealistas como Brent Scowcroft y Henry Kissinger, puestos en la picota por su inhumanidad, quienes abogaron por la moderación.
Sin embargo, es cierto que la década de 1990 no fue tanto una década de poder militar, en sentido amplio, como de poder aéreo. Este último había resultado decisivo para expulsar las fuerzas iraquíes de Kuwait en 1991; aunque también es cierto que, en este caso, la geografía facilitó la guerra tecnológica, ya que las operaciones se llevaban a cabo en un desierto uniforme, donde apenas llovía. Cuatro años después, el poder aéreo también acabó resultando un factor fundamental para poner fin a la guerra en Bosnia, y a pesar de todas las limitaciones que demostró tener, se impuso a Milošević otros cuatro años después, en Kosovo. Los refugiados de etnia albanesa pudieron regresar a sus hogares, al mismo tiempo que las fuerzas de Milošević se vieron debilitadas hasta tal punto que este cayó del poder al año siguiente, en 2000. «Nosotros no entramos en las montañas», fue la frase que resumió la resistencia inicial del ejército de Estados Unidos a enviar tropas a Bosnia y Kosovo. Sin embargo, resultó que, mientras domináramos el aire, «las montañas» se nos daban bastante bien. La geografía había intentado imponerse en los Balcanes, pero el poder aéreo no tardó en superarla. Y luego vinieron los aviones de combate de las Fuerzas Aéreas y la Armada de Estados Unidos, que patrullaron las zonas de exclusión aérea iraquíes y mantuvieron a Sadam dentro de sus fronteras hasta la década siguiente. De ahí que, algunos sectores de la élite, deslumbrados ante el poderío militar del ejército estadounidense, acabaran convirtiéndose en adalides de la indignación moral contra las administraciones de George H. W. Bush y Bill Clinton por no haber utilizado el ejército a tiempo para salvar a un cuarto de millón de personas del genocidio de los Balcanes (por no hablar del millón de Ruanda). Una actitud que, al menos para algunos, podía llevar a la temeridad política, cosa que sucedió. Y esto, a su vez, conduciría a una disolución parcial de la analogía de Múnich en la siguiente década, y devolvería a la geografía parte del respeto que había perdido en la anterior. El poder aéreo redujo el mapa a dos dimensiones en la década de 1990, pero poco después el mapa tridimensional volvió a imponerse en las montañas de Afganistán y en los peligrosos callejones de Irak.
En 1999, expresando un sentimiento cada vez más extendido entre los intelectuales liberales, Wieseltier escribió: