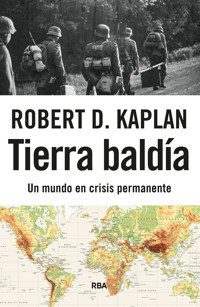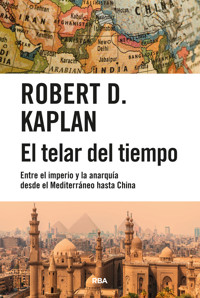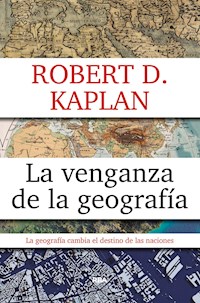9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La tragedia define los límites de la naturaleza humana y de los acontecimientos mundiales. Tras una larga experiencia como periodista internacional, corresponsal de guerra e influyente asesor de altos organismos estadounidenses, Robert D. Kaplan está convencido de que se precisa algo más que conocimientos geopolíticos para comprender cómo actúan los individuos y cómo deciden los gobernantes. Para él, las claves para entender el espíritu humano y los entresijos de la política internacional nos las da la tragedia. En su máxima expresión, Shakespeare y los trágicos griegos nos muestran, entre otras muchas cosas, las consecuencias imprevisibles que acarrean las decisiones difíciles, el enfrentamiento entre orden y caos, la convivencia con el miedo y la lucha constante que determina el destino de las personas. Obra breve pero extraordinariamente rica en ideas y propuestas, La mentalidad trágica es una profunda reflexión sobre la tragedia política hecha desde la experiencia vivida en primera persona a la que se añade el conocimiento de los clásicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original inglés: The Tragic Mind.
© del texto: Robert D. Kaplan, 2023.
Por acuerdo con el autor. Todos los derechos reservados.
Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo de Brandt & Hochman Literary Agents, Inc. con International Editors & Yáñez Co’ S.L.
© de la traducción: Albino Santos Mosquera, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2023.
REF.: OBDO155
ISBN: 978-84-113-2357-4
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL • EL TALLER DEL LLIBRE
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
AJIMTHOMAS
¡Ah, la fragilidad de la alegría! [...] Ninguno de nosotros está a salvo.
E. M. FORSTER, El más largo viaje (1907)
El miedo nos salva de tantas cosas.
GRAHAMGREENE, Un caso acabado (1960)
PREFACIO
Pasé mi periodo formativo profesional, en los años ochenta, como corresponsal de internacional que, desde Grecia, cubría los temas relacionados con la Europa del Este comunista, el Oriente Próximo y Medio, y África. Mi interés por la antigua Grecia y la influencia de esta en Shakespeare y la literatura moderna se despertó precisamente en Atenas, desde donde, en aquel entonces, viajé en repetidas ocasiones para ser testigo de aquello que los antiguos griegos tanto temían: el caos y ciertas formas de orden tan extremas que, en el fondo, eran caóticas en sí mismas.
Nada de lo que viví fue más aterrador que el Irak de Sadam Huseín. El territorio iraquí era, en aquel entonces, un inmenso patio de prisión iluminado por postes de alumbrado de alto voltaje. Constituía un nivel de tiranía peor incluso que el del régimen de Háfez al-Ásad en la contigua Siria, que también conocía de primera mano por algunas visitas como corresponsal. El único lugar con el que me resultaba comparable el Irak de Sadam era la Rumanía de Nicolae Ceaușescu, otra de mis zonas de trabajo. En el verano de 1986, la policía de la seguridad nacional iraquí me confiscó el pasaporte estadounidense y me dejó en un limbo legal durante diez días, en los que conviví con milicianos kurdos en el norte del país. Pese a todos los horrores de los que he sido testigo en mis viajes por el mundo, el miedo en el Irak de Sadam —con aquellas inmensas vallas publicitarias con la imagen del dictador repartidas por todas partes, sus múltiples servicios de inteligencia, la tortura casi industrializada que allí presumiblemente se practicaba y el amedrentamiento sistemático de los diplomáticos de las embajadas occidentales, que enseguida advertían a los visitantes de que nada podrían hacer por ellos si el régimen los consideraba sospechosos— registraba niveles sin parangón. Recuerdo aquellos alienantes ejemplos de arquitectura monumental que, cual colmillos de dragón, perforaban el cielo de Bagdad proclamando la grandeza del dictador. La insinuación de violencia era tan asfixiante como el calor y el polvo en el exterior de los largos muros del palacio presidencial, protegidos por ametralladoras. Todo esto me indujo a apoyar la guerra de Irak tras el 11-S, pese a que me preocupaba lo que podría acaecer en aquel país a la caída de Sadam.
En ese momento, era un periodista demasiado identificado con su noticia. Había dejado que mis emociones pudieran con mi capacidad de análisis imparcial. Esto lo entendí cuando regresé a Irak «empotrado» en una unidad de los marines estadounidenses durante la primera batalla de Faluya, en abril de 2004. Allí sentí algo mucho peor incluso que en el Irak de los ochenta: la sangrienta anarquía del todos contra todos que el régimen de Sadam había logrado reprimir con la brutalidad más extrema. La depresión clínica que padecí durante años a raíz de mi error con la guerra de Irak me impulsó a escribir este libro. No había estado a la altura de un buen realista ¡y no lo había estado ante el problema más importante que se le había presentado a la política exterior estadounidense de nuestro tiempo, nada menos! Desde entonces, resuena en mis oídos aquella máxima del filósofo persa medieval, Algazel (Abu Hamid al-Ghazali): un año de anarquía es peor que cien de tiranía.[1]
Durante mis cuarenta años de profesión como corresponsal internacional, me ha horrorizado con sistemática frecuencia la violencia letal injustificada que he podido ver muy de cerca no ya en Irak, sino también en Yemen, Afganistán, Sierra Leona y otros lugares. También he sido testigo de niveles de tiranía tan extremos —en particular, en la Rumanía estalinista y el Irak baazista, donde (literalmente) cualquiera podía ser arrestado, torturado o asesinado sin ningún motivo— que, con el tiempo, he terminado por entender que se trataba de mera anarquía disfrazada de orden.
Nada infundía mayor ni más primordial temor en los antiguos griegos que la anarquía. Para ellos no había equivalencia moral alguna entre el orden y el desorden. En la tragedia griega, el universo ordenado (es decir, lo contrario del caos) siempre constituye una virtud. El mundo contemporáneo perdió esa sensibilidad entre las monstruosas perversiones del orden que impusieron Hitler y Stalin, inspiradoras de ficciones distópicas como Un mundo feliz de Aldous Huxley (1932) o 1984 de George Orwell (1949), dos libros protagonizados por sendos regímenes tan escalofriantes que daban mala fama al concepto mismo de orden.
Por supuesto, desde el momento en que se consigue que impere el orden, la labor que corresponde es hacer que este sea cada vez menos tiránico. Los «padres fundadores» de la independencia estadounidense abordaron esta cuestión y mantuvieron encendidos debates al respecto. El hecho de que no pueda haber un sustituto para el orden y, aun así, este conlleve graves peligros es una de las razones por las que los griegos consideraban que el mundo era tan sumamente imperfecto como hermoso.
Los griegos daban un gran valor a la necesidad de aprender a temer el caos para, de ese modo, evitarlo. El miedo nos advierte de muchas cosas. Es mucho lo que desconocemosacerca de lo que puede sucedernos como nación y como individuos. El Edipo Rey de Sófocles nos enseña que ningún hombre puede considerarse afortunado hasta que está muerto, pues no hay nada seguro y, por lo tanto, nada se puede dar por descontado. Lo mismo ocurre con una nación. El miedo, un sentimiento orientado al futuro, es profuso en las personas más sabias; sobre todo, en las que están en el poder, las que deciden sobre la guerra y la paz. Los líderes sabios son aquellos que saben que deben pensar con una mentalidad trágica para evitar la tragedia. Vladímir Putin jamás aprendió esa lección, pues, de otro modo, nunca habría invadido Ucrania.
La tragedia griega nace de la necesidad de un miedo constructivo (o de una visión preocupada del futuro) y avanza a partir de ahí abarcando mucho más. Por ejemplo, la verdadera tragedia se caracteriza por una aguda conciencia de las limitadas opciones a nuestro alcance, por muy extenso que sea el paisaje que se abre ante nosotros. El nuestro es un mundo de restricciones. Ser autoconscientes es entender, en cualquier situación dada, qué es posible y qué no. El problema es que esa clase de autoconciencia suele presentarse demasiado tarde como para que pueda incidir ya en el resultado. Lo patético y lo paradójico para quien ocupa un alto cargo es que, pese a tener la autoridad, puede encontrarse con que todas las opciones a su alcance son verdaderamente horribles.
La tragedia también hace especial hincapié en que nada hay más bello en este mundo que la lucha del individuo contra casi todo pronóstico, sabedor de que le aguarda la muerte al final del camino, y con muy escasa (o nula) probabilidad de que vaya a ser recordado mucho tiempo después. He ahí la señal de la verdadera grandeza del espíritu humano, pues la lucha siempre tiene una finalidad y unas opciones de éxito. La tragedia no es mero fatalismo; tampoco está emparentada con el quietismo de los estoicos. Es comprensión: esa comprensión y ese autoconocimiento que por fin adquirí en Faluya cuando me di cuenta de lo equivocado que había estado con respecto a Irak, y de por qué. Pero cuando alguien piensa trágicamente desde el principio, siempre teme al futuro y, por lo tanto, siempre es consciente de sus propias limitaciones y puede actuar con mayor eficacia. Lo que me propongo aquí es inspirar, no deprimir.
La tragedia griega, además, no trata del infortunio común, ni tampoco de unos crímenes inconmensurablemente viles contra la humanidad. Nicolae Ceaușescu y Sadam Huseín, los dos monstruos de mis primeros años como corresponsal internacional, jamás podrían haber sido héroes trágicos porque carecían de los medios adecuados para adquirir el necesario autoconocimiento. El héroe trágico termina encontrando la sabiduría. Tal como la definieron los griegos, la tragedia no es el triunfo del mal sobre el bien, sino el triunfo de un bien sobre otro bien causante de sufrimiento. Echar a Sadam Huseín fue bueno, sí, pero fue un bien que desplazó a otro aún mayor: la apariencia de orden. Ni siquiera el dominio autoritario y sin ley de Sadam suponía el peor caos que podía sufrir su país: de hecho, sin él, cientos de miles de personas tuvieron una muerte violenta en Irak. La tragedia gira en torno a unos fines defendibles todos ellos desde el punto de vista moral, pero incompatibles entre sí; elegir entre el bien y el mal sería demasiado fácil. De ahí que yo mismo haya dado poca cabida al mal en este libro.
Irak fue un fracaso de dimensiones casi bíblicas no por culpa del mal, sino porque nuestros dirigentes perdieron la capacidad de pensar con mentalidad trágica tras el fin de la Guerra Fría. Esa es la sensibilidad que pretendo que recuperemos aquí.
1
LA BATALLA DEL BIEN CONTRA EL BIEN
Cuarenta años de corresponsal en el extranjero me han enseñado que, si bien los mapas son el comienzo imprescindible de un buen conocimiento de los acontecimientos internacionales, solo con Shakespeare se puede llegar a comprenderlos de verdad. Los mapas proporcionan el contexto de lo que allí acontece y el vasto telón de fondo sobre el que tiene lugar. Pero la sensibilidad requerida para entender esos hechos —la crucial comprensión de las pasiones y los instintos de los líderes políticos— es shakespeariana.
La geografía es imprescindible para el estudio de la cultura y la civilización, que constituyen el cúmulo de experiencias de los diferentes pueblos que han habitado unos paisajes concretos durante cientos o incluso miles de años. El hecho de que la ciencia política contemporánea no pueda cuantificar con facilidad los rasgos y las tendencias culturales no reduce la importancia de estos. El mapa, por así decirlo, es la base de partida de todo conocimiento. Llevo conviviendo con los mapas durante toda mi vida profesional. Eran lo primero que consultaba antes de volar a un país extranjero por trabajo. Los mapas me revelaban tanto oportunidades como limitaciones: algunos países tenían litoral y otros no; algunos estaban junto a las grandes líneas de comunicación marítima y otros muchos no; algunos tenían cadenas montañosas que separaban a unas tribus y grupos étnicos de otras, y muchos no; algunos países tenían suelos fértiles, mientras que otros no; etcétera.
Pero el mapa, por sí solo, es demasiado fatalista: esa es la razón de que el campo de la geopolítica, estudiado en aislamiento de los demás, produzca unas verdades de interés menor. Las verdades más interesantes siempre se relacionan con el ámbito del corazón, un territorio al que se llega perforando el mapa, por así decirlo, y buscando el sustrato de la cultura y de la experiencia histórica acumulada hasta llegar finalmente al individuo.
Los hombres y las mujeres no son partículas en un tubo de ensayo que se comportan conforme a las leyes de la química y la física. No existe una ciencia dura y predictiva de la política internacional. Solo tenemos, a lo sumo, una comprensión de esos fenómenos que se puede mejorar mediante el estudio de la geografía, por una parte, y el de la literatura, por la otra, aunque con mayor énfasis en la segunda a medida que nos vamos haciendo mayores. Los historiadores lo saben. Los mejores estudiosos y estudiosas de la historia (y también los mejores corresponsales internacionales de la vieja escuela a los que he conocido) habitan en esa misma dimensión eminente en la que viven los novelistas. Saben que dentro de los amplios límites de las grandes pautas determinantes solo reina el caos impredecible de las interacciones humanas, movidas por desfiguradores torbellinos de pasión y acción, hasta el punto de que los grandes acontecimientos pueden depender de un solo gesto o de un único comentario improvisado en una cumbre que revele el carácter del líder político de turno, por mucho que este responda a su vez a ciertas fuerzas estructurales profundas que historiadores y politólogos sí pueden estudiar.
No hay geografía tan extensa y repleta de prodigios y posibilidades como la mente de Hamlet. Pensando en voz alta, sin más, Hamlet logra derribar barreras culturales y expresar un universalismo que triunfa sobre la geografía.[1] La geografía es magnitud, es escala; Hamlet es particularidad, es menudencia. En literatura, decimos que algo es «épico» si incorpora ambos elementos.[2]Guerra y paz de Tolstói y la Historia de la Revolución francesa de Carlyle son dos ejemplos de inmensos y abrumadores lienzos que, no obstante, incorporan la precisión de aguja de los individuos que tratan de determinar sus propios destinos.
Pero algo aún más fundamental enlaza la geografía con Shakespeare: algo que condensa el dramatismo de todos estos elementos en interacción —el mapa, las civilizaciones, la historia y los individuos— y que, de ese modo, regula la mayor de las epopeyas literarias, por amplio que sea su alcance. Ese algo es la tragedia, dentro de cuyos confines operan toda la literatura, la naturaleza humana y los acontecimientos mundiales. La tragedia parte de la abrasadora constatación de lo limitadas que son las opciones a nuestro alcance, por amplio que nos parezca el paisaje general: es decir, que nace de la conciencia de que no todo es posible, sean cuales sean las condiciones. El nuestro es un mundo de restricciones, tanto humanas como físicas. Ser autoconsciente es comprender de una manera realista lo que es posible y lo que no lo es en cada situación dada. Sin embargo, esa autoconciencia suele llegarnos demasiado tarde como para que pueda incidir en el resultado. Así cita Heródoto las palabras de un persa: «Somos prisioneros de lo ineluctable. He ahí la peor angustia del mundo para los seres humanos: saber mucho sin poder controlar nada».[3] No obstante, no nos queda otra alternativa que seguir adelante. El análisis es el proceso mediante el que elegimos y tomamos decisiones difíciles.
Todo esto se refiere solo a lo que sabemos. Son muchas las cosas que no sabemos y no podemos saber. A menudo, cuando el líder de una nación poderosa toma la decisión de lanzar un ataque militar a pesar de todos los informes de inteligencia que tiene sobre su mesa de trabajo, lo hace obrando desde el interior de una niebla de incertidumbre en cuanto a las intenciones de los adversarios de su país. Vladímir Putin estaba actuando a ciegas en vísperas de su invasión de Ucrania y, en su caso, la niebla era especialmente espesa por culpa del miedo de muchos de sus subordinados a mantener una discusión sincera con él.
El Edipo Rey de Sófocles nos enseña que ningún hombre puede juzgarse afortunado hasta que está muerto, pues no hay nada seguro y, por consiguiente, nada se puede dar por descontado. La catástrofe puede llegarle a la persona más exitosa y poderosa en cualquier momento y reducir a cenizas la más venturosa y privilegiada de las vidas. Como existe eso que llamamos «destino» —y que los griegos llamaban moira, «la que asigna a cada uno su parte»—, resulta preciso que tengamos una visión preocupada del futuro para guardarnos de la soberbia.[4] Es decir, que debemos tratar de pensar con mentalidad trágica para evitar la tragedia. Solo mediante esa previsión preocupada —esa conciencia de que nuestras circunstancias siempre pueden cambiar drásticamente y a peor— alcanzamos a aprender algo de modestia y a liberarnos de la falsa ilusión. Así se explica por qué las personas vanas y arrogantes son también insensatas. La tragedia, como nos contó el filósofo Arthur Schopenhauer, expone «lo vanos que son todos los afanes humanos».[5] El pensamiento trágico, que interioriza esa constatación, implica descubrirse a uno mismo antes de que uno se vea obligado a aprender la dura realidad sobre sí mismo en una situación de crisis. Sir Maurice Bowra, consumado helenista de Oxford de principios y mediados del siglo XX, comentó en una ocasión que los antiguos griegos sabían que la grandeza humana sale más a relucir en el desastre que en el triunfo.[6] Por eso fundieron el ideal heroico con el trágico.
La tragedia trata de mucho más que la simple aflicción. No nos cuenta el triunfo del mal sobre el bien, sino que nos habla del exaltado afán por luchar contra unas fuerzas insuperables, una lucha que desemboca en una nueva conciencia sobre la verdad de nuestras vidas y santifica la existencia humana. Como ya he dicho, lo que pretendo al escribir sobre la tragedia en las relaciones internacionales no es deprimir al lector, sino inspirarlo.
El origen de la palabra tragoidia (de tragos,«cabra») radica posiblemente en el hecho de que los componentes del coro de muchas obras griegas aparecían vestidos con pieles de cabra o disfrazados de dicho animal. Nietzsche, haciéndose eco de una idea de Friedrich Schiller, escribió que el coro en sí es el fundamento de la tragedia griega, ya que figura en escena «como un muro viviente tendido por la tragedia a su alrededor para aislarse nítidamente del mundo real y preservar su suelo ideal».[7] Esto está en sintonía con lo que decía Hegel de que la tragedia griega es sinónima tanto de la anarquía como del esplendor de la Edad Heroica, cuando los hombres dependían de sus propios recursos porque no contaban con unas estructuras institucionales de Estado que los protegieran.[8] Pero nada de esto debe parecernos irónico ni contradictorio. Como veremos, pensar con mentalidad trágica no es necesariamente negativo, ni siquiera descorazonador.
La tragedia es fundamental para entender el porqué de la grandeza de los griegos y su papel central en la invención de Occidente. La misma civilización que inventó la mentalidad trágica derrotó también al Imperio persa. La tragedia, que es la base de la autoconciencia y significa la pérdida de lo ilusorio, es consustancial al desarrollo de la individualidad, que se manifestó por vez primera en la Grecia clásica y condujo en última instancia al surgimiento de la democracia occidental.
La gran helenista estadounidense Edith Hamilton escribió en 1930 que la tragedia es la belleza de las verdades insoportables y que (como ya he señalado antes, y como Hegel había indicado en su Filosofía del derecho) la tragedia real no es el triunfo del mal sobre el bien, sino el sufrimiento causado por el triunfo de un bien sobre otro bien... y el de una persona ética sobre otra persona ética.[9] La tragedia nació cuando los antiguos griegos cayeron en la cuenta de que «algo [es] irremediablemente injusto» y de que, aun así, ese mundo debía considerarse «hermoso al mismo tiempo». «Los grandes artistas clásicos mundiales son cuatro —proclamó Hamilton (de nuevo, evocando a Hegel)— y tres de ellos son griegos»: Esquilo, Sófocles y Eurípides. El cuarto, por supuesto, era Shakespeare.[10] Precisamente porque los de la Atenas de Pericles y la Inglaterra isabelina fueron periodos de «inconmensurables posibilidades» (y no de «oscuridad y derrota») pudo allí florecer la idea de la tragedia. Ambos públicos, separados por más de dos mil años, se sintieron fascinados por aquellas luchas contra el destino, tan heroicas como (a menudo) fútiles, que esos mismos espectadores, gracias a su buena —a la par de inestable— fortuna, estaban preparados para aceptar con serenidad. (Recordemos que la mayor tragedia de todas, el Edipo de Sófocles, se escribió en pleno apogeo del poder de Atenas bajo el liderazgo de Pericles.) Quede claro que la tragedia no es crueldad ni sufrimiento gratuitos. El infortunio normal solo es trágico en un sentido superficial y poco estricto, pues el infortunio, como bien nos dice Schopenhauer, «es en general la norma» de la vida.[11] Ni el Holocausto ni el genocidio ruandés fueron tragedias: simplemente constituyeron sendos crímenes atroces a gran escala. No representaron la lucha de un bien contra otro, algo cuyo relato nos eleva espiritualmente, sino meros males colosales. «La dignidad y la significación de la vida humana: de ellas, y solo de ellas, no se apartará jamás la tragedia», señaló Hamilton. De ahí que la sensibilidad trágica no sea pesimista ni cínica, y que, en realidad, tenga más en común con la valentía y la pasión suprema. La forma de pensar opuesta a la trágica es «sórdida», opinaba ella, porque desprovee la vida de su significación.[12]
A los antiguos griegos no les costaba conciliar los opuestos porque podían ver el mundo con claridad. F. L. Lucas, profesor de Filología Clásica de Cambridge y contemporáneo de Bowra, escribió que «la tragedia clásica» encerró desde su nacimiento «la magnificencia del hombre al mismo tiempo que su infelicidad».[13]Aunque los griegos aceptaban la injusticia y los destinos más horrendos como elementos absolutamente naturales, también podían sentir la angustia del mundo en su más hondo nivel. Eurípides, por ejemplo, se rebeló y luchó contra el sufrimiento humano, y defendió sin descanso el carácter sagrado del individuo. El humanitarismo no se inició solo con el profeta hebreo Isaías, sino también con Eurípides. Esto explica en última instancia el misterioso poder de la prosa humanitaria actual. Las críticas reiteradas a la inacción ante episodios de gran violencia e injusticia, incluso cuando son muy escasas las probabilidades de que esos reproches sean atendidos y transformados en decisiones efectivas por los políticos de turno —e incluso cuando cuesta ver qué interés nacional puede tener el país en emprender una acción humanitaria de ese tipo—, siguen contando con un público muy amplio y agradecido. Los realistas, que ponen el énfasis en los intereses amorales de los Estados, reaccionan a ese homenaje popular a la voz de los humanitaristas con irritación y perplejidad. Pero no hacen bien en sorprenderse ni en ofenderse. Basta con que lean (o asistan a una representación de) Las troyanas de Eurípides y sientan el placer que el público siente desde hace más de 2.400 años al leer (o ver) esta tragedia sobre el sufrimiento de la población civil en las guerras para que comprendan cómo actúa la sensibilidad trágica. A los seres humanos nos conmueven las grandes injusticias, por poco que sea lo que podamos hacer para evitarlas, e incluso sentimos cierto placer con nuestra propia reacción a ellas. (Escuchen el «Coro de los esclavos hebreos» del Nabucco de Verdi y comprenderán lo que quiero decir). No es hipocresía, sino la aspiración a alcanzar un nivel superior de moralidad, algo que los antiguos griegos y los isabelinos ingleses convirtieron en una forma de arte. «Tenemos arte —escribió Nietzsche— para no morirnos de la verdad».[14]
Incluso muchos humanitaristas no comprenden del todo la sensibilidad trágica. No aceptan el hecho de que sus adversarios, los duros realistas, están siguiendo también la guía de la verdad: una verdad distinta, pero también moral. El estadista se debe antes que nada a los ciudadanos de su territorio, cuyos intereses debe priorizar por lo general a los intereses universales. El Estado precede a la humanidad, por así decirlo, sobre todo en democracias con líderes elegidos por sus ciudadanías respectivas. Ahí es donde el triunfo de un bien sobre otro bien genera sufrimiento. Es la irremediable injusticia del mundo, eso que los griegos sabían que no tenía arreglo.
Se puede debatir, claro está, a propósito de decisiones concretas tomadas en el contexto de alguna crisis en la que los intereses nacionales se podrían corresponder bastante de cerca con los intereses humanitarios si los decisores políticos de turno tuvieran la sensatez suficiente para darse cuenta de ello. Pero la idea general sigue siendo la misma. Los intereses nacionales y los humanitarios suelen chocar entre sí, y ni siquiera los humanitaristas más sensatos pueden tener razón todo el tiempo: ahí radica la tragedia.
Creer que el poder de Estados Unidos siempre puede enmendar lo que está mal en el mundo es una violación de la sensibilidad trágica. Pese a ello, sectores importantes de la élite que decide nuestra política exterior en Washington se han adherido a esa idea. Como las políticas en esa área son, por definición, procesos que tratan de mejorar —e incluso arreglar— un sinfín de condiciones en el extranjero, la élite está convencida de que todos los problemas son solucionables y piensa que discrepar de esa idea es entregarse al fatalismo. Pero si eso fuese cierto, no existiría la tragedia. La esencia de esta es el tratar valientemente de arreglar el mundo, pero solo dentro de unos límites, sabiendo que muchas luchas son desgarradoras y trágicas precisamente porque son en vano. Dado que el ejercicio del liderazgo de un estadista se basa ante todo en la disciplina y la toma de decisiones difíciles, los más grandes de ellos no pueden pensar de otro modo que no sea con una mentalidad trágica. Piensan por adelantado las cosas con una visión preocupada del futuro a fin de evitar los peores resultados. Si, como Henry Kissinger bromeó en una ocasión, ninguna élite dirigente en el mundo desprecia tanto el realismo y a los realistas como la élite estadounidense, esto solo puede deberse a que carece de un sentido de lo trágico, es decir, de la conciencia de que la lucha no aspira a la justicia sin más, sino a lograr que se imponga el menor de los males en un mundo que no tiene cura posible. Hay muchas maneras de fracasar y algunas son mejores que otras.
Ni Abraham Lincoln ni Franklin Roosevelt andaban cortos de sensibilidad trágica. Lincoln impuso a conciencia terribles sufrimientos a la población civil del Sur en 1864 a fin de lograr un bien mayor como era el de poner fin a la guerra de Secesión de una vez por todas. Roosevelt envió ayuda militar a un asesino en masa como Stalin para derrotar a otro como Hitler. La tragedia suele consistir en aceptar el mal menor. Es una mentalidad a la que Estados Unidos no tuvo tanta necesidad de recurrir mientras, en las décadas y siglos previos a Pearl Harbor, estuvo bien protegido por los dos océanos que flanquean su territorio. E incluso después de Pearl Harbor, el país pudo confiar el poder en manos, por lo general, de veteranos de guerra, desde Harry Truman hasta Dwight D. Eisenhower o incluso George H. W. Bush, cuyo idealismo y determinación en el propósito de mejorar el mundo estaban beneficiosamente atemperados por sus experiencias de juventud en conflictos violentos, verdaderos ritos de paso para ellos. La actual élite de la política exterior estadounidense, sin embargo, se nutre de la generación que se ha criado en la mayor seguridad física y económica en toda la historia del país. Puede que hayan sufrido en su experiencia como individuos, pero no como grupo (o no, al menos, hasta el extremo de generaciones anteriores) y eso explica su dificultad para pensar con mentalidad trágica. A finales del verano de 2021, por ejemplo, el presidente Joe Biden y sus asesores no meditaron con la suficiente mentalidad trágica su decisión de ordenar la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán. No tuvieron en cuenta lo que podría pasar en el peor de los casos, y la consecuencia de ello fue que el caos se adueñó de aquel país.
Aceptar la tragedia significa saber que las cosas