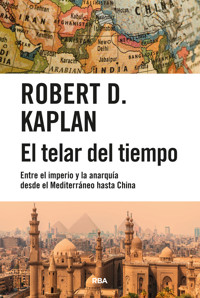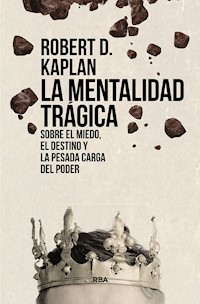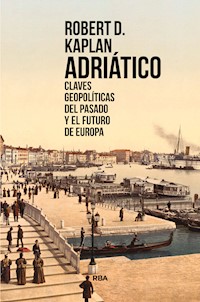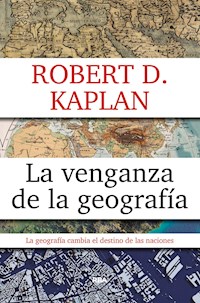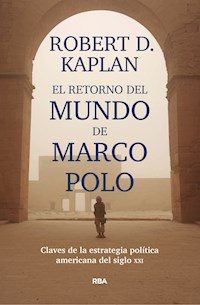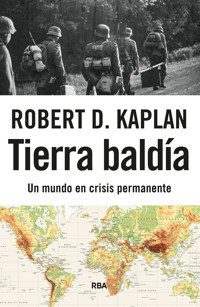
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
UN INCISIVO ESTUDIO GEOPOLÍTICO SOBRE CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ Y HACIA DÓNDE VAMOS. Guerras, cambio climático, rivalidad entre potencias, avances tecnológicos, el fin las monarquías y el de los imperios: ¿qué futuro nos espera? Robert D. Kaplan presenta en su nuevo libro un argumento novedoso que conecta el panorama geopolítico actual con los fenómenos sociales contemporáneos, incluida la urbanización y los medios de noticias digitales, basándose en obras modernas fundamentales de filosofía, política y literatura, incluido el poema del que toma prestado el título. Mientras que la obra de T. S. Eliot, publicada después de la Primera Guerra Mundial, trataba la ruptura y el colapso de la civilización, y las obras de Sartre y Camus, escritas tras la Segunda Guerra Mundial, abordaban la falta de sentido y la primacía de la neurosis, Kaplan sostiene que el mundo después de la Guerra Fría ha girado en torno a la obsesión por uno mismo. En esta crónica ensayística, Kaplan hace predicciones audaces y contraintuitivas sobre hacia dónde se dirige el mundo. Al igual que muchos de sus títulos anteriores, este texto está predestinado a ser un documento histórico, citado y comentado con reverencia durante las próximas décadas. «Oscuro y brillante. Un ensayo literario, cultural e histórico profundamente erudito». VICTOR DAVIS HANSON
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
I. WEIMAR SE HACE GLOBAL
II. LAS GRANDES POTENCIAS EN DECLIVE
III. MULTITUDES Y CAOS
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
Título original inglés: Waste Land
© del texto: Robert D. Kaplan, 2025.
Por acuerdo con el autor. Todos los derechos reservados.
Esta edición ha sido publicada gracias a un acuerdo con Brandt & Hochman
Literary Agents, Inc. a través de International Editors & Yáñez Co, S.L.
© de la traducción: María Dolores Crispín, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: marzo de 2025.
REF.: OBDO454
ISBN: 978-84-1098-179-9
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A DEVON CROSS
... la esperanza, separada de la fe y sin ser atemperada por los indicios de la historia, es un activo peligroso, que amenaza no solo a quienes la aceptan, sino a todos los que se encuentran en el ámbito de sus ilusiones.
ROGER SCRUTON
Usos del pesimismo
I
WEIMAR SE HACE GLOBAL
Las premoniciones pueden ser muy valiosas. Ofrecen una advertencia extraña y descifrable sobre algo, especialmente si la persona que las tiene se encuentra en el lugar adecuado en el momento oportuno. Consideremos a los novelistas Christopher Isherwood, angloamericano, y Alfred Döblin, alemán, que escribieron sobre Berlín en la década de 1920 y a principios de la de 1930. Amparándose en la ficción, un escritor puede decir la verdad con más facilidad, ocultándose tras sus personajes y empleando otras formas de simulación. Su Berlín es una pesadilla fantástica y neurótica.
Isherwood, en Adiós a Berlín, describe un mundo marginal tenso y decadente, marcado por una perversión generalizada y fiestas del fin del mundo; personajes deleznables en interminables juergas de borrachera y jarana, todo contra un fondo de una «clase media en bancarrota» que vive entre muebles de segunda mano en edificios desvencijados, con goteras y pintarrajeados de hoces y martillos y esvásticas. Se centra en un tabernero venido a menos, limpiando orinales, maltratado por la Primera Guerra Mundial y la inflación. Hay cierres de bancos, muchedumbres malhumoradas, y el sobrecogedor desfile del entierro de la socialdemocracia en medio de estandartes negros de uno u otro grupo extremista. «Berlín es un esqueleto que duele en el frío», escribe Isherwood. «Esta ciudad está plagada de judíos. Dale una patada a una piedra y saldrán dos arrastrándose. ¡Están envenenando hasta el agua que bebemos!», exclama uno de sus personajes.1
Isherwood vivió en Berlín desde 1929 hasta 1933, el año en el que Adolf Hitler llegó al poder; así que Adiós a Berlín, aunque las vivencias iniciales del autor fueron clarividentes, se benefició un poco de la lucidez que da la experiencia. Berlin Alexanderplatz, de Döblin, se publicó en el otoño de 1929, cuando la gente aún no había dejado de creer en el experimento constitucional de Weimar y el futuro no parecía falto de esperanza. Pero, apenas unas semanas después de la publicación del libro, el mercado de valores quebró en Wall Street y sacudió a toda Europa, especialmente a Alemania.
Berlin Alexanderplatz contiene una asombrosa premonición no solo de caos, sino de algo mucho peor y sanguinario que le sigue, y también de la inestabilidad general de las ciudades en los siglos XX y XXI, incluso en el mundo en vías de desarrollo. Berlín, en la interpretación de Döblin, es «Sodoma en vísperas de su destrucción».2 El libro de Döblin es difícil de leer, casi no tiene argumento. Está lleno de ritmos desordenados y largos apartes, y sus personajes rastreros y canallas van de un desastre delictivo de poca monta a otro. Pero el libro también está repleto de sabiduría sólida y avispada. Escuche:
En Alexanderplatz están levantando la calle para el metro. La gente tiene que caminar por un paso de tablones. Los tranvías cruzan la plaza y se dirigen a Alexanderstrasse y Munzstrasse para llegar a Rosenthaler Tor... En las calles hay una casa tras otra. Están llenas de gente, desde el sótano hasta el ático... La ley que protege el arrendamiento no vale el papel en el que está escrita. Los alquileres suben constantemente. La clase media se encuentra en la calle, los administradores y cobradores de morosos sacan tajada». El protagonista, Franz Biberkopf, un antiguo timador, vende en la calle periódicos de la extrema derecha. «No es que tenga nada contra los judíos, es que es un defensor del orden», dice el narrador. El libro termina con una imagen de la gente, con los brazos entrelazados, «yendo a la guerra», ahora que «el mundo está condenado al fracaso.3
Condena al fracaso es lo que en seguida viene a la mente cuando se piensa en la República de Weimar. Weimar es un cuento de horror bañado en caramelo: una cuna de modernidad donde surgió el fascismo y el totalitarismo. Weimar significa un periodo artística e intelectualmente apasionante —definido en las novelas de Thomas Mann y Hermann Hesse, la poesía expresionista de Rainer Maria Rilke, la música atonal de Arnold Schönberg y la experimentación en diseño y arquitectura de la Bauhaus—, un periodo repleto de mucha experimentación social y cultural, aunque lleno de desagradables tensiones raciales y religiosas, por no hablar de la inflación y la depresión, todo encaminado, paso a paso, a... Hitler. Sí, todos sabemos cómo termina. Pero sus participantes, atrapados en una foto fija en el momento de hacer lo que estuvieran haciendo, no podían tener ni idea de lo que les esperaba.
¿Habremos aprendido algo?
Lo pregunto porque ahora Weimar nos supone una llamada de atención.
Pero de ningún modo en la forma en que pensamos.
Solo pensamos en Weimar en cuanto al debilitamiento de la democracia estadounidense. Mientras que, realmente, deberíamos pensar en ello en cuanto al mundo.
De momento, nos precipitamos de cabeza a un futuro sin alma pero reluciente; nuestra vida tristemente rutinizada y sin embargo llena de posibilidades desbordantes, condicionada por artilugios sin los que no podemos estar. La tecnología nos ha hecho amos y víctimas hasta un grado que antes ni imaginábamos. Creemos que podemos desafiar a la gravedad, aunque estamos abrumados por una montaña de preocupaciones que llegan instantáneamente a nuestros dispositivos. Se trata de un mundo muy claustrofóbico y privado, aunque también sin límites: podemos conectar con amigos y familiares de todo el mundo, pero con igual frecuencia las personas de la casa o del piso de al lado podrían estar también en otro universo. Esta alienación se transmite de nuestros barrios a nuestra política. La política raramente se ha interpretado anteriormente a un nivel tan intenso, global y trascendental, incluso cuando las comunicaciones electrónicas la han hecho abstracta y por lo tanto más extrema, creando enormes distancias políticas hasta entre nuestros vecinos más cercanos.
Sin embargo, la tecnología también ha contraído nuestro mundo, eliminando la distancia a través de los océanos y entre los continentes. Experimentamos directamente la expansión de nuevas ciudades definidas por la tecnología y los relucientes centros financieros, que parecen ligeramente iguales sin importar en qué hemisferio o latitud se encuentren. El futuro está aquí, y, estemos donde estemos, permanecemos atascados en el tráfico.
Estamos construyendo una auténtica civilización global que nos conecta a todos, y ese es el reto. Precisamente porque esta civilización global todavía está empezando, y todavía no ha llegado, y no llegará durante algún tiempo, existe este fenómeno de intimidad y distancia entre las diferentes partes del globo. La globalización auténtica seguirá siendo un espejismo hasta que la tecnología y la gobernanza mundial incrementen algunos órdenes de magnitud. Sin embargo, influimos tremendamente los unos en los otros y dependemos los unos de los otros, de modo que todos habitamos el mismo sistema global altamente inestable. Es como en la obra de Sartre A puerta cerrada, en la que los tres personajes están encerrados en una habitación pequeña y se atormentan entre ellos. Como no hay espejos en las paredes, solo se conocen a sí mismos a través de la mirada de los demás. De hecho, estamos liberados y oprimidos por la conectividad, con los medios dirigiendo cada vez más a los gobiernos en lugar de ser al contrario. Rusia y Estados Unidos, China y Estados Unidos, Rusia y China, por no hablar de las potencias medias o menores, todas están, debido a sus tensos enfrentamientos y a la forma en que la tecnología continúa estrechando la tierra, llevando a cabo una extraña simulación de la República de Weimar: ese organismo político débil e inseguro que gobernó Alemania durante quince años, desde las cenizas de la Primera Guerra Mundial hasta la ascensión de Hitler. El mundo entero es un gran Weimar en la actualidad, bastante conectado por una parte para influir mortalmente en las demás partes, pero no lo bastante conectado para ser coherente políticamente. Al igual que en diferentes partes de la República de Weimar, nos encontramos en una fase sumamente frágil de transición tecnológica y política.
No veo ningún Hitler entre nosotros, ni siquiera un Estado mundial totalitario. Pero no asuma que la siguiente fase de la historia dará algún alivio a la actual. Es por cautela por lo que menciono a Weimar.
Las analogías pueden ser vanas, lo sé, puesto que no hay nada que sea exactamente igual a otra cosa. Las analogías pueden llevarnos por una senda peligrosa. No obstante, a menudo es la única forma de comunicar y explicar. Mientras por un lado una analogía es una distorsión imperfecta, por otro lado puede crear una nueva conciencia, otra forma de ver el mundo. Solo por medio de una analogía puedo empezar a describir la profundidad de nuestra crisis global. Tenemos que ser capaces de tener en cuenta que literalmente todo puede ocurrirnos. Esta es la utilidad de Weimar.
¿QUÉ FUE WEIMAR EXACTAMENTE?
El gran historiador alemán Golo Mann, hijo del Nobel de Literatura Thomas Mann, se refirió a Weimar como un «imperio sin emperador» difícil de manejar y en crecimiento.4 La Primera Guerra Mundial, que duró cuatro largos años, la que los alemanes pensaron inicialmente que había sido un triunfo, terminó en derrota, con 1,75 millones de militares y casi medio millón de civiles alemanes muertos. El país se hizo pedazos, la estructura de gobierno imperial real se desmoronó, y Alemania estuvo al borde del caos social. Fue este contexto el que condujo a los políticos y legisladores alemanes, reunidos en la ciudad turingia de Weimar, a concebir un nuevo orden constitucional que buscaba evitar las tendencias autocráticas del káiser y, anteriormente, de Bismarck. Pero el nuevo orden era demasiado débil para resistir las presiones de lo que estaba por llegar. No había un vigilante nocturno que mantuviera la paz entre las partes constituyentes. Los estados federales, o länder, legislaban por medio del Reichsrat, o cámara alta del parlamento, que conservaba todos los derechos que no se habían transferido explícitamente al gobierno central. La nación al completo elegía al jefe del Estado, o presidente del Reich. Luego, el presidente designaba al canciller, quien con su gabinete dirigía el gobierno a instancias del Reichstag, la cámara baja, que era elegida por el pueblo. Dos tercios de Alemania seguían llamándose Prusia y se gobernaba con reglas diferentes a las de los länder. En cuanto a Baviera, que, como Prusia, era un verdadero Estado dentro de un Estado, hubo conversaciones constantes de separación del Reich. Si todo esto parece una versión mucho más complicada de la Constitución de Estados Unidos con su separación de poderes, lo era; y se hizo más difícil de manejar por la anarquía económica y social. Hubo una inflación catastrófica durante los primeros años de Weimar y una depresión catastrófica hacia el final: resultado de una economía de posguerra muy difícil, empeorada por las indemnizaciones exigidas por el Tratado de Versalles, y por las perturbaciones económicas mundiales. Durante el periodo de Weimar de 1918 a 1933, Alemania fue un mundo en sí mismo, vasto y apenas unido, en el que las reglas del orden casi no se aplicaban. Era menos un gobierno que un sistema de partes distantes beligerantes y en competencia, dadas las diferencias de una Alemania en crecimiento y, en términos históricos, unida recientemente. De nuevo, es como nuestro mundo de hoy, con sus grandes diferencias culturales e incluso de civilización, aunque a otro nivel cada vez más unidas al mismo tiempo. En Weimar, el «estado normal era la crisis», escribe sobre Alemania el fallecido historiador de Stanford, Gordon A. Craig.5
En este sentido, Weimar era como nuestro planeta actual: íntimamente conectado para tener crisis que cruzan océanos, sea COVID-19, una recesión global, grandes conflictos de poder o un cambio climático sin precedentes, cosas sobre las que todos podemos discutir y hablar en la misma conversación. Recordar Weimar es enfatizar y admitir las interdependencias crecientes de nuestro propio mundo, y aceptar la responsabilidad por ello. Así que, más que Estados alemanes interrelacionados, en los que una crisis en uno acaba siendo una crisis en todos, actualmente todos los países están conectados de tal modo que una crisis en uno puede desencadenar un efecto dominó que la convierta en una crisis casi universal. El fenómeno Weimar, por lo tanto, se convierte en un tema de escala.
Por las ciudades y pueblos de Alemania en los primeros años de Weimar deambulaban los Freikorps, jóvenes milicianos pendencieros e indisciplinados que no estaban dispuestos a disolverse tras la Primera Guerra Mundial por temor a sufrir las penurias de la vida civil. Ellos proporcionaron la base de reclutamiento de los primeros soldados de las tropas de asalto nazis. De hecho, ya a mediados de la década de 1920, todos los partidos políticos principales —los comunistas, los socialdemócratas, etcétera— tenían sus propios pequeños ejércitos privados. Los gobiernos de la Gran Alemania estaban constantemente desmoronándose y reagrupándose con gabinetes ligeramente diferentes. Era una sola y prolongada crisis de gabinete en la que todo parecía estar siempre en juego. La autoridad central se agotó solo con intentar mantener el orden, y, en los últimos años de Weimar, de lo único que se hablaba en Alemania era de la política diaria. Fue realmente una auténtica crisis permanente, con una sola sucesión de titulares pasmosos. Tanto el público como los políticos estaban absortos en el momento, en toda su intensidad, incapaces de concentrarse en lo que podría llegar después, porque el presente ya era muy abrumador. Todos estaban al límite y nadie se planteaba hacia dónde se dirigían.
Golo Mann escribe: «Dividida y alienada en sí misma, dirigida por políticos débiles o reacios, la nación se enfrentaba a problemas cuya confusión desesperanzada habría intimidado a un Bismarck».6 Otra vez es una tosca metáfora para nuestro tiempo, en un mundo acuciado por múltiples crisis, cuando uno tiene en cuenta no solo a Occidente sino a todas las zonas turbulentas de Eurasia, del África subsahariana y de Latinoamérica. Lo que llamábamos Tercer Mundo puede no ser más inestable ahora de lo que solía serlo, y, aunque en muchos casos está más desarrollado, la globalización lo ha entrelazado mucho más profundamente con nuestros propios destinos.
Los atentados fueron diversos. Muy conocido fue el asesinato por parte de las Freikorps en 1922 del muy competente ministro de Asuntos Exteriores Walther Rathenau, un político liberal judío, filósofo e intelectual. Rathenau había negociado el Tratado de Rapallo, que permitía a Alemania comerciar más con la Rusia soviética en un momento en el que Alemania se encontraba bajo severas restricciones económicas impuestas por el Tratado de Versalles. Hombres armados lanzaron granadas y abrieron fuego contra él a corta distancia.
Al año siguiente, en 1923, llegó el fallido Putsch de la Cervecería de Hitler, un intento de golpe de Estado que empezó en la Bürgerbräu Keller, una cervecería de Múnich. El hecho habría tenido el aspecto de una ópera bufa de no haber sido tan alarmante: demostrativo del matonismo, la bravuconería, la incipiente anarquía y la incompetencia de los políticos de la época, el Putsch de la Cervecería fue un ejemplo de cómo podían empezar a desintegrarse la ley y el orden incluso en un país avanzado. Empezó cuando líderes bávaros, que estaban furiosos por establecer en Berlín un régimen nacionalista de derechas, se reunieron en la Bürgerbräu Keller para planear una estrategia. Los elementos derechistas de Múnich, la capital de Baviera, llevaban tiempo obsesionados con la decadente y cosmopolita Berlín —tan bien descrita por Isherwood y Döblin— y sus gobiernos democráticos, débiles y derrotistas. Pero Hitler y sus nazis, apoyados por otros grupos paramilitares, temían a estos mismos políticos nacionalistas como rivales potenciales. Hitler entró en la cervecería, respaldado por docenas de luchadores callejeros uniformados y armados con puñales y porras, disparó al aire su pistola y, rodeado por guardaespaldas, se dirigió a la multitud e intimidó a sus líderes a gritos. Sin embargo, este alzamiento de la extrema derecha, dirigido en ese momento por Hitler, empezó a derrumbarse cuando no consiguió capturar edificios clave de la ciudad, y cayó en una desorganización general que dio lugar a distracciones tales como ataques armados efectuados al azar contra judíos y sus negocios en Múnich. Pero, una vez fuera de la vista de Hitler, los nacionalistas bávaros, a quienes él y sus cuerpos armados habían acosado, denunciaron su golpe. En un esfuerzo desesperado por conseguir apoyo, Hitler lideró a dos mil nazis en una marcha atronadora y desenfrenada hasta un monumento local, donde la policía de Múnich sofocó el levantamiento de forma sangrienta. Hitler, herido y casi muerto en la refriega —una bala le pasó a menos de treinta centímetros— fue sentenciado a cinco años de prisión, pero a los ocho meses fue trasladado a un establecimiento penitenciario de mínima seguridad donde se le permitió escribir Mein Kampf.7
A partir de entonces, Hitler se comprometió a trabajar dentro del sistema democrático para llegar al poder —de forma ostensible, claro está—, que es exactamente lo que ocurriría una década más tarde. La democracia, cuando es débil e inestable y tiene lugar en un contexto de instituciones vacilantes, no supone una garantía frente a la tiranía. El mundo es grande y diverso y se halla en diferentes etapas de desarrollo político, y el Putsch de la Cervecería guarda lecciones para nuestro tiempo: lecciones sobre lo frágil que es la autoridad gubernamental en muchas partes del mundo y, en consecuencia, lo poco que hace falta para socavarla y provocar crisis que cruzan fronteras.
No obstante, no todo era catastrofismo. Los años centrales y finales de la década de 1920 que se asociaron a Gustav Stresemann —un político liberal realista, sobresaliente en todos los sentidos, que sirvió como canciller y ministro de Exteriores— fueron tiempos de desarrollo económico, florecimiento cultural y compromisos y reconciliaciones en política. Durante ese intervalo hubo una sensación clara de que las cosas estaban mejorando y de que Alemania estaba saliendo finalmente del caos de la posguerra. La diplomacia de Stresemann prácticamente suprimió las restricciones impuestas a la soberanía alemana en el tratado de paz de Versalles tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, salvo por la cuestión del armamento. Hubo otra oleada de optimismo, al menos momentánea, cuando salió el conservador fiscal Heinrich Brüning a principios de la década de 1930 para dirigir un gabinete imparcial de emergencia nacional. Sin embargo, las dotes de tecnócrata de Brüning no eran equiparables a su instinto político: le faltaba habilidad para llegar a acuerdos y maniobrar en un momento en que intentaba forzar opciones económicas duras y penurias —entre ellas, recortes salariales y un endurecimiento del crédito— sobre la población y los partidos políticos. «Si Brüning hubiera sido un Bismarck, podría, a pesar de las desalentadoras (...) circunstancias, haber sido capaz de conseguirlo», escribe el historiador Gordon Craig, presentando sus demandas políticas como un asunto de principios asociado a su persona.8 El gobierno de Brüning siguió bregando hasta que cayó en 1932. Este gabinete de tecnócratas fue fagocitado por fuerzas extremistas en las calles, tanto comunistas como nazis. Pudo haber sido la última oportunidad real que tuvo la República de Weimar para enderezarse. La historia es shakesperiana al igual que geopolítica, un asunto de contingencias, y, si Brüning no hubiera tenido las limitaciones personales que tenía, la historia del siglo XX podría haber sido enormemente diferente.
Cuanto más abyecto es el desorden, más extrema suele ser la tiranía que sigue, y esto nos lleva al último capítulo de Weimar.
El castillo de naipes de Weimar se derrumbó en 1932 con el penúltimo canciller, Franz von Papen, un jinete aficionado, autoritario y derechista, sin base política, un hombre al que Golo Mann describe como «vanidoso», «irresponsable» y «lamentablemente superficial». El gobierno de Von Papen no fue capaz de hacer nada y no llegó ni a terminar el año. De hecho, en este punto hubo interminables gabinetes compitiendo, aunque ninguna gobernanza real. Pero incluso después de que Von Papen dejara el puesto, permaneció como asesor cercano del presidente Paul von Hindenburg. Cuando se le preguntó por qué Hindenburg, siguiendo el consejo de Von Papen y algunos otros, había nombrado a Hitler canciller el 30 de enero de 1933, Von Papen respondió: «Se equivoca, [solo] lo hemos contratado». «Le hemos encerrado», añadió uno de los amigos de Von Papen sobre Hitler, creyendo que se le podía mantener fácilmente en ese papel. Golo Mann pregunta cuál es el sentido de la existencia humana cuando «una persona de tan poco peso» como Von Papen podía en un momento clave «determinar el curso de la historia mundial».9 De nuevo, existen grandes y abrumadoras fuerzas de geografía, cultura y economía, y existen también contingencias basadas en personalidades centrales. La historia mezcla ambas.
Tan solo horas después de que Hitler fuera nombrado canciller, las tropas nazis, tanto los camisas pardas como los camisas negras, desfilaban con botas de caña alta, en decenas de miles, portando antorchas, aporreando tambores, por las calles de Berlín, cantando canciones de guerra.10 Antes de que transcurrieran dos meses, se habían extinguido todas las huellas de la democracia y la República de Weimar no era más que un recuerdo lejano. Había dejado un hueco tan grande que prácticamente cualquier otra cosa podía seguir su estela.
Sí, Weimar había formado un vacío que al final llenó el totalitarismo nazi. Pero nuestro mundo ha de tener hoy un destino diferente. Al igual que Weimar, es un sistema interconectado de Estados en el que en realidad no hay una sola persona que gobierne. Pero la geografía mundial sigue siendo un factor. La Tierra es lo suficientemente grande para que ninguna fuerza política individual pueda dominarla realmente como sucedió al final de Weimar, una república ágil que abarcaba solamente el centro geográfico de Europa. Así que, en vez de correr el riesgo de que ascienda otro Hitler, estamos obligados a centrar nuestra atención en una emergencia de un tipo u otro, sin pausa, mientras las crisis se filtran y rebotan por todo el globo. Weimar es ahora una condición permanente para nosotros, ya que estamos lo suficientemente conectados por medio de la tecnología como para afectarnos mutua e íntimamente, sin tener la posibilidad de una verdadera gobernanza global. Y esa no es la peor consecuencia, puesto que, si no hubiera aparecido Hitler, a la larga Weimar se habría estabilizado por sí misma. Hay bastantes democracias Weimar en el mundo desarrollado, y, de ellas, unas cuantas podrían tener éxito a pesar de todo. La clave está en hacer un uso constructivo de nuestros temores sobre Weimar, para ser precavidos sobre el futuro sin rendirnos al destino.
Winston Churchill enfocó EL problema de Weimar desde una perspectiva amplia:
Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, después de cincuenta millones de muertes, Churchill reflexionó que «si los aliados sentados a la mesa de la paz en Versalles no hubieran creído que erradicar dinastías con una larga historia era una forma de progreso, y hubieran permitido volver al trono a un Hohenzollern, a un Wittelsbach y a un Habsburgo, no habría existido un Hitler», que llegó al poder en un vacío total de orden generacional.11 Los Hohenzollern reinaron en Alemania, Prusia incluida. Los Wittelsbach reinaron en Múnich y Baviera, y los Habsburgo reinaron en Austria y Hungría y hacia el este casi hasta el mar Negro. Estas dinastías fueron reaccionarias y perezosamente corruptas. Pero su gestión, que había durado siglos, llevaba la marca de la estabilidad y la legitimidad. Y, puesto que eran intrínsecamente legítimas, sus crueldades nacidas de tendencias autocráticas podían permanecer dentro de límites aceptables. Eran dictatoriales sin ser totalitarios. Es decir, generalmente protegían a las minorías y permitían un respiro político a las opiniones contrarias. Pero, debido a que todos ellos estaban en el lado perdedor en la Primera Guerra Mundial y lideraban sistemas políticos que habían estado en declive incluso antes de la guerra, estos órdenes monárquicos e imperiales fueron relegados al olvido en el Tratado de Paz de París de 1919. El resultado, por decirlo brevemente, fue el Putsch de la Cervecería y actos similares, que tuvieron su origen en un absoluto vacío de autoridad política legítima y dieron lugar a que matones y bravucones crearan disturbios e invadieran el espacio político.
Churchill podría haber hecho la misma argumentación en cuanto a los Romanov y los Osmán. Situadas en los límites este y sureste de Europa, estas casas reales e imperios eran más incultos que sus primos imperiales del centro cultural del continente. Pero lo que iba a seguirles sería generalmente peor. De hecho, el siglo XX en Europa, Rusia, Oriente Próximo y Oriente Medio fue determinado por la caída de imperios dinásticos antiguos en las primeras décadas, y por la guerra mundial, los asesinatos en masa, la hambruna infligida por el Estado y la agitación geopolítica en las últimas décadas. Las dinastías descartadas tras la Primera Guerra Mundial en Europa central representaban el antiguo mundo imperialista, que había mantenido su influencia durante siglos y milenios, y en el que había sociedades cosmopolitas de distintas etnias y religiones que convivieron razonablemente bien, dadas las circunstancias en cada caso, gobernadas como estaban por un soberano común. Compare ahora eso con lo que iba a llegar después, que a menudo fueron Estados modernos virulentos y democracias inestables y de etnia única que con frecuencia se identificaban con un grupo étnico o religioso dominante frente a otros, estableciendo el escenario para la Segunda Guerra Mundial, seguida de la Guerra Fría, y tras ella, guerras en Oriente Próximo y Ucrania que implican a regímenes que habían surgido del vacío de la autoridad real.
Churchill vio todo esto porque era un hombre de imperio: reaccionario de la época eduardiana que había experimentado guerras coloniales en África de primera mano y, debido a su orgullo por Britannia, estaba dispuesto a luchar contra Hitler desde muy al principio, antes de que muchos otros miembros del poder británico hubieran siquiera reconocido a la Alemania nazi como una amenaza. El imperialismo de Churchill era inseparable de su oposición al nazismo, con todo lo incómodo que pueda resultar aceptar esto. Churchill identificó a Hitler, como hiciera el joven Henry Kissinger mediante una analogía con Napoleón, como un «cacique revolucionario» que amenaza el orden mundial.12 Tanto en la mente de Churchill como en la de Kissinger, el orden mundial puede no ser totalmente justo o incluso compasivo, pero constituye la máxima legitimidad política posible en el ámbito profano de los asuntos humanos.
En realidad, el orden debe ir antes que la libertad, porque sin orden no hay libertad para nadie. La República de Weimar, porque carecía del orden requerido, acabó siendo una amenaza para la libertad, a pesar de la explosión artística que favoreció. Siendo como es la naturaleza humana, el orden debe ser la virtud política primordial. Sin él, como dice Hobbes, no hay nadie que dictamine lo que está bien y lo que está mal, que separe al culpable del inocente, así que no solo no hay libertad sino que tampoco hay justicia. Estas son las reflexiones centrales de los conservadores clásicos (que prefieren la estabilidad a espejismos de progreso) de las que emanan todas las demás reflexiones. Como es obvio, la libertad individual lleva consigo cierta cantidad de desorden incómodo, especialmente en una democracia de masas como la de Estados Unidos. Pero no es de eso de lo que hablo. Hablo de un sistema político seguro, estable y ordenado en el que las reglas se cumplen. El fallecido científico de Harvard Samuel Huntington explicaba que lo que hacía grande a Estados Unidos no eran tanto sus ideales como sus instituciones, incluyendo la separación de poderes entre los brazos ejecutivo, legislativo y judicial, y entre las autoridades federales, estatales y locales. La presidencia de Donald Trump de 2017 a 2021 puso a prueba esas instituciones, que se mantuvieron firmes a pesar de todo. Aunque Weimar se vanagloriaba de una abundancia de libertad artística y cultural, su falta fundamental de un orden político e institucional hizo posible a Hitler, a través de las maquinaciones de Von Papen y algunos otros igual de involucrados, y actuando en un total vacío de restricciones. A principios de la década de 1920, Hitler había intentado derrocar violentamente a un gobierno democrático, pero pasó muy poco tiempo entre rejas por ello. Esa era la marca de un sistema débil, dividido por acuerdos y compromisos secretos, que no creía en sí mismo. En última instancia, la democracia de Weimar no tenía salvaguarda frente a Hitler, si bien los monarcas de las casas Hohenzollern y Wittelsbach, incluso los constitucionales con escaso poder auténtico en Berlín y Múnich, bien podrían haberse ocupado si hubieran permanecido en su puesto tras la Primera Guerra Mundial. Eso, porque la propia antigua tradición de esas monarquías habría ayudado a estabilizar sus sistemas de gobierno. Habría hecho más serios a los políticos, y menos temerosos, puesto que habrían estado manteniendo algo místico y digno de estima que incluso hubiera resistido la prueba del tiempo. De nuevo, Churchill acertaba con su defensa de las familias reales de Europa central, a pesar de haber estado implicadas en una desastrosa guerra mundial que había matado a millones de personas. Sí, la historia nos muestra que el camino que tenemos por delante no es fácil.
La democracia ha funcionado en Occidente y en algunos otros lugares durante varios cientos de años, mientras que el ejemplo moral de reyes y reinas, basado en, según dio a entender el periodista británico del siglo XIX Walter Bagehot, su poder estético, emocional y numinoso, ha estabilizado vastas partes de la tierra durante milenios. Por lo tanto, declarar que ha llegado una época de democracia por todo el planeta, en la que antiguos imperios van a ser sustituidos por nuevos Estados, puede que no presagie algo tan bueno como pensamos. Recuerde siempre que las monarquías decorativas que existen en Gran Bretaña, España y el norte de Europa, especialmente en Escandinavia, siguen desempeñando un papel vital en la relativamente aburrida estabilidad de la política de esos países. «La institución monárquica, despojada de su poder absoluto», escribe el teólogo estadounidense del siglo XX Reinhold Niebuhr, posee virtudes que surgen de «la voluntad y unidad continua de una nación en contraste con la voluntad momentánea incorporada en gobiernos específicos».13 Damos por sentadas esas casas reales solo porque su presencia está asegurada. Gran parte del resto del mundo no tiene tanta suerte. Porque el mundo en general ha perdido a sus reyes e imperios, la libertad misma ha hecho que las posibilidades de agitación sean todavía más reales. Esto es particularmente cierto en lugares como Rusia, China, Oriente Próximo y Oriente Medio, donde la regla monárquica, con su legitimidad inherente, ha sido sustituida por dictaduras modernizantes que tienen que ser doblemente agresivas y represoras para justificar su permanencia en el poder.
En cuanto a la llegada de Estados democráticos en otras partes del mundo, la responsabilidad de moderación y gobernanza prudente es ahora suya como nunca antes en su propia historia lo ha sido. Ya no hay un soberano a quien recurrir. La razón de que el siglo XX y los inicios del siglo XXI hayan sido tan sangrientos radica en que la fuerza estabilizadora de la monarquía en Europa central, Rusia, Oriente Próximo y Oriente Medio, así como en otros lugares, en términos históricos profundos, desapareció de repente. Creemos que hemos progresado moralmente en nuestros valores, con un énfasis sin precedentes en aspectos tales como los derechos humanos y el medio ambiente, pero esto no dice mucho sobre la estabilidad de un sistema global acuciado por intereses enfrentados, alimentados por la agresión de dictaduras modernizantes en lugares como Rusia y China. Y este sistema global está estrechamente unido como nunca antes, lo que nos lleva de nuevo a la analogía con Weimar.
Los últimos años y meses de Weimar recuerdan mucho a la Revolución rusa de 1917, cuando Rusia cayó en una total anarquía tras la abdicación del zar, preparando el camino para el golpe bolchevique de ocho meses después. Lo opuesto a la anarquía es la jerarquía, de la que deriva el orden. Y quitar al zar eliminó la única jerarquía verdadera que existía en Rusia. En este sentido, la Revolución rusa es más que simplemente un corolario de la apoteosis final de la República de Weimar. Es una amplificación panorámica: una llave maestra para toda la experiencia y consecuencias del desorden político. Y la forma más eficaz de investigarlo es a través de los libros de un hombre, Aleksandr Solzhenitsyn. Por lo tanto, merece una descripción minuciosa.
Aleksandr Solzhenitsyn nació en 1918, un año después de la Revolución rusa. Sirvió en el Ejército Rojo como oficial artillero contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y, debido a una carta que escribió hacia el final de su servicio militar criticando a Stalin, cumplió ocho años de trabajos forzados en el gulag de Kazajistán. Pero quizá el periodo más importante de su vida lo pasó cerca de la pequeña aldea de Cavendish (Vermont, Estados Unidos), donde durante diecinueve años de soledad escribió varios de los voluminosos libros que componen la serie Red Wheel, una historia prácticamente paso a paso de la Revolución rusa. Deténgase y piense: exiliado de la Unión Soviética por exponer sus enormes crímenes contra la humanidad en sus libros anteriores, y, tras ganar el Premio Nobel de Literatura por ese esfuerzo, Solzhenitsyn le dio la espalda al tipo de trato que, por ser una celebridad, podría haberle esperado en Nueva York y en capitales europeas; en 1975 se estableció con su familia en el campo de Vermont, en un paisaje frío y desolado cuyos inviernos se aproximaban a los de Rusia, y se dedicó a escribir. Cavendish estaba especialmente alejada, con una tienda rural que vendía «armas y munición». Era un mundo aparte de las estaciones de esquí o del otro Vermont más cosmopolita asociado a Bernie Sanders. Evitando generalmente las visitas durante las dos décadas siguientes, Solzhenitsyn escribió unos seis libros, de una media de aproximadamente 750 páginas cada uno, que juntos contaban la historia de la anarquía de la Revolución rusa y sus precedentes, acompañada de un aviso para el siglo XXI. Este acto de pura energía, concentración, autodisciplina y renuncia a los placeres y satisfacciones mundanos convencionales, ofrecidos incluso por una élite literaria escéptica, estaba en el espíritu del propio monacato oriental de Rusia. Esto hizo de Solzhenitsyn, un tradicionalista conservador fallecido en 2008, no solo un gran hombre de la literatura, sino uno de los grandes hombres del siglo XX.
La serie Red Wheel consta de diferentes nudos, o «nodos», como Solzhenitsyn prefirió llamarlos más tarde: Agosto de 1914, Noviembre de 1916, y hasta ahora, cuando escribo, tres gruesos tomos de Marzo de 1917. (Saldrán más, ya que el trabajo de traducción [al inglés] de Marian Schwartz continúa). Excepto el primer volumen, Agosto de 1914, los demás fueron escritos básicamente en el exilio autoimpuesto en Vermont, antes de que Solzhenitsyn volviera a Rusia tras la disolución de la Unión Soviética.
De nuevo, es amparado en la ficción donde un escritor puede decir la verdad con más precisión. Estas novelas son historia contada con el espíritu del tiempo presente. Solzhenitsyn parece no dejarse nada, ni siquiera el tedio de un desquiciado maratón de noches en vela en los palacios de Petrogrado y de otros lugares, avivado con té y alcohol. Revive y recrea cómo sucedió todo en Rusia en la segunda década del siglo XX, y no permite que este giro de los acontecimientos mundiales sea envilecido por historiadores listillos de retrovisor y los cómodos juicios de valor de nuestro tiempo. Porque su difícil e inapelable mensaje está pensado tanto para Occidente como para sus conciudadanos rusos.
Solzhenitsyn demuestra —no simplemente afirma— la necesidad de orden por encima de todo lo demás. El orden de la Rusia prerrevolucionaria constituía una totalidad medieval representada por el absolutismo de la dinastía Romanov. El zar Nicolás II era bobo, indeciso y autodestructivo. No tenía criterio. Pero, por mucho que Nicolás se refugiara en un pasado reaccionario —a la vez que la sociedad rusa estaba experimentando los dolores del parto de la modernización—, sencillamente no podía haber Rusia sin monarquía. Ay, Nicolás era tan comprensiblemente odiado como necesaria era su familia: esta es la destacada tragedia que Solzhenitsyn capta en estas novelas.
Más adelante volveré al zar con más detalle. Pero quiero empezar con los puntos más extensos de Solzhenitsyn y luego describir una imagen más amplia de la Rusia prerrevolucionaria en la Primera Guerra Mundial y su subsiguiente agitación política, tal vez la mayor del siglo XX, que tiene repercusión hasta hoy y es clave para el conjunto de mi tesis de Weimar.
Es una presunción del mundo moderno, y en particular de Occidente, sugiere Solzhenitsyn, que la historia esté gobernada por la razón. La razón es como un hacha para el árbol vivo y en desarrollo de la historia, con sus ramas enrevesadas, cada célula y molécula surgiendo por pura contingencia, un edificio sobre el siguiente —para que los grandes acontecimientos surjan de innumerables tramas e hilos—. En estos libros, Solzhenitsyn ofrece un tratado sobre la sinrazón y la posterior creación del mundo moderno en el siglo XX, en el que el eje de la razón, tal y como lo dice, es raro, y, cuando se derrumba, da lugar al terror absoluto.
La Revolución rusa, como el ascenso de Hitler, ha resultado ser el más accidental de los acontecimientos, que empieza con una guerra compleja y fallida y termina con un débil golpe bolchevique que pone en movimiento una mortandad prácticamente sin parangón en la historia, que acabaría con la vida de decenas de millones de personas. Además, nada de esto podría haber sucedido si el resueltamente eficaz y políticamente moderado primer ministro ruso, Piotr Stolypin, una auténtica fuerza para la estabilidad y la agencia humana, no hubiera sido asesinado en el teatro de la ópera de Kiev en septiembre de 1911. La muerte de Stolypin fue la que puso fin a toda esperanza de que en la corte de Nicolás hubiera una gobernanza aceptable.
«Cuando las cosas están demasiado claras, ya no son interesantes», dice uno de los personajes del autor. Solzhenitsyn sabe que un manojo de pasiones puede decidir una acción aparentemente racional y sin ambages, por no hablar de las decisiones más importantes que pueden tomarse en un estado de ánimo momentáneo: por ejemplo, la decisión del asesino de dar muerte a Stolypin. La retrospectiva es perezosa respecto a esto, da a entender Solzhenitsyn, ya que reduce la complejidad a una falsa claridad. Él sustituye la retrospectiva por una multitud de personajes que piensan y actúan en el momento, de modo que, al principio de la Primera Guerra Mundial, «el reloj del destino estaba suspendido sobre toda la Prusia oriental, y el tictac de su péndulo de casi diez kilómetros podía oírse mientras oscilaba del lado alemán al lado ruso y al contrario otra vez».14 De hecho, la vida y muerte de batallones enteros de hombres, como el autor demuestra con mucha habilidad, puede deberse a un movimiento erróneo del lápiz en el mal iluminado mapa de campo del general. La predicción es imposible. Solo aceptando el pasado y siendo conscientes del presente podemos intuir el futuro.
La disección de Solzhenitsyn de la derrota rusa en la batalla de Tannenberg, que abarca buena parte de la acción de Agosto de 1914, debería estudiarse de todas las escuelas militares de guerra. Sin este fracaso, bien podría no haber habido abdicación de Romanov ni Lenin y, por lo tanto, tampoco el siglo XX tal y como lo conocemos. Al igual que en la Alemania de Weimar o en nuestro mundo interconectado actual, en aquellos años Rusia era tan institucionalmente frágil que cualquier hecho significativo podía hacerla salir de su camino. La capacidad de la guerra de Ucrania de afectar a la trayectoria de la geopolítica del siglo XXI, en formas que únicamente se perciben ahora, resulta más palpable cuando se lee el análisis de Solzhenitsyn de la batalla de Tannenberg, que ocupa cientos de páginas y es panorámico, inmersivo y magistral; el equivalente en tinta de máquina de escribir a la pintura El combate entre don Carnal y doña Cuaresma de Pieter Brueghel el Viejo. Como cualquier escritor de grandes epopeyas, Solzhenitsyn sabe muchas cosas diferentes: los detalles técnicos de las formaciones de artillería y las maniobras de campo, el proceso mental por el que soldados medio muertos de hambre, sobreagotados y mal dirigidos, se convierten en saqueadores, y cómo afectan los pequeños cambios en el terreno a las marchas forzadas; tan bien como el lugar de las estrellas en el cielo nocturno y los nombres de muchos santos ortodoxos.