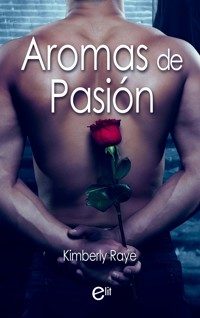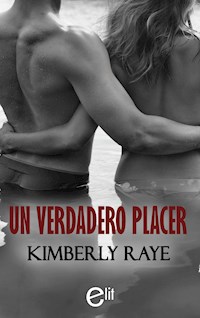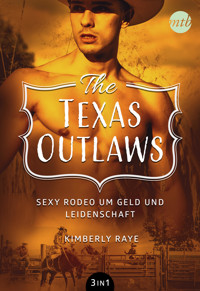3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Deb Strickland estaba ya bastante ocupada dirigiendo su pequeña revista semanal como para relacionarse con Jimmy Mission. El atractivo ranchero había regresado para instalarse en el pueblo, y eso no entraba para nada en los planes de Deb. Pero ante el mortal encanto de Jimmy, se sentía tentada a mantener un tórrido romance con él mientras durara... Jimmy estaba buscando una esposa... de verdad. Solo que no podía dejar de pensar en cierta sofisticada chica llamada Deb Strickland. Sospechaba que Deb no se adaptaría demasiado bien a la vida de un rancho... ¡pero apostaría cualquier cosa a que se desenvolvería increíblemente bien en la cama! Por eso le hizo una propuesta que ella no pudo rechazar. Una propuesta absolutamente desvergonzada....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2000 Kimberly Raye Rangel
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Al rojo vivo, n.º 275 - febrero 2019
Título original: Shameless
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-710-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Sabía tan bien como parecía. Cálida. Perversa. Ávida. La boca de aquel vaquero, que tenía un leve sabor a frambuesa, devoraba sus labios, los mordisqueaba y seducía… Se tomaba tranquilamente su tiempo a pesar de la multitud de visitantes del carnaval y de la fila de hombres, cada uno con un billete de dólar en la mano, que aguardaba su turno a la espera de besar a Deb.
Sí, había muchos más hombres que todavía tenían que besarla, y muchos más dólares que embolsarse. La única escuela elemental de Inspiration necesitaba nuevos libros para su biblioteca. Una buena causa, y la principal razón por la que Deb Strickland, propietaria y editora del también único periódico de aquel pueblo de Texas, había consentido en ocuparse de la taquilla de aquella atracción de feria tan particular. Eso y el hecho de que Deb tenía una mala reputación que mantener, a pesar de que en su mayor parte era todo mito y leyenda. Ninguna morena despabilada de ciudad, sin compromiso y mínimamente osada habría desaprovechado aquella oportunidad de besar a los tíos más encantadores de ese pueblo. Encantadores, sobre todo, por su ternura e inocencia. Hombres como el viudo Mitchell, de la tienda de alimentación, que le regalaba una barra de chicle cada vez que se pasaba por su local. O Marty, de la cafetería, que le servía siempre doble ración, o Paul, de la gasolinera, que se ruborizaba cada vez que lo miraba. Pero aquel tipo era otro asunto.
Parecía el típico vaquero, con su sombrero Stetson, su camisa vaquera y sus botas polvorientas. Pero no había nada de típico en sus luminosos ojos verdes, o en sus labios llenos y sensuales. Era rubio, hermoso y excitante. Definitivamente excitante.
Se preguntó por un instante por qué no lo habría visto antes por allí. Llevaba cerca de seis años viviendo en Inspiration y se había especializado en conocer a cada tipo atractivo en un radio de setenta kilómetros a la redonda, con lo que se había ganado cierta fama de «matahombres». Pero en aquel instante aquella «matahombres» se estaba perdiendo en la ola de calor y pasión generada por aquel vaquero. Hasta el punto de que estaba haciendo lo que no había hecho desde que ocupó su lugar en aquella atracción: entreabrir los labios y devolverle el beso. Sus pensamientos se concentraron en aquella boca que se fundía con la suya, en aquella mano fuerte que se cerraba sobre su nuca. Su tentador aroma masculino le llenaba los sentidos, acelerándole el corazón. Los pezones se le endurecían, tensándose contra la seda de su sostén. Un ardor se acumulaba en su bajo vientre, extendiéndose poco a poco, incendiando todas sus terminaciones nerviosas…
—¡Date prisa!
—¡Que no tenemos todo el día!
—¡Piensa en los demás!
Deb no estaba muy segura de cuánto tiempo había transcurrido cuando finalmente volvió a la realidad y abrió los ojos. Para entonces le temblaban las rodillas y seguía besando a un completo desconocido, y delante de una impaciente audiencia. «No es un desconocido», le susurró una voz interior, al tiempo que experimentaba una sensación de familiaridad. Como si lo conociera de antes. Loca, debía de estar loca. Y sus hormonas debían de estar desesperadas. De todos los hombres del pueblo que alardeaban de haberse «marcado un tanto» con la «Chica Alegre», ninguno había pasado de la primera base. Había transcurrido bastante tiempo desde la última vez que había estado con un hombre. «Demasiado», pensó mientras se retiraba esforzándose por recuperar la compostura, lo cual no le resultó tan fácil como había pensado. No con aquel hombre tan cerca, con sus ojos verdes fijos en ella reflejando su misma incredulidad y consternación. «Di algo», se ordenó en silencio. «Me ha gustado mucho» y «¿podemos repetir en alguna otra ocasión?» fueron algunas de las frases candidatas.
—Vaya —finalmente eso fue lo único que dijo mientras alargaba una mano para devolverle el billete de dólar que él le había dado.
—¿Qué significa esto?
—Creo que soy yo quien debería pagarte.
—Los niños lo necesitan más que yo —repuso sonriendo al tiempo que le devolvía el billete—. Y hablando de niños —miró su reloj y frunció el ceño—. Ahora mismo tendría que estar en la taquilla de otra atracción. La de la pileta de agua.
—¿También trabajas de voluntario?
—Sí. Maury Hatfield me convenció para que me pasara una hora sentado en un trampolín encima de la pileta, a riesgo de caerme en ella.
—Al menos te mojarás por una buena causa —bromeó Deb. Todavía le ardían los labios de su beso. Resopló, enjugándose el sudor de la frente.
—¿Calor? —inquirió él con los ojos brillantes.
—No puedes imaginarte cuánto.
—Oh, creo que lo sé —extendió una mano para acariciarle una mejilla, y con el pulgar le rozó el labio inferior—. Puedes estar segura de ello —añadió en un ronco murmullo—. Ve a buscarme a la atracción de la piscina cuando hayas acabado aquí, Slick, y veremos lo que podemos hacer para refrescarnos —y después de guiñarle un ojo, desapareció entre la multitud.
«Slick». La palabra resonó en su mente, evocándole un lejano recuerdo: el de una tímida y callada chica de catorce años que había acudido a pasar las vacaciones de verano con su abuela. Deb había atesorado en su memoria aquellos momentos vividos con su abuela Lily. Los escasos y preciosos días en que había podido comer, dormir y respirar sin necesidad de pedir permiso antes. Días en los que había podido sonreír y fingir que todo estaba bien en el mundo, que su segundo apellido no era Strickland y que su futuro no había sido trazado de antemano. No lo había sabido en aquella época, pero aquel decimocuarto verano en Inspiration llegó a ser el último que pasó en mucho tiempo, y el más memorable de todos. Particularmente cierto día de julio, cuando se fue de compras al pueblo. Su abuela había ido a la boutique de Shelly mientras Deb se había detenido frente a la heladería del señor Freeze, luchando con la cinta de una de sus nuevas sandalias que se había comprado a espaldas de su ultraconservador padre.
—Hey, Slick. ¿Te vas a quedar ahí eternamente o vas a ponerte de una vez esas preciosas sandalias para darles un buen uso y entrar en la tienda?
Alzó rápidamente la mirada para encontrarse con unos ojos verdes de mirada luminosa, profunda. Su propietario, de unos diecisiete o dieciocho años, alto y atlético, parecía encarnar el sueño de toda adolescente. Le mantenía abierta la puerta. Hasta ella llegaba el ruido de música y risas del fondo de la heladería, tentándola casi tanto como la sonrisa de aquel chico. Pero Deb había vivido durante demasiado tiempo bajo las reglas de su padre para dejarse seducir tan fácilmente. Así que negó con la cabeza.
—Qué pena —pronunció el joven con una sonrisa—. Quizá la próxima vez.
Y entonces sucedió. El primer guiño que le hizo un chico. Y no cualquier chico. El chico.
—Jimmy Mission —murmuró Deb con el corazón acelerado.
Cuando seis años atrás, Deb se instaló en Inspiration, se enteró de que Jimmy, el chico estrella del instituto, se había enrolado en los marines después de graduarse. Aparte de alguna que otra visita ocasional a sus amigos, no había regresado al pueblo. Afortunadamente, desde luego, porque Deb no había necesitado en aquel tiempo la añadida complicación de enfrentarse con el único hombre que la había hecho sentirse como la tímida e insegura adolescente de catorce años que había sido.
Pero aquella adolescente era ya historia. Había enterrado sus inseguridades junto con su pasado. Ahora era la audaz y descarada Deb Strickland. Independiente, dueña de sí misma, completamente inmune a hombres como Jimmy Mission, con su encanto de vaquero. O al menos eso era lo que se había dicho a sí misma cuando se enteró de que Jimmy había regresado hacía unos meses, días después del fallecimiento de su padre. Desde entonces se había hecho cargo del rancho, cuidando de su desconsolada madre y, según rezaban los rumores, buscando una esposa. Deb sintió una punzada de decepción. De todos los hombres que había conocido, precisamente ese tenía que ser del tipo trabajador, hogareño y familiar. ¿Acaso no había justicia en el mundo?
—Me toca ya, señorita —un hombre mayor, con un gran bigote, le tendió un billete de dólar.
—Lo siento, Cecil. Acabamos de cerrar.
—¿Desde cuándo?
—Desde que tengo una cita en la atracción de la pileta —Deb se sacó todos los billetes del bolsillo y los puso a buen recaudo en la caja antes de colgar de la puerta el letrero de Estamos comiendo. Después de alisarse su blusa de seda y de ponerse su cazadora color rojo fuego, rodeó el mostrador y se mezcló con la multitud.
Cuando llegó a su destino, el corazón se le subió a la garganta al verlo medio desnudo, únicamente vestido con sus vaqueros, sentado en una especie de trampolín al borde de la pileta de agua. Un vello dorado cubría su pecho. Flexionando los músculos de los brazos, se aferraba al borde de su asiento mientras balanceaba los pies sobre el agua. La chica que encabezaba la cola lanzó la pelota y falló, con la vista más pendiente de él que del objetivo coloreado de rojo que tenía a su izquierda. Poseía un cuerpo magnífico, con una perversa sonrisa y unos ojos maravillosos y…
Ese pensamiento murió cuando la mirada de Jimmy encontró la suya y sintió un extraño calor en su interior. Al verlo sonreír, aquel calor se convirtió en un verdadero incendio. Con el corazón acelerado y las hormonas desbocadas, Deb hizo lo único que podía hacer. Cambió su dinero por una buena cantidad de pelotas y apuntó al objetivo.
Jimmy Mission tenía la palabra «marido» grabada en la frente y lo último, ultimísimo que quería Deb Strickland era precisamente un marido. Ya antes había estado demasiado cerca de cometer ese error. Nunca más. Por muy bien que se le diera besar.
Uno
Un año más tarde.
Jimmy Mission no estaba seguro de qué era lo que le molestaba más de Deb Strickland. Si el hecho de que estaba alegando su inocencia ante el juez, y ello a pesar de que todo el mundo la había visto dar marcha atrás y chocar contra la parte delantera de su camioneta. O el hecho de que, cada vez que tomaba aire, su fina blusa de seda se hinchaba y un pequeño tatuaje en forma de corazón asomaba fugazmente para desaparecer casi de inmediato, tentándolo de manera insoportable.
—¿Cuatro mil dólares? ¿Por un simple abollón? ¡Pero si con un martillo y un poco de pintura yo misma podría dejar esa maldita camioneta como nueva!
—Seiscientos son por el abollón —Skeeter Baines, anciano juez de Inspiration y antiguo compañero de pesca del padre de Jimmy, la acusó con su huesudo dedo índice—. El resto es para compensar el dolor y sufrimiento del pobre Jimmy. Quizá así se lo piense dos veces antes de estrellar ese elegante deportivo suyo contra el camión de un hombre inocente.
—¿Inocente? Juez, era su parachoques el que rebasaba la línea de «mi» aparcamiento. No pude evitar chocar contra él.
—¿Tres veces? —inquirió el juez.
—Solo fueron dos.
—Literalmente lo embistió.
—No fue para tanto, pero mi seguro pagará los costes de reparación. En cuanto a lo del dolor y sufrimiento de…
—Ya he tomado una decisión. Vuelva a tomar asiento —el juez hizo sonar su martillo y Deb soltó un suspiro exasperado.
Por un instante el tatuaje brilló en todo su esplendor, de un color rojo vivo, que se destacaba sobre su blanquísima tez… y a Jimmy se le secó la garganta.
—Es una terrible injusticia —protestó ella, volviéndose para mirar al puñado de personas que ocupaban la pequeña sala, la mayoría funcionarios del juzgado—. Una terrible y enorme injusticia —un suspiro más, un nuevo fogonazo rojo, y a Jimmy se le encogieron las entrañas.
En realidad la única injusticia era la propia reacción de Jimmy ante aquella morena tan sexy, ataviada con una blusa blanca y una ajustada falda roja. Tuvo que recordarse que se trataba de Deb Strickland, diez por ciento de delicada feminidad y noventa de puro coraje y agallas, y la mujer responsable de haberle causado tantos problemas. Maldijo el día que había tenido la desgracia de invertir un dólar en un beso demasiado breve que le había llenado de tan ambiciosas expectativas. A partir de aquel día las cosas no habían hecho más que ir cuesta abajo entre ellos.
—Lo que es injusto, señorita Strickland —le espetó el juez Baines— es que deliberadamente haya usted dañado una propiedad del señor Mission.
—Los tiempos desesperados requieren de medidas desesperadas. Jimmy Mission lleva acosándome durante un año entero. Cada vez que doblo una esquina, me lo encuentro.
—Este es un pueblo pequeño, señorita Strickland.
—Soy perfectamente consciente de ello, pero es que él hace cosas como aparcar en mi sitio cada vez que viene al pueblo, sentarse en mi silla y en mi mesa durante la barbacoa benéfica del YMCA, apuntarse como compañero mío en la carrera de carretillas de los Juegos Olímpicos de la Tercera Edad…
—En cuanto a lo de esa barbacoa, tengo que afirmar que Jimmy es una persona caritativa, lo cual es más de lo que podría decir de…
—En realidad todo esto es por Cletus Wallaby, ¿verdad? —cuando la expresión del juez se endureció, Deb añadió—: No puede culparme de eso, juez. Cletus Wallaby era un concejal corrupto, y la gente de este pueblo se merece saberlo. Mi deber como periodista era denunciarlo.
—Cletus nació y creció aquí. Se pasó toda la vida luchando por mejorar esta población, cuando usted solo era una niña de papá que…
—Fuera del pueblo o no, robó dinero de los contribuyentes y eso lo convierte en un corrupto.
—Puede que no haya presentado debidamente sus cuentas con la población, pero es un buen padre de familia y un pescador condenadamente bueno, señorita, y hará bien en recordar que hay gente a la que no le gusta transigir con los forasteros que difunden rumores falsos…
—Cada uno de mis datos está perfectamente documentado y probado. Fue por eso por lo que le despidieron el año pasado. Eran hechos, y no falsos rumores.
—Y el hecho que ahora mismo tenemos entre manos —le espetó el juez—, es que usted ha dañado una propiedad de Jimmy.
—Pero él había invadido mi espacio…
—Por cuatro centímetros —señaló el aludido, echando gasolina al incendio que había estallado entre ellos—. Rebasé la línea en apenas cuatro centímetros, señor juez.
Deb clavó en él sus ojos azules con la mirada más intimidante que fue capaz de adoptar. Solo que Jimmy no era de los que se intimidaban fácilmente. Podía manejar a una mujer, aunque fuera una de tan mal genio como Deb Strickland, así que esbozó una lenta y perezosa sonrisa al tiempo que le hacía un rápido guiño. Una expresión que había llegado a ser famosa desde que la utilizó por primera vez con Mary Sue Grimes en la parte de atrás de la camioneta de su padre cuando solo tenía quince años. Jimmy nunca llegó a comprender el efecto de «La Sonrisa» en las mujeres, pero lo cierto era que jamás le falló.
—Cuatro centímetros ya es bastante, creo yo —estalló Deb.
—Mira, Slick —su sonrisa se amplió mientras entornaba los ojos—, no sabía que hacías caso de los rumores. Si quieres revisar tus «hechos», a mí me encantaría mostrártelos y poner las cosas en su lugar.
—Apuesto a que sí —le espetó ella.
Deb Strickland no quería responder a «La Sonrisa». Aparte del momento en que se besaron, no había respondido a él de ninguna manera positiva desde que Jimmy regresó a Inspiration hacía cerca de un año y la encontró dirigiendo el periódico local en lugar de a su abuela Lily. Se había quedado sorprendido. No porque Deb hubiera sustituido a la anciana al frente del In Touch, sino porque la flacucha chica de ciudad que solía pasar los veranos con su abuela se había convertido en una mujer muy atractiva que, según decían los rumores, se había liado con todos los hombres atractivos disponibles en el pueblo. Con todos, excepto con él.
Y eso le sacaba de quicio. Y no solo a causa de la inicial respuesta que Deb había tenido hacia él, sino porque las mujeres, todas las mujeres, le gustaban. Así, sencillamente. Jimmy sonreía y las mujeres le devolvían la sonrisa. Flirteaba con ellas y ellas flirteaban con él. Y algunas hacían algo más que eso, pensó mientras miraba la fuente de pastelillos que tenía delante, cortesía de Justine, una de las funcionarias del juzgado, Justine. Aquello estaba obviamente relacionado con la columna El Rincón de la Chica Alegre del In Touch de esa misma semana, titulada Sedúcelo con exquisitos manjares. Pensó luego en el cajón lleno de ropa interior de seda que tenía en casa, consecuencia de la columna de la semana anterior: Sedúcelo con seda. Y volvió a ver su armario lleno hasta rebosar de todo tipo de cosas, desde biscotes a croissants, ostras ahumadas y sardinas, todos afrodisíacos de éxito seguro según la columna de la semana antepasada: ¡Debilítalo con pócimasamorosas!
Bajó la mirada al periódico de aquella semana y a la columna correspondiente: ¡Nadaexcita tanto como la crema corporal con sabor a piña! Inspiration era un pueblo muy pequeño. La mayor parte de sus mujeres no habían oído hablar de cremas corporales con sabor a frutas, y mucho menos habían visto un tarro de esa crema, lo cual constituía exactamente el sentido de aquella columna. Ilustrar a las mujeres solteras del pueblo en aquellas técnicas tan urbanas y sofisticadas de seducción.
Jimmy no tenía nada en contra de ello, pero lo que no quería era que todas aquellas técnicas de seducción se concentraran exclusivamente en él, cuando no estaba preparado para hacer nada al respecto. La mayor parte de las mujeres que conocía nunca se habrían acicalado para un hombre a no ser que este ya les hubiese regalado el anillo, y Jimmy ni siquiera había elegido a sus candidatas, y mucho menos seleccionado a la futura señora Mission.
Sabía que Deb había sacado aquella columna para quitárselo de en medio, para trazar una línea de separación entre ellos y recordarle que ella no pertenecía al tipo de mujer que un chico pudiera llevar a casa para presentársela a su mamá. Pero, por supuesto, Deb no se limitaba a escribir aquellas columnas semanales. Cada mes publicaba un artículo corto pero bien documentado, como aquel que había escrito sobre Cletus Wallaby acusándolo de corrupción, o el que había elaborado demandando la construcción de un refugio local para animales. Todos eran serios y rigurosos artículos que siempre lograban aplacar la furia de Jimmy y suscitar su admiración. Y preguntarse exactamente cuántos rumores acerca de la vida íntima de Deb eran verdaderos y cuántos eran puras fabulaciones, basados en la sofisticada y mundana imagen que proyectaba en un pueblo cuyo pasatiempo favorito eran los cotilleos. Sabía que había salido al menos con unos veinte hombres del pueblo. Pero lo que verdaderamente le preocupaba era si se había acostado con todos ellos…
—¿No tienes mejores cosas que hacer que acosar a inocentes mujeres? —la airada voz de Deb devolvió a Jimmy a la realidad.
—Claro que sí. Hoy, por ejemplo, le estoy dando una lección a una mujer «culpable».
—Pero aparcaste a propósito en mi sitio.
—Lo dudo mucho —se encogió de hombros—. No se me da bien aparcar en paralelo.
—Bueno, a mí tampoco. Así que demándame —en el instante en que aquellas palabras salieron de sus labios, se ruborizó hasta la raíz del cabello.
—Es lo que estoy haciendo, corazón.
Jimmy había contado de antemano con el hecho de que el juez Baines, todavía molesto por el asunto de Cletus, su compañero de pesca, se emplearía a fondo contra ella. Deb no tenía ninguna posibilidad, y era precisamente por eso por lo que la había llevado a los tribunales. Desde luego, no había necesitado aquel humillante juicio. Los daños y perjuicios no le importaban. Simplemente quería terminar lo que habían empezado.
Deb lo deseaba. Jimmy lo había sentido, lo había visto, incluso aunque ella se hubiera pasado el último año negándolo. No había sido capaz de olvidar su sabor, su aroma… Durante ese último año, el hecho de leer sus artículos, de verla en el pueblo, de hablar con ella, incluso de discutir con ella, solo había conseguido intensificar su atracción. La tenía metida en la cabeza, bajo la piel, en la sangre.
Al principio había intentado negar la química que parecía existir entre ellos. Se había enfadado mucho después del incidente de la pileta, y más todavía cuando se había convencido de que la intención de Deb no había sido otra que la de guardar las distancias y alejarlo de su vida. Lo deseaba, pero no quería desearlo porque, como las demás mujeres del pueblo, sabía que Jimmy estaba pensando en el matrimonio. Y si había alguna cosa que había aprendido de Deb Strickland, era que se sentía orgullosísima de su condición de soltera.
Bien. Ciertamente Jimmy estaba pensando en el matrimonio, pero también en una mujer fuerte y firme que supiera manejar mejor el ganado que los cosméticos. Que no temiera ensuciarse las manos en un maldito rancho que exigía demasiado trabajo. Demasiado. Intentó alejar ese pensamiento. El rancho ahora constituía su vida, y haría lo que tuviera que hacer, por su madre y por su padre. Por el futuro de la familia Mission. El deber era el deber, así que no quería, no podía querer en su vida a una mujer como Deb Strickland, con su ropa elegante, sus uñas pintadas y sus modales finos de ciudad. Pero en su cama, luciendo nada más que una sonrisa… era un asunto completamente distinto…
—Le suplico que reconsidere todo esto, juez Baines —pronunció Deb en aquel instante.
—No dispongo de tiempo, señorita. Tengo un gran siluro esperándome con mi nombre grabado en el lomo en la charca de Morgan, y su caso ya me ha retrasado bastante —hizo sonar su martillo—. La condeno a pagar la suma de cuatro mil dólares —se quitó la toga, quedándose en camiseta y vaqueros, antes de recoger la caña que tenía apoyada en un rincón—. Que pasen un buen día.
Jimmy apenas tuvo tiempo de escabullirse antes de que las funcionarias del juzgado se le acercaran.
—Felicidades, Jimmy.
—Te lo merecías.
—¿Te gustó el sandwich de sardinas que te envié la semana pasada?
Para cuando Jimmy logró escapar de tanta atención femenina, Deb Strickland y su tatuaje ya se habían evaporado. Algo de lo cual debería sentirse agradecido. Sabía que a la menor oportunidad que tuviera, Deb le cortaría la cabeza para colgarla como trofeo en su despacho del In Touch. Esperaría a plantearle su proposición; unos pocos días, quizá algunas semanas, no significarían ninguna diferencia. Además, Jimmy siempre había demostrado una gran paciencia en asuntos de mujeres.
Tenía trabajo esperándole: arreglar una valla caída en los pastos del norte, vacunar al ganado… y Valentino, su toro semental, tenía que estar al día siguiente en Austin para que lo fotografiaran por encargo de la revista Texas Cattleman. Tenía que ocuparse de todo eso, y no necesitaba que una discusión le quitase aun más tiempo del poco que tenía. Pero aún así… ansiaba tener una.
Deb se esforzaba por no llorar de rabia, a pesar de la flagrante injusticia del veredicto del juez Baines. Cuatro mil dólares. ¿De dónde se suponía que iba a sacar semejante cantidad de dinero? Con apenas dos mil dólares en su cuenta de ahorros personal, una cuarta parte de los cuales ya estaba reservada para cubrir el salario de Wally, estaba en las últimas. Poco más tenía, aparte de la destartalada casa de la abuela Lily, un coche que ni siquiera estaba pagado del todo y un semanario que apenas cubría sus propios gastos. Luchó contra el impulso de dar media vuelta, volver a entrar en el tribunal y machacar el atractivo rostro de su demandante. Y lo habría hecho si no se hubiera hecho la manicura apenas el día anterior. No iba a romperse una sola uña golpeando a un tozudo vaquero, incluso aunque ese vaquero se llamara Jimmy Mission. Sobre todo porque era él. Cuanta más distancia existiera entre ellos, mejor.
—Hey, Slick, espera —pronunció una voz grave a su espalda.
—Piérdete —no aminoró el paso.
—Quiero hablar contigo.
—Y yo quiero estrangularte. Desaparece.
—¿Por qué te obstinas en huir de mí? —le preguntó Jimmy, deteniéndose en seco.
Aquella pregunta resonó en sus oídos, afectando a su orgullo. Así que Deb también se detuvo, girando sobre sus talones.
—¿Por qué te obstinas tú en arruinarme la vida?
—La última vez que te miré, me atacaste.
—Aparcaste deliberadamente en mi sitio. Llevas haciéndolo durante meses solo para fastidiarme —«once meses y quince días para ser exactos, desde aquel primer y último beso», añadió Deb para sí, aunque no había querido llevar la cuenta… Oh, Dios. Sí que la llevaba. Lo miró furiosa—. Has estado invadiendo mi aparcamiento a propósito.
—Y tú me has estado evitando a propósito, aparte de fastidiarme todo lo posible.
Deb forzó una carcajada, pero lo que no pudo evitar fue que su aroma llegara hasta ella. Un tentador aroma masculino que… «Olvídalo. Olvida a este tipo. Olvida ese beso…», se ordenó.
—Mira, me doy cuenta de que eres muy popular, pero al contrario que las integrantes de tu club de admiradoras… —señaló al grupo de mujeres que abarrotaban la sala de juicios, con las miradas clavadas en Jimmy—… estoy demasiado ocupada para gastar mi valioso tiempo pensando en cómo…
—¿Sabes lo que pienso?
—No podría importarme menos lo que piensas.
—Pienso —declaró, dando un paso hacia ella— que me has estado alejando de ti a propósito, esperando que me retrajera y diera media vuelta… porque tienes miedo.
—¿Miedo? ¿De qué? ¿De ti? ¡Ja!
—No, de mí no, Slick —avanzó otro paso, cubriendo la distancia que los separaba—. De «nosotros» —la palabra quedó suspendida en el aire.
—No existe ese «nosotros».
—Lo pasamos bien juntos.
—Solo fueron cinco segundos.
—Fueron unos diez —Jimmy la miró entornando los ojos—. Pero un beso no es más que un beso, ¿verdad? Solo una pequeña diversión…
Evidentemente había leído su artículo, tal y como ella había pretendido. Lo había escrito poco después de su experiencia en el carnaval, cuando hubo de retornar a una casa vacía, decepcionada y frustrada porque el Señor Beso del Siglo había resultado ser Jimmy Mission. El más codiciado soltero de Inspiration era completamente inadecuado para una mujer como Deb, que había abominado de familia y matrimonio cuando abandonó Dallas. Así lo había declarado en uno de sus más incisivos editoriales, titulado Las chicas solo quieren divertirse, precursor de su popular columna semanal Elrincón de la Chica Alegre.
—No todas las mujeres están locas por cazar un marido —replicó ella.
—Y no todos los hombres están locos por cazar una esposa.
—Pero tú sí lo estás.
—¿Quién dice eso?
—Todo el mundo en este pueblo tan desesperadamente pequeño. Bueno, ¿estás o no estás buscando una esposa?
—No en este momento.
—¿Qué se supone qué quiere decir eso?
—Que sí, que tengo esperanzas de encontrar a la futura señora Mission. Tengo treinta y dos años y ya es hora de que siente la cabeza, pero hasta que la encuentre… Por cierto, tu columna no me ha facilitado nada las cosas al volver a la mitad de las mujeres de este pueblo tan prepotentes…
—Asertivas —lo interrumpió—. Prepotentes no, asertivas.