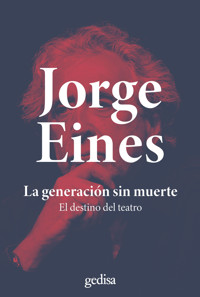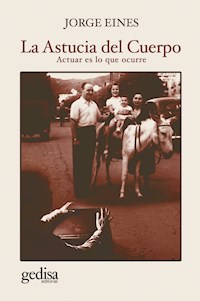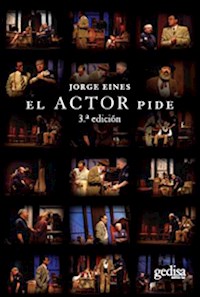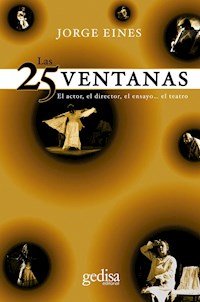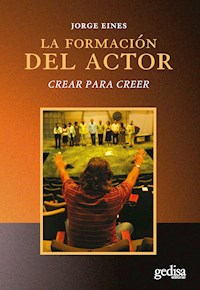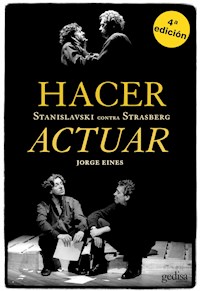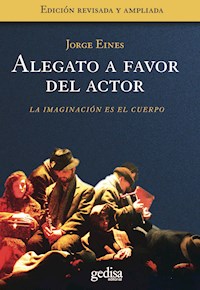
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Arte y acción
- Sprache: Spanisch
Alegato a favor del actor quiere aclarar desde diferentes orientacio¬nes del pensamiento humano las concepciones básicas de los dos directores rusos que según Eines han comprendido mejor la problemática del actor: Stanislavsky y Meyerhold. Ellos incluyeron en sus criterios todas las vertientes posibles del desarrollo y comprensión de la práctica dramática, y en este libro Eines realiza la integración de los recursos técnicos de ambos directores. El título del libro adquiere su pleno sentido en un contexto en que, según Eines, el actor está sometido al abandono, tanto desde la práctica escénica, considerado una seudomarioneta a disposición de una estética, como desde la teoría y la técnica, entendidas ambas como la elaboración intelectual necesaria para la mejor realización del arte dramático. Para Eines el destinatario esencial del libro es el actor, o quien quiere serlo: pretende ser una herramienta que estimule el pensamiento de quien soporta el teatro en su cuerpo y en su mente: el actor. Una versión ampliamente corregida y aumentada de un Alegato que resuena con renovada vigencia en la mente y el cuerpo del actor de nuestro tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JORGE EINES es director teatral, profesor de teatro y teórico de la técnica interpretativa. Fue catedrático de Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza entre 1989 y 2001. Es además fundador y director del espacio teatral «Ensayo 100 Teatro» y director y profesor en la Escuela de Interpretación «Jorge Eines». Ha dirigido numerosos espectáculos teatrales en Argentina y España (obras de Bertolt Brecht, Georg Büchner, Anton Chejov, Arthur Miller o Tennesse Williams, entre otros). Es autor de varias obras relacionadas con el hecho teatral, entre ellas Hacer actuar (2006, 3.a edición), La formación del actor (2007, edición revisada y ampliada), El actor pide (2007, 3.a edición) y Didáctica de la dramatización (2007, edición revisada).
ALEGATO AFAVOR DEL ACTOR
JORGE EINES
Otras obras de Jorge Eines publicadas por Editorial Gedisa
Hacer actuar
Stanislavski contra Strasberg
El actor pide
La formación del actor
Crear para creer
Didáctica de la dramatización
(junto con Alfredo Mantovani)
ALEGATO AFAVOR DEL ACTOR
LA IMAGINACIÓN ES EL CUERPO
JORGE EINES
Edición revisada y ampliada
© Jorge Eines, 1985, 2007
Cubierta:Taller de maquetación Editorial Gedisa
Primera edición en Editorial Gedisa: octubre de 2007, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S. A.
Avenida Tibidabo 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Fax 93 253 09 05
Correo electrónico: [email protected]
http://www.gedisa.com
ISBN: 978-84-9784-169-6
Depósito legal: B. 44.637-2007
Impreso por Romanyà Valls
Verdaguer, 1 - 08786 Capellades (Barcelona)
Impreso en España
Printed in Spain
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
A Raúl Serrano, mi maestro.
No existe un director auténtico que sitúe su arte por encima del actor. El actor es, en el teatro, el elemento principal. El arte de la puesta en escena debe estar al servicio de los actores.
MEYERHOLD
Sólo me resta, para terminar todo esto, decir a los amigos para los que escribo este tratado: no os admiréis de estas novedades, ya que bien sabéis que una cosa no deja de ser verdad aunque no sea aceptada por muchos.
Tratado breve, BARUCH SPINOZA
ÍNDICE
Tercer prólogo. El teatro en el siglo XXI: de lo real a lo virtual
Introducción
Las acciones físicas
El camino desde la técnica a la poética
El imperio de la voluntad
El sentido del viaje
Lo orgánico
Lo activo
Lo abierto
Conclusión
La memoria de las emociones
Un lugar para creer
Antígona en el servicio
Stanislavski-Meyerhold
Los extremos del túnel
Ese lugar del túnel
Desde lo intelectual a lo corporal
Ensayar para conocer
La improvisación
Allí donde reposa el talento
Epílogo: Lo que no está ahí
Bibliografía
Tercer prólogoEL TEATRO EN EL SIGLO XXI: DE LO REAL A LO VIRTUAL
1. En este instante en que comienzo a escribir, en que mi discurso se ve justificado por una narración con la cual espero provocar vuestro interés, algo me está diciendo, mientras esto escribo, que he fracasado de antemano.
Habito lo más estoicamente que puedo en una contradicción y en vez de postergar su enunciación prefiero dar cuenta de ella.
No me tengo fe.
No creo que sea capaz de apagar el televisor que cada uno de vosotros lleva dentro.
Cuando un señor que camina solo por un bosque siente miedo por la oscuridad que lo rodea, silba para ahuyentar ese miedo, lo que no significa que la oscuridad desaparezca.
Silbo para ver qué pasa, pero no levanto la mirada de lo que estoy leyendo.
En ese instante yo pasaría a ser televisivo, propietario de un tiempo compartido con vuestro pensamiento, eliminado o no de vuestro bajo umbral de concentración, excluido quizá de cualquier opción que exija el esfuerzo de oponerse o identificarse, a lo sumo una molestia prescindible que dejara tanta huella como la que deja un pez surcando el mar.
Ese aparato al cual nos hemos atrevido a definir como «caja tonta» para encenderlo sin la culpa que supondría no ser conscientes del vacío que encierra, casi nos permite cambiar el sinsentido de la repetición neurótica por el infortunio de todos los días.
Son unas imágenes inscritas en el orden de lo cotidiano que marcarán hábitos expresivos y de comunicación de varias generaciones y que ahora están pautando el inicio de esta reflexión porque yo tampoco puedo apagar el televisor que llevo dentro.
De pronto, un invento de la sociedad posindustrial se convierte en un recurso que todo lo iguala, que a todo da el mismo tratamiento, llevando el nivel de densificación al mínimo. El estadio siguiente sería un cerebro apagado.
2. Gilles Deleuze suponía que quien escribe lo hace en relación con la comunidad y no en nombre propio. Por ello la literatura busca las minorías que no escriben ni leen. El escritor que alguna vez fue analfabeto respeta al animal que tiene dentro y lo rehabilita en cada palabra conseguida. Se escribe junto al analfabeto que llevamos dentro mientras se busca un potencial lector que quizá se disponga a recibir la palabra escrita.
Los límites del lenguaje, la música o el silencio, respetan al animal mien-tras lo socializan.
Los escritores se han quedado sin clientes. Esas minorías que Deleuze buscaba se han dedicado a encender un aparato que confiere un lugar en la cultura.
Si cultura es todo lo que el individuo ha construido sobre la faz de la tierra, desde el animal de las pinturas rupestres que intentó atrapar nuestro antepasado en las paredes del Paleolítico hasta la mediocre actriz de telenovela latinoamericana que también intenta atrapar el deseo del hombre de nuestro tiempo, para abarcar una línea de continuidad en el territorio de la imagen, todo ello se inscribe en ese lugar de la cultura que finaliza en la televisión y que hoy nos convoca a una reflexión cuya conclusión se nos anticipa como una premonición cegadora.
El televisor es como el electrodoméstico integrado en la vida de todos los días,ésa que llamamos cotidiana como si pudiera haber alguna que no lo fuera. Esa vida consciente que arranca con el despertar, tiene asignado un encuentro inevitable con la emisión televisiva, aquello que nos hace formar parte del gran colectivo irreversiblemente socializado y que nos obliga a intentar suponer que cualquier actividad humana podrá ser más ampliamente compartida si tiene un lugar en el televisor.
Parece ser que en los tiempos que corren, nadie se resiste al «te vi» en la televisión. Hemos oído afirmar más de una vez que «si no sales en la televisión no existes», como si la imagen televisiva no reprodujera la realidad sino que la inventara.
Hasta en el ámbito de lo culto, científicos, artistas, ni que hablar de la impunidad de los políticos, todos hacen lo posible por aparecer. Todos buscan la mirada del otro. Esa mirada que funciona y lo entiende todo frente al televisor no funciona de la misma manera cuando las cosas no aparecen en la pantalla.
Decía Bertrand Russell que cuando el público no comprende un cuadro o un poema, se convence de que éstos son detestables. Cuando no puede comprender la teoría de la relatividad, se convence de que su educación ha sido imperfecta.
Ni cuadro ni poema ni ecuación hermética para iniciados. Necesitamos otras pautas para medir variables que nacen cuando la televisión se instala en el gran inconsciente colectivo de una sociedad que parece tener muy pocas contradicciones respecto a las consecuencias de la adicción.
Nunca se apaga. Encendida en el altar de la indiferencia pero interfiriendo con sus sonidos o atrapando la atención porque sus contenidos demandan concentración, incluso presente como objeto pendiente de ser utilizado a la hora de la cena, la televisión es otra cosa.
Hace casi veinte años, estando en México D. F. desorientado en medio de una ciudad tan inquietante como populosa, le pregunté a un transeúnte cuánto tardaría en llegar a un determinado sitio. Me contestó: «Un cigarrito y medio, nomás». Y así ocurrió, en ese momento fumaba y pude comprobar que su respuesta era acertada. A la mitad del segundo cigarrillo llegué a donde deseaba.
Desde hace unos cuantos años, oigo cómo se mide la vigencia en un trabajo o el tiempo de vida o la separación en una pareja, con una metáfora televisiva. El tiempo que resta se mide en telediarios. «A ése le quedan dos telediarios.»
El cigarrillo consumiéndose era concreto, terrenal, incluso absurdo, al suponer que la distancia sólo podía medirse si la persona era fumadora. Tan humano como simple se me antojaba ese sistema de medición. Un tiempo para medir. Esa gran certeza imposible de definir y, sin embargo, abarcable en una actividad como es fumar.
Los telediarios son de los demás. De lo que ocurre. Del mundo de los acontecimientos ajenos. Cuanto más ajenos, más universales. Uno no protagoniza los telediarios, contempla la realidad de los demás. Es lo opuesto a medir el tiempo por la fugaz consumación del cigarrillo.
Ambas metáforas, cigarrillo y telediario, sirven no por lo que tienen de certezas sino por lo que nos permiten «espiar» en cierto sentido. Me refiero a lo que se instala en el discurso social como metáfora del paso del tiempo. De hecho, la realidad nos la cuentan desde la televisión y bueno… eso es lo que hay ahí afuera, aunque por un instante sigamos teniendo la ilusión de atraparlo.
Ahí está ese gran esfuerzo realizado por los posestructuralistas, con Jacques Derrida a la cabeza, para abordar un nueva reflexión que entendiera la realidad en un intento reconstructivo que nos alejara de un pensamiento único, que no tuviera un centro. Hombre-mujer, espíritu-materia, cristiano-pagano o cualquier dúo de opuestos binarios que dé prioridad a uno de los términos forzando una centralización.
Era un combate contra los dioses, contra una Verdad, contra una esencia.
Eran los años sesenta y comienzos de los setenta;y esos posestructuralistas no habían valorado el lugar de la televisión. El Dios ya lo había centrado todo o estaba en vías de conseguirlo.
Ser el centro:un icono esplendoroso desplazaba a la realidad renunciando a ser el opuesto de ella, constituyéndose per se en el emisor de contenidos que más influencia ha tenido en el suceder psíquico de los individuos.
Con todo ya centrado, no es de extrañar que hoy nosotros también estemos muy centrados en la tarea de explorar qué es aquello de la realidad que aún no se ha convertido en virtual.
3. Hace cincuenta años, una de las cosas que podía medir la evolución económica y social de una familia era tener acceso a la televisión. El deseo de poseerla era proporcional a la rentabilidad que producía en la comunicación familiar (la familia se reunía junto al televisor), a la pertenencia al grupo de elegidos que podían adquirirla, a la posibilidad de ver, desde la tranquilidad del hogar, cosas que ocurrían a miles de kilómetros de distancia, a un mundo de opciones que desde allí se abrían y que convertían la decisión de tener una televisión en una de las más importantes que se podían tomar. Tener una televisión era una de las mejores cosas que a la gente le podía ocurrir y muy pocos que estuvieran en disponibilidad económica de acceder a ella dejaban de hacerlo. Envidiados por la mayor parte de la sociedad que no la tenía, eran poseedores de algo tan deseado como inalcanzable.
Tener una televisión era algo casi imposible. Hoy en día, cincuenta años más tarde, se han invertido los términos. No tenerla es algo casi imposible.
Es difícil imaginar una casa sin su correspondiente aparato dominando el salón. Y es fácil imaginar una casa donde haya más de un televisor haciendo más íntima su contemplación en diferentes habitaciones. Aquel hogar en el cual se ha decidido no tener televisión, se convierte en un revolucionario cultural cuasimaoísta. En fin, la gran mayoría estamos con la televisión y una ínfima minoría está contra la televisión, pero nadie está sin la televisión.
El Dios se ha consolidado.
4. La pantalla de un ordenador remite a la televisión y las variables tecnológicas que se manejan en la fulgurante evolución de la comunicación por Internet están protagonizadas por la amplitud de banda que permitirá superar la palabra en favor de la imagen.
En su trayectoria cada vez más popular, cada persona, con su pantalla personal, logra realizar conexiones múltiples con el universo de los que pueden acceder al privilegio del ratón y el gran teclado.
Cada vez estamos más solos pero mejor acompañados.
Hemos superado a la televisión pero nos la hemos llevado puesta, y mien-tras algunos nos liberamos de ella en el salón, la rehabilitamos en el trabajo y en las horas libres en una frenética búsqueda de imágenes, datos y esa tan lejana cercanía propia de las nuevas tecnologías.
Nadie puede negar que la magnitud de la aportación de Internet como vehículo de acceso al conocimiento y la comunicación es integradora, pero también superadora de la televisión.
En este sentido refuerza la condición de la pantalla, televisiva o de un ordenador, no como una apropiación metonímica de lo real.
No es la parte de un todo. No viene de algo para ser otra cosa. Es lo real y ahí se quedará por mucho tiempo, precisamente lo contrario al lugar donde vive el arte del actor y en donde ese arte se hace manifiesto: el teatro.
En él no hay pasaje de lo real a lo virtual, porque nada de lo teatral es lo real. El arte se sigue fundamentando en el desajuste con la realidad, en su cuestionamiento, en la construcción de una alternativa frente a la férrea imposición de lo real; y el teatro ha hecho de ese sitio una trinchera.
No le queda otro lugar de subsistencia. En concordancia con su esencia, que hace del conflicto una bandera, no podrá renunciar a su identidad aunque quiera.
No puede transferirse a ningún sitio. No puede pasar a ser otra cosa que lo que es. No puede cambiar algo para intentar ser algo mejor. No puede dotarse de un nuevo sentido para organizar su existencia porque sin el que tiene, no existe.
Los del teatro son los parientes pobres de la comunicación, los mendigos de la fiesta, dice Salman Rushdie.
¿De qué fiesta?, pregunto yo.
5. La gran fiesta mediática es ésa que ha permitido sentenciar:«Si no estás en la televisión no existes». Es difícil adjudicar desde esta reflexión un valor trascendental al existir, porque la pregunta por el ser ya la habíamos pignorado por la pregunta por el tener. Cuando hicimos ese cambio perdimos algo en el camino, aunque la decisión sigue siendo un valor de cada individuo. En el fondo se sigue construyendo subjetividad en el momento de encender un televisor o conectarse a Internet, y la gran subjetividad social es estar dentro de la fiesta;y aunque yo me pregunte qué tendrá que ver la ignorancia de Beck-ham y la estupidez de su mujer con la inteligencia de Jorge Valdano, los tres seguirán estando juntos para millones de personas.
Eso lo ha conseguido el fútbol, emitido por televisión.
Cualquier jugador de fútbol en sus comienzos acepta ser tratado como una mercancía con muy poco valor con tal de que algún día sea tratado como una mercancía valiosa.
Eso lo consigue el fútbol en la televisión. Allí es donde Hollywood y la FIFA se encuentran. Allí es donde el teatro no podrá nunca negociar. La cuestión de fondo va mucho más allá de la supuesta popularidad de una actividad u otra. El fútbol ya forma parte de una programación que tiene sus cotas más altas de rating cuando se trata de meter un balón en la portería del equipo contrario. Nada se ha opuesto a que lo que estaba en lo real se deslice, sin solución de continuidad, hacia lo que inventa lo real. Pasar del Camp Nou a la primera cadena no es transferir nada de un sitio al otro; a estas alturas de las circunstancias forma parte de la misma cosa.
Los deportes populares emitidos por la televisión han dejado de ser una manera de posibilitar horas de entretenimiento y ocio para pasar a ser la dieta básica de la existencia. Como opio del pueblo, señor Marx, esto funciona mejor que la religión.
No es como si fuera real, es real. En ese lugar la ecuación encierra con absoluta fidelidad las necesidades de este tiempo que nos ha tocado vivir.
Ir al teatro es tomar una decisión que a la mayor parte de la gente le cues-ta mucho asumir. Sin embargo, el valor de esa decisión es directamente proporcional a las dificultades que supone afrontarla, por lo que tiene de presencia y de encuentro con el actor vivito y coleando.
Una mujer o un hombre frente a un televisor o delante de la pantalla de un ordenador nunca podrán ser un espectador de teatro más allá de los contenidos que se emitan.
No hablamos ni de Moliére ni de Arthur Miller, no se trata de Chéjov ni de Shakespeare, ni de los actores que con su cuerpo e imaginación sostienen los personajes creados por los autores.
El hecho teatral como tal no tiene un sitio adonde ir que no sea hacia la afirmación de sí mismo, con lo que tiene de fugaz e inaprensible.
No puede ir a ningún sitio que a sí mismo no se lleve y cuando queda atrapado en ese otro episodio de la realidad llamado televisión, convierte su esencia en algo negociable. Una negociación imposible porque lo que a la larga acabaría comprando un espectador es una referencia tan distante del hecho como tenue sería la concentración de ese mismo espectador para observarlo.
Cuando una telenovela refleja una vida y sus conflictos, desde el costumbrismo o desde sus formas prototípicas de realismo, está tan lejos del teatro como los espectadores que la contemplan, de un patio de butacas donde se acomoden sus huesos.
Hay personajes comunicando un tipo de experiencia para un público muy preparado para recibirla. Pero ni quien comunica ni quien recibe establecen otra complicidad que la que ya está establecida de antemano entre un actor dentro de una pantalla y un espectador dentro de su casa.
Cuando un hecho teatral refleja una vida y sus conflictos, utiliza el realismo como un deseo de expresar, no de vender. Relata desde el convencimiento de que eso que se cuenta vale la pena de ser expresado y no de que aquello que se trasmite es para convencer al que observa de que no haga zapping.
6. Conclusión. Voy a intentarlo con la ayuda de Albert Einstein. Él nos decía, además de que todo es relativo, cosa que ya era suficiente como para haber dejado de decir, que la verdadera cárcel de lo humano es esa ilusión de la conciencia que nos hace creer que estamos separados unos de otros, sin saber que el ser humano forma parte del todo universal, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Hasta se atrevía a dar un consejo: «Ampliar nuestro círculo de compasión para abarcar en él a todos los seres vivos».
Pero en el instante en que escribo este texto, algo niega en mí que sea posible sacar conclusiones, ni siquiera con el auxilio de Einstein. Todo acaba sonando a monserga, a sermón barato, a no tener el valor de callarse la boca para decir lo imposible.
Esa estructura en la cual estamos atrapados se defiende muy bien de la injerencia de intrusos con oscuras intenciones que parecen cuestionar las muy fecundas complicidades que la sociedad ha conseguido consolidar.
Una peculiar manera de estar con los demás, pero sin los demás, se asoma con fuerza desde el horizonte cibernético, páginas web para llenar horas de páginas vacías. Podemos imaginar un universo estadístico cada vez más amplio de buscadores en googles por ejemplo teatrales, donde no sólo nos digan para qué monja licenciosa escribía don Lope de Vega Carpio esas pasiones tan personales y tan sociales. O cuán gallego era el subtexto valleinclanesco como para anticipar con algún espejo deformante este gran «chapapote» moral que ahora nos invade. O qué tendría el gran William para haber plagiado y asesinado, que es la buena forma de plagiar, a más de un Saxo Grammaticus de su tiempo sin que nadie levantara la perdiz.
Más aún, tendremos imágenes cada vez más precisas y claras de cuanto espectáculo necesitemos visualizar. Conseguiremos ser tan íntimos en nuestra vínculo con esa actriz del off-off londinense como con la escena séptima del gran musical, esta vez sí el más caro de la historia, porque podremos acercarnos al escote de la protagonista sin que ella se dé cuenta y sin que sus compañeros de reparto registren nuestra intromisión.
Un mundo nuevo nos espera, sin contar olores, sabores y vertiginosas sensibilidades tan concretas como tan intenso sea nuestro deseo de imaginar sin movernos de casa.
Probablemente se trata de nuevos rituales.
Conectarse al ordenador y orientar la voluntad hacia la zona adecuada del ratón y la pantalla hará que eso que recibimos nos haga más felices, como si estuviera pasando realmente delante de nuestra mirada.
Entonces no hay dilema. No hay oposición entre el rito y el ciberespacio. Éste acabará construyéndose su propio ritual como para nutrirse de sí mismo sin más necesidad que estar bien enchufado a la virtualidad.
En fin, que lo tenía todo resuelto y me disponía a concluir este intento de hacer caso a la intuición y se me ha cruzado el mito en el camino. He dicho el mito.
El rito no es otra cosa que lo que se ve del mito, aunque sea más entretenido ritualizar que mitificar.
La entidad del ritual de lo teatral es indisoluble al mito, al cual remite, inscrito en ese espacio y tiempo de lo acaecido alguna vez, que hace factible que el ritual intente atrapar algo que ya no está pero que alguna vez estuvo.
El hombre no hubiera seguido actuando a través de los siglos si alguna vez no hubiera existido un Paleolítico. En ese instante en que parte del clan invocaba el favor de los dioses, los dos o tres que, por estar heridos, se quedaban mirando inventaron el patio de butacas.
A lo que asistimos en nuestros rituales contemporáneos en algún edificio teatral de una ciudad, delante de cinco actores y con un texto de Samuel Beckett de intermediario, es a la repetición inacabada e inacabable de un mito eterno y universal.
Un hombre o una mujer, frente a otros hombres u otras mujeres, vivos en respiración, temblores y pulsiones, repiten para no repetir, se encuentran para hacerse oír, se miran para desearse y se inventan el futuro porque están llenos de pasado.
Ese mito que alumbra, y que quizás ilumine este remedo de teatralidad de un escritor atrevido y unos lectores inquietos, nos seguirá salvando de la indiferencia.
La culpa impedirá que el rito se quede vacío de presencias.
7. Este prólogo, en esta nueva edición del Alegato a favor del actor, ha desplazado a los dos prólogos anteriores de las ediciones precedentes.
Los años transcurridos desde la primera edición han modificado el lugar de quien escucha. El mundo de la imagen sigue captando la mayor parte del interés de quienes buscan la formación.
A pesar de ello, este libro aborda los problemas técnicos desde su necesaria proyección en la escena y quien lo lea debería desear actuar ante el público y no sólo delante de una cámara, cinematográfica o televisiva.