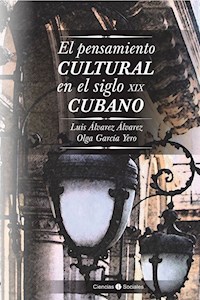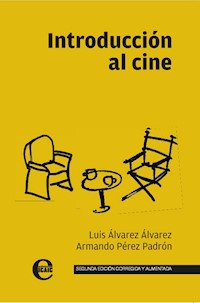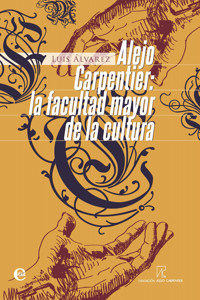
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La historia y la cultura de América Latina han sido objeto de múltiples tergiversaciones o visiones superficiales que se perpetúan hasta el presente. De ahí la urgencia de emprender estudios que rescaten la reflexión de los autores de la región sobre nuestros principales problemas. En el presente libro, Luis Álvarez se entrega con fervor a esta tarea y nos muestra cómo Alejo Carpentier produjo un pensamiento sobre la cultura de trascendental importancia para la comprensión de la especificidad cultural latinoamericana y el conocimiento de su presente, pasado y futuro. El autor identifica y describe las diferentes etapas transitadas por la reflexión carpenteriana, desde su juvenil entusiasmo por la cultura afrocaribeña hasta sus reflexiones de madurez sobre el neobarroco, pasando por sus meditaciones sobre el proceso de la cultura cubana, la relación entre Europa y América y el papel de la tradición y la transculturación. Este libro, además de ser una relevante contribución al estudio de una de las zonas menos exploradas del autor de El siglo de las luces, desbroza el camino hacia una mejor comprensión de las ideas del gran escritor en el ámbito de la reflexión cubana y latinoamericana sobre la cultura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición, diseño interior y diagramación: Rinaldo Acosta
Diseño de cubierta: Pepe Menéndez
Realización electrónica: Alejandro Villar
Sobre la presente edición:
© Luis Álvarez, 2023.
© Ediciones ICAIC/Fundación Alejo Carpentier, 2023.
ISBN: 9789593043885
Ediciones ICAIC
Calle 23, no. 1115, entre 10 y 12, El Vedado
Ciudad de La Habana, Cuba
Fundación Alejo Carpentier
Calle E no. 254, entre 11 y 13
Vedado
Para mi esposa, Olga García Yero, y mi nuera, Marilé Ruiz Prado,
sin cuya inteligencia y apoyo concertados
no hubiera podido escribir este libro.
Agradezco particularmente a Graziella Pogolotti, cuyo estímulo fue decisivo para emprender un trabajo muy superior a mis fuerzas. Asimismo dejo constancia de mi gratitud por la generosidad del Dr. Rafael Rodríguez, quien me proporcionó un material inapreciable para el último capítulo de este libro.
Cada cual ayuda como puede a la fermentación de ciertas ideas que están en el ambiente.
Alejo Carpentier
Y yo diría que esa facultad de pensar inmediatamente en otra cosa cuando se mira una cosa determinada, es la facultad mayor que puede conferirnos una cultura verdadera.
Alejo Carpentier
Se es polivalente por angustia. Muchos son los que reprochan a nuestros intelectuales su aparente afán de ubicuidad. Mientras el ensayista europeo no escribe más que ensayos y el novelista novelas, los nuestros abordan diversos géneros. Pero se debe más que a una fe desmedida en la propia posibilidad, a una angustia ante el hecho de que hay muchas tareas por realizar.
Alejo Carpentier
Desde el promontorio de América
Al entregarme un ejemplar de El arpa y la sombra, Alejo Carpentier comentó: «Todo es cuestión de perspectiva». En efecto, en la Plaza de San Pedro, allí donde las columnas sucesivas parecen una sola, se cruzan los dos almirantes. Uno de ellos, el Grande, desencadenó un choque deculturas, verdadero cataclismo, gigantesco proceso de transculturación. Surgió así un «pequeño género humano», según la frase de Simón Bolívar citada en más de una ocasión por Luis Álvarez en la innovadora investigación sobre el pensamiento cultural de Carpentier. Con ella, abre un fértil camino aún no desbrozado.
Tanta fue la violencia del encontronazo, tantas las improntas marcadas en un continente situado entre los dos océanos mayores, que los cruces se multiplicaron. Una variedad de mangos nombrada en Cuba filipinos se conoce en México por Manila. Hay, pues, una corriente pacífica que trajo inmigrantes chinos, de la India, del Japón. Pero los colonizadores que vinieron de Europa establecieron su hegemonía mediante las instituciones militares, civiles, religiosas. Fundaron ciudades, centros universitarios, implantaron la esclavitud, importaron idiomas, que son los nuestros. Más tarde y durante mucho tiempo, las luces parecían venir de allá. El peregrinaje intelectual hacia Madrid, París o Londres caracterizó a Simón Rodríguez y a Fray Servando Teresa de Mier, a los poetas moderstas, a los artistas de la vanguardia y a sus continuadores. En la mayor parte de los casos, marcharon para regresar luego y reformular, desde acá, el sempiterno qué somos, cómo definir nuestras culturas y naciones. Eurocéntrico es el que se adapta a la mímesis. En cambio, el espíritu fundador se manifiesta en quienes, liberados de estrecho aldeanismo, erigen un promontorio para observar desprejuiciadamente el mundo, comparar y proponer lecturas sucesivas de nuestra realidad, modulada por contextos específicos.
Desde muy temprano, Alejo Carpentier comprendió que Cuba y América eran asignaturas pendientes. Había que comenzar por conocerlas para proceder luego a una paulatina interpretación, con vistas a situarlas en el más amplio contexto del contrapunteo con Europa. En el heterogéneo Grupo Minorista, su formación musical favoreció un acercamiento creativo al folklore en estrecha relación con los compositores Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, origen de una estrecha amistad que se mantendría hasta la temprana muerte de ambos músicos. El José Antonio Fernández de Castro de Barraca de feria fue su compañero de aventura en aquel entonces. Robert Desnos encontró en el cubano el guía ideal para visualizar algo de los rituales ñáñigos y descubrir la música y el baile popular en los cabaretuchos de la periferia habanera.
Tiene razón Luis Álvarez al destacar el peso del aire de época en la conformación de inquietudes intelectuales. La América Latina toda descubría, en los veinte del pasado siglo, sus interconexiones políticas y culturales. El debate sobre el meridiano cultural, desatado por La Gaceta de Madrid, incentivó la participación de voces discordantes desde México hasta la Argentina, pasando por La Habana, como en tiempos de las flotas. En muchos casos eran jóvenes que se convertirían más tarde en figuras destacadas de nuestras letras. El texto de Carpentier llama la atención por su equilibrio y madurez.
Por otra parte, la revolución mexicana produjo una conmoción internacional. Tuvo héroes míticos surgidos de la base popular, como Emiliano Zapata y Pancho Villa. En lo cultural, rompió con el afrancesamiento del porfiriato. José Vasconcelos encaminó una decisiva transformación cultural. En una breve estancia en el país vecino, Carpentier recibió un fuerte impacto con la obra de Orozco y Diego Rivera, el gigantón que trabajaba como un albañil y engullía chile picoso. Estaba en marcha el prodigioso proyecto de producir libros en gran escala para poner en manos de todos lo más significativo del legado literario universal. En cambio, como en la Cuba de Machado, los dictadores plagaban el continente. Aquí y allá, los intelectuales se prodigaban en encendidos manifiestos solidarios. Crecido en la isla, Carpentier tuvo en México el primer contacto de la fuerza telúrica de la naturaleza en tierra firme.
Once años en París colocaron a Carpentier en el epicentro de la creación y el cruce de ideas de la época. Según su testimonio personal, no leyó demasiado. Sea cual fuere la verdad, es obvio que se mantuvo muy bien informado, a través de una diversidad de publicaciones, de todo lo que ocurría en el ámbito de las ideas, de la creación y de la política en tiempos de enorme efervescencia por la amenazadora subida del fascismo. No perdió el contacto con los latinoamericanos. Numerosos artistas se congregaban en París, a los que se sumaban los perseguidos de las dictaduras. El breve mecenazgo de la señora Albear propició la salida de un número de la revista Imán. Del segundo número se conservan las pruebas de plana. La falta de fondos impidió su tirada. Ambos sumarios evidencian la actualidad de los autores seleccionados. Junto a las firmas europeas, aparecen Miguel Ángel Asturias y una primicia de Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri.
El narrador no valoró en su justa medida la importancia de su labor periodística. Ofrece un rico testimonio epocal, tiene una clara intención dialógica con su destinatario y revela gran parte de sus obsesiones. El tránsito europeo y la inmersión en un intenso movimiento de ideas induce a la formulación de interrogantes, a franquear la distancia entre la acumulación de datos y el necesario descarte que supera la descripción para desarrollar una lectura crítica y selectiva de la realidad. Sus apuntes de viaje eluden la visión turística. En París, recorre el mercado de las pulgas dejando atrás cierto diletantismo surrealista. Su visión articula ya lo cultural y lo social.
De regreso a La Habana es otro y descubre una ciudad diferente. Los acontecimientos que siguieron a la revolución del treinta y el intenso debate en torno a la Guerra Civil Española, que enroló junto a la república a una cifra desmesurada de combatientes, han formado un ciudadano común —limpiabotas o barman— atento a la información sobre lo que sucede en el mundo amenazado por la guerra inminente. La ciudad es más cosmopolita con el arribo del exilio español y con los refugiados de Europa invadida por los nazis. Carpentier está encontrando el cauce de su narrativa y está a punto de emprender con La música en Cuba su interpretación de la cultura nacional. Luis Álvarez percibe con sagacidad en este libro, subestimado por muchos musicólogos, la cristalización inicial de un pensamiento en pleno desarrollo, alistado ya para proceder a su relectura de América.
El clima de los cuarenta reflejaba, como derivación de la Guerra Civil Española y de la segunda mundial, el traslado del meridiano cultural hacia América. Nueva York se convertía en centro de un mercado de arte en progresiva expansión. La América Latina recibía una decisiva contribución del exilio español, animador de cultura, del ambiente universitario y del traslado hacia México y la Argentina de importantes editoriales de la península. La multiplicación de los sellos pondría en circulación un amplio espectro de obras literarias y de pensamiento. En ese entorno, el catálogo del Fondo de Cultura Económica acoge las ciencias sociales y las letras con énfasis en un perfil identitario. La antropología se asienta en el estudio del legado prehispánico. Tierra firme se vuelve hacia la historia y las artes del subcontinente y proyecta, trasponiendo lo local, a figuras intelectuales de primer orden.
Carpentier valoró en la evolución artística de Wifredo Lam el alcance del retorno al país natal al cabo de una larga estancia europea. No es hipótesis riesgosa considerar que estaba pensando también en su experiencia personal.
Carpentier vivió involucrado en una guerra del tiempo. La invitación de una agencia caraqueña en plena expansión le ofreció el respiro necesario para desplegar una intensa labor literaria como narrador y periodista. Cumplía sus compromisos laborales, incluidos los obligados encuentros sociales del mundo de los negocios. Conoció el país. Exploró su folklore. Animó la vida cultural. Visitante cotidiano de las librerías, rescataba textos olvidados y se mantenía al tanto de las novedades en una diversidad de ámbitos. Las colaboraciones diarias en El Nacional muestran las huellas de esas lecturas y la sistemática atención a los semanarios franceses y norteamericanos. Desde mi punto de vista, tal y como lo reflejaban el tránsito de El reino de este mundo a Los pasos perdidos y El siglo de las luces, ha llegado a la plenitud de su madurez. Mito e historia se conjugan en la especificidad de América y en la sincronía de los tiempos.
La producción narrativa, en su complejo proceso creador, va encontrando respuestas a los tanteos planteados en Tristán e Isolda en tierra firme, ensayo que tiene rasgos de íntimo diálogo intelectual. El contrapunteo entre lo local y lo universal aparece en dos direcciones. La singular presencia de Wagner en un teatro municipal con escaso escenario para dar cabida al gigantismo del espectáculo evidencia la necesidad de asimilar el legado europeo, a pesar de las asimetrías entre ambos mundos. En otra dirección, se plantea la urgencia de reconsiderar las tradiciones heredadas, como el diletantismo característico de algunos afrancesados. En la tradición histórica del lado de acá perdura el hálito romántico de personajes que intervinieron en la epopeya libertaria. En esa búsqueda de una perspectiva renovada, sugiere la recuperación de algunas zonas de la cultura española, tan subestimadas por aquel entonces.
La tradición martiana, la noción de las dos Españas, pervivía en los núcleos intelectuales adscriptos al vanguardismo. En el transcurso de las primeras décadas del siglo xx se manifestaron tendencias a la reconquista cultural al amparo de la hispanidad. En cambio, el primer número de la Revista de Avance recogía el primero de una serie de artículos de Francisco Ichaso en homenaje el tricentenario de Góngora, reunidos luego en forma de folleto por el sello editorial de la publicación. La simultaneidad cronológica del reconocimiento al poeta tendía la mano desde entonces a la Generación del 27 e iniciaba un diálogo ininterrumpido con los escritores que recuperaban la España profunda. La Guerra Civil Española y el exilio americano de muchos reforzarían el reconocimiento mutuo.
En más de un sentido, el pensamiento de Carpentier se mueve en esa dirección. Sus crónicas de viaje sobre la península detienen la mirada en el comportamiento de la gente común. De la misma manera, Vera en La consagración de la primavera observa el comportamiento humano desde el tren que la conduce al encuentro con su amante. La cercanía a la España profunda se expresa también en sus valoraciones musicales. Atento a los trabajos experimentales de Los Cinco y cómplice de Edgar Varèse, coloca en lugar cimero la obra de Manuel de Falla. Estructura el discurso musical de la puesta en escena de la Numancia de Cervantes, dirigida por Jean-Louis Barrault, sobre la base de materiales tomados de la más remota tradición hispana.
La relectura del barroco se inscribe, en tanto fenómeno cultural, en el largo proceso de revisitación artística que respondió, en el siglo xx, a la eterna necesidad para los innovadores, de reconstituir una tradición propia. Fueron legitimados El Greco, el Bosco, Brueghel y todos aquellos que rompían con los cánones académicos. Algo semejante había sucedido con el romanticismo en su rescate del folklore, de los castillos en ruina y de los relatos de horror.
En Cuba, a la vuelta de los cuarenta, Luis de Soto divulgaba a Wölfflindesde la cátedra universitaria. Marcelo Pogolotti analizaba en la pintura de dos siglos las mediaciones ideológico-religiosas que conformaron la trayectoria pictórica contrastante de España y Francia durante el xvii. En el primer caso, el influjo de la Compañía de Jesús, impulsora de las ideas de la Contrarreforma, conjugó el recuerdo del «memento mori» con la seducción de la vertiente popular y el arrobamiento místico de las vírgenes de Murillo. En Francia proseguía la lucha por la hegemonía. El jansenismo ejercía su influencia en las capas ilustradas y en la burguesía ascendente. Su aliento trágico caracteriza a Pascal y a Racine. Port Royal es ámbito de estudio y formación de una élite pensante. En texto que circula clandestinamente en latín, Pascal fustiga a los jesuitas, acusados de valerse de la cercanía de los poderosos para acopiar en herencia bienes de fortuna. Contaminados por el espíritu de la Reforma, los jansenistas instauran su debate en el plano de la filosofía y en el de una moral que preoconiza la austeridad.
Soslayar el complejo entramado de cultura y sociedad lleva a cometer errores irreparables. Considerada en su sentido tradicional, la cultura se teje a través de la circulación de conocimientos, transmitidos por la escritura o por vía oral en el intercambio entre núcleos generadores de diversas tendencias que parten de un ambiente epocal. La jerarquización de los hallazgos en el campo de las ciencias obedece a las preguntas impuestas por cada hora. Las élites cubanas del siglo xix viajaron a Europa y a los Estados Unidos. Buscaban aprender en función de las expectativas de desarrollo de un país colonial. Estudiaron las ideas económicas, pedagógicas y el desenvolvimiento de las artes. Más tarde, la bohemia artística se instaló en París, centro de la vanguardia y lugar geográfico donde se cruzaban los llegados del este y del oeste y se compartían inquietudes con los más afines, latinoamericanos entregados a la creación e involucrados en política. Miguel Ángel Asturias parecía un ídolo maya. César Vallejo cargaba su soledad de indio. Heitor Villa-Lobos llevaba en sí el folklore brasileño.
No hay que ir hasta el fondo de la selva para advertir que la sincronía de los tiempos atraviesa la sociedad. Aparece en fragmentos deshilachados de romances, en refranes y en expresiones que perduran, olvidado su sentido remoto. Nadie había vivido la época de José Miguel Gómez cuando reapareció La chambelona en las manifestaciones contra el secuestro de los cuatro pescadores de 1970. Memoria y desmemoria se sumergen y se solapan. La generación cubana de la vanguardia renovó códigos y reivindicó los valores de la Habana Vieja, así como las tradiciones de origen africano refutando, al hacerlo, la oposición entre civilización y barbarie. De hecho, sin dejar de mirar hacia París, se distanciaba de la perspectiva eurocéntrica. Leyeron L'Esprit Nouveau y la Revista de Occidente. Buscaban herramientas para reconocer lo propio, nunca troqueles para moldear lo nuestro.
El deslinde del qué somos se ha problematizado desde que los criollos se hicieron cargo de su diferencia. Se reformuló a la luz de las coordenadas históricas. «Nosotros, los americanos» afirmaba tempranamente el poeta José María Heredia en México. Ese nosotros estaba en Martí a su paso por México, Guatemala o Venezuela, tanto como en sus colaboraciones para los diarios del continente. Fue el vínculo entre los modernistas de distintas partes y mantuvo presencia en el intercambio entre los intelectuales de las generaciones sucesivas.
El estudio del pensamiento cultural cubano tiene importancia capital en el contexto contemporáneo. La transnacionalización de los capitales tiene su correlato en las ideas que buscan equivalencias, en términos abstractos, con la homogeneización arrasadora de las naciones. El abandono del enfoque procesual del desarrollo constitutivo de las sociedades implica la universalización acrítica de los modelos educacionales, la pérdida de contacto con las realidades concretas y la reducción del concepto de cultura al universo del espectáculo. En los países nacidos en brevísimo espacio temporal, la violencia de los choques derivados de la conquista, las complejidades consecuentes de las variantes de asimilación, mestizaje, superposición y resistencia, la relectura de los autores que, a partir del iluminismo, la independencia y el neocolonialismo, se han interrogado acerca del qué somos y de dónde venimos. Esas preguntas se reconocen en el sustrato de la narrativa de Carpentier y se formulan de manera explícita en su prosa reflexiva. Recuperar el pensamiento de Nuestra América es un modo de dar sentido a un decursar de la historia que trasciende la sucesión de acontecimientos y penetra la dimensión humana de la sociedad.
Me gusta contemplar el perfil de Simón Bolívar junto a la sombra de su maestro Simón. Me gusta también acudir a Nuestra América, documento fundador de José Martí, por su propuesta integradora de política, economía, historia y cultura. Por eso, el libro de Luis Álvarez, con su diálogo implícito entre el acá y el allá, abre una vía renovadora para abordar, no solo los textos de Carpentier, sino para examinar la recurrencia y el replanteo de interrogantes básicas a lo largo de nuestra historia.
Graziella Pogolotti
Prolegómenos
La primera pregunta que quisiera suscitase este ensayose refieredirectamente a qué sentido puede tener estudiar las ideas del gran novelista cubano Alejo Carpentier. ¿Se trata de un intento frívolo de convertirlo, sin necesidad aparente, en un culturólogo? ¿No basta su relevancia evidente en la historia de la narrativa latinoamericana e incluso universal? ¿No es suficiente su lucidez como crítico de artes diversas, su solidez como musicólogo? La cuestión es que el estudio que emprendo solo tiene una relación secundaria con la obra del propio Carpentier. Lo que busco es una finalidad diferente y más bien sencilla: no podemos seguir de espaldas al pensamiento cultural generado en Cuba, tanto sobre la realidad misma del país, como sobre la América a la que pertenecemos. Tengo que reconocer una deuda con la investigadora cubana Maritza García Alonso. Ella señalaba en el año 2002 una tarea que resulta inaplazable para las humanidades en Cuba:
Es necesario investigar el pensamiento producido. El despeje analítico del patrimonio de ideas acerca de la problemática de la identidad cultural en América para encontrar nuevas síntesis de valor teórico, a la luz de situaciones más actuales, constituye un área susceptible de desentrañar continuamente.
De este modo, el ejercicio analítico se convierte en proceso reflexivo. Se entiende por reflexividad —según la corriente sociológica al respecto— una actitud y un quehacer científico social que identifica y expresa la relación entre los conocimientos logrados hasta un punto, y los nuevos que se generan en su vínculo con la realidad, una vez que aquellos han penetrado esta. Conocer es eso, dar cuenta de la conexión entre los saberes, la realidad dinámica —que, entre otras cosas, los absorbe—, y los nuevos conocimientos que se desprenden de este intercambio.1
1Maritza García Alonso: Identidad cultural e investigación. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana «Juan Marinello», La Habana, 2002, pp. 31-32.
Así que ni pretendo incensar a un escritor que para nada necesita ser redescubierto, rescatado o reubicado, ni tengo la ingenuidad de querer presentarlo como un sociólogo cultural. Me atengo a la afirmación fundamental de Luisa Campuzano: «Alejo Carpentier fue uno de los principales forjadores de la cultura moderna en Cuba».2 Estudiar sus reflexiones sobre la cultura, dispersas algunas, otras organizadas en ensayos que hasta hoy han sido examinados sobre todo en su conexión con las artes, significa para mí un paso más hacia la meta —imprescindible siempre, pero hoy urgentísima en la realidad cubana actual— de reconstruir y comprender el fascinante desarrollo del pensamiento cultural cubano. Por lo mismo que se trata de una tarea parcial, sé que apenas puedo hacer otra cosa, mediante los aciertos, desbalances y errores que este libro contiene, que estimular hacia un camino vital para la nación cubana.
2uisa Campuzano, coordinación y prólogo: 200 / 100 / 50. Alejo Carpentier, la emancipación y las revoluciones latinoamericanas. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2014, p. 7.
Es imposible examinar el pensamiento cultural de Carpentier sin tener en cuenta su contextualización. Pero esto, que es cuestión del más elemental sentido común, reviste una dificultad extraordinaria. En primer lugar, la teorización sobre la cultura cristaliza en la Modernidad y, en particular, en ese Siglo de las Luces que tanto apasionó a Carpentier, época en que, sobre todo a partir de la obra fundadora de Herder, madura un primer concepto propiamente filosófico sobre la cultura. Pero además la diversidad de puntos de vista del siglo xviii en cuanto a la realidad americana —y por ende sus perfiles culturales— introdujeron un factor tan complejo y polémico que es prácticamente imposible tratarlo con amplitud en un libro como este. De aquí que, a riesgo de resultar inconexo, voy a detenerme de manera muy rápida solo en algunos hitos del pensamiento cultural que puedan servir con más eficacia para comprender contextos y aun posiciones de Carpentier frente al problema de la cultura.
Para mayor complejidad en cuanto a una contextualización adecuada del pensamiento cultural de Carpentier, el siglo xx presenció un gran incremento del interés por la cultura y llegó a modificar sensiblemente el legado de la Ilustración en ese sentido. Desde fines de la centuria precedente, disciplinas como la sociología, la etnología y la antropología habían sentado firmemente sus bases, de modo que, impulsadas por esa tendencia de las ciencias humanísticas, aparecieron nuevas disciplinas orientadas hacia el estudio de diversas facetas de la cultura, como la semiótica, la etnomusicología, la sicología social, la sociolingüística, la simbología, la filosofía del juego y otras.
En otros libros3 he venido indagando la trayectoria del pensamiento cubano sobre la cultura, cuya importancia es fundamental para entender el proceso mismo de la cultura cubana en su doble acepción de producción de una cultura y de teorización sobre ella. Las breves consideraciones que seguirán aspiran simplemente a comentar muy sucintamente algunos de los hitos fundamentales para el desarrollo del pensamiento cultural —que derivaría pronto en una culturología— del siglo de Alejo Carpentier. Haré énfasis solamente en ciertas figuras claves, en particular del siglo xviii, no tanto porque haya sido una centuria tan magnética para nuestro autor, como porque allí se sentaron bases que habrían de perdurar —para bien y para mal— hasta nuestro presente.
3Cfr. Luis Álvarez y Olga García Yero: Visión martiana de la cultura (Ed. Ácana, Camagüey, 2011), El pensamiento cultural en el siglo xix cubano (Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2013) y Pensar la cultura en cubano (Ed. Ácana-Fundación Alejo Carpentier, Camagüey, 2016).
Si bien el vocablo cultura se remonta al más venerable y clásico latín, en el cual Cicerón expresó una serie de ideas sobre el concepto mismo, la necesidad social y gnoseológica de comprender la cultura en su más amplio sentido solo se consolida a partir del siglo xviii. Por eso Marvin Harris pudo afirmar que fueron los filósofos enciclopedistas —en particular los más interesados en analizar la sociedad— los que impulsaron la teorización sobre la cultura en la Modernidad.4 Es necesario que, por lo que significa para el propio pensamiento de Alejo Carpentier sobre la cultura de nuestra América, también subraye yo aquí que en ese mismo siglo xviii cristalizó lo más dogmático y discriminatorio de las consideraciones europeas sobre la cultura del Nuevo Mundo.
4Marvin Harris: El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura. Siglo XXI Editores, México, 1999, p. 1.
Mientras en el Siglo de las Luces avanzaba, en efecto, el interés por la cultura en tanto componente esencial de toda sociedad, una serie de relevantes pensadores de la Ilustración formulaban ideas por completo discriminatorias en cuanto al Nuevo Mundo, como si toda conceptualización de la cultura tuviera que referirse estrictamente a la europea. Giuliano Gerbi nos recuerda que David Hume, en su obra Of National Characters, de 1748, escribía que «hay alguna razón para pensar que todas las naciones que viven más allá de los círculos polares o entre los trópicos son inferiores al resto de la especie».5 Resulta por lo menos sorprendente que el propio Voltaire haya afirmado en el «Discurso preliminar» de su Ensayo sobre las costumbres, comentando las descripciones de América hechas por el misionero jesuita francés Joseph-François Lafitau,6 la misma sugerencia de Hume: «cabe hacer sobre las naciones del Nuevo Mundo una reflexión que no ha hecho el padre Lafitau, y es que los pueblos alejados de los trópicos han sido siempre invencibles, y que los pueblos más cercanos a los trópicos han estado sometidos a monarcas, casi sin excepción».7 Además de esta lamentable afirmación de Voltaire, Giuliano Gerbi añade otra tomada del mismo Ensayo…, igualmente determinista, según la cual América «está cubierta de pantanos que hacen muy malsano el aire».8 La visión volteriana del Nuevo Mundo presenta a este como lleno de venenos, mientras que los naturales de la región son poco laboriosos cuando no estúpidos. En el examen que realiza Gerbi sobre la meditación ilustrada sobre América aparecen diversos pensadores, cuya caracterización de la región —la hubiesen visitado o no— es no solo fantástica e irreal, sino sobre todo despectiva. El abate Guillaume-Thomas Raynal declara paladinamente que las ovejas mexicanas tienen mala la carne, la leche y la lana, y añade nada menos que Cartagena de Indias conduce a la degeneración de las personas; de hecho, el imaginativo abate suponíaque los americanos llegaban precozmente a la decrepitud.9Los incas, del volteriano Marmontel, defiende a los indios de sus opresores europeos, pero no sin declarar que «en general eran débiles de espíritu y de cuerpo».10 Por supuesto que el conde de Buffon no se quedó rezagado en esa catarata de distorsiones. De modo que justamente en el marco del movimiento intelectual europeo que desarrolló y consolidó una teoría de la cultura en la Modernidad, se forjó una imagen desoladora y discriminatoria de las Américas, pero en particular de lo que habría de ser denominado América Latina. Esta coincidencia epocal e ideológica requiere de una atención mayor que la que se le ha venido concediendo.
5Ápud Giuliano Gerbi: La disputa del Nuevo Mundo. Fondo de Cultura Económica, México, 1960, p. 33.
6El padre Lafitau dejó tres libros sobre el Nuevo Mundo a partir de las experiencias obtenidas desde su llegada a América en 1711.
7Ápud ibíd., p. 39.
8Ápud ibíd., p. 41.
9Cfr. ibíd., pp. 42-43.
10Ibíd., p. 47.
En los comienzos del siglo xviii Giambattista Vico (1688-1744), al perfilar su obra magna Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones,11 proponía nada menos que una ciencia integral de la sociedad, y esbozaba principios que serían más tarde desarrollados por la antropología y la sociología. Cuando Max H. Fisch se pregunta qué ha sido de la ciencia nueva, abarcadora y orgánica, propuesta por Vico en el siglo xviii, la respuesta es sugerente en alto grado. Ante todo, Fisch declara enfáticamente: «Fue demasiado para nosotros»,12 de modo que la propuesta viqueana se ha disgregado en antropología, sociología, sicología, lingüística y semiótica. En efecto, cuando Vico medita, en los comienzos de su libro, sobre cómo investigar las prácticas que le permiten a una nación llegar a su desarrollo mejor, advierte que dicha ciencia aún no existe13 y entonces trata por todos los medios de fundarla, lo cual, en su idea, solo puede hacerse sobre la base del análisis del Derecho natural, «Derecho ordenado por la Providencia divina, con dictámenes sobre todas las necesidades o utilidades humanas, igualmente observado en las naciones todas».14
11Giambattista Vico: Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones. Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
12Max H. Fisch: «¿Qué tiene que decir Vico a los filósofos contemporáneos», «Introducción» a: Giambattista Vico, ob. cit., p. 27.
13Cfr. Giambattista Vico, ed. cit., pp. 39-40.
14Ibíd., p. 42.
El pensamiento viqueano aborda, pues, la defensa de la complejidad de la cultura frente a la simplificación metodológica de Descartes —apoyado en una concepción geométrica y abstracta del mundo—. Por ello Vico diseña un pensamiento filosófico asentado sobre la sociedad misma en su variedad infinita, y por ello su reflexión está, como pocos habían logrado antes, orientada hacia la Modernidad. Vico, pues, sienta las bases de la cultura como objeto de estudio de la filosofía. Mucho tiempo más tarde, prácticamente en el siglo xx, cuando el autor de Ciencia nueva empezaba a ser mejor comprendido, Benedetto Croce —y no por casualidad en su libro Ética y política— señalaba: «Para Vico, la política, la fuerza, la energía creadora de los Estados son un momento del espíritu humano y de la vida de las sociedades, un momento eterno, el momento de lo cierto, perpetuamente seguido, mediante un desarrollo dialéctico, por el momento de la verdad, de la razón manifiesta, de la justicia y la moral, o sea, de la eticidad».15
15Benedetto Croce: Ética y política. Ed. Imán, Buenos Aires, 1952, p. 220.
El pensamiento viqueano puede ser considerado —desde un punto de vista contemporáneo— como antecedente histórico de la noción de cultura como resultado de la vida social de un pueblo; pero también la cultura es el motor generador y la resultante de un proceso de extremada complejidad: la vida social. Vico, por otra parte, adelantará en Ciencia nueva una idea de gran importancia —que luego retomaría Herder—, la noción de que las lenguas, en particular en sus modos de expresión más coloquiales, podían brindar testimonio de las antiguas costumbres de los pueblos. Con Vico, pero sobre todo con Herder, cabal fundador de un nuevo sentido —a la vez filosófico y científico— de cultura y de la importancia de la cultura popular, la meditación filosófica del siglo xviii contribuyó no poco a atraer la atención de modo gradual también sobre la cultura como ámbito mayor. Y vale la pena mencionar que Carpentier alude directamente a Herder en Tientos y diferencias (1964):
Con Herder y los prerrománticos alemanes; con los recopiladores de baladas escocesas y canciones renanas; con Gérard de Nerval, que se jactaba en un poema famoso de «preferir una simple canción popular a toda la música de Weber», nace la palabra folk-lore, y, con ella, la idea de folklorismo.16
16Alejo Carpentier: Ensayos. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1984, p. 33.
Y volverá a referirse al filósofo alemán en otros momentos, incluso en 1977, cerca ya de su muerte, en su ensayo «América Latina en la confluencia de coordenadas históricas y su repercusión en la música»,17 lo cual evidencia su interés específico por el fundador del concepto moderno de cultura.
17Ibíd., p. 205.
En el momento en que Immanuel Kant desarrolla su sistema de pensamiento, la noción de cultura ha tomado ya indudablemente un relieve apreciable, de tal modo que el célebre pensador alemán, al examinar la naturaleza como sistema teleológico, señala: «El primer fin de la naturaleza sería la felicidad; el segundo, la cultura del hombre».18 En la concepción kantiana se establece ya una determinada relación entre Naturaleza y cultura, que volverá a formularse muchas décadas después, y con particular énfasis, en diversas interpretaciones de la cultura, entre ellas en las de Claude Lévi-Strauss, Stanisław Lem y Iuri Lotman. Kant llega incluso a establecer matices distintivos entre zonas de la cultura:
18Immanuel Kant: Crítica del juicio. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 1990, p. 263.
Pero no toda cultura alcanza ese último fin de la naturaleza. La de la habilidad es, desde luego, la condición subjetiva principal de la aptitud para la consecución de los fines en general, pero no basta, sin embargo, a favorecer la voluntad en la determinación y elección de sus fines, cosa, sin embargo, que pertenece esencialmente a una aptitud para fines en toda su extensión. La última condición de esa aptitud, condición que podría llamarse cultura de la disciplina, es negativa, y consistente en librar la voluntad del despotismo de los apetitos que, atándonos a ciertas cosas de la naturaleza, nos hacen incapaces de elegir nosotros mismos, porque transformamos en cadenas los instintos que la naturaleza nos ha dado para avisarnos y que no descuidemos o dañemos la determinación de la animalidad en nosotros, quedando nosotros, sin embargo, en bastante libertad para retener o abandonar, acortar o alargar esos instintos, según las exigencias de los fines de la razón.19
19Ibíd., pp. 264-265.
Pero sobre todo me interesa, por su proyección sobre América, el pensamiento de Johann Gottfried von Herder, quien, sin dejar de ocuparse de la perspectiva filosófica sobre el lenguaje, impulsó estas indagaciones en una nueva dirección: «Se presta así una atención privilegiada a la cultura, el arte y la literatura como manifestaciones de “lo humano”, y se los enfoca en su movimiento —con una visión a menudo notablemente dialéctica—».20 En tal sentido, es importante la idea herderiana de que nación y lenguaje tienen relaciones de carácter profundo, con lo cual su pensamiento entronca con el de Vico. Hay que decir, por otra parte, que Herder tiene una mirada más aguda sobre América. Heinz Krumpel ha señalado: «Aunque Johann Gottfried von Herder (1704-1803) —a diferencia de Alejandro von Humboldt— nunca estuvo en América Latina, él fomentaba en sus trabajos la conciencia latinoamericana y europea en la percepción de otras culturas».21
20Max Figueroa: La filosofía del lenguaje: de Francis Bacon a Karl Wilhelm von Humboldt. Universidad de Sonora, México, Hermosillo, 2001, pp. 109-110.
21Heinz Krumpel: «Acerca de la importancia intercultural de Herder», en: Revista Internacional de Estudios Humboldtianos. Vol. V. No. 8, 2004, Universidad de Postdam, Berlin, p. 3.
Sin la menor duda, y sin menoscabo de otras figuras que aportaron sucesivamente a la conformación de una idea de la cultura desde los parámetros de la Modernidad, Herder resulta desde luego el más orgánico y, por así decirlo, el fundador cabal. En su extraordinario libro Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad22 —al cual habría que agregar su inteligente Ensayo sobre el origen del lenguaje23— se extiende sobre la importancia de la tradición como un factor esencial para la cultura.24 Fue Herder quien señaló que el estilo de vida de cada pueblo y lo que él llamaba su «genio peculiar»25 eran primordiales para la conformación del carácter nacional. Herder colocó, pues, cimientos que habrían de ser fundamentales para el pensamiento cultural que, a partir de él, se desarrollaría desde la filosofía, la historia, la sociología y la antropología. Supo identificar la relación de la cultura con las necesidades del modo de vida específico de un pueblo, pero también que esa relación, llamada por él inteligencia práctica, era inseparable de la tradición y las costumbres de una sociedad.26 Como se verá en el siguiente capítulo, Carpentier hereda ese interés por la tradición que habría sido conceptualizado, al menos en un primer momento, por Herder. El filósofo alemán, desde luego, estuvo limitado en una serie de aspectos que no es necesario relacionar aquí —en particular cierta tendencia a rozar posiciones de lo que más tarde se conocería como determinismo geográfico—; sin embargo, la grandeza de sus aportaciones marcó a las generaciones siguientes. En primer lugar, su noción de que la cultura es eminentemente social, colectiva, y no individual. Por momentos su discurso filosófico alcanza una estatura realmente poética, como cuando escribe:
22ohann Gottfried von Herder: Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Ed. Losada, Buenos Aires, 1959.
23Cfr. Johann Gottfried von Herder: Obra selecta, Alfaguara, Madrid, 1982, pp. 131-232.
24Cfr. Johann Gottfried von Herder: Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, ed. cit., p. 225 y ss.
25Ibíd., p. 331.
26Ibíd., p. 233.
El hombre es, por lo tanto, una máquina de admirable diseño, dotada de predisposiciones genéticas y la plenitud de la vida, pero esta máquina no se pone en funcionamiento por sí sola y aun el hombre más capaz debe aprender su manejo. La razón es un agregado de percepciones y hábitos de nuestra alma, una resultante de la educación de nuestra especie que el educado perfecciona finalmente en sí mismo conforme a moldes que recibe de fuera y realizando en su persona la obra de un artista que lo modela desde fuera.27
27Ibíd., p. 260.
Ese artista herderiano que modela a cada individuo desde fuera de ellos mismos es el conjunto dinámico formado por la educación, la tradición, el carácter de un pueblo, la historia y, en fin, la sociedad toda en su devenir. No se olvide que Herder, formado en un contexto europeo marcado por la Ilustración, primero, y luego por la filosofía clásica alemana, deriva dramáticamente —piénsese en su abrupta ruptura con Goethe— hacia el entonces naciente Romanticismo. Es él el artífice cabal del concepto de Volkgeist o Espíritu del Pueblo, que tantas consecuencias habría de tener no solo para la literatura, sino también para la filosofía del Derecho que dio lugar, con Mancini y otros, al principio de las nacionalidades, esencial para la historia occidental moderna. Es Herder, además, quien habla de la cadena de la cultura, es decir, de una concatenación social de todos los fenómenos de carácter cultural y su presencia en todas las sociedades del planeta. A diferencia del pensamiento medular de la Ilustración, Herder, ese francotirador genial —y por eso mismo no suficientemente valorado, ni en su tiempo ni en el nuestro—, se atreve a defender la esencial igualdad cultural de las distintas sociedades y en particular de América:
También el habitante de California y Tierra del Fuego aprendió a fabricar el arco y las flechas para utilizarlos luego; posee un lenguaje de conceptos, tiene ejercicios y artes que aprendió como los aprendemos nosotros; siendo así, pues, ha sido cultivado e iluminado por las luces, bien que solo en grado ínfimo. La diferencia entre pueblos beneficiados y no beneficiados por las luces, entre los pueblos de cultura y los que no lo son, es, por consiguiente, no específica, sino gradual. El cuadro de las naciones ofrece en este aspecto infinitos matices que cambian con las circunstancias de tiempo y lugar, por lo cual también aquí, como en la contemplación de cualquier pintura, todo depende del punto de vista desde donde se miran las figuras. Si partimos de que la noción de cultura se define por la cultura europea no hay que extrañarse de que la cultura se encuentre solamente en Europa; si además fijamos distinciones arbitrarias entre la cultura y las luces, ninguna de las cuales puede existir sin la otra si son lo que deben ser, nos alejamos aún más de la verdad. Pero si permanecemos con los pies sobre la tierra para considerar en su extensión más amplia lo que la naturaleza conocedora de los fines y carácter de sus criaturas nos propone como formación humana, se hallará que esta no es otra que la tradición de una educación para alguna forma de vida y felicidad humana. Esta tradición está tan difundida como el género humano mismo y a menudo se encuentra más activa entre los salvajes.28
28Ibíd., p. 262.
Estas y otras expresiones herderianas contrastan significativamente con las reflexiones sobre América más generalizadas en el siglo xviii. El universalismo cultural de Herder estaba, por supuesto, a mil leguas de distancia del reduccionismo eurocentrista al que ya me he referido como característico del pensamiento de la Ilustración. La perspectiva herderiana se niega a admitir que Europa es el epicentro de la más alta cultura. No hay que decir que es un punto de vista que está presente desde el primer momento en el pensamiento carpenteriano, que, desde luego, se acendraría en la medida en que su conocimiento de América se profundiza. Véase lo que escribía en «Letra y Solfa» el 24 de mayo de 1952, a propósito de Los hombres llamados salvajes, de Alain Gheerbrant:
El autor ha excluido todo sensacionalismo fácil, ateniéndose a lo que tiene interés real: la belleza de paisajes desconocidos, y los modos de vivir de hombres que nos ofrecen la estampa de lo que fuimos, culturalmente hablando, hace millares de años. Y como siempre, cuando nos acercamos a la existencia del habitante de la selva amazónica, resalta en el acto la superior cultura del pueblo piaroa. No solo tiene el piaroa el sentido del adorno, del objeto proporcionado, de la joyería, de la tiara, de la cestería fina, de la taxidermia mágica, sino que posee ya una forma primera del teatro; bajo la forma de una ceremonia ritual, de gran aparato, fotografiada por Gheerbrant en todos sus detalles.29
29Alejo Carpentier: Letra y Solfa 3. Artes visuales. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1993, p. 29.
Pero también Herder aportó una idea que habría de resultar negativa: la de que la cultura de cada nación consiste en una esencia inmanente, ajena a cambios esenciales y absolutamente perdurable —por tanto, metafísica—, cuyos rasgos medulares permanecerían inalterables a lo largo de los siglos. Esa perspectiva errónea, que se apoyaba sobre tantos aportes inteligentes y lúcidos, habría de desatar una serie de consideraciones sobre supuestas esencias de lo francés, lo español, y, a la larga, también de lo cubano y lo latinoamericano.
No obstante, el impacto en América del pensamiento herderiano —que tal vez solo se haya iniciado luego de la traducción de su obra al francés, en la primera veintena del siglo xix— fue sumamente importante, a lo cual contribuyó no poco también su final adscripción al Romanticismo. Si bien en Cuba se ha permanecido indiferente ante las ideas de Herder, hay en el resto del subcontinente reflexiones diversas acerca de sus aportes al pensamiento latinoamericano. Entre ellas pueden considerarse, entre otras, «los aportes del pensamiento de Herder sobre el ideario cultural y trayectoria política de la generación romántica argentina constituida a partir de 1837 —conocida como la Joven Argentina, la Asociación de Mayo o la Nueva Generación— en dos de sus integrantes más representativos, Esteban Echeverría Espinosa y Domingo Faustino Sarmiento Albarracín».30Villamil Carvajal ha apuntado una cuestión de gran importancia para comprender la influencia herderiana en América:
30Ronald Villamil Carvajal: «Herder y sus aportes a La Joven Argentina del siglo xix», en: Historia Crítica, No. 30, Bogotá, julio-diciembre 2005, p. 139.
Herder no compartió la creencia, generalizada en su época, de un progreso indefinido auspiciado por los logros de la razón humana como el motor de la evolución, ni aceptaba establecer ideales absolutos ni metas definitivas propias de modelos especulativos (paradigmas del Iluminismo). En cambio invitaba a realizar el esfuerzo por comprender cada época desde sí misma, y no a partir de la última o más elaborada, o mediante una tabla abstracta de valores «universales», ya que, para Herder, en la universalidad y especificidad se halla el fundamento para la apreciación imparcial de hombres y pueblos, ejercicio vinculado siempre a la acción de la evolución o progreso general de la humanidad.31
31Ibíd., p. 145.
Y tiene particular razón Villamil Carvajal cuando agrega una cuestión de gran calibre: «Se presenta, pues, en la concepción historicista de Herder, un gusto por la dinámica de los sucesos concretos, una simpatía por lo particular anudado al carácter colectivo de la existencia, lo que permite una capacidad para dominar la unidad del proceso viviente de todas las épocas históricas».32 Me permito una última referencia al trabajo de Villamil Carvajal: «Para el pensamiento hispanoamericano del siglo xix, las teorías de Herder van a tener consecuencias fecundas, ya que estimularán de manera conceptual y metodológica la comprensión de las culturas americanas como resultado de condiciones propias y a valorarlas en cuanto tal».33 Hay que recordar aquí también que Victor Cousin —pensador cuya repercusión polémica en Cuba es bien conocida— incluyó todo un capítulo sobre Herder en su célebre y discutido Curso de filosofía. Por otra parte, uno de los pensadores latinoamericanos que acusa la influencia del pensamiento herderiano es Sarmiento, como apunta Villamil Carvajal, y eso nos remite obviamente al propio pensamiento de José Martí, tanto en sus discrepancias profundas como en las no siempre identificadas coincidencias con las ideas del autor de Facundo.
32Ibíd., p. 146.
33Ibíd., p. 148.
De acuerdo con aspectos ya mencionados arriba, Herder considera que, dada la intrínseca relación entre pensamiento y lenguaje, podía hablarse de un «Espíritu del pueblo» (Volksgeist), el cual podía ser identificado en la lengua y la literatura de cada país o región. De este modo, el estudio de las lenguas aparecía no como un fin, sino como una vía intermedia para el estudio de dicho carácter nacional.34 De aquí su interés por el origen del lenguaje, vinculado por este pensador con el comienzo mismo de la cultura humana. Lo cierto es que Herder resulta el primero en tratar de relacionar, de modo sistemático, lenguaje y carácter humano.35 Por ello, en Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Herder titula el capítulo II del libro IX de la manera siguiente: «El medio por excelencia de la cultura humana es el lenguaje».36 Y, por supuesto, esa noción del filósofo alemán parte del lenguaje oral, pero presta atención igualmente al lenguaje escrito y, por ende, a la lectura —aspecto que mucho más tarde será también atendido por José Martí y por Carpentier—. De este modo, Herder trasciende de manera muy perceptible los marcos estrictos de la filosofía del lenguaje —que, sin embargo, tanto contribuyó a desarrollar—. Por otra parte, hay que señalar que Herder estableció una relación directa e indisoluble entre lenguaje y cultura —podría decirse que es uno de los precursores fundamentales de la teoría cultural de Iuri Lotman—. Por eso me parece fundamental la consideración siguiente del investigador mexicano Luis Felipe Segura:
34Cfr. R. H. Robbins: A Short History of Linguistics. Longman Ed., Londres, 1974.
35Cfr. al respecto Maurice Leroy: Las grandes corrientes de la lingüística. Fondo de Cultura Económica, México, 1974.
36Cfr. Max Figueroa: La filosofía del lenguaje: de Francis Bacon a Karl Wilhelm von Humboldt, ed. cit., p. 111.
Toda abstracción es producto de un ejercicio intelectual y, debido a ello, de un esfuerzo cuyos resultados son, en principio, compartibles. Es un logro, no algo que la naturaleza haya otorgado por sí misma al hombre. El lenguaje es, él mismo, un producto de una serie de abstracciones. Esta es precisamente la razón por la que Herder se refiere a él como una invención. Desde una perspectiva estrictamente antropológica, esto último parecería referir a una especie de punto de ruptura con la naturaleza y dar pábulo a un nuevo ámbito de acción reservado, en exclusiva, al ser humano: la cultura. A este respecto, sin embargo, conviene tener presente que, al igual que toda la Ilustración, Herder parecería dar por supuesta aquí una idea de la naturaleza como un mecanismo, esto es, como algo sujeto a leyes universales y regido por el principio de razón suficiente. Entre otros significados, esto apunta a que la naturaleza no da saltos y que con la reflexión se llena el hueco que la indeterminación instintiva del ser humano habría abierto en la cadena causal de la naturaleza. O, formulado de otra manera: la libertad es una especie de continuación de la causalidad en el ámbito de lo humano y, quizá y también, el reino de los fines es la prolongación del reino de las causas. De todos modos, es evidente que esta interpretación asigna al ser humano una posición especial en el mundo, la cual (como en Kant) no excluye la posibilidad de una finalidad providencial y, por lo tanto, cierta continuidad global.37
37Luis Felipe Segura: «Expresión y expresividad en Herder», en: Signos Filosóficos, núm. 10, julio-diciembre, 2003, p. 304.
De acuerdo con ello, en el pensamiento herderiano la cultura es el ámbito de lo más específicamente humano y a ella está ligada la libertad. No es casual que más tarde en el propio pensamiento de Fernando Ortiz esa noción cobre una fuerza específica para Cuba, hasta el punto de que el gran antropólogo cubano llegase a declarar: «En Cuba, más que en otros pueblos, defender la cultura es salvar la libertad».38 En otro momento de su ensayo, Segura añade una cuestión por completo fundamental:
38Fernando Ortiz: «Llamamiento a los cubanos», en: Revista Bimestre Cubana. La Habana, marzo-abril de 1923, p. 82.
En realidad, el modelo explicativo seguido por Herder parecería generalizar a nivel social el proceso de aprendizaje por el que un individuo va construyendo su relación con el mundo desde su niñez. Esta sería también la base de la teoría herderiana de la cultura y la historia y el sentido máximo en el que, en el caso de Herder, puede hablarse de desarrollo y progreso. Es decir, éstos tendrían, dado el símil adoptado, una circunscripción precisa, a saber, un lenguaje, una cultura.39
39Luis Felipe Segura: ob. cit., p. 305.
De modo que el siglo xviii abrió el camino hacia una serie de polémicas, hipótesis y teorías sobre la cultura, convertida en nuevo objeto de estudio, en principio, de la filosofía, pero luego con rapidez de disciplinas más específicas.
Si la aportación herderiana fue por completo fundamental para una teorización sobre la cultura, a pesar de su predominio en el pensamiento del siglo xix ciertos aspectos de esta reflexión empezarían poco a poco a ser cuestionados. La noción de una determinada estabilidad en la cultura de las naciones era uno de sus puntos más débiles. En el siglo xix se concedió atención creciente a la evolución de la sociedad, y en ello tiene una importancia vital el pensamiento de Lewis Henry Morgan, quien sentó las bases del evolucionismo, que sería fundamental para la constitución de una culturología. En este punto es obligado referirse a Karl Marx, quien, como es innecesario señalar aquí, hizo énfasis metodológico particular en las características del proceso evolutivo de la sociedad, lo cual es interesante si se tiene en cuenta que la antropología y la arqueología de su tiempo apenas comenzaban a constituirse en verdaderas disciplinas científicas. Las ideas del ilustre sociólogo francés Émile Durkheim, en particular su percepción del funcionalismo como factor esencial de la cultura, habrían de dar un impulso considerable al interés por la cultura, sobre todo porque su concepción de los hechos sociales como entidades que «son generales en toda sociedad dada» y «en una determinada etapa de la evolución social».40 A estas cuestiones fundamentales hay que añadir su noción sobre lo que llamó conciencia colectiva, a lo que se asociaba su percepción de unas representaciones colectivas, todo lo cual hizo orientarse su pensamiento sociológico hacia la prioridad de los factores éticos y, en general, axiológicos, de modo que ello incluía, por supuesto, una consideración estética de la sociedad, camino que indeclinablemente llevaba a una percepción de la cultura como componente inalienable de la sociedad.41La visión durkheimiana de la sociedad presta concentrada atención a la diversidad de tareas y responsabilidades de los seres sociales, sobre la cual descansaría lo que él consideró la sociedad orgánica en la Modernidad, la cual solo puede existir y desarrollarse sobre la base de la integración de tareas —funciones— de sus individuos y los grupos que ellos constituyen. Solo gracias a ello puede existir una verdadera organicidad en el complejo y delicado cuerpo social yproducirse una evolución.
40G. Duncan Mitchell: Historia de la sociología. Ed. Guadarrama, Madrid, 1973, t. I, p. 127.
41Cfr. ibíd., t. I, p. 131 y ss.
El evolucionismo encontraría, entre otras grandes figuras, una base fundamental en la antropología social británica, en la cual la figura de Bronislaw Malinowski resulta trascendental, pero particularmente para el pensamiento cubano, por su relación con Fernando Ortiz. No es ocioso recordar que Malinowski aspiraba a constituir lo que llamó una «ciencia de la cultura».42 Semejante relevancia hay que concederle al pensamiento de Max Scheler sobre la cultura, que habría de marcar pautas para el desarrollo de la ética y la antropología filosófica, en particular su obra El saber y la cultura, en la cual identifica la cultura como un proceso de humanización y una conformación de saberes vinculados con la ética, es decir, con los valores.
42Ibíd., t. I, p. 225.
Tampoco es posible ignorar que Sigmund Freud desarrolló una serie de hipótesis sobre la cultura. Ya en 1908 había publicado un trabajo sobre el condicionamiento cultural y moral de la sexualidad; asimismo en la década del veinte publicó Psicología de las masas y análisis del yo y en 1930 aparece su obra capital sobre el tema, El malestar en la cultura. Son muy conocidos sus estudios sobre artistas y arte, temas que inevitablemente condujeron a Freud a un terreno específico de la cultura. En otras zonas de su obra, además, acuñará el concepto de pulsión, que es utilizado por Carpentier como un factor, entre muchos otros, de la cultura latinoamericana.43Por lo mismo, no es de extrañar el interés de los surrealistas por su pensamiento, justo en los años en que Carpentier radica en París. Pero no hay que olvidar que, más allá de su notable influencia en Europa y los Estados Unidos, la concepción propiamente estética de Freud ha merecido críticas tan inteligentes como la de Paul Ricoeur, precisamente en su libro Freud: una interpretación de la cultura, donde el agudo hermeneuta francés señala sobre las ideas estéticas del filósofo y sicoanalista austríaco:
43Cfr. Alejo Carpentier: Ensayos, ed. cit., p. 204.
Como se ve, si el arte inicia una reconciliación de los dos principios de placer y de realidad, ello sucede sobre todo en el terreno del principio del placer. En efecto, creo que pese a su gran simpatía hacia las artes, no hay en Freud ninguna complacencia hacia lo que podría considerarse como una visión estética del mundo. Así como distingue la seducción estética de la ilusión religiosa, también deja entender que la estética —o, para decirlo con mayor justeza, la visión estética del mundo— solo queda a medio camino de la terrible educación para la necesidad requerida por la dureza de la vida, educación que hace tan conmovedor el conocimiento de la muerte, que contrarresta el incorregible narcisismo y que desorienta a nuestra sed de consolación infantil.44
44Paul Ricoeur: Freud: una interpretación de la cultura. Siglo XXI Editores, México, 1999, p. 289.
Al mismo tiempo, el siglo xix vio desarrollarse una sociología que, con el sello de Durkheim, habría de construir una ciencia de marcado carácter positivista, pero que a la larga permitiría, como herencia conceptual y desde perspectivas metodológicas muy distintas, el explosivo desarrollo de una antropología estructural francesa cuyos primeros brotes Carpentier conoció desde temprano. Recuérdese que la obra de Lévi-Strauss adquiere, desde sus artículos y libros derivados de su experiencia brasileña, una autoridad creciente en cuanto al análisis cultural. Tiene razón Marvin Harris cuando señala sobre el gran antropólogo francés:
En las ciencias sociales francesas nadie antes que él pudo igualarle en su combinación de erudición bibliográfica, conocimiento directo, de primera mano, de grupos tribales primitivos (conocimiento basado en su trabajo de campo en Brasil a finales de los años treinta).
La efectividad de la antropología cultural, medida en términos de una influencia intelectual que no guarda proporción con el reducido número de antropólogos profesionales, reside indudablemente en la yuxtaposición de la torre de marfil con la choza de hierba. Siempre y en todas partes esta ha sido una combinación formidablemente eficaz. Ahora bien, en Francia el arte de la especulación sociológica había florecido hasta bien entrados los años treinta. Como uno de los primeros antropólogos franceses que sabía lo que era reunir datos de primera mano conviviendo con los primitivos, Lévi-Strauss hablaba con una autoridad que pocos en Francia podían discutir. Y, por el otro lado, cuando se enfrentaba con los funcionalistas ingleses y con los boasianos de América, era su erudición típicamente francesa la que con frecuencia le concedía ventaja.45
45Marvin Harris: ob. cit., pp. 423-424.
Solo una perspectiva reduccionista puede hacer pensar que Carpentier tendría que haber apreciado al gran estructuralista francés solamente a partir de Tristes trópicos, de Lévi-Strauss, publicado en 1955, de modo que antes de ese año sería inútil establecer similitudes entre el pensamiento cultural de Carpentier y el del francés —por cierto que Carpentier, hay que insistir en ello, no ignoró el movimiento estructuralista: no solo se refiere más de una vez a Lévi-Strauss, sino, por citar a otra figura de relieve, a Louis Althusser—. Pero es fácil constatar que en 1952 Carpentier, obviamente lector de artículos y ensayos del francés, encabeza una crónica en términos de una concordancia apasionada con el pensamiento del fundador de la antropología estructural: «Claudio Lévi-Strauss, uno de los más grandes etnólogos de nuestro tiempo, acaba de publicar un apasionante ensayo sobre la transformación que están sufriendo, en estos días, lo que podríamos llamar “los modos de celebración de las Navidades”».46 El entusiasmo de Carpentier radica en la interpretación cultural que hiciera Lévi-Strauss del carácter no cristiano, pagano, de la figura de Santa Claus, que en el momento —como en el propio presente en que escribo estas líneas— estaba desplazando más y más al tradicional pesebre cristiano. Carpentier considera magistral la exposición de Lévi-Strauss, en particular por la confluencia lograda entre factores sicosociales y sociológicos, lo cual, por cierto, me obliga a recordar también los paradigmas de la escuela de los Annales, cuya importancia contextual para la formación intelectual de Carpentier me parece fundamental. Por lo demás, esa lectura del artículo de Lévi-Strauss sobre las festividades navideñas dejó su huella tangible. Su estela es visible en una crónica de diciembre de 1952, donde afirma: «Porque el hombre de este siglo repite automáticamente una serie de gestos cuyo verdadero significado ignora»,47 que lo muestra imbuido de la importancia de la investigación cultural en su sentido lato. Al año siguiente de escribir sobre ese texto, el 26 de diciembre de 1953, Carpentier escribe su crónica «El gran ritual colectivo», donde expresa:
46Alejo Carpentier: Letra y Solfa 5. Mito e historia. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1997, p. 22.
47Ibíd. p. 36.
Navidades caraqueñas, con sus misas de madrugada, sus patinadores, sus aguinaldos —demasiado olvidados en otros países del Continente— acompañados de cuatro, furruco y maracas, en un ámbito que, este año, ha sido más pródigo que el pasado en pesebres y nacimientos, con el orgullo de una parroquia —¡loor a ella!— que se ha jactado de contar más de doscientos en sus hogares, haciéndose retroceder un tanto, con ello, la ofensiva exótica del muérdago, de los renos y de un Santicló que nos viene de los países nórdicos.
En todas partes se ha observado la grata costumbre de los obsequios, felicitaciones y ágapes tradicionales que, cada año, mezcla a los hombres en los mismos regocijos, prácticas y alabanzas. Por su general aceptación, incluso por parte de quienes no alientan una fe, la Navidad es la única celebración que, cierta noche, impone normas idénticas a las gentes de los más diversos idiomas y razas. Así, una vez más, nos hicimos todos partícipes de un vasto ritual colectivo —el único, tal vez, que el hombre moderno haya conservado tan universalmente—.48
48Ibíd., p. 47.
Debiera ser innecesario comentar que ese pasaje fluye desde la perspectiva de un culturólogo, plenamente consciente del sentido histórico y la importancia del rito como uno de los modos antiguos —y válidos— de confirmar la pertenencia a un colectivo humano. Es, desde luego, una deuda con el Lévi-Strauss que aún no había publicado Tristes trópicos, pero sobre todo es la prueba de que la atención carpenteriana sobre la cultura no era una simple mirada ocasional y frívola, sino un centro de concentración de su pensamiento.
A través del examen más que minucioso de conceptos y características de la cultura como proceso, Carpentier llega a escribir una de sus crónicas más profundas en su conceptualización, «El fin de una era»,49 en la cual analiza con qué frivolidad se habla en el siglo xx de una supuesta liquidación de una época cultural, cuando para que esto suceda se necesitan catalizadores más complejos y anchos que el simple invento de la energía atómica:
49Ibíd., pp. 165-166.