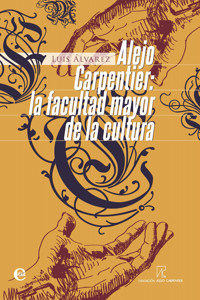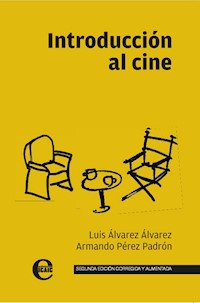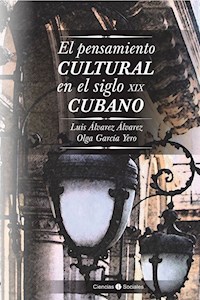
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El siglo XIX estableció una red de problemas económicos, políticos y culturales para Cuba. En este ensayo los autores analizan y concluyen cómo habría que realizar estudios de figuras y tendencias, para enfocar cuestiones culturales importantes que han sido relegadas, y así por fin acceder a una cuestión esencial: la comprensión de la vida intelectual de esa época. Porque la historia cultural de una nación depende también de nexos apenas visibles a veces, pero de una fuerza relevante a la hora de proyectarse sobre la existencia cultural de un pueblo. Hay trayectorias intelectuales que por diferentes razones han sido preteridas en nuestra percepción investigativa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición e-book:aldo R. Gutiérrez Rivera
Edición base: Enid Vian
Corrección: Liliam Rodríguez Berlanga
Diseño de cubierta: Yadyra Rodríguez Gómez
Diseño interior: Dayán Martínez Chorens
Composición computarizada: Xiomara Gálvez RosabalConversión a e-book: Amarelis González La O
© Luis Álvarez Álvarez y Olga García Yero, 2013 © Sobre la presente edición: Editorial de Ciencias Sociales, 2019
ISBN 9789590621451
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras publicaciones.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14 no. 4104 e/ 41 y 43, Playa
La Habana, Cuba
www.nuevomilenio.cult.cu
Para Marcia Losada, quien se empeñó en que escribiéramos este libro, y por ello es también suyo.
Introducción
El desarrollo, ya varias veces secular, de la investigación histórica nacional, ha venido formulando desafíos sucesivos a la labor de interpretar el proceso de gestación de la nación cubana. La acumulación de saber historiográfico, como no podía menos de suceder, ha abierto nuevos retos. Uno de ellos es de particular urgencia, no tanto porque se mantenga aún sin suficiente valoración, cuanto porque diversos estudiosos han venido apuntando con insistencia hacia él. Nos referimos al asunto, impostergable, de un análisis integrador de la reflexión sobre la cultura en la Isla. No han faltado variadas indicaciones sobre la necesidad de un balance acerca del pensamiento cultural cubano. Por ejemplo, hace menos de diez años Eduardo Torres-Cuevas apuntaba en su Historia del pensamiento cubano:
Durante las últimas décadas del siglo xviii se desarrolló en Cuba el primer movimiento teórico, científico, ideológico y cultural que dio vida al primer proyecto de sociedad nacido de la reflexión interna. Encerrado dentro del estrecho círculo de una élite económica, social y cultural, perteneciente o vinculada al sector hegemónico de la burguesía esclavista, el movimiento estructuró sus ideas sobre la base de la realidad cubana, de los intereses específicos de ese grupo social y del desarrollo intelectual de su época.1
La importancia del pensamiento de la élite ilustrada en el tránsito del siglo xviii al siguiente, y el subrayamiento de su fuste cultural, permite confirmar la relevancia del estudio de este, con una cierta autonomía epistemológica que no solo posibilite un mejor conocimiento de ese ángulo específico de nuestra dinámica histórica, sino que haga factible iluminar el conjunto orgánico del desarrollo de la Isla. Por otra parte, hay que agregar que la cultura ha llegado a ser objeto de estudio central de un verdadero dominio científico o conjunto de disciplinas: antropología, sociología, semiótica de la cultura y, finalmente, culturología. Han pasado los tiempos en que la cultura era definida de una manera positivista —aunque asumiera otras denominaciones— como la totalidad de la producción espiritual y material de una sociedad, lo cual, en términos científicos, es tan general que no significa nada.
Acelerada la reflexión específica sobre la cultura como objeto de estudio especial ya en el Siglo de las Luces —piénsese en Vico, en Herder—, los siglos xx y xxi desarrollan posiciones científicas especializadas que urge emplear en relación con el proceso de la nación. El problema de la reflexión sobre la cultura en el siglo xix no constituye una zona homogénea y compacta, aunque sí copiosísima: era lógico que un pueblo, en vías de lanzarse a la lucha definitiva por su independencia, tuviera entre sus preocupaciones la de la cultura y sobre todo su propia cultura. En mucha de la escritura de la época, para una comprensión cabal de este tema, es imprescindible distinguir componentes diversos de los procesos culturales en sí mismos. Entre ellos, una de las cuestiones que consideramos de especial interés, es la que exige evaluar las ideas sobre la cultura que se ponen de manifiesto en los textos múltiples —historiográficos, económicos, científicos, sociológicos, políticos, literarios, educacionales, periodísticos, epistolares, etc.— que nos han sido legados.
Focalizar este tipo de ideas exige un diálogo complejo del investigador con el intenso fluir del pensamiento en el siglo xix cubano. Esto entrañaría tanto una perspectiva integradora —a la que cada vez tienden más y más las ciencias sociales en el momento presente—, como una fuerte interacción hermenéutica de la investigación actual con la atmósfera general de esa centuria. Hay que tener en cuenta, a la vez, las redes de valores vigentes para la sociedad cubana en el siglo de las guerras independentistas, así como los puntos de mira de la contemporaneidad.
Este último aspecto significa que, para lograr un estudio acerca de las perspectivas culturales en el pensamiento cubano de esa centuria, se hace necesario abordar las ideas expresadas entonces atendiendo a en qué medida se produjo una amalgama entre el progresivo interés del pensamiento científico eurooccidental del siglo xix —en sus perspectivas, categorías y preocupaciones—, y las especificidades con que este fue asimilado y sobre todo remodelado por el pensamiento cubano de la época. Pero asimismo es preciso, si se quiere alcanzar un diálogo profundo con esa zona de nuestro pasado, asumir también puntos de vista contemporáneos. Ello significa, entonces, establecer una interacción que nos permita identificar en qué medida esa fase del pensamiento cubano percibió, siquiera de manera difusa, problemas tales como las funciones esenciales de la cultura —entre ellas, algunas muy significativas, como la de comunicación, información y control, o las de apropiación y transformación del mundo—, pero también otros sectores conceptuales de gran calado, dígase entre ellos la memoria cultural, la diferencia entre la cultura como unidad supraindividual y las unidades de orden inferior —el hormiguero definido por Lotman—, el problema del carácter a la vez conservador y transformativo de la tradición, el aparato y el habitus cultural, los campos de la cultura, el carácter complejo de ella —por sus diversos estratos sociales e incluso clasistas— en tanto sistema abierto, etcétera.
Toda investigación sobre las zonas específicas del pensamiento cultural cubano, ha de tener un marcado carácter analítico, dado que, como ha sido reconocido en el siglo xx, “Cada fenómeno de la cultura posee una cantidad de propiedades mucho mayor que la que es accesible a la observación directa”.2 Desde luego que no tiene sentido en esta comunicación, ni siquiera trazar un bosquejo general del siglo xix, que solo puede ser alcanzado por etapas sucesivas: hay una verdadera catarata de materiales, tanto impresos como manuscritos. Pero vale la pena al menos un recorrido de espigadores, aunque sea inconexo y discontinuo, sobre la reflexión de aquel siglo acerca de la cultura.
En tal exploración, desde luego, el pensamiento del presbítero Félix Varela, por sí solo, brinda innumerables aristas para un enfoque culturológico. Pueden escogerse en este momento ejemplos diversos al azar. Cuando Varela publica en El Habanero sus “Consideraciones sobre el estado actual de la isla de Cuba”, expresa un criterio que, en primera instancia, es de carácter político: “Es preciso no perder de vista que en la isla de Cuba no hay opinión política, no hay otra opinión que la mercantil”.3 Pero esta idea también entraña, a nivel profundo, una percepción de que la sociedad insular está sujeta a una perspectiva unilateral, estrechamente mercantil, como evidencian las preguntas retóricas que Varela formula como ejemplificación de esa estrecha mirada a la realidad cubana.
Al subrayar este pensador que lo mercantil era el único punto de vista generador de discursos sociales, es posible adelantar la interpretación de que él estimaba esto como una amputación fragmentadora. Desde nuestra contemporaneidad, esa expresión tajante indica asimismo que, siendo cierta en lo político esa crítica demoledora, hay además una percepción difusa, pero efectiva, de que determinadas funciones culturales, en particular la informativa y la comunicativa, se encuentran reducidas de un modo esterilizante.
Asimismo, como es bien conocido hoy por las más diversas teorías de la cultura, una disminución de determinadas funciones redunda en provecho de otras, que se hipertrofian, como, en el caso de la Cuba que él caracteriza en ese pasaje, la reducción grotesca de las funciones comunicativa e informativa está conectada con el aumento desmesurado de la función de control que pretendían ejercer tanto la oligarquía criolla dominadora en el momento, como el poder colonial.
Diversos pasajes de la obra de Varela revelan una conexión —no conceptualizada, en efecto, pero perceptible como germen para el futuro— entre su análisis político y la macro-realidad cultural que minuciosamente observaba desde una perspectiva de organicidad. En esta el impacto de la Ilustración europea —en la cual había cobrado fuerza particular la fundación de un nuevo interés teórico por la cultura— se mezclaba con necesidades específicas del pensamiento insular. El síntoma más firme de que Varela va aproximándose a una meditación de la cultura, se identifica en su constante interés por ampliar las fronteras del pensar en la Isla, por trascender lo estrictamente inmediato y comercial y alcanzar los recursos profundos de la vida criolla en la época. En sus Misceláneas filosóficas, su definición de patriotismo incluye tanto perspectivas tradicionales —emotividad, fidelidad, interés colectivo—, como otras que acusan ecos de la Ilustración, pero que son puestas en función de la realidad cubana, y establecen nexos impalpables entre las nociones de patria y de cultura.
La meditación sobre lo que se ha denominado la función de apropiación y transformación del mundo por la cultura, puede datarse desde el siglo xviii en Cuba. Ya el Papel Periódico de la Havana tocó aspectos de la necesidad de transformar no ya solo estructuras económicas de la Isla, sino el ámbito completo de la economía. En Varela esta función se ahondó para abordar la necesidad apremiante de transfigurar la ética de la sociedad cubana, de ahí su estremecedora apelación a la juventud de la Isla en Cartas a Elpidio. Todo el siglo xix cubano está marcado, a lo largo de su eje, por una lucha continua por que la cultura insular pueda cumplir una de sus funciones centrales: la comunicación.
Esta función, esencial y, a la vez, imposible en una sociedad despótica como la colonial, dio lugar tanto a reflexiones importantes, como, sobre todo, a estrategias oblicuas de comunicación cultural, que permitieran que la función fuera cumplida al máximo posible en las condiciones de censura y autocensura imperantes. Véase, por poner un caso, su labor en El Mensajero Semanal, trabajado por Varela y por Saco. Se ha señalado con razón que los objetivos de este periódico solo pueden ser comprendidos dentro de las tácticas varelianas aplicadas de forma sistemática por Saco, de hacer y decir en cada momento —como ha apuntado Torres-Cuevas— lo que era posible hacer y decir, con el lenguaje adecuado.4
La función comunicativa constituyó un componente implícito de esencial valor —insistimos en que aunque no hubiera conciencia teórica sobre ello— en la lucha por la institucionalización de la educación, emprendida tanto por intelectuales de relieve como El Lugareño y Antonio Bachiller y Morales, como por modestísimos poetas provincianos, como El Solitario en Puerto Príncipe. Es interesante advertir que esta función comunicativa de la cultura puede verse fusionada con la función transformadora en esa batalla por la socialización educativa. Bachiller consideraba que la educación era desde luego inseparable de la necesaria transformación de la naturaleza y la economía de la Isla. Incluso sugirió la creación de un instituto de investigaciones químicas, como zona de engarce entre acciones educativas y acciones de transformación económica.5
El detalle de mayor interés es que el texto donde desarrolla esas ideas, es un comentario sobre una memoria presentada por el señor Casaseca sobre el tema a la Sociedad Económica de Amigos del País. No es el resultado de una iluminación individual, sino de un diálogo. Una de las direcciones más perceptibles del pensamiento cultural cubano en la centuria tiene que ver con la modelación ética de la sociedad cubana. Es una tónica identificable desde Varela hasta Varona, pasando por Saco, Luz y Caballero, Ramón Meza, José Martí y tantos otros.
La insistencia en el tema no es meramente epocal —krausismo aparte—, sino que adquiere ribetes específicos en Cuba, donde la intensidad de la reflexión ética se muestra con claridad vinculada a la necesidad de establecer —y sobre todo preparar para el futuro— un equilibrio social, lo cual era urgente para restringir tanto tendencias conducentes al caos, la arbitrariedad, el despotismo y el desorden, como para destruir tendencias al estatismo social y, a la vez, sentar las bases para las estructuras normativas estimadas necesarias para una Cuba independiente. Pero la cuestión de la función normativa de la cultura, y su reflejo en el discurso reflexivo de la época no puede desatender la trifurcación ideológica —y, por ende, de pensamiento cultural— que se produce en una isla escindida por tres opciones que eran políticas, sí, pero redundaban en una configuración de las desiderata sociales. Nos referimos a que independentismo y autonomismo —en medida mucho menor el anexionismo— generaron ideas que, a partir del proyecto político, alcanzaban lo cultural.
Una de las grandes carencias —por no decir automutilaciones— experimentadas por los estudios sobre la cultura, y aun historiográficos sobre el siglo xix, tiene que ver con el silencio o desinterés por los discursos autonomistas. Esta actitud no es sustentable, toda vez que asume implícitamente un monologismo en el pensamiento cultural, que no correspondía, aunque el ansia independentista fuera mayoritario, a la realidad del debate de ideas en la centuria. La tendencia a considerar el xix como un siglo de discurso unánime, por lo demás, ha limitado la consideración de otras voces sobre la cultura insular. Es imprescindible replantearse el problema de figuras que tienen, incluso, un doble valor —y, durante mucho tiempo, un doble veto—: el caso, por ejemplo, de Martín Morúa Delgado, cuya voz ha sido discriminada a la vez por autonomista y por mestizo.
Además de los discursos silenciados, es necesario recordar la importancia de la otredad para la consolidación del sujeto identitario. De aquí que sea imprescindible, en esta ponderación del pensamiento cubano sobre la cultura en el siglo xix, tener en cuenta la voz de la alteridad. Nos referimos a la necesidad absoluta de estudiar también las voces del otro, es decir, las valoraciones culturales acerca de la Isla realizadas por los españoles —de tránsito o establecidos aquí, en calidad de inmigrantes, como sacerdotes, comerciantes o militares—. Habría que examinarlos (lamentablemente nos es imposible realizarlo en este estudio) con una perspectiva menos simplificadora que la que se limita a dar cuenta de las actitudes agresivas de La Sagra, o la exactitud de ciertos diagnósticos del general Concha en su memoria sobre la Isla.
Otra cuestión de enorme interés tiene que ver con el hecho de que, según es bien conocido, el siglo xix pone un determinado énfasis en la memoria cultural —dispositivo de relieve para la construcción de significados sociales—, lo cual se tradujo tanto en balances de procesos del pasado —piénsese en José Antonio Saco y su historia de la esclavitud, en Pedro José Guiteras y su Historia de la Isla de Cuba, en Aurelio Mitjáns que emprende un recuento valorativo de la cultura cubana, mientras Ramón Meza, con sus croquis habaneros, establece una memoria urbanística y sociotipológica de la ciudad, y prevé la necesidad de micro-historias urbanas, al proponer una del Vedado, etc.—, como en la producción y conservación de textos que, vinculados de modo directo al presente entonces en curso, denotan un afán de trascendencia futura, es decir, evidencian una convicción de que se percibe el presente como un próximo pasado, y se quiere dejar sentada una memoria disponible. Hay un despliegue de diarios íntimos y militares, libros de viajes —al interior mismo de la isla— y páginas costumbristas, tanto periodísticas como narrativas. Una inmensa producción de textos parece dirigida a establecer respuestas para una pregunta esencial: ¿cómo somos?, que, por cierto, aparece así enunciada en “Nuestra América”.
Este torrente discursivo-reflexivo, todavía no valorado desde una óptica cabalmente culturológica, tiene un volumen más que nutrido y, por lo mismo, era esperable que tuviera una cumbre y una desembocadura, y así fue. Hubo una cima, las ideas de Martí sobre la cultura, y una zona de tránsito del siglo xix al xx, Enrique José Varona, que conduce rápidamente a los estudios magnos de Fernando Ortiz, ya en pleno siglo xx.
La densidad y nitidez de la reflexión martiana sobre la cultura requiere, desde luego, un estudio particular.6 Lo que aquí interesa subrayar es que su solidez proviene no solo de la genialidad del autor, sino de su engarce profundo con el pensamiento cubano de la primera mitad de la centuria. Martí abordó, a lo largo de su obra toda, cuestiones capitales de la cultura, y en su caso ya no es posible hablar de visualizaciones no conceptualizadas, o de nociones difusas. Muy por el contrario, el Apóstol tenía una información, sorprendente hoy, sobre el pensamiento antropológico de su época. En una carta a Manuel Mercado, en 1888, confiesa a su amigo mexicano: “Entre un mundo de papeles, le pongo estas líneas. Se reiría de mí si me viera. […] Al codo, Darwines y Antropologías, porque ahora hay aquí un Congreso Antropológico—sin más que veinticinco concurrentes, a pesar de que están entre los delegados de Europa, Nadaillac y Bonaparte y Mantegnazza—”.7
El interés de Martí por la antropología de la cultura no podía haber sido un pasatiempo, un violín de Ingres para distraerse de sus afanes por la libertad de Cuba. Muy al contrario, esa imantación por la antropología forma parte de su proyecto político. Y, además, no se limita a su patria, sino que sus juicios se proyectan hacia la América toda. Así, como hemos abordado en nuestro estudio Visión martiana de la cultura, el prohombre cubano aborda, sobre todo a partir de 1885, la cuestión —abocetada, como se recordará, por Varela— de la relación intrínseca entre patria y cultura. En el bienio siguiente, se concentra en los nexos entre cultura y política. Continuador del pensamiento nacional de la primera mitad del siglo, Martí examina una cuestión capital: la relación entre cultura y desarrollo técnico.
Una de las cuestiones de particular interés, es su valoración de los nexos entre sistema educacional y cultura, pero sobre todo su opinión de que la universidad latinoamericana había incumplido su misión cultural. A fines de la década del ochenta, Martí, en varios textos cenitales —sobre todo en “Nuestra América” y en “Madre América”, pero también en otros de menos relieve—, traza incisivos itinerarios de la relación entre cultura y desarrollo histórico en la Hispanoamérica. La madurez de su pensamiento cultural, cristalizada ya en la década del ochenta, se proyecta en los años restantes en una concentración en dos grandes polos temáticos: los vínculos entre cultura y justicia social, y, sobre todo, en abocetar un proyecto cultural para Cuba libre.
En este último aspecto, desarrolla tres ejes temáticos esenciales: la necesidad de comprender de modo cabal la idiosincrasia insular, el deber insoslayable de lograr una integración cultural, para lo cual el Apóstol insiste con pasión en dos cuestiones: en primer término, una meta continental a largo plazo, lo que él denominara literalmente como que Cuba llegue a ser universidad de nuestra América; en segundo lugar, una meta interior de cabal urgencia, aunque de larga y penosa realización a lo largo del tiempo: eliminar la discriminación racial, que hoy podemos interpretar como la búsqueda de la completa integración cultural de la nación.
Las ideas de Enrique José Varona acerca de la cultura constituyen uno de los polos de imantación fundamentales en una obra que, como la suya, se caracteriza por su proteico dinamismo y su ponderación de las más variadas esferas de la vida espiritual cubana. No dedicó un texto específico y extenso al examen detallado de las coordenadas que marcan la vida cultural, pero no es difícil hallar, a lo largo de su escritura, observaciones de una agudeza y una sabiduría características del gran pensador principeño. Uno de los temas que lo atraen —continuación de un interés martiano— es el de la identidad cultural. Varona tiene una concepción de esta como proceso, donde una nación no solo se diferencia de las otras, sino de la que ella misma fue en un período precedente; a la vez, tampoco consiste en una modelación en lo absoluto inestable en el tránsito de una a otra etapa, puesto que el carácter de un pueblo contiene cimientos —residuos— que la evolución no solo deja intactos, sino que reafirma.
La identidad cultural, por lo demás, no es para él figuración intangible, sino que se muestra como un sello en cada individuo, el cual no es otra cosa que “obra” de la cultura, revelación de la identidad nacional, en la cual la moral desempeña un papel de primordial importancia. Su imagen de la cultura parece adelantar, en más de un momento, la metáfora del siglo xx de la cultura como cámara de resonancias, pues Varona la percibe como un espacio social en el cual se concentran, fundadoras y vitales, todas las voces del pasado y del presente, y no solo en su aspecto conceptual, sino también en la vibración de sus emociones, en un modo que, para Varona, incluye la percepción ética en tanto sentimiento colectivo.
Un balance de su aporte al pensamiento cultural cubano puede sintetizarse en dos cuestiones básicas. Ante todo, su idea de la comunicación entre la cultura del presente y la del pasado, la cual es, sobre todo, integrativa: “Debemos ir siempre hacia delante; pero volviendo con frecuencia la cabeza hacia atrás. Esta es la noción que tengo del progreso humano”.8 Varona defiende el progreso, pero no de manera indiscriminada —nada de vano mimetismo respecto de las posiciones de Comte—, ni tampoco desgajado de una noción de la cultura sazonada con la proverbial ironía de su región natal: “¡Pasmoso edificio el de la civilización! Siempre le estamos echando los cimientos”.9
Con Varona, el siglo xix entronca con el siguiente subrayando la vigencia dominante de un tópico en el pensamiento cultural cubano: la eticidad como primordial función normativa de la cultura. Varona aporta ya una evidente concepción de la cultura como sistema, idea que en él resulta un antecedente luminoso de la perspectiva antropológica de Fernando Ortiz. En su complejidad medular, en sus alcances iluminadores, la trayectoria del pensamiento cultural cubano en el siglo xix sigue esperando por un diálogo imprescindible desde nuestra contemporaneidad. El presente estudio no puede abarcar ni todas las figuras necesarias, ni todas las aristas posibles del problema: es, simplemente, una invitación a indagar este campo imprescindible e intocado de la nación cubana, a través de algunos grandes nombres de la centuria: Félix Varela, Gaspar Betancourt Cisneros, Aurelia Castillo de González, José Martí y Enrique José Varona.
1 Eduardo Torres-Cuevas (comp.): Historia del pensamiento cubano, Editorial de Ciencias Sociales, vol. I, t. I, La Habana, 2004, p.99.
2 Elmar Sokolov: “Las funciones básicas de la cultura”, en Desiderio Navarro (comp.): Criterios, t. 2, Centro Teórico-Cultural Criterios, La Habana, 2009, p. 103.
3Félix Varela: Escritos políticos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 116.
4 Cfr. Eduardo Torres-Cuevas: Félix Varela. Los orígenes de la ciencia y con-ciencia cubanas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995, p. 347.
5Cfr. Antonio Bachiller y Morales: Apuntes para la historia de las letras y de la instrucción pública en la Isla de Cuba, t. I, , Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1965.
6 Cfr. Luis Álvarez Álvarez y Olga García Yero: Visión martiana de la cultura, Editorial Ácana, Camagüey, 2008.
7José Martí: Obras completas, t. 20, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 126.
8 Enrique José Varona: Desde mi belvedere, Casa Editorial Mancci, Barcelona, 1917, p. 3.
9Ibídem, p. 17.
Los tanteos del siglo xviii en Europa
El presente libro reúne una serie de consideraciones —antes libres que sistemáticas— acerca de la cultura. En ellas no se seguirá ni un principio de total abarcamiento, ni diacrónico ni sincrónico, sino que se hace énfasis en aspectos que, en el transcurrir del tiempo, nos han resultado más interesantes y vinculados con nuestra realidad propia. En estas reflexiones liminares, la consideración de la aparición gradual de un pensamiento sobre la cultura en el siglo xviii, constituye una especie de preámbulo, más cultural en sí que histórico, pero que emprendemos porque los orígenes son esenciales para entender luego ciertos ángulos de la contemporaneidad. También porque el siglo xix se orienta con mayor intensidad en la dirección estrictamente antropológica, y da lugar a diversas aportaciones —sociológicas en sentido amplio, además de las estrictamente antropológicas— que solo nos interesan, en esta revisión libérrima que aquí emprendemos, en un sentido colateral.
La evolución de las ideas acerca de la cultura constituye uno de los procesos más apasionantes del conjunto general del pensamiento humano. Aunque puede rastrearse el origen del concepto hasta etapas de considerable antigüedad en la historia europea, fue preciso esperar al Siglo de las Luces para que esa noción fuese focalizada de una manera específica y en cierta medida autónoma. De hecho, el vocablo —tal como lo comparten con mínimas variantes diferentes idiomas europeos— aparece ya en la antigua Roma, y su etimología es, por sí misma, en alto grado reveladora. Pues el término latino cultura deriva del verbo colo, ‘cultivar, cuidar, honrar, respetar, estimar’;1 cultura es además una forma del participio de futuro latino, que en este caso funciona como sustantivo neutro plural y, por tanto, tiene en español el sentido de “las cosas que deben ser cuidadas, cultivadas, honradas, respetadas, estimadas”.
El sustantivo cultura ya se usó en la antigua Roma, primero con la directa acepción de ‘cultivo’, ‘agricultura’ —como se atestigua en la obra de Varrón—, para, más adelante, aparecer en los escritos de Cicerón y de Horacio con un nuevo sentido, básicamente espiritual, pero derivado del primitivo carácter agrícola. Cicerón escribe, por tanto: “Cultura animi philosophia est”,2 lo que equivale a “la filosofía es el cultivo del espíritu”. Ahora bien, se aspira en estas páginas a desarrollar un examen histórico minucioso de la percepción teórica sobre la cultura. Como se apuntó antes, la meditación sobre ella, en verdad, cobra fuerza cabal solo a partir del Siglo de las Luces, en particular en lo que tiene que ver con un punto de vista antropológico, pues, como ha apuntado Marvin Harris, “los filósofos sociales del siglo xviii fueron los primeros en sacar a la luz las cuestiones centrales de la antropología”.3
Aun limitando al siglo xviii el examen de una noción teórica sobre cultura, la copiosa producción —especializada o no— acerca de aquella resulta poco menos que inextricable. En verdad, tan enredada madeja viene a ser la resultante de un hecho cierto: la cultura ha sido considerada desde una multiplicidad tal de disciplinas —filosofía, historia, lingüística, estudios literarios, hermenéutica, ciencias de la educación, economía, sociología, antropología, etnología, culturología, semiología, psicología social, teoría de la comunicación— y desde etapas cronológicas tan diversas, que su definición ha sufrido los más imprevistos avatares y, también, se ha convertido en un término no necesariamente profesional. Marvin Harris, al examinar el surgimiento de la antropología, señalaba con razón:
Aparentemente se operaba con esquemas teóricos de alcance restringido, pero en realidad se formulaban conclusiones sobre la naturaleza de la historia y de la cultura, que tenían el mayor alcance posible. Estas conclusiones se divulgaron entre las disciplinas adyacentes y pasaron a incorporarse a las perspectivas intelectuales del público en general. Sobre la base de evidencias etnográficas parciales, incorrectas o mal interpretadas, surgió así una concepción de la cultura que exageraba todos los ingredientes extraños, irracionales e inescrutables de la vida humana.4
Sería el enciclopedismo, con su obsesión simultánea por el saber, la organización social, la educación y la ideología, el que potenciase que confluyeran hacia el tema de la cultura diversas ideas —a veces atinentes a las más alejadas esferas del conocimiento—, nociones que, aun en el momento de su orto, estarían destinadas a confluir en un mismo rango de preocupaciones teóricas. El siglo xviii, pues, será el punto de arranque en el presente conjunto de consideraciones en torno a la cultura. Esa centuria debe ser considerada en términos de una perspectiva específica: “El desarrollo de la teoría antropológica comenzó en aquella época venerable de la cultura occidental que se llama la Ilustración, un período que coincide aproximadamente con los cien años que van desde la publicación de An Essay Concerning Human Understanding, de John Locke (1690), hasta el estallido de la Revolución francesa”.5
El pensamiento de Locke desbrozó direcciones de importancia para la reflexión sobre la cultura. En primer término, su Ensayo sobre el entendimiento humano dedicó atención especial a un tópico de gran importancia: la comunicación. El lingüista cubano Max Figueroa apuntaba una cuestión esencial en Locke: “Aficionado como Leibniz a los viajes y a sostener una generosa correspondencia con eruditos de diferentes países, Locke se interesó siempre, particularmente, en las diferentes culturas y las diferencias entre las lenguas”.6
Es Locke quien imprime una intensidad particular a un tipo de reflexión, cuyas raíces europeas pueden hallarse en un texto fundador como el Cratilo, diálogo platónico en el que se examinan, en una determinada interrelación, el lenguaje y el pensamiento, de tal manera que, más que un campo de intersección ocasional entre la lingüística o de la filosofía, es posible considerar esta actitud como una verdadera linguo-filosofía. La Europa del siglo xviii presenció un florecer de esta actividad reflexiva, con una intensidad que no encuentra antecedente cabal sino en la filosofía modística —las gramáticas De modis significandi, obsesionadas con las manera de construir significados— de la Edad Media.7
Por momentos el pensamiento de Locke se orienta de modo tan marcado hacia la reflexión sobre la cultura, que Hegel estimó que tales zonas de su obra escapaban al interés filosófico estricto y supo identificar el cariz que había tomado la filosofía de Locke: “Por lo demás, lo que Locke enseña con respecto a la educación, a la tolerancia, al derecho natural o al derecho general del Estado no es cosa que nos interese aquí, pues se refiere más bien a problemas de cultura general”.8 En tal comentario no debe percibirse un rechazo de Hegel hacia el filósofo inglés, a quien el autor de Ciencia de la lógica supo valorar con clarividencia. Véase que, a renglón seguido del comentario anterior sobre el interés de Locke por la cultura, Hegel advierte:
La filosofía de Locke es evidentemente una filosofía fácilmente comprensible, pero precisamente por ello una filosofía popular, a la que se une toda la filosofía inglesa tal y como es todavía hoy; es el modo preferente de esa actitud pensante a que se da el nombre de filosofía, la forma que se abre paso en la ciencia que nace por aquel entonces en toda Europa.
Trátase de uno de los momentos fundamentales de la formación del espíritu; las ciencias en general, y en particular las ciencias empíricas, deben su origen precisamente a esta trayectoria del pensamiento. A derivar experiencias de las observaciones es a lo que llaman los ingleses, desde esta época, filosofar; y este punto de vista ha prevalecido, unilateralmente, en las ciencias físicas y en las ciencias jurídico-políticas.9
Por esta vía, la del impulso empirista hacia la observación científica, el pensamiento de Locke habría de resultar decisivo para el lento proceso de consolidación de un pensamiento teórico sobre la cultura. El lenguaje, instrumento vital para la cultura, recibe una atención fundadora en la obra de Locke, y de un modo tal que tiene razón Max Figueroa al afirmar que “La importancia del lenguaje, enfocado desde los puntos de vista semántico y semiótico, es enorme en su obra”.10
Ante todo, delineó una cuestión teórica que, siglos después, sería asumida como la doble función del lenguaje —comunicativa y cognitiva—.11 De estas dos funciones derivó dos usos del lenguaje: el filosófico y el civil. Locke trataba así, de manera embrionaria, pero precursora, de advertir sobre el profundo carácter sígnico del intercambio social, que depende del lenguaje en gran medida, pues este “sirve al sostenimiento de la conversación y del comercio comunes acerca de los asuntos y negocios ordinarios de la vida civil, en las sociedades de los hombres, los unos entre los otros”. 12 De igual manera, en sus ideas parece connatural la implicación de la necesidad social de operaciones interpretativas para disminuir los problemas de discernimiento semántico y garantizar así las funciones de los signos lingüísticos:
Y hasta aquellos hombres que han fijado sus nociones con mayor esmero, apenas logran evitar el inconveniente de hacer que esos nombres signifiquen ideas complejas, diferentes de aquellas que otros, aun tratándose de hombres inteligentes y estudiosos, significan al usar el mismo nombre.13
Por último, y no menos trascendental, concluyó su Ensayo sobre el entendimiento humano con un capítulo dedicado a la clasificación de las ciencias; de las tres que propone dos de las divisiones tienen una fuerte orientación hacia problemas de sociedad y comunicación. Una de ellas es la Practiqué (ciencia práctica), que Locke define como
[…] la habilidad de aplicar bien nuestras propias potencias y actos con el fin de alcanzar cosas buenas y útiles. Lo más importante, bajo este título, es la ética, que consiste en el descubrimiento de aquellas reglas y medidas de las acciones humanas, que conducen hacia la felicidad, y los medios de poner en práctica esas reglas. La meta de esta clase de ciencia no es la pura especulación y el conocimiento de la verdad, sino la justicia, y una conducta de acuerdo con ella.14
La última de las tres disciplinas identificadas por Locke es la Semiotiké (ciencia semiótica), cuyo objeto de estudio es descrito por Locke del modo siguiente: “El asunto de esta ciencia consiste en considerar la naturaleza de los signos de que se vale la mente para entender las cosas, o para comunicar sus conocimientos a los otros”.15 Tales ideas estaban vinculadas de modo estrecho tanto con el contexto epocal, como con las posiciones políticas de Locke, enemigo del absolutismo de la dinastía Stuart en la fase final de su dominio y asimismo defensor de los esfuerzos democratizadores de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo xvii. Las ideas políticas de Locke están marcadas por una preocupación legislativa:
Aun después de la constitución de una sociedad política el pueblo conserva el supremo poder de remover o alterar lo legislado. En ningún caso la constitución de una sociedad civil significa que los hombres se confían ciegamente a la voluntad absoluta o al arbitrario dominio de otro hombre.16
La meditación filosófica de Locke, al focalizarse a la vez sobre las funciones del entendimiento, de la palabra, de la nueva sociedad emergente en Inglaterra, y de la educación —epicentro de numerosos intereses filosóficos en el siglo xviii—, no solo aspiraba a delinear un modo nuevo de filosofar, sino también una vía para formar el carácter individual en su interactuar con el ámbito social de la vida. Por este camino, es posible reconocer que “Locke es el representante característico de la cultura inglesa de su tiempo, es decir […] de la época del Iluminismo. Mente abierta a los problemas de la vida humana y de la ciencia, liberal en política, racionalista en religión, hombre político y de acción, médico fisiólogo y educador, tiene toda una rica experiencia de vida vivida que da un tono de concreción y de realismo a su pensamiento”.17 Así el interés por la cultura empezó a adquirir un perfil teórico de gran magnitud.
El siguiente paso corresponde a un fascinante intelectual italiano — filósofo, filólogo e historiador—, Giambattista Vico (1688-1744), cuya aportación es tal, que vale la pena detenerse en él. Apartado de los grandes cauces de la política y el pensamiento de su época, recoleto bibliotecario que se retira del fragor mundano, acumuló una cultura impresionante, orientada hacia el examen y la crítica no solo de la actualidad más novedosa —las ideas de Locke,18 el método de Descartes—, sino también hacia el pasado como venero de tradiciones. Vico, como Locke, concedió gran importancia a los fenómenos de la comunicación y la expresión idiomática: “Su mayor mérito consiste, sin duda, en su enfoque historicista, que lo hace un precursor del siglo xix y, en general, del tratamiento científico del origen del lenguaje”.19
La necesidad de un nuevo modo científico de enfrentar la realidad preside mucho del pensamiento de Giambattista Vico, quien aportó un sello de especial originalidad al relacionar de manera específica el lenguaje y la historia de la sociedad humana, pues estaba convencido “de la importancia del estudio lingüístico-filológico para penetrar en la comprensión de la historia y aun de la prehistoria”. 20 En efecto, el filósofo italiano proponía:
[…] una definición de una storia ideal eterna concebida como historia cíclica del género humano en tres etapas: teocrática (temor religioso ante los fenómenos naturales, y de allí la creencia en un ser poderoso), heroica (sociedad aristocrática) y democrática (etapa racional en que florecen al máximo la justicia y la civilización); pero, así llegada al apogeo, la humanidad se corrompe y retorna a la barbarie, pues su evolución se distingue por una serie de flujos y reflujos. De esta concepción de la historia, y también del principio gnoseológico que se halla en la base de su teoría del conocimiento (el espíritu no conoce sino lo que hace; por lo tanto, el mundo social, cuyas causas están en nosotros, es cosa cognoscible; por el contrario de los fenómenos naturales, cuyo autor es Dios, solo podemos tener conciencia), Vico deduce las consecuencias en lo concerniente al lenguaje.21
Tanto su propia formación como su noción del valor de la cultura, lo llevan, de manera inmediata, a chocar con las perspectivas cartesianas:
La especialidad de su cultura es siempre esa: derecho romano, historia romana, antigüedad […]. Hasta aquí, Vico es un lugar común. Su erudición y su filosofía marchan en líneas paralelas y no se encuentran. Falta el roce. Está el asceta, el teólogo, el platónico y el erudito, está el italiano de aquella época en el estado ordinario de sus creencias y de su cultura. Por dentro de esta cultura y contra estas creencias vino a chocar Descartes. La cultura no tiene valor: de lo pasado es preciso hacer tabla rasa. Dadme materia y movimiento, y yo haré el mundo. Lo verdadero lo dan la ciencia y los sentidos. ¿En qué quedaba la erudición de Vico, la física de Vico, la metafísica de Vico? […]. El derecho romano, la historia, la tradición, la filología, la poesía, la retórica, ¿eran ya completamente inútiles? En esa violenta contradicción Vico desarrolló sus fuerzas. Salió de lo vago y lo común: encontró un terreno, un problema, un adversario.22
El pensamiento viqueano aborda, pues, la defensa de la complejidad de la cultura frente a la simplificación metodológica de Descartes, que se había enfrascado, con éxito además, en instituir un pensamiento filosófico orientado hacia la Modernidad: es esta una de las esencias fundadoras que caracterizan su obra. Georges Mounin, desde un criterio muy restringido de historiador de la lingüística, considera necesario no concederle una importancia desmedida: “Vico es quizás, tanto o más que un precursor, un retrasado”.23 La razón que aduce para tan tajante juicio, es muy unilateral:
Quizás, por el contrario, el prestigio de Croce en muchos medios ha incitado a concederle una parte demasiado importante. Mediante algunas fórmulas aisladas de su contexto, a las que se presta el matiz que podrían tener en el siglo xx, y sobre todo mediante una hermenéutica idealizante, se ha podido sugerir la idea de un gigante desconocido del pensamiento lingüístico.24
En verdad, Mounin considera el pensamiento de Vico desde una perspectiva no solo reducida, sino además mecanicista. Los fenómenos de la ciencia tienen que ser considerados en una contextualización dinámica, y él viola esta petitio principii en su obstinación de reducir a Vico, cuyas ideas resurgieron en la segunda mitad del siglo xix, en particular en el complejo, abstruso, pero enérgico pensamiento estético de Benedetto Croce, cuya influencia en las ideas sobre arte y cultura del siglo xx todavía no han sido aquilatadas en toda su dimensión. Maurice Leroy, por ejemplo, destaca la perspectiva de Vico en cuanto al vínculo del lenguaje con la evolución histórica de la cultura:
Otro investigador original, pero cuya obra permaneció aislada y casi desconocida hasta época reciente, es el italiano Giambattista Vico, cuya Scienza nuova data de 1725; propone una definición de una storia ideal eterna concebida como historia cíclica del género humano en tres etapas: teocrática (temor religioso ante los fenómenos naturales, y de allí creencia en un ser poderoso), heroica (sociedad aristocrática) y democrática (etapa racional en que florecen al máximo la justicia y la civilización).25
Más allá de un criterio lingüístico estrecho, Vico tiene una importancia nada desdeñable en tanto percibió el dinamismo histórico de la cultura, idea a la que llega por su reflexión acerca del lenguaje,26 en la que confluyen puntos de vista filosóficos, filológicos, historiográficos y lingüísticos para formar una especie de lente cultural a través de la cual examinar la realidad. En el campo específico de la sociedad, Vico se aparta del enfoque cartesiano. Como observa el investigador Pílades Mazzei:
Luego, en fin, es la fuerza, no en cuanto fuerza bruta, sino en cuanto superioridad espiritual, quien crea el derecho; lo irracional sobrepuja a lo racional en el desarrollo de la civilización, si la consideramos abstractamente. Pero tal abstracción no existe en la realidad, en la cual se hallan lo racional y lo irracional, y en que lo irracional lleva dentro de sí su misma racionalidad, por lo que, como en el espíritu se halla innato el concepto de libertad, así también se halla innato el concepto de ley, de limitación. Gracias a esta racionalidad dentro de la irracionalidad, los hombres, así en el espacio como en el tiempo, obran de la misma manera, llegando a las mismas conclusiones humanas. Por tanto, en la historia, aun en la más remota, existe una racionalidad, no ya fuera del espíritu, sino dentro del mismo, que, obrando, se hace cada día más racional.27
Estas ideas viqueanas resultan de apreciable trascendencia no solo en la comprensión de la macro-visión del filósofo italiano sobre la sociedad, sino también para percibir el ingreso gradual de una perspectiva sobre la cultura en el pensamiento europeo. Ya en el siglo xx, Benedetto Croce señalaba:
Para Vico, la política, la fuerza, la energía creadora de los Estados son un momento del espíritu humano y de la vida de las sociedades, un momento eterno, el momento de lo cierto, perpetuamente seguido, mediante un desarrollo dialéctico, por el momento de la verdad, de la razón manifiesta, de la justicia y la moral, o sea, de la eticidad.28
En su curiosa Autobiografía —escrita, de modo paradójico, en tercera persona—, Vico realiza una interesante valoración de su obra fundamental, Ciencia nueva: “En este libro el autor encuentra, al fin, y expone plenamente aquel principio que había percibido confusa e indistintamente en sus obras anteriores”.29 Y agrega más adelante:
Con la antorcha de este nuevo método crítico, Vico descubre los orígenes de casi todas las disciplinas, harto diferentes de los que hasta ahora habían sido tenidos por tales, siempre que aquellas precisen del derecho natural de las naciones para razonar con ideas claras o con idioma propio. Después divide los principios en dos grupos, uno de las ideas y otro de las lenguas; y en el grupo de las ideas descubre otros principios históricos de la geografía y de la cronología, que son los dos ojos de la historia, siguiendo a estos principios los de la historia universal, de los cuales se ha carecido hasta ahora. Descubre asimismo otros principios históricos de la filosofía, y primeramente, sobre todo, una metafísica del género humano.30
Es evidente la voluntad de integrar puntos de vista en función de una teorización general sobre lo humano. La importancia de esta perspectiva es percibida con claridad por Max Figueroa al señalar que Vico
[…] se ve llevado por sus originales ideas históricas, etnográficas, filosóficas y filológicas al proyecto de fundar una “ciencia nueva”: publicada en 1725 por primera vez, su obra fundamental titulada Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones (que se conoce abreviadamente como Ciencia nueva), será retocada y reeditada por Vico hasta su muerte. La idea que preside esta obra, mal acogida y peor comprendida por sus contemporáneos, es una teoría estadial o cíclica sobre el desarrollo histórico y lingüístico de la humanidad.31
Vico es capaz de ver, en el desarrollo histórico, la acción de un principio inmanente, es decir, de leyes internas: es el preámbulo para analizar la cultura como un organismo estructurado de modo sui generis: “De conformidad con Vico, lengua y sociedad mantienen estrechos vínculos y muestran una evolución paralela (coincidente) en un movimiento cíclico por tres estadios”.32 Figueroa subraya algunas de las cuestiones fundamentales del pensamiento viqueano, en particular “su convicción de que son los pueblos mismos quienes van formando y desarrollando sus lenguas, de conformidad con su grado de desarrollo mental y el alcance de su experiencia y conocimiento de la naturaleza y de la propia sociedad”.33 Nótese que este último aspecto puede ser analizado, desde un punto de vista contemporáneo, como antecedente histórico de la noción sobre la cual la cultura, como resultado de la vida social de un pueblo, es a la vez motor generador y resultante de un proceso de extremada complejidad.
Vico, por otra parte, adelantará en Ciencia nueva una idea de gran importancia —que luego retomaría Herder—, la noción de que las lenguas, en particular en sus modos de expresión más coloquiales, podían brindar testimonio de las antiguas costumbres de los pueblos. Este será un punto de partida para que la indagación se proyecte más allá de su original sentido filosófico o lingüístico, hacia una finalidad de carácter específicamente cultural. De este modo, la perspectiva filosófica del siglo xviii sobre el lenguaje contribuyó no poco a atraer la atención de modo gradual también sobre la cultura como ámbito mayor. Así, por ejemplo, Leibniz encontró asimismo espacio para fijar la atención sobre la relación entre lenguaje y cultura:
Su interés lingüístico es, en el fondo, manifestación de un profundo interés etnográfico e histórico: cree firmemente en el paralelismo entre la historia y la mentalidad de los pueblos, de un lado, y sus lenguas respectivas, del otro. Las lenguas son, para él, los mejores espejos de esa mentalidad colectiva y nacional. Así, Leibniz se revela como el más importante antecedente tanto de la linguo-filosofía de Herder como de la de Wilhelm von Humboldt.34
En el momento en que Immanuel Kant desarrolla su sistema de pensamiento, la noción de cultura ha tomado ya un relieve apreciable, de tal modo que el célebre pensador alemán, al examinar la naturaleza como sistema teleológico, señala: “El primer fin de la naturaleza sería la felicidad; el segundo, la cultura del hombre”.35 En la concepción kantiana se establece ya una determinada relación entre naturaleza y cultura, que volverá a formularse muchas décadas después, y con particular énfasis, en diversas interpretaciones de la cultura, entre ellas en las de Claude Lévi-Strauss, de Stanislas Lem y de Iuri Lotman. Kant llega incluso a establecer matices distintivos entre zonas de la cultura:
Pero no toda cultura alcanza ese último fin de la naturaleza. La de la habilidad es, desde luego, la condición subjetiva principal de la aptitud para la consecución de los fines en general, pero no basta, sin embargo, a favorecer la voluntad en la determinación y elección de sus fines, cosa, sin embargo, que pertenece esencialmente a una aptitud para fines en toda su extensión. La última condición de esa aptitud, condición que podría llamarse cultura de la disciplina, es negativa, y consistente en librar la voluntad del despotismo de los apetitos que, atándonos a ciertas cosas de la naturaleza, nos hacen incapaces de elegir nosotros mismos, porque transformamos en cadenas los instintos que la naturaleza nos ha dado para avisarnos y que no descuidemos o dañemos la determinación de la animalidad en nosotros, quedando nosotros, sin embargo, en bastante libertad para retener o abandonar, acortar o alargar esos instintos, según las exigencias de los fines de la razón.36
Johann Gottfried von Herder, sin dejar de ocuparse de la perspectiva filosófica sobre el lenguaje, impulsó estas indagaciones en una nueva dirección: “Se presta así una atención privilegiada a la cultura, el arte y la literatura como manifestaciones de ‘lo humano’, y se los enfoca en su movimiento —con una visión a menudo notablemente dialéctica—”.37 En tal sentido, es importante la idea herderiana de que nación y lenguaje tienen relaciones de carácter profundo, con lo cual su pensamiento entronca con el de Vico, pero en un sentido menos dinámico. Al valorar el enfoque expresado por Herder en su obra Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Figueroa sintetiza así las ideas del linguo-filósofo alemán: “Al hombre lo humanizan progresivamente, ante todo, el lenguaje y las tradiciones que él mismo va generando, en el seno del cuerpo social, hasta dar lugar a los conglomerados nacionales”.38
Herder considera que, dada la intrínseca relación entre pensamiento y lenguaje, podía hablarse de un carácter nacional de los pueblos (Volksgeist), el cual podía ser identificado en la lengua y la literatura de cada país o región. De este modo, el estudio de las lenguas aparecía no como un fin, sino como una vía intermedia para el estudio de dicho carácter nacional.39 De aquí su interés por el origen del lenguaje, vinculado por este pensador con el comienzo mismo de la cultura humana. Lo cierto es que Herder resulta el primero en tratar de relacionar, de modo sistemático, lenguaje y carácter humano.40 Por ello, en Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Herder titula el capítulo II del libro IX de la manera siguiente: “El medio por excelencia de la cultura humana es el lenguaje”.41 De este modo, Herder trasciende de manera muy perceptible los marcos estrictos de la linguo-filosofía que, por otra parte, tanto contribuyó a desarrollar. Figueroa lo indica de un modo concluyente:
Herder no solamente se interesa en la diversidad de las lenguas, sino en la diversidad de las mentalidades de los pueblos, tal como estas se reflejan en aquellas. Por eso es su proyecto una filología: deben investigarse las lenguas, sobre todo, para desentrañar las mentalidades (que, lógicamente, estarán también presentes en la cultura espiritual y material de los correspondientes pueblos).42
El siglo xviii inició con ímpetu una reflexión sobre la idea de cultura. Incluso, la concepción herderiana llegó a mantener su predominio hasta el siglo xx, sobre todo en su sentido de que la cultura y, sobre todo, la identidad cultural, es una especie de “núcleo duro “ inalterable, al cual se van agregando las transformaciones, muchas veces transitorias, del hábito cultural de un conglomerado humano.
En la actualidad puede hablarse de un conjunto de enfoques científicos que, desde ciencias específicas y aun dominios científicos, abordan el problema de la cultura como una de las bases de la existencia social. De modo general, puede considerarse que la antropología surge nucleada alrededor del concepto de cultura. Al respecto apunta la especialista María Rosa Neufeld:
Se ha dicho que la antropología se organizó alrededor del concepto de cultura, y sigue siendo para esta disciplina un concepto clave. En tanto referencia globalizadora a la “totalidad del modo de vida de un pueblo”, tiene una profunda e íntima correlación con lo central de la experiencia del trabajo de campo de los antropólogos: el descubrimiento de la estrecha trabazón existente entre los comportamientos cotidianos, creencias, actividades productivas, etcétera, de una sociedad o comunidad determinada, estructurados en torno de sistemas de símbolos.43
No es posible hoy enfrentar las ideas del siglo xix cubano sobre cultura ateniéndose al criterio de cultura entonces dominante en Europa y los Estados Unidos, que era, en esencia, el de Herder. Ello significaría alejar la atención de toda apertura de esa época hacia el futuro. Por tanto, se trabajará en este estudio con amplio criterio lotmaniano que sugiere que la cultura es un macro-sistema de comunicación, el cual permite la interrelación del hombre —en su sentido social, desde luego— con la naturaleza, con la sociedad misma y sus individuos, así como un nexo comunicativo que le permite relacionarse con su pasado, actuar en su presente y proyectarse hacia un futuro.
Esta idea de la cultura como macro-mecanismo de comunicación no es una idea banal que incluye cualquier tipo de comunicación, sino sobre todo aquellas que están marcadas por un sentido axiológico, es decir, que son portadoras de valores. Se toma aquí el concepto valor siguiendo al investigador argentino Risieri Frondizi:
El valor, es, pues, una cualidad estructural que tiene existencia y sentido en situaciones concretas. Se apoya doblemente en la realidad, pues la estructura valiosa surge de cualidades empíricas y el bien al que se incorpora se da en situaciones reales. Pero el valor no se reduce a esas cualidades ni se agota en sus realizaciones concretas, sino que deja abierta una ancha vía a la actividad creadora del hombre.44
De este modo, se trabajará aquí con una concepción de cultura que es, de modo simultáneo, semiótico y axiológico, y que tiene una amplitud y una movilidad amplias que permiten acercarse con flexibilidad a las ideas, apenas emergentes, del siglo xix cubano acerca de la cultura de una nación en proceso de consolidación.