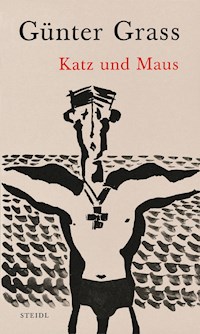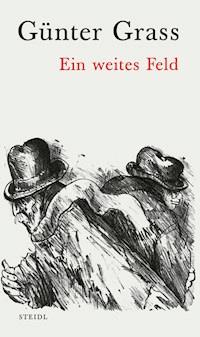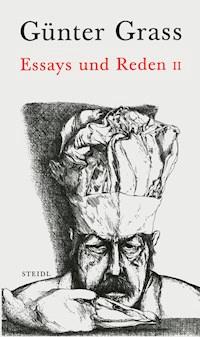Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Polifonías
- Sprache: Spanisch
Starusch, un profesor de cuarenta años de alemán e historia, se somete a un prolongado tratamiento dental en una consulta donde la televisión sirve para distraer a los pacientes. Bajo el efecto de la anestesia local, el paciente proyecta en la pantalla su pasado y presente con la fluidez y la calidad visual de una película. Anestesia local es un retrato satírico de las confusiones sociales en la revolucionaria década de los sesenta, incluidas las revueltas estudiantiles de mayo del 68. Originalmente, Grass había planteado la historia a través de un general de Hitler que pretendía ganar las batallas de la II Guerra Mundial en un cajón de arena, pero finalmente decidió orientar el argumento de la novela hacia una crítica al activismo violento de quienes se declaraban revolucionarios, aunque procedían de buena cuna. Individuos cuyos remordimientos debido a los propios privilegios llevan a la lucha de clases (que apenas conocen de los libros) en nombre de un proletariado que desconocen (y que no existe ya de esa forma).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
PATRICIO PRON
I
El estudiante de bachillerato Philipp Scherbaum tiene diecisiete años y la firme decisión de prender fuego a su perro Max para protestar contra la guerra de Vietnam; su plan es rociar al animal con combustible y prenderle fuego frente al coqueto café Kempinski, en la Kurfürstendamm de Berlín, para que las ancianas que toman su café con torta puedan conocer de primera mano qué sucede cuando alguien o algo es rociado con napalm, como hace el ejército estadounidense en el sudeste asiático con la anuencia de la República Federal de Alemania. Naturalmente, Scherbaum no está solo: su amiga Veronika Lewand, también estudiante de bachillerato, lo introduce en la escena berlinesa de izquierdas y lo alienta; su profesora de matemáticas, Irmgard Seifert, cree ver en él una voluntad de redención que le viene bien para purgar su pasado —simpatizó con el nacionalsocialismo— y también lo apoya; su profesor de literatura y confidente, Eberhard Starusch, por el contrario, pierde la cabeza tratando de disuadirlo: le muestra ilustraciones de la quema de seres humanos a lo largo de la historia, le propone que lleve a cabo su acción en Bonn —donde se encuentra la sede del Gobierno federal en la Alemania dividida de 1967—, amenaza con denunciarlo, incluso se ofrece para secundarlo en su acción prendiendo fuego él también a un perro —que previamente debe comprar, criar, etcétera— y le sugiere que escriba poesía, pero el estudiante de bachillerato de diecisiete años Philipp Scherbaum se mantiene firme.
No es que Starusch no simpatice con el malestar de su alumno frente a la guerra de Vietnam o que pretenda desentenderse de lo que sucede a su alrededor: de hecho, en su juventud fue líder de una banda de adolescentes de Danzig que se oponía al reclutamiento en las Juventudes Hitlerianas y al régimen nacionalsocialista en general —lo que aparece en la así llamada «Trilogía de Danzig»: El tambor de hojalata, El gato y el ratón y Años de perro—, y en la actualidad es un socialdemócrata entusiasta, aunque quizás algo fabulador y con una tendencia acusada a reescribir una y otra vez su pasado, mejorándolo; pero tampoco es un revolucionario, de manera que la iniciativa de su alumno lo pone en la dolorosa disyuntiva de estar de acuerdo con los argumentos a favor de una acción y, sin embargo, estar en contra de esa acción, movido por el afecto a su alumno pero también por su papel como representante del orden establecido. No es un gran problema, pero tampoco es un problema menor, y Anestesia local se articula en torno a esa disyuntiva.
II
Günter Grass escribió Anestesia local en 1969, cuando una nueva promoción de activistas políticos surgida del movimiento estudiantil cuestionaba ese orden establecido por considerarlo una continuación del pasado nacionalsocialista al tiempo que se alejaba de aquellos intelectuales que —como el propio autor— consideraban que su intervención en la vida política debía ser activo, pero de ningún modo contrario a las bases de ese orden establecido, a sus instituciones y a sus formas de representación.
Unos cuatro años atrás, en 1965, Grass había participado activamente en la campaña presidencial del candidato de la socialdemocracia, el alcalde de Berlín Willy Brandt, a través de la «Wahlkontor deutscher Schriftsteller» —literalmente, la «agencia electoral de los escritores alemanes»—, una organización dedicada a la creación de eslóganes y de textos literarios en apoyo a Brandt en la que habían participado Hans Werner Richter —iniciador y «eminencia gris» del Gruppe 47— y el editor Klaus Wagenbach al igual que los escritores Nicolas Born, Peter Härtling, Hubert Fichte, Hermann Peter Piwitt, Günter Herburger, Hans Christoph Buch y Peter Schneider entre otros —Peter Weiss, Martin Walser y Heinrich Böll habían rechazado la invitación a participar—. Que uno de los escritores alemanes más populares del momento hiciera campaña a favor de un candidato específico generó una cierta controversia: por una parte, Grass fue atacado por exceder el marco de lo que un escritor supuestamente debía ser y decir; por otra, se lo acusó de no comprender que —según algunos— el sistema no debía ser modificado mediante la elección de un candidato u otro sino destronado. Un año antes de la publicación de Anestesia local, por ejemplo, el escritor alemán había publicado la pieza teatral «Davor» [«Antes»], cuyo argumento y personajes coinciden casi literalmente con la segunda parte de Anestesia local, y ésta había sido señalada como «la obra de integración de un autor completamente integrado y corrompido».
III
Atacado tanto por la derecha como por la izquierda, Grass hizo entonces algo relativamente desusado: en vez de proponer una solución personal al problema de qué hacer y respaldarla con su prestigio y con la supuesta autoridad moral que —según ciertos lectores crédulos— los escritores tendrían a raíz de su oficio, el autor de El tambor de hojalata escribió Anestesia local, una obra que no ofrece hojas de ruta para el descontento, pero sostiene —y en esto es contundente— que ese descontento es necesario para dejar de lado el embotamiento y la indiferencia al dolor propio y ajeno de nuestras sociedades. Grass recurre aquí a la ironía y al humor —aunque hace decir a uno de sus personajes que «la risa impide la acción», hay mucho humorismo en Anestesia local y un cierto carácter juguetón que permite ver la historia del individuo y de la sociedad como un largo y muy poco fiable programa de televisión que incluye comerciales, concursos de preguntas y respuestas, noticias de sucesos truculentos y demás— al igual que a su extraordinaria capacidad para la alegoría al presentar las tribulaciones de sus protagonistas; así, el estudiante de bachillerato de diecisiete años Philipp Scherbaum escribe:
Por supuesto, mi padre no fue nazi. Mi padre sólo fue encargado de la defensa antiaérea. Un encargado de la defensa antiaérea no es, por supuesto, un antifascista. Un encargado de la defensa antiaérea no es nada. Soy hijo de un encargado de la defensa antiaérea, por consiguiente soy hijo de un nada. Ahora mi padre es demócrata, como antes fuera encargado de la defensa antiaérea.
Grass ridiculiza aquí la determinación de los alemanes de negar su participación personal en los hechos trágicos del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, así como en otra parte se burla suavemente de los círculos izquierdistas que demoran la acción en nombre de un radicalismo y una oposición a los compromisos que son puramente retóricos. Al hacerlo, realiza varios paralelismos: entre la violencia política del pasado nacionalsocialista y la del presente movimiento estudiantil, entre su generación y la que le sigue —«[…] nuestra generación fracasó. Pero, ¿no fue acaso una huida cómoda poner esperanzas en nosotros, esperar de nosotros la fórmula de liberación? Nosotros, a quienes se había sacrificado, no podíamos ofrecernos en sacrificio. Nosotros, marcados ya a los diecisiete por un sistema criminal, no podíamos cambiar los tiempos, nosotros no»—, entre la cirugía dental y las propuestas legitimadoras de la violencia política, entre la anestesia aplicada por el dentista y la de sus conciudadanos; también, entre la enfermedad individual y la social. Detrás de estos paralelismos hay un diagnóstico y una pregunta; el primero consiste en afirmar que
[…] los individuos establecidos en mitad de sus treinta o sus cuarenta apenas encuentran tiempo para recordar sus derrotas. Hemos aprendido a reconocer la situación. A servirnos de los codos. A adaptarnos a la necesidad. A permanecer flexibles. A no comprometernos. Tácticos taimados, y también especialistas activos, que persiguen lo posible e inclusive —si no se producen resistencias inesperadas— lo consiguen. Pero esto es todo.
En cuanto a la pregunta, es la siguiente: «¿Qué quiere decir decidirse a actuar, convertir algo en acción?». Se trata de responder a la pregunta de si existen alternativas o si, como creían sus contemporáneos más radicales —a los que Grass llamó en cierta ocasión «fascistas con piel de marxista»—, la única acción posible es la violenta. En ese sentido, no es difícil apreciar que las simpatías del autor no están tanto con el profesor de literatura Eberhard Starusch ni con el estudiante de bachillerato de diecisiete años Philipp Scherbaum —aunque Grass parece comprender sus motivaciones y, de alguna manera, respetarlas— sino con el dentista innominado que atiende a Starusch y le receta anestésicos de baja intensidad que le permitan sobrellevar las intervenciones quirúrgicas a las que lo somete; para él, se trata de llevar a cabo pequeñas acciones correctivas y no necesariamente violentas basadas en la evidencia empírica de tal modo que éstas contribuyan a la curación del individuo, antes que de una intervención brutal y definitiva.
IV
Al igual que para su paciente, para el dentista innominado del libro Vietnam es «a lo sumo el resultado de una política equivocada o la manifestación necesaria de un sistema social corrompido», una situación claramente menos idealista que la del estudiante de bachillerato de diecisiete años Philipp Scherbaum, quien «no indaga los motivos: ve seres humanos convertidos en antorchas vivientes y quiere hacer algo en contra, lo que sea». En el marco de la década de 1960 —a la que Grass se refiere implícitamente al hablar de «Brigadas tan numerosas como se quiera de buldóceres allanaban centros comerciales, almacenes de depósito, depósitos de piezas de recambio, almacenes frigoríficos en los que sudaban montañas de mantequilla […]. Grandes almacenes caían de rodillas y se prendían fuego mutuamente. Y por encima de todo eso se oía cantar: burn, warehouse, burn»— y en el cénit del movimiento estudiantil, un programa así sólo podía ser tildado de reformista y rechazado por una gran mayoría de los lectores, pero es precisamente contra esa mayoría contra la que estaba dirigida la llamada a la sensatez por parte del dentista, quien afirma aquí que el cambio «es producto de reformas lentas y aun a menudo tardías, y no de la violencia necia, capaz únicamente de crear la nada». En Anestesia local su autor no deja de simpatizar con los intentos de oponerse a lo establecido, pero rechaza el uso de la violencia, así como la idea del sacrificio personal y del «dolor como medio de conocimiento». Aun cuando esta crítica se propone implícitamente como una reorientación del movimiento estudiantil a partir del interés en un cambio social compartido por el autor y por los activistas y su rechazo al fascismo, resulta difícil no leer la siguiente declaración del dentista como algo más que la explicitación de las opiniones de un personaje hastiado de
[…] su fastidio, su bostezar frente a mejoras ciertamente insignificantes pero útiles con todo, su afán de cortar nudos con un golpe rápido y sin embargo a ciegas, su deseo desenfrenado de un hundimiento lo más pomposo posible, su trasnochada hostilidad contra la civilización, que disfrazada de progresista quisiera volver a los tiempos del cine mudo, su impotencia para trabajar en silencio y activamente a favor del bienestar de la humanidad, su pedagogía, dispuesta a cambiar incondicionalmente la nada por una utopía y uno de estos pequeños castillos en el aire por la nada retumbante, su agitación, su cerebelo caprichoso, su satisfacción maliciosa cuando algo va mal y sus reiteradas exhortaciones a la violencia, todo esto lo denuncia.
El enfrentamiento entre el dentista y su paciente que se produce en Anestesia local es pues el que sostienen reformistas y revolucionarios; allí donde «el médico aconseja practicar moderación y confiar en la evolución permanente», el paciente —y su estudiante— exigen «determinados cambios radicales y una actitud revolucionaria», de tal modo que la novela se convierte en una alegoría de ese enfrentamiento, en el marco del cual Grass —contra la opinión general en su época— opta por los primeros. El autor de La ratesa hace decir al estudiante de bachillerato de diecisiete años Philipp Scherbaum que a ciertas ideas se las debería «congelar, para poder descongelarlas algún día, pensarlas hasta el fin y traducirlas en acción...». Ahora que los tiempos parecen haber cambiado —sin acabar con las razones para una intervención política que parece cada día más urgente— Anestesia local trae algunas de esas ideas para que sean pensadas «hasta el fin» por una nueva promoción de personas y, por fin, convertidas en acción; así, el padre del narrador de este libro le ha dicho en una ocasión que «El futuro de la humanidad está en la construcción de puentes», lo que puede ser leído de forma literal o como una invitación —y posiblemente toda Anestesia local lo sea— a pensar alternativas hoy que los ríos parecen desbordados.
I
Esto se lo conté a mi dentista. Con las quijadas muy abiertas y frente al vidrio opaco que, silencioso como yo, va contando propaganda: Hairspray Torres del Sol Másblancoqueblanco... Ah, y el refrigerador en donde entre riñones de ternera y leche estaba depositada mi prometida y mandaba hacia arriba burbujas habladas: «Quítate de ahí. Quítate de ahí...».
(¡Santa Apolonia, ruega por mí!) A mis alumnas y alumnos les dije: «Tratad de ser un poco considerados. Tengo que ir al sacamuelas. La cosa puede prolongarse. Por consiguiente: ¡haya tregua!».
Risitas ahogadas. Moderadas faltas de respeto. Scherbaum se extendió en conocimientos burlescos: «Muy apreciado señor Starusch. Su dolorida decisión nos sugiere a nosotros, sus alumnos simpatizantes, recordarle el martirio de santa Apolonia. El año 250, bajo el reinado del emperador Decio, esta buena muchacha fue quemada en Alejandría. Toda vez que la chusma le había arrancado previamente con tenazas todos los dientes, es la santa patrona de los que padecen dolor de muelas y también, aunque injustificadamente, de los dentistas. Se la puede ver reproducida, con tenaza y molar, en los frescos de Milán y Espoleto, en las bóvedas de algunas iglesias suecas y también en Sterzing, Gmünd y Lübeck. Diviértase, pues, y santa resignación. Nosotros, sus alumnos, rogaremos a santa Apolonia que interceda en su favor».
La clase emitió murmullos de bendición. Di las gracias por aquellas sandeces mediocremente graciosas. Vero Lewand me pidió enseguida una contraprestación: mi voto en favor del rincón para fumar, al lado del tinglado de las bicicletas, solicitado desde hacía meses. «Usted no puede ciertamente tener interés en que echemos humo a escondidas en el retrete.»
Prometí a la clase patrocinar, en ocasión de la próxima conferencia y ante el consejo de padres de familia, un permiso temporalmente limitado de fumar, a condición que Scherbaum se declarara dispuesto a hacerse cargo de la jefatura de la redacción del periódico escolar si el comité de alumnos de la Unión de Estudiantes se la ofrecía: «Perdonadme la comparación: mis dientes y vuestro periodicucho necesitan tratamiento».
Pero Scherbaum hizo que no con la mano: «Mientras la corresponsabilidad de los alumnos no vaya acompañada de la participación de los alumnos en las decisiones, no quiero saber nada. Una necedad no hay manera de reformarla. ¿O cree usted acaso en una necedad reformada? — ¿Entonces? — Por lo demás, lo de la santa es cierto. Puede usted consultarlo en el calendario eclesiástico».
(¡Santa Apolonia, ruega por mí!) Porque una sola invocación no les entra a los mártires en la mollera. Así pues, a la caída de la tarde me puse en camino, diferí la tercera invocación, y no fue sino hasta llegado al Hohenzollerndamm, pocos pasos antes de la placa del número de la casa que me prometía el consultorio del dentista en el segundo piso de aquel inmueble de alquiler burguésmente distribuido, o no, no fue sino en la caja de la escalera, entre adornos vaginales en estilo art nouveau, que dispuestos en friso subían conmigo escaleras arriba, cuando me decidí, por falta de algo mejor, a la tercera invocación: «¡Santa Apolonia, ruega por mí!».
Me lo había recomendado Irmgard Seifert. Lo consideraba reservado, cuidadoso y, con todo, decidido. «E imagínese usted: tiene televisión en el consultorio. Primero no quise que funcionara durante el tratamiento, pero ahora he de conceder que distrae estupendamente. Uno se encuentra totalmente en otro lugar. E inclusive el mero vidrio opaco apagado resulta en alguna forma estimulante, sí, estimulante...»
¿Puede un dentista preguntar por su origen a un paciente?
«Perdí mis dientes de leche en el suburbio portuario de Neufahrwasser. La gente de allí, estibadores y trabajadores de Schichau, eran partidarios del tabaco de mascar, lo que se les veía en los dientes. Y adondequiera que entraran dejaban sus marcas: unos bituminosos escupitajos que ni con la helada se congelaban.»
«Así es», dijo él, en sus zapatos de lona; «pero hoy es raro que se nos presenten problemas ocasionados por el tabaco de mascar». Y ya volvía a estar en otra parte: en trastornos de articulación y en mi perfil, al que, desde la pubertad, una prominente mandíbula inferior atribuye más fuerza de voluntad de lo que un tratamiento dental a tiempo hubiese prevenido. (Mi ex prometida comparaba mi mandíbula con una carretilla; al lado de una caricatura que Vero Lewand había puesto en circulación, se atribuía a mi mandíbula otra función: la de pala mecánica.) Cierto, sí. Siempre lo he sabido. Tengo una dentadura cortante. No puedo moler. El perro desgarra. La vaca muele. El hombre mastica con los dos movimientos. A mí me falta esta articulación normal. «Usted corta», dijo mi dentista. Y ya me alegraba que no hubiera dicho: usted desgarra como el perro. «Por eso vamos a hacer una radiografía. Cierre usted tranquilamente los ojos. Pero podemos prender también la televisión...»
(«Gracias, doctor.» —¿O es que ya abrevié el apelativo desde el principio al más familiar de «doc»? Más adelante, dependiente, gritaba: «¡Socorro, doc! ¿Qué quiere usted que haga, doc? Usted lo sabe todo, doc...»)
Mientras él con su instrumento manual once veces zumbante se hacía cargo de mis dientes y conversaba —«Podría contarle a usted anécdotas de la prehistoria de la odontología...»—, veía yo muchas cosas en la lechosa superficie abombada; por ejemplo, Neufahrwasser, donde sumergí un diente de leche en el Mottlau, frente al islote.
Su film empezaba de otro modo: «Hay que comenzar con Hipócrates. Recomienda papilla de lentejas contra los abscesos del medio bucal».
Y mi mamaíta movía la cabeza en el vidrio opaco: «No, no debes echarlo al agua. Será mejor que lo guardemos en el joyero, entre algodón azul». Ligeramente abombada difundía bondad. Cuando mi dentista decía, con tono de historiador —«Los gargarismos con solución de pimienta son buenos, según Hipócrates, contra los tumores dentarios»—, decía mamá, en la cocina que nos servía de sala: «Y el prendedor de granate lo pondremos con el ámbar y las medallas de abuelito. Pero tus dientes de leche los guardaremos muy bien, para que algún día puedas decir a tu mujer y tus hijos: así eran».
Pero él la había tomado con mis premolares y mis molares. Porque ocurría que, de todas mis muelas, las del juicio eran las más firmes. Habían de convertirse en soportes de puente y atenuar, gracias a un puente corrector, mi dentadura cortante. «Intervención», dijo. «Tendremos que proceder a una intervención mayor. ¿Me permite ahora, mientras mi ayudante revela la radiografía y yo le quito el sarro, introducir imagen y sonido?»
Otra vez: «Gracias».
Renunció a los principios: «¿Tal vez el programa del Este?». A mí me bastaba el vidrio opaco que lo toleraba todo, en el que lentamente y una y otra vez me veía echando al caldo portuario, frente al islote, un diente de leche. Seguía gustándome la historia de mi familia, porque así, con los dientes de leche, es como había empezado: «Sí, mami, eché un diente al agua —ese que me falta. Y se lo ha tragado un pez; no una lucioperca, sino un siluro, que ha sobrevivido a todos los malos tiempos. Sigue estando al acecho, porque los siluros se hacen muy viejos, y sigue esperando más dientes de leche. Pero los demás mordedores burbujean lechosos y sin sarro entre algodón rojo, en tanto que el prendedor de granate, juntamente con el ámbar y las medallas de abuelito, se perdió...».
Mi dentista se encontraba entretanto en el siglo XI y hablaba de Albucasís, el médico árabe que antes que nadie habló en Córdoba del sarro. «Hay que hacerlo saltar.» Recuerdo también frases por el estilo de ésta: «Cuando el resto del ácido se sitúa en el alcalino, esto es, por debajo del pH7, se forma sarro, porque las glándulas salivares del maxilar inferior vacían la saliva hacia los incisivos, y las parótidas hacia los primeros molares superiores, y aun en forma particularmente fuerte en el caso de movimientos extremados de la boca, por ejemplo al bostezar. A ver, bostece usted. Bueno, bueno, ya está bien...».
Lo hice todo dócilmente; bostecé, emití saliva generadora de sarro pero no pude conseguir la participación de mi dentista: «Bueno, doctor, ¿cómo se llama mi pequeña producción? — Los dientes de leche salvados. Porque es el caso que cuando en enero del cuarenta y cinco hubo de empacar —porque mi padre era práctico del puerto y pudo arreglárselas oportunamente—, mi mamita logró dejar Neufahrwasser con el último transporte de tropas. Pero antes de partir, empacó lo más estrictamente necesario, incluyendo también mis dientes de leche, en el gran saco marinero de mi padre, el cual, como suele ocurrir en semejantes casos de preparativos precipitados de huida, fue cargado erróneamente en el Paul Beneke, vapor turístico de ruedas, que no topó con una mina y llegó sano y con toda su carga salva a Travemünde, en tanto que mi buena mamita no logró ver ni Lübeck ni Travemünde; porque aquel transporte de tropas, del que digo que fue el último, topó al sur de Bornholm con una mina, fue torpedeado y —si usted quiere mirar por favor tras de sí y dejar por un momento el sarro— se hundió con todas las de la ley, lo mismo que entonces en la sémola de hielo, hoy en ese vidrio opaco de usted. Tal parece que solamente unos pocos señores de la jefatura de distrito del partido lograron transbordar oportunamente a un torpedero...».
Mi dentista dijo: «Ahora, enjuáguese usted». (Durante el tratamiento continuo, me rogaba, me invitaba, me gritaba: «¡Otra vez!», me permitía apartar la mirada.) Sólo raramente lograban las pequeñas imágenes de mi producción volar simultáneamente y deslumbrar en la escupidera el esputo, acaso los pedacitos del sarro arrancado: la distancia entre el vidrio opaco y la escupidera, esto es, ese centelleo posterior con acceso simultáneo de saliva, era rico en hilos de interrupción y producía frases entre paréntesis: interjecciones de mi alumno Scherbaum, disputas privadas entre Irmgard Seifert y yo, chismes cotidianos de la escuela, preguntas al candidato del segundo examen estatal para el magisterio y cuestiones relativas al ser, envueltas en citas. Sin embargo, por difícil que fuera encontrar el camino del vidrio opaco a la escupidera y, después del enjuague, volver a enfocar, casi siempre lograba evitar trastornos en la proyección.
«Como suele acontecer, doc: durante mucho tiempo permanecieron mis dientes de leche en depósito; porque aquello que se salva una vez no vuelve a perderse tan pronto...»
«Pero, no nos hagamos ilusiones: contra el sarro no existe medio alguno...»
«Al buscar el hijo a los padres, le entregaron un saco marinero...»
«Por eso hoy vamos a combatir el sarro, que es el enemigo número uno...»
«Y toda muchacha que me veía como a su futuro prometido pasaba a contemplar mis dientes de leche salvados...»
«Porque la eliminación instrumental del sarro forma parte, a priori, de todo tratamiento dental...»
«Sin embargo, no todas las muchachas encontraban bellos o interesantes los dientes de leche de Eberhard...»
«Desde hace poco existe el tratamiento supersónico. Enjuáguese.»
Un corte enojoso, según se me antojó inicialmente, porque casi habría logrado, con el auxilio de los dientes de leche salvados, atraer a mi ex prometida a la pantalla y empezar (como voy a empezar ahora también, finalmente, con mi lamento); pero mi dentista estaba en contra: demasiado pronto.
Mientras yo me enjuagaba copiosamente, él me entretenía con anécdotas. Contaba de un tal Scribonius Largus, quien había inventado una pasta dentífrica para Mesalina, la primera esposa del emperador Claudio: asta quemada de ciervo, más resina quiótica y sal de amoniaco. Cuando concedió que ya en Plinio los dientes de leche triturados constituían unos polvitos de buena suerte muy populares, volvió a percutir en mi oído la frase de mi mamita: «Mira, hijito, los pongo aquí entre algodón verde. Es posible que esto te traiga suerte alguna vez...».
¿Qué significa aquí superstición? Al cabo desciendo de una familia de marineros. Mi tío Max se quedó en el Doggerbank. Mi padre sobrevivió al Königsberg y sirvió hasta el final del Estado Libre como práctico del puerto. Y a mí, los muchachos me llamaron desde el principio Störtebeker. Fui su jefe hasta el final. Moorkähne tuvo que resignarse a ser el segundo de a bordo. Por eso quería deshacer la banda. Sólo que yo no se lo consentí: «¡Atención, muchachos!». —Y así hasta que se nos estropeó el negocio, porque aquella carroña demacrada había cantado. Debería yo desembuchar de una buena vez y sacarlo todo a relucir, una cosa después de otra, tal como fue en realidad. Aunque no con los acostumbrados efectos de tensión —encumbramiento y ocaso de la Banda de los Curtidores—, sino más bien en forma científico-analítica: bandas juveniles en el Tercer Reich. Porque es el caso que las actas de los Piratas del Edelweiss, en los sótanos de la jefatura de policía de Colonia, nadie las ha aireado hasta el presente. («¿Qué opina usted, Scherbaum? Esto habría de interesar ciertamente a su generación. Contábamos entonces diecisiete años, los mismos que usted actualmente. Y ciertos rasgos comunes —ninguna propiedad, la muchacha compartida por el grupo y el enfrentamiento absoluto contra todos los adultos— saltan a la vista; también la jerga dominante aquí en la clase recuerda nuestra jerga profesional...») Cierto que entonces había la guerra. Allí no se trataba de rincones para fumar ni de niñerías por el estilo. (Cuando limpiamos la oficina del racionamiento... Cuando en el altar lateral de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús... Cuando en la plaza Winterfeld...) Practicábamos una verdadera resistencia. Con nosotros nadie pudo. Hasta que Moorkähne nos delató. O bien la ripia con sus incisivos. Hubiera debido hacerlos saltar a ambos. O bien una prohibición estricta: ¡nada de mujeres! Por lo demás, entonces llevaba yo mis dientes de leche en un saquito sobre el pecho. Todo aquel que era admitido había de jurar por mis dientes de leche: «La nada nadea sin cesar». Hubiera debido traerlos: «Ve usted, doc. Así van de rápidas las cosas. Ayer era yo todavía jefe, en el distrito del Reich Danzig-Prusia Occidental, de una temida banda juvenil, y hoy soy ya un maestro de lengua y literatura y también de historia, que quisiera convencer a su alumno Scherbaum de que se apartara del anarquismo precoz: ‘Debería hacerse usted cargo del periódico escolar. Su disposición crítica requiere un instrumento’. Porque un maestro de lengua y literatura es un jefe de banda juvenil trastocado a quien nada duele tanto —si quiere usted tomarme a mí como punto de referencia— como el dolor de muelas, dolor de muelas desde hace semanas...».
Mi dentista explicaba la causa de mi dolor de muelas, que era soportable aunque persistente, por el retroceso del maxilar, que habría favorecido la desaparición de las encías y dejado al descubierto los delicados cuellos de los dientes. Comoquiera que otra pequeña anécdota no me hiciera mella —«Plinio ha recomendado contra el dolor de muelas: verter ceniza de cráneo de perro rabioso en la oreja»—, señaló con un raspador especial por encima del hombro: «Tal vez debiéramos prender de todos modos... ¿no le parece?». Pero yo persistí en el dolor: lamento. Un lamento que nunca se aplaza. («Perdón si estoy distraído.»)
Mi alumno atraviesa con su bicicleta la pantalla. «¡Usted y su dolor de muelas! ¿Y qué ocurre en el delta del Mekong? ¿Lo ha leído usted?»
«Sí, Scherbaum, lo he leído. Malo. Malomalomalo. Pero debo confesar que esta punzada, esta corriente dirigida siempre hacia el mismo nervio, este dolor localizable, ni siquiera malo pero que marca el paso, me trastorna, me afecta y me deja más desamparado que el dolor fotografiado de este mundo, no por descomunal menos abstracto, porque no toca mi nervio.»
«¿Acaso esto no le encoleriza o cuando menos le entristece?»
«A menudo trato de entristecerme.»
«¿No le indigna a usted, por ventura, esta injusticia?»
«Me esfuerzo por indignarme.»
Scherbaum se desvaneció. (Dejó su bicicleta en el tinglado para las bicicletas.) Mi dentista estaba allí con la intensidad normal de sonido: «Si duele, me hace usted una pequeña señal...».
«Duele. Sí. Ahí delante duele.»
«Son los cuellos desnudos de sus dientes, a los que el sarro ataca.»
«¡Cielos, cómo duele!»
«Tomaremos el Arantil más adelante.»
«¿Puedo enjuagarme, doc, aunque sólo sea un poquitín?»
(Y pedir perdón. Nunca más volveré...) Pero he aquí que ya tenía a mi prometida en el oído: «¡Tú aquí, con tu dichoso dolorcito! Despedida dolorosa, cuando oigo esto. Dime dónde tienes tu cuenta y remitiré un pequeño emplasto. Como que te corresponde, la renta. Empieza algo nuevo. Cultiva de una vez tu afición: adornos funerarios celtas».
(Fuera de la escupidera hacia la mina de basalto en el Mayener Feld. No, he aquí que centellea en el cementerio de Kruft. O bien, ¿se trata acaso del yacimiento de piedra pómez, y ella entre los bloques de cemento...?)
«Sé útil. Apuesto cualquier cosa a que serías un buen profe.»
(Nada de piedra pómez: Andernach. El paseo expuesto al viento junto al Rin. Contar plátanos podados entre el baluarte y el transbordador de autos. De un lado para otro con palabras saldando cuentas.)
«¡Cuánta pedagogía me has instilado! No te roas las uñas. Lee lenta y sistemáticamente. Concéntrate, antes de divagar. Me has nutrido con Hegel y tu Marxengels...»
(Una cara rígida de cabra, de la que suben burbujas habladas, llenas a reventar de astillas de sarro arena gruesa de memoria grava de odio. ¡Ay, Lois Lane!)
«Soy adulta. Me he deshecho de ti. Finalmente. ¡Gallina fracasado supercobarde!»
(Y detrás de la máquina parlante, movimiento río arriba río abajo: ¡Jadea! ¡Jadea!)
«Solías ser un buen maestro, algo llorón.»
(Leutersdorf a la derecha del Rin, con la doble joroba del viñedo de Rosengarten, negropardo, echado a perder por la lluvia: ¡Suspira! ¡Suspira!)
«Aprovecha tus talentos. Deja de una vez la piedra pómez y el cemento antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo crees que vas a conseguir los quince mil?»
(Al pie del viñedo: trenes de mercancías y tráfico de autos. Se esfuerza movimiento como fondo. Pasan palabras, a derecha e izquierda de mí, escupidas sobre la terraza vacía del Hotel Traube: ¡Bla! ¡Bla!)
«¿A plazos, o al contado?»
(Y yo ahí, atrincherándome en mi gabardina: el enganche de Superman.)
«Bueno, dime ya dónde tienes tu cuenta.»
(En un tiempo, el baluarte de Andernach era el bastión aduanal del Rin del príncipe elector de Colonia...)
«Tómalo como compensación de gastos y deja de lloriquear.»
(... Más adelante se convirtió en monumento de guerra para los del catorce al dieciocho. La cámara gira. Un ayudante de la dirección de escena ha convencido a mi prometida para que dé de comer a las gaviotas: ¡Chilla! ¡Chilla!)
Me pagó. Y yo invertí el dinero deliberadamente. Un estudiante de fines de carrera se cambió. La Universidad de Bonn —quería yo permanecer cerca de ella— transformó al ingeniero industrial y especialista en desempolvadores de fuerza centrífuga en pasante de maestro y, más adelante, en maestro adjunto que, desde el otoño del año pasado, es titular de lengua y literatura y de historia.
«¿No sería mejor sugerir al estudiante que quiere cambiar que, con sus conocimientos profesionales, tomara las matemáticas como materia principal?» — Y también el de los zapatos de lona se apartó de mi sarro: «¿Cómo se le ocurrió a usted, habiendo terminado ya los estudios de ingeniero mecánico? Eso requiere toda una eternidad».
Me enjuagué a fondo: Puestos a cambiar, que sea en forma total. Que no pueda decirse que ella dilapidó su dinero en vano. Sobraron inclusive tres mil en números redondos (que hube de transferir más adelante a su cuenta, porque es el caso que la caja sólo quiso hacerse cargo de la mitad). Tanto había de valer mi dentadura cortante. Para esto me instalé en su equipo semiautomático, llamado Ritter, que le ponía la multiplicidad de los instrumentos en la experta manita, para que él, no, para que los dos en mi cabecita, a la que gustan las visitas: «¿Qué opina usted, doc, hubiera debido coserme yo los bolsillos?».
Mi prometida canceló la transmisión de Andernach: «Acabamos de ver el desastroso efecto de la criptonita verde en el esmalte dentario de Superman. Pero, ¿cómo reaccionarán los dientes de Superman a la criptonita roja? Esto lo veremos en nuestro próximo episodio de Superman. Mientras tanto, echemos una mirada al taller del hombre de la criptonita...».
Ella me mostró mi medio: «Este aspirador de saliva, de bella forma, con tubo sumergible, es accionado por medio de una bomba de chorro de agua y hace propaganda en todas las ferias dentales, gracias a su capacidad extraordinaria de aspiración». — Con una vocecita como si quisiera ponderar los adornos del árbol de Navidad, encarecía el lavado de la escupidera y el brazo de surtidores, de doble articulación, de la Ritter: «Hace que la cubeta pueda moverse también verticalmente». — Y ella, la del vidrio opaco, y su ayudante con buriles húmedos, las dos transmitían instrucciones por medio de una tecla de presión en la parte delantera de la mesita flotante. Cómo me atendían. Cómo atraían el aspirador fuera de la sumersión. Me divertía cómo sorbía, cómo hacía glogló y se mostraba sediento antes de serme colgado en la salivera.
«Y la lengua sírvase usted dejarla floja atrás, hacia abajo.» Mi dentista se inclinó sobre mi oferta, cubrió cuatro quintas partes del vidrio opaco, buscó apoyo con el codo derecho entre costilla y cadera y escarbaba entre los cuellos encostrados de sarro de mis incisivos superiores: «No trague usted saliva, eso lo hace el aspirador. Respire hondo, así. — ¿O quiere usted, tal vez...?». Nononoyno. (Hoy todavía no.) Quería oír, en efecto, cómo hacía saltar el sarro de mis incisivos...
Mire usted, Scherbaum, también esto ha de describirse: reúno saliva espuma sangre con todas las granosas astillas crujientes, dejo caer la abundancia, después de haber permitido a mi lengua curiosear y retraerse en la escupidera, agarro el vaso deliberadamente pequeño —no debe tentar al paciente a enjuagarse varias veces—, me enjuago, contemplo el esputo, veo más de lo que hay, me despido de mi sarro desmenuzado, dejo el vaso en su lugar y observo, divertido, cómo se llena automáticamente con agua tibia. La Ritter y yo trabajamos sistemáticamente juntos.
Porque mire usted, Scherbaum, la simultaneidad de una pluralidad de actividades necesita describirse: mientras yo me pongo con las quijadas muy abiertas y recito interiormente las lamentaciones de Jeremías, la Ritter balancea con la izquierda la mesita flotante de los instrumentos y deja proyectar hacia adelante, en zapatos de lona, el portainstrumentos deslizante en el que el utensilio aguarda el llamado. Por ejemplo, la pieza manual de baja corriente para el verificador electrónico dental, que se carga automáticamente y no está ligado a lugar alguno; podría llevarlo consigo de paseo en el bolsillo por los caminos del bosque alrededor del Grunewaldsee, junto al canal de Teltow y también en la exposición de la Semana Agrícola, dondequiera que un dentista se acerque cautelosamente y espere abatir su caza: «¿Me permiten que, brevemente...? Ésta es mi tarjeta. Usted mismo lo ha dicho, una dentadura cortante. Con un maxilar inferior saliente, ésta le confiere a usted un aspecto exageradamente pronunciado. Se sospecha brutalidad. Complejos que buscan compensación. Por ello se le aconseja a usted un puente Degudent. Basta una llamada. Estableceremos un plazo favorable para ambas partes. Solamente unas seis o siete sesiones, siempre que no se presenten complicaciones mayores. Confíe usted en mí y en mi discreta ayudante. Por otra parte, un aparato de televisión proporcionará distracción. Es más, inclusive el vidrio opaco es capaz de reflejar el curso de sus pensamientos; sólo que le ruego se sirva usted creer en mi perforadora Ritter y sus muñecas de curso rápido, así como en las trescientas cincuenta mil revoluciones al minuto que garantiza la cabeza de turbina de mi Airmatik con ruido amortiguado».
«¿De verdad?»
«Cambio taladro y pulidor en un abrir y cerrar de ojos.»
«¿Y todo mi dolor?»
«Anestesia local.»
«Pero, ¿es necesario?»
«Cuando al final volvamos a pulir, se dará usted cuenta de que no sin motivo pagó su prometida la indemnización.»
«De cualquier modo, estuvimos prometidos dos años y medio.»
«Bueno, ¡suelte ya la lengua, querido, suéltela de una vez!»
«Era el año cincuenta y cuatro...»
«Lindo principio...»
Esto se lo conté a mi dentista: «Pero le advierto, doctor, que se tratará aquí de mineral, de piedra pómez, caliza, marga y arcilla, de esquisto y ladrillo recocido, de aldeas que se llaman Plaidt, Kretz y Kruft, de la toba de Ettring y de los productos acabados de lava de basalto de Kottenheim, así como de los yacimientos de basalto de volcanes recientes del Mayener Feld, pero primero —antes de hablar de mí, de Linda y Schlottau, de Matilde y Ferdinand Krings—, se hablará, se lo advierto a usted, doctor, de cemento».
Mi dentista dijo: «No sólo yeso, sino que también determinados cementos especiales constituyen la base de mis materiales de trabajo; ya hablaremos de ellos».
Así, pues, empecé: «El cemento es un polvo útil obtenido industrialmente. Se produce por trituración de polvo y barro brutos de piedra caliza, marga y arcilla, por trituración de ladrillo cocido de cemento, mediante lavado y pulverización de agua y barro bruto en el horno giratorio...».
(Qué bien preparado lo tenía todo. Se anunciaba ya como con un timbrazo la idea de sorprender con este saber detallado a mis alumnos. Sin duda, Scherbaum me tenía por un chiflado iluso, y a mi dentista le recomendé que dejara absorber el polvo dental de su labor. Me indicó que, mediante disipación simultánea al pulir, la proporción de polvo resultaba tolerable.) «Es posible. Pero es lo cierto que el objetivo consiste en el desempolvamiento total. Las fábricas de cemento se desempolvan por medio de cámaras de polvo en los hornos, de desempolvadores centrífugos, de filtros, trituradores e instalaciones de granulación, así como mediante el transporte y la distribución de polvo de cemento por el Rin, entre Coblenza y Andernach...»
«Conozco el Voreifel. Un paisaje lunar.»
«Pero apropiado, como usted ve, para tomas del exterior.»
«En ocasión de un congreso de odontólogos en Coblenza hice con mis colegas una excursión a Maria Laach.»
«Eso quedaba todavía dentro de nuestra zona de depósito de polvo; porque las dos chimeneas de la Fábrica de Cemento, Mineral y Piedra de Aluvión de Krings teman una altura, antes de mi tiempo, de sólo treinta y ocho metros. Pero mientras entonces el polvo sólo se distribuía por las inmediaciones directas de la fábrica, el cemento de Krings presenta hoy, después de la elevación de las chimeneas y especialmente después del paso al secado del triturado mediante intercambiadores de gas flotante y de la introducción de la torre de enfriamiento, un retroceso de la expulsión de polvo de cemento de hasta 0.9 por ciento, así como una distribución regular del polvo, más allá del Rin, por toda la cuenca de Neuwied...»
«¡Qué ejemplar sentido de solidaridad de los señores responsables de la fábrica!»
«Digamos más bien: sano espíritu de lucro; porque es lo cierto que las cantidades de polvo recuperadas mediante el sistema del electrofiltro importan hasta el 15 por ciento de la producción de ladrillos cocidos de cemento...»
«¡Y yo, pequeño dentista atenido a los periódicos cotidianos, que creía que el desempolvado de las instalaciones industriales se hacía exclusivamente con fines de solidaridad social...!»
(Más adelante expuse a mi clase los problemas de la contaminación creciente de la atmósfera. Inclusive Scherbaum se dejó impresionar: «No comprendo, sencillamente, por qué usted se hizo maestro, siendo que habría podido ser mucho más útil trabajando en el desempolvado...».)
«Creo, doctor, que podemos hablar de un efecto doble. Gracias a mi temprana iniciativa, se logró, a mediados de los años cincuenta, trabajar por una parte en forma más racional, mediante el aprovechamiento del valioso polvo y, por otra, poner coto a aquella ola de justificadas demandas municipales que daban harto que hacer al personal de dirección de nuestra empresa. Al principio, Krings rechazó mis propuestas: «Lo que para la Antigüedad fueran las erupciones de los volcanes, las erosiones y las tormentas de polvo, esto son para nosotros hoy las emisiones de humo y polvo de nuestras regiones industriales. Es un hecho, en efecto, que vivimos de la piedra pómez, del mineral y del cemento y, por consiguiente, vivimos también con el polvo».
«Un estoico moderno.»
«Krings se sabía su Séneca.»
«He aquí un filósofo que aún hoy podría explicarnos muchas cosas.»
«Con objeto de presentar mi dictamen en forma más gráfica —porque es el caso que a Krings sólo se le podía convencer con ejemplos prácticos— añadí a mi conferencia sobre la política federal en relación con la contaminación atmosférica la siguiente imagen: Si la atmósfera sirve principalmente a la economía como absorbente previo de materiales flotantes, tanto sólidos como en forma de gas, y si la contaminación del aire tiene luego lugar en aquella capa, vecina del suelo, que es al propio tiempo lugar de respiración no sólo del hombre y de los animales, ha llegado la hora de citar a la Naturaleza como testigo de la acusación. — Usted ve aquí, doc, tomada con una simple cámara de mano, la vieja haya del parque de la Villa Krings, que popularmente suele conocerse como el Parque Gris. Este árbol, profusamente ramificado, tiene una superficie de hoja de unos ciento cincuenta metros cuadrados. Toda vez que una hectárea de bosque de hayas recibe anualmente, en caso de actividad continuada, una carga de polvo fino de unas quince toneladas, no resulta difícil, con fundamento en esta sola haya, poner claramente de manifiesto cuál será la carga del parque de una hectárea con una plantación, en un cincuenta por ciento, de coníferas; mayormente, por cuanto una hectárea de bosque de abeto ha de soportar una carga anual de hasta cuarenta y dos toneladas de polvo fino... Admito que mi conferencia pudo mover a Krings a aceptar la instalación de hornos desempolvadores eléctricos.»
«O en otros términos: usted lo logró.»
«Sin embargo, a causa de su proximidad a la fábrica, el parque de Krings seguirá siendo el Parque Gris, aunque, gracias a mi empeño, se creara para el verde de la haya una mayor esperanza.»
Mi dentista puso su interés en entredicho con el comentario: «La Naturaleza se lo agradecerá». (Este miedo de no ser tomado en serio es compañero también de mis clases; en efecto, la sonrisa de algunos estudiantes —o cuando Scherbaum, como preocupado por mí, ladea la cabeza—, hace que me atasque, que divague, y no es raro que uno de los alumnos, o Scherbaum, tenga que volver a llamarme a la realidad con un displicente: «Nos habíamos quedado en Stresemann», de modo análogo a como mi dentista me devolvió ahora la palabra con una pregunta estimulante. «¿Y qué fue de su Krings?») «¿No quiere volver a enjuagarse primero...?»
Lo que vino no fue mucho. Barro mineral. Cantidad de noticias. Fastidio de tanto leer. Y a continuación el intento de recordar, sobre la superficie de depósito de la mesita del instrumental, entre el calentador de ampolletas y el mechero Bunsen giratorio, un paisaje de principios de verano. Las meditaciones acumuladas de un maestro. Intentos vanos de ponerse triste, colérico o perplejo. Corriente de aire entre los cuellos de los dientes. Los hoyuelos de la risa de Scherbaum.
«En todo caso, doc, así es como empezó...»
Vista conjunta del paisaje del Voreifel, desde Plaidt en dirección de Kruft. El título de «Batallas perdidas» queda delante de formaciones veraniegas de nubes. Durante un recorrido lento por la región corroída, quebrada y rudamente cicatrizada de extracción de piedra pómez hacia las fábricas Krings de chimenea doble, los demás títulos. Hablo ahora como para un grupo de visitantes de las instalaciones:
«Las fábricas Krings producen para el servicio de la industria de la construcción federal alemana resurgida y a partir de los ricos y variados tesoros minerales del volcánico Eifel, materiales para la edificación y la construcción de caminos, canales y puertos. El auge de la industria del cemento antes de la última guerra y durante ésta —permítaseme recordar la construcción de autopistas, amén de la fortificación de nuestra frontera occidental, amén del desarrollo del hormigón para los refugios antiaéreos, sin hablar de las grandes construcciones de hormigón de la costa del Atlántico— ha repercutido favorablemente sobre la producción ulterior, pacífica ahora, de los cementos minerales y sobre la construcción del hormigón de tensión. Toda vez que el imperativo del momento está en la inversión, invertir ha de significar modernizar. — También nuestras fábricas Krings deberán adaptarse a este proceso. Si bien actualmente se escapan todavía por las chimeneas toneladas y más toneladas de valioso polvo de cemento y se pierden así para el proceso de la producción, ya mañana unos hornos desempolvadores eléctricos...»
La voz del ingeniero industrial se va desvaneciendo lentamente. La cámara sigue el humo de la chimenea. Visión de los gases de escape y su dinamismo formador de nubes. A continuación, perspectiva global, a vista de pájaro, del campo del Voreifel cubierto de humo entre Mayen y Andernach, hasta más allá del Rin, que se estrecha luego en vuelo de picada sobre el parque de Krings, al lado de la villa gris-basalto, con tejado de pizarra, de Krings: polvo grande de cemento sobre hojas de haya. Nudos y cráteres. Pequeñas islas porosas enlodadas por la última lluvia. El polvo arrastrado por el agua se deposita. Estructuras quebradizas de cemento sobre hojas convulsas. Avalanchas ambulantes de polvo resbalan sobre la risa inmotivada de jóvenes muchachas. Las hojas sobrecargadas ceden. Risas penachos de polvo risas. Y solamente ahora el grupo de muchachas en sillas extensibles debajo de la haya portadora de cemento. La cámara se detiene y luego se desliza.
Inge e Hilda se han cubierto la cara con papel de periódico. Sieglinde Krings, a la que todos llaman Linda, está sentada erecta en la silla extensible. Su alargada cara hermética, a la que confiere expresión una rigidez caprina, no participa en la risa a dos voces debajo del papel de periódico. Inge se quita la hoja de la cara: es lisa, impersonal, linda. Hilda la imita: blanda y sana, soñolienta, pestañea a menudo. Sobre la mesita de coser, entre los vasos de Coca-Cola cubiertos con cuadernos de colegio, hay otro pliego de periódico en el que se acumula el contenido de una taza de polvo de cemento. La cámara se detiene en esta naturaleza muerta. Unos grandes titulares recortados abrevian los nombres de Ollenhauer, Adenauer y el concepto de rearme. Las amigas de Linda ríen a socapa mientras dejan escurrir el polvo de cemento de las hojas de periódico sobre el montículo de polvo acumulado.
Hilda: «Pronto habremos salvado una libra de cemento Krings».
Inge: «Se la regalaremos a Hardy en su cumpleaños».
Ahora hablan de proyectos de vacaciones. Inge e Hilda no están decididas acerca de si deben preferir Positano o el Adriático.
Hilda: «¿Y adónde irá nuestro pequeño Hardy?».
Inge: «¿Es cierto que se interesa desde hace poco por la pintura rupestre?». Risas.
Hilda: «¿Y tú?». Silencio.
Linda: «Yo me quedo aquí». Pausa y polvo de cemento escurriéndose.
Inge: «¿Porque viene tu padre?». Pausa y polvo de cemento.
Linda: «Así es».
Inge: «¿Cuánto tiempo estuvo allá abajo?».
Linda: «Diez años escasos. Primero en Krasnogorsk, luego incomunicado en las cárceles de Lubianska y Butirska y, finalmente, en el campo Wladimir, al este de Moscú».
Hilda: «¿Crees tú que eso le ha quebrantado?». Pausa y polvo de cemento.
Linda: «No lo conozco». Se levanta y se va sin el menor rodeo en dirección a la villa. La cámara contempla cómo se va haciendo pequeña.
Un monumento. Solamente en el consultorio de mi dentista logré descomponer a mi escultural prometida: entre corte y corte cambiaba las faldas, pero solamente de vez en cuando el suéter; quería que la enfocaran sola o con su Hardy, ora entre retama en una mina abandonada de basalto, ora en la fonda «El Salvaje», justamente detrás del dique de Neuwied, ora en el Paseo del Rin en Andernach, ora entre campos de piedra pómez, en el valle del Nette, y siempre, siempre de nuevo en el yacimiento de piedra de aluvión; en tanto que Hardy quería que lo mostraran como historiador de arte en busca de vestigios entre fragmentos de basalto romanos y cristianos primitivos, o explicando a Linda, con auxilio de un modelo confeccionado por él mismo, su proyecto favorito de un desempolvador de cemento de ventilador eléctrico. Corte: los dos muy lejos, del otro lado del lago de Laach. Corte: a los dos los impele la lluvia hacia una caseta abandonada de picapedrero del campo de Bell. (Disputa, que conduce al coito sobre la desvencijada mesa de madera.) Corte: ella en Maguncia, semirreconstruida, después de clase. Corte: Hardy fotografía la Cruz de Gerold...
«Pero, ¿quién es Hardy?», preguntó mi dentista. También su ayudante revelaba curiosidad mediante una presión fría-húmeda de los dedos. «Pues ese maestro de cuarenta años de edad a quien sus alumnos y alumnas llaman, con benevolente condescendencia, ‘Oíd Hardy’; ese Oíd Hardy a quien usted, asistido por la sujeción húmeda de tres dedos de su ayudante, va haciendo saltar el sarro, capa tras capa, ese Hardy...»