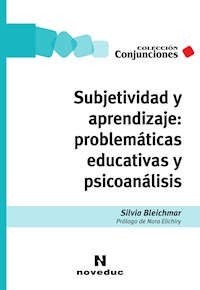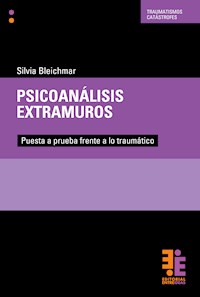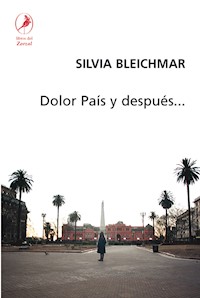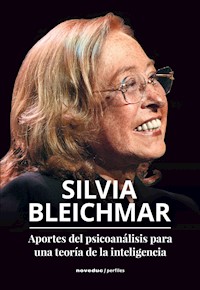
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Perfiles
- Sprache: Spanisch
En este tomo de la colección Perfiles, Noveduc rinde homenaje a Silvia Bleichmar, psicóloga y doctora en psicoanálisis, una mujer absolutamente comprometida con la sociedad desde la política y desde su profesión. En los textos que se incluyen, la autora no se limita a exponer teorías propias o ajenas: sus planteos están encarnados; parten de sólidos marcos conceptuales, de profundas reflexiones personales y se despliegan a través de observaciones surgidas de su experiencia. Todo lo que acontece a su alrededor es objeto de su interés y material de análisis; para dar ejemplos, recurre tanto a hechos de la coyuntura económica, social y política como a la narración de anécdotas familiares o a casos de pacientes. Sabe compartirlas, además, con humor y sutil ironía, en lenguaje accesible y, a la vez, rico y expresivo. Hay algo muy cálido en su forma de comunicar, porque le interesa llegar a su interlocutor que, de este modo, se siente un par, un compañero de camino. Y esto, en sí mismo, conforma una ética, un modo de pararse en el mundo, no solo en la profesión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Bleichmar
Aportes del psicoanálisis para una teoría de la inteligencia
Bleichmar, Silvia
Aportes del psicoanálisis para una teoría de la inteligencia / Silvia Bleichmar. - 1a ed compendiada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-538-817-8
1. Psicoanálisis. 2. Teorías Psicoanalíticas. 3. Trastornos del Aprendizaje. I. Título.
CDD 150.195
Coordinación editorial: Daniel Kaplan
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
1˚ edición, abril de 2021
Edición en formato digital: abril de 2021
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-538-817-8
Conversión a formato digital: Libresque
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
ACERCA DE LA AUTORA
Nació en Bahía Blanca en 1944. Allí transcurrió su infancia, entre la Escuela Normal Mixta y la Biblioteca Rivadavia. Migración mediante a la Capital, estudia Sociología y luego Psicología en la Universidad de Buenos Aires, en donde participa activamente del movimiento estudiantil de los años 60. A causa de la dictadura militar, decide emigrar y se radica en México en 1976. Completa el doctorado en Psicoanálisis en la Universidad de París VII, bajo la dirección de Jean Laplanche. Retorna a Argentina en 1986. Profesora de diversas universidades nacionales y del exterior, entre sus actividades extraacadémicas se cuenta la dirección de los proyectos de UNICEF de asistencia a las víctimas del terremoto de México de 1985 y el de ayuda psicológica a los afectados por la bomba que destruyó la AMIA en 1994, en Argentina. En 2006, obtiene el Diploma de Honor y, posteriormente, el Premio de Platino en Psicología, ambos otorgados por la Fundación Konex. Poco después, en mayo de 2007, es nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad de la Legislatura porteña. Ha colaborado con publicaciones nacionales y extranjeras mediante artículos científicos y ensayos de actualidad. Sus libros más conocidos son: En los orígenes del sujeto psíquico, La fundación de lo inconciente, Clínica psicoanalítica y neogénesis, traducidos al portugués y al francés, La subjetividad en riesgo y Dolor país, este último calificado por la crítica como “un profundo y comprometido ensayo sobre la realidad argentina y su impacto en la subjetividad”. Esa misma crítica ha expresado: “Tanto en su producción científica como en sus trabajos sobre la realidad social, hay, en Silvia Bleichmar, una inclaudicable actitud de búsqueda y un profundo rechazo al irracionalismo, al pensamiento que se sostiene en la pura creencia, y aúna a esto una enorme libertad de espíritu que la hace original”. En 2006 publicó dos libros que resultaron best sellers: Paradojas de la sexualidad masculina y No me hubiera gustado morir en los 90. Luego aparecieron sus obras póstumas: Dolor país y después… (noviembre de 2007) y Violencia social-violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción de legalidades (Noveduc, 2008). Silvia Bleichmar falleció el 15 de agosto de 2007. Luchó durante varios años contra un cáncer, con dignidad y fortaleza, trabajando hasta sus últimos días en su práctica clínica, dando clases en su Seminario y escribiendo.
Índice
CubiertaPortadaCréditosPalabras previasPresentación editorialTengo un texto en la cabeza, Marina CalvoSilvia Bleichmar en Lomas de Zamora, Diana AbramoParte ICapítulo 01. La subjetividad como premisa de la inteligenciaEl concepto de subjetividadEl concepto de inteligenciaLos orígenes de la simbolización¿Qué significa “pensamiento sin sujeto”?Problemas de inteligencia y problemas de aprendizajeEl origen de la inteligencia humanaLa apertura al mundoLugar del yo en los procesos de inteligenciaLas características fundamentales de la lógica no son inconcientesOrdenamiento de lo trabajado hasta aquíProblemas de aprendizaje y constitución del psiquismoEspacio, tiempo y lenguaje: variables centrales respecto a la constitución de la lógicaCómo pensar la inhibición en los procesos de aprendizajeCuándo hablar de síntoma y cuándo de trastornoEn la infancia, la estructura se modifica¿Cómo pensar la categoría de ADD6?Lugar de la represión originaria en la constitución y funcionamiento del psiquismoMentiras, fantasías, sueños: índices del clivaje psíquicoEspecificidad de las intervenciones de acuerdo al campo de pertenenciaLa propuesta psicopedagógica respecto a la constitución del yo y los procesos de inteligenciaCapítulo 02. Pensamiento, simbolización e inteligenciaEspecificidad de la inteligencia humanaEn los orígenes, átomos de simbolización y pensamiento sin sujetoLugar del sujeto respecto a los pensamientosLa construcción de categorías: el a priori está en el otroEl adiestramiento no es productor de inteligenciaConstrucción de categorías y posicionamiento del yoAcerca del lenguajeLa constitución de signos de placer-displacer como prerrequisitos de la inteligenciaTiempos de constitución de la vida psíquica, tiempos de constitución de la inteligenciaEl inconciente como res extensa y la constitución de la lógicaFracasos en la constitución de la inteligencia y trastornos de aprendizajeLa producción de subjetividad en el momento actualEl trastorno de la inteligenciaEl trabajo en el aula: apuntar al máximo de simbolización posibleParte IICapítulo 03. La constitución del sujeto cognoscenteLa inteligencia humana no sigue un movimiento natural pretrazado¿Cómo se produce el acceso al conocimiento una vez desmontada la adaptación natural?Una vez constituidas las representaciones es necesario que estas se organicen en sistemasLenguaje, temporalidad, espacio, la instalación de la lógica en el psiquismoParte IIICapítulo 04. Nuevas condiciones de producción de patología en la infanciaEn su colección Perfiles, la editorial Noveduc rinde homenaje a autores fundamentales en sus respectivas disciplinas. Silvia Bleichmar –psicóloga, socióloga, doctora en psicoanálisis, una mujer absolutamente comprometida con la sociedad desde la política y desde su profesión– fue una vital protagonista de su tiempo. Lamentablemente, murió demasiado joven y con mucho por aportar aún, de ahí nuestro interés por celebrar su vida y su obra mediante el rescate de ciertos textos inéditos. Los que incluimos en este libro surgen de desgrabaciones de algunas de sus ponencias, cedidas para su publicación por la familia de Silvia, que colaboró con la editorial en una cuidadosa revisión de contenidos.
Este trabajo se divide en tres partes y comprende cuatro presentaciones de Bleichmar, que tuvieron lugar en diversos encuentros. La primera incluye dos ponencias (“La subjetividad como premisa de la inteligencia” y “Pensamiento, simbolización e inteligencia”), expuestas en los años 2000 y 2001, respectivamente, en las Jornadas de Actualización Psicopedagógica coordinadas por Diana Abramo y organizadas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
“Prerrequisitos de constitución del sujeto cognoscente y sus fracasos” es la conferencia de Silvia Bleichmar que abrió el ciclo Patologías graves en la infancia, organizado en 1999 por el Centro de Aprendizaje del Hospital “Dr. A. Posadas”, dirigido por Zulema Freiberg.
La última parte de este libro aporta la conferencia pronunciada por Bleichmar en el marco del Primer Coloquio de Pediatría y Psicoanálisis, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría en 1998. La publicación de este trabajo es gentileza de Silvia Morici, quien oportunamente presidió el mencionado evento.
En los textos que se incluyen, la autora no se limita a exponer teorías propias o ajenas: sus planteos están encarnados; parten de sólidos marcos conceptuales, de profundas reflexiones personales y se despliegan a través de observaciones surgidas de su experiencia. Todo lo que acontece a su alrededor es objeto de su interés y material de análisis; para dar ejemplos, recurre tanto a hechos de la coyuntura económica, social y política como a la narración de anécdotas familiares o a casos de pacientes. Sus reflexiones se nutren en la Historia, la Antropología, la Sociología, el arte y la cultura de diversos períodos y civilizaciones. Sabe compartirlas, además, con humor y sutil ironía, en lenguaje accesible y, a la vez, rico y expresivo.
Hay algo muy cálido en su forma de comunicar, porque le interesa llegar a su interlocutor que, de este modo, se siente un par, un compañero de camino. Y esto, en sí mismo, conforma una ética, un modo de pararse en el mundo, no solo en la profesión.
Todo en Silvia revela pasión: por pensar, por hacer, por dar, por comprender, por explicar... Y el amor puesto por ella en su trabajo y en su vida se continúa en la generosidad de quienes colaboraron para que este libro pudiera concretarse. Nuestro agradecimiento, entonces, para Marina Calvo y también para Diana Abramo y Silvia Morici.
En su Lección inaugural de la Cátedra de Semiología del Collège de France, Roland Barthes asegura que “el honor puede ser inmerecido, pero la alegría nunca lo es”. Por ese motivo, Noveduc agradece la alegría de ser el puente para que estos textos de Silvia Bleichmar lleguen hoy a sus lectores.
Tengo un texto en la cabeza Marina Calvo1
“Tengo un texto en la cabeza”, así comenzaba mi madre a pergeñar las páginas que luego completarían un libro, darían forma a una de las clases del Seminario que sostuvo a los largo de más de diez años, o le permitirían por lo menos desahogar el grito que se le armaba cada vez que un dato del mundo la conmocionaba, haciéndole sentir que algo seguía sin ordenarse del modo en que ella y una parte de su generación hubieran deseado. Y en ese momento algún teclado –aliado de turno, comenzando por la vieja Olivetti Lettera– recibía el embate febril de sus dedos. La escuchábamos de chicos, de grandes, yo aún la escucho.
Ahora, a mi vez, he pasado el día armando un texto, tratando de escurrirme entre anécdotas e historias, imaginándome cómo haría esa mente curiosa, desobediente, para organizar un pensamiento tan singular en el cual a partir de correntadas de realidad se generaban hipótesis que luego, transformadas en enunciados, causaban una doble perplejidad; porque si bien uno percibía que en su profunda originalidad las palabras empleadas para cercar el fenómeno no podrían haber sido otras, no podía dejar de sentir que algo de lo dicho era de alguna manera familiar a su percepción.
Tal vez el oficio de analista –pero mucho más probablemente una sensibilidad muy particular que antecedía al oficio– le permitía operar como una especie de vibrante antena que, captando fragmentos irregulares, podía organizar ondas complejas para que siguieran su camino.
En los últimos encuentros de su Seminario, además del trabajo erudito y original al que nos tenía acostumbrados, mi madre dejó entrever algo de su pensamiento en relación a la trascendencia, la muerte y la herencia en sus alcances en tanto don y responsabilidad. A modo de broma, relataba a sus alumnos de cada lunes cómo se había abocado a la tarea de despejar su escritorio y biblioteca de textos y resabios de pensamientos –muchas veces apenas formulados– que consideraba los restos de una expedición. Decía algo así como que llevaba un tiempo deshaciéndose de cosas que sentía de poca importancia, porque no quería que nosotros, sus hijos, nos sintiéramos obligados a conservarlo todo –más allá del carácter enigmático que dicha conservación nos implicara–, simplemente por llevar a cabo acciones de preservación cargadas de fetichismo.
Lejos de una mirada talmúdica sobre la herencia psicoanalítica, respetaba profundamente la honestidad del pensamiento que llevaba a la reformulación de hipótesis. Creyó siempre en poner a prueba sus teorías en el trabajo diario y en aferrarse solamente al objeto, que para ella era claramente el aparato psíquico, pero que no le permitía perder de vista ni por un momento al sujeto sufriente que se esforzaba de manera infructuosa por apropiarse de sus propios pensamientos. En ese sentido, se resistía a los actos de fe que llevaban a adherir de manera acrítica a las propuestas sin fisuras, a las teorías que pretendían contener dentro de sí todas las preguntas y todas las respuestas.
Mi madre admiraba profundamente a Stephen Jay Gould –paleontólogo y filósofo de la ciencia que murió también joven, hace pocos años–, que solía defender a rajatabla la teoría de la evolución en su complejidad creadora de belleza, no como síntesis absoluta monocausal, y que añadió a su comprensión de la misma una mirada atenta a sus aspectos azarosos y contingentes, sosteniendo que entenderla como un proceso exitoso poblado de pruebas de perfección –“las cosas no podrían haber sido de otro modo”– llevaba a reificar a la naturaleza y sus leyes, convirtiéndola en una nueva entidad divina.
Mi madre acaba de morir, y antes de hacerlo fijó claramente una posición y un deseo en relación a todos aquellos que, como nosotros, habríamos de heredar –bajo la forma de una Obra– el pensamiento de una autora original, atenta a los modos en que un objeto siempre elusivo falseaba sus teorías, y honesta como para poder revisar una y otra vez ciertos enunciados siempre que no fueran los que consideraba de base a los que, como solía decir, “reemplazaré el día que encuentre algo mejor con qué reemplazarlos, pero no por un problema de moda ni de creencia”. Mi madre, Silvia Bleichmar, ya no está para dar sentido a sus palabras, para explicar el porqué de las elecciones hechas, y seremos nosotros quienes nos veamos obligados a hacer trabajar sus hipótesis como ella trabajó la de los autores que la precedieron, poniendo cada concepto en una red conceptual que los articulara y diera sentido.
Nosotros, quienes con ella nos formamos, ahora deberíamos imponernos hacer trabajar el psicoanálisis –y la obra de quienes pensaron al psicoanálisis antes que nosotros– del modo en que ella pretendió transmitirnos: cuidadosamente, amorosamente, pero también con una cuota de irreverencia que no prescinda del rigor, el compromiso y la lucidez.
Ahora veo, sin embargo, que esta herencia en relación a las tareas impuestas no alcanza ni mínimamente para describir su generosidad y todo lo que recibí y sigo recibiendo de ella. Hoy, Lorenzo y Sara –mis hijos, sus nietos– cargan sobre sí la tristeza sin consuelo que quien siente que ha perdido mucho. Pero, como diría mamá, no se puede perder lo que nunca se tuvo. Hemos tenido mucho. Y este enorme espacio vacío solo puede ser llenado por ella misma, por la forma en que llevamos dentro de nosotros su mirada, sus abrazos, los sabores de su comida, sus humores y programas muchas veces cambiantes, su entusiasmo permanente cargado por momentos de desesperación.
Descubrimos con ella, en nuestro exilio mexicano, una Latinoamérica que resultaba hasta ese momento –para nosotros, niños porteños– inédita. Pero también hemos viajado a lugares a los que nunca terminamos de ir: cruzamos los Andes a caballo, nos internamos en la selva amazónica, recorrimos Beijing y Moscú. Hemos descubierto también junto a ella textos que podían ser considerados prohibidos: no había limitaciones en nuestro acceso a la biblioteca, con lo cual podíamos acercarnos sin censura a conspicuas fotos que daban cuenta del erotismo en Grecia y Pompeya, mezclándolas en nuestra voracidad con los textos más dramáticos de Sartre o más abigarrados de Marx. Esto era siempre alentado. Aunque cada tanto su autoridad se volviera monolítica para espetarnos de un modo que no admitía la discusión frases tales como “Nunca olviden que son argentinos”.Su voz madrugadora, justificada en su proveniencia “del campo”, como le gustaba decir, resonaba cada mañana en mi casa con un “Hola, nena”, que hoy en su ausencia me hace sentir repentinamente adulta y profundamente sola, habiendo perdido a la vez a una mamá con la que nos quisimos y acompañamos, pero también una parte de mí misma. Hoy me siento extraña… me falta ese diálogo cotidiano, divertido, estimulante con el que nos encontrábamos a veces más de una vez por día. Mantengo uno interno casi permanente, y así como bromeábamos por la cantidad de veces en que ella olvidaba saludarme al encontrarnos o mencionarme una cita familiar –asumiendo que, si ella lo sabía, yo debía saberlo, ya que era una parte de ella misma–, hoy me falta una parte que reaparece siempre como una voz de cuidado que, desde las cosas más sencillas, me habla desde adentro: “Peinate, Marinita, peinate”.
Me doy cuenta entonces que no puedo pretender tener un único texto en la cabeza. Son cientos los textos que se cruzan, dando forma al modo en que agradecida recuerdo y llevo conmigo a una mamá –a su vez abuela, maestra, cocinera, cómplice…– que desde pequeña definí como “exuberante” y para quien las palabras resultan evidentemente insuficientes.
Nota
1. Este texto de Marina Calvo fue publicado originalmente en la revista Actualidad Psicológica, cuyo número 357 (octubre 2007) se dedicó íntegramente a homenajear a Silvia Bleichmar, fallecida el 15 de agosto de ese año.
Silvia Bleichmar en Lomas de Zamora Diana Abramo
Los seminarios de la doctora Silvia Bleichmar –a quien nunca mencionábamos así, en verdad: era solo “Silvia” o “la Bleichmar”– se configuraron en un momento político particular por la salida del menemismo, que daba paso al delaruismo, que aún muchos no visualizaban como una continuidad compleja y cruel del neoliberalismo.
En aquel momento, nos contactó con ella el licenciado Horacio Zunino, con quien también veníamos sosteniendo una lucha por el perfil de la carrera de Psicopedagogía. Creíamos en la formación desde miradas sociohistóricas y colectivas y construíamos abordajes territoriales, colectivos. El consultorio no era el único espacio en el que creíamos y creemos que se puede trabajar.
En ese momento aún no estaba recibida, por pertenecer a una militancia un poco insurrecta para la gestión, debido a situaciones políticas que no vienen al caso. Como Consejera Estudiantil del Concejo académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, generamos espacios académicos extracurriculares que nos permitían abrir nuestro plan de estudios hacia los paradigmas en que creíamos debía configurarse la práctica psicopedagógica. Conseguíamos avales de algunos profesores y guiños de algunos funcionarios que nos respetaban y así dábamos vida a estos espacios.
Silvia nos motivó a pensar nuestra práctica desde el psicoanálisis y la psicología de la educación, desde la sociología y la política. Nos transmitió en su momento teorías psicoanalíticas, con lecturas tales como No me hubiera gustado morir en los 90 (libro que nunca dejo de leer y de comentar). Nos abrió luz con su concepto de neogénesis y, sobre todo, nos transmitió un modo de crear teoría y pensamiento.
Como psicopedagoga, no puedo dejar de lado su transmisión a modos de pensar y generar pensamiento, en sus lógicas y en sus teorías. Ella fue muy generosa con nuestro colectivo en tiempos en que el mundo psi era algo hostil con les pedagogues. Silvia no venía a exponer, no venía a enseñar: venía a dialogar, a producir un espacio simbólico en el que generaba diálogo de saberes, diálogo verdadero, donde el Otro era un interlocutor reconocido; a ella le interesaba desentrañar qué, cómo y por qué pensábamos como pensábamos nuestras prácticas. De todos modos, fue una maestra, mi mejor maestra universitaria, una amorosa maestra que no perdía jamás de vista su rol y su poder humanizante.
En cuanto a lo colectivo, es una síntesis de lo que puedo relatar, pero su impacto fue realmente profundo en mí, en mi profesión, en mi docencia superior y universitaria y en mi vida de gestión pública. Fue y nos comprometió a ser protagonistas de procesos de humanización y rigurosos en nuestras prácticas profesionales.
Agradezco el rescate de estas desgrabaciones, que tuvieron como objeto difundir su palabra y convertirse en materiales bibliográficos accesibles y que, a la vez, constituyen una muestra de lo que vivimos con ella.
* La doctora Silvia Bleichmar desarrolló esta ponencia en las Jornadas de Actualización Psicopedagógicas “La subjetividad como premisa de la inteligencia”, organizadas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Las mismas fueron coordinadas por la psicopedagoga Diana Abramo.
El tema que nos convoca hoy es la subjetividad como premisa de la inteligencia. Yo voy a tomar de allí una cuestión: la primera demarcación. Ustedes saben que el tema de la subjetividad es importante en la medida de que lo que plantea son las formas en las que, de modo singular, los seres humanos establecen el proceso de producción de conocimientos.
Hablar de subjetividad e inteligencia nos lleva a diferenciar dos aspectos: por un lado, cómo defino yo la subjetividad y, por el otro, cómo definiré la inteligencia y lo que tiene para aportar el campo de conocimientos particulares en el que yo me inserto –que podríamos decir que es el del psicoanálisis, en un proceso de revisión crítica–, ¿qué tiene que decir respecto de la cuestión de la inteligencia?
El concepto de subjetividad
En primer lugar, el concepto de subjetividad. Vamos a diferenciarlo en dos aspectos: primero, aquello que conocemos todos y de lo que se habla mucho en este momento, que es el de los cambios en la subjetividad, relacionado con las nuevas formas que asume lo que se llama la subjetividad. Y los cambios en la subjetividad aluden a lo siguiente: hay modos históricos y políticos de producción de subjetividad. Los proyectos educacionales se basan en propuestas de construcción de la subjetividad, de sujetos. En la Argentina, a través de su historia, en realidad ha habido dos grandes proyectos educativos estatales (porque después están todas las pugnas por insertarse en la política educativa entre distintos sectores que han trabajado el tema). Esos dos proyectos corresponden a dos momentos de constitución del Estado nacional: el proyecto de Sarmiento y el proyecto de Perón. Más allá de las diferencias, lo que interesa a estos dos grandes proyectos educativos –que expresan modos diversos de propuestas ideológicas y políticas– es qué tipo de sujeto se pretende formar.
Yo asistí en la primaria a una escuela del Estado; en esa época, había algunas consignas que formaban el pensamiento ciudadano que se postulaban desde la infancia (por ejemplo, “El ahorro es la base de la fortuna”) y las formas con las que se proponía la transformación de un país migrante e inmigrante, de migraciones internas y externas. Por eso la escuela era formadora, no solo en el sentido político. Por ejemplo, se nos enseñaba a comer, a tomar los cubiertos, a hacer ciertas cosas que tenían que ver con el proyecto civilizador (aunque a Perón no le hubiese gustado la palabra). El proyecto de Sarmiento era lo mismo y esto se relaciona con la producción de subjetividad. Lo que nos planteamos hoy con respecto a esto tiene que ver con cuáles son los modelos ideológicos con los que se genera la producción de sujetos. Por ejemplo, de qué manera los niños de hoy viven en sus casas lo que está pasando en el país y que nos tiene a todos bastante conmocionados1, que va a reflejarse en las formas en que se definan en los próximos años las relaciones intersubjetivas de apropiación y de corrupción extraescolar y las formas de la violencia. No de modo mecánico, porque no es verdad que sea mecánico, pero tiene que ver con las formas en que se construye la subjetividad.
Por otra parte, voy a hablar de las premisas de la constitución del psiquismo. Vale decir, bajo qué modelos –que trascienden las formas histórico-políticas o sociales– se constituye el pensamiento. Esto quiere decir que los niños de cierta época deben emplear ciertos modelos psíquicos para producir conocimientos, tengan el valor que tengan dichos conocimientos. Para aprender a jugar al fútbol o para establecer reglas matemáticas hay leyes que en el psiquismo funcionan exactamente igual. Para comprender una telenovela y para armar la significación de un relato es necesario que se constituyan ciertas reglas que funcionen para uno y para otro campo, más allá de que la telenovela esté expresando algo muy distinto de lo que fue la Amalia de José Mármol. El modelo del amor ha variado, pero lo que implica reconocimiento en relación al semejante, diferenciación sujeto-objeto y capacidad de establecer secuencias se conserva. Por eso el tema que voy a abordar mantiene un poco la ilusión universalista de Piaget y de Freud en cuanto al descubrimiento de los mecanismos que regulan las formas de funcionamiento psíquico; eso hace a la constitución del psiquismo y no a la producción de subjetividad. Entre unos y otros hay relaciones, pero no son directas. Y, en última instancia, la producción de subjetividad incide en el modo con el que se perturba o se favorece la constitución del psiquismo. Por ejemplo, si se toman hoy las formas de desorganización en las que se inscribe el aprendizaje de los pobres pauperizados (en la provincia de Buenos Aires hay un sector muy importante en esa situación, y otro de los más relevantes del país es el cinturón del Gran Rosario, cuya pobreza no es como la jujeña, que tiene un carácter más bien consuetudinario), las formas con las que se producen estas transformaciones inciden en los modos de organización de la inteligencia bajo formas indirectas, en el sentido de que la pobreza pauperizada produce modelos anómicos en los padres y en quienes tienen a su cargo la educación. A esto, unámosle el brutal embate biologista de los laboratorios, que viene de alguna manera a patologizar la educación para mostrar que todos los fracasos son efectos de déficits genéticos. Esto es muy interesante, porque hace una propuesta económica e ideológica.
La patologización de la educación se corresponde con la patologización de la sociedad civil, en términos de que esta alude precisamente al tema de eludir responsabilidades y de producir propuestas a largo plazo, más allá de los proyectos económicos que están en juego.
Me interesa mucho el tema de la patologización de la educación por dos razones: una, porque tenemos en este momento un embate desmedido sobre ella (y el mismo no se verifica solo en la Argentina: hace poco Hillary Clinton salió a debatir el tema del ADD2 con respecto a la cantidad de niños medicados en EE.UU). Nosotros tenemos zonas enormes de medicación en la Argentina, con lo cual hay enorme cantidad de niños que están como larvando el proceso educativo a partir de esta situación.
La otra razón por la que me interesa el tema de la patologización en la educación es por el problema de las patologías graves escondidas detrás de estos cuadros, sobre las que no se opera, con el afán de resolverlas transitoriamente. En esto confluye la desresponsabilización del sistema educativo y social, unido al elemento de las empresas de medicina prepaga, que tratan de buscar resoluciones veloces y no imputables. Si ustedes quieren saber cómo se define hoy gran parte de la patologización infantil, les aseguro se define por la búsqueda de inimputabilidad.
Los diagnósticos se establecen de modos no estructurales, que evitan la responsabilización a largo plazo. Yo diagnostico un ADD; si a los catorce años ese chico tiene una desorganización psíquica y a los veinte años es (como dicen ahora) un bipolar, bueno... ¡yo tenía un ADD!, el bipolar no es un cuadro de la infancia, entonces, yo soy inimputable. Mi preocupación es del orden de dar elementos para comprender el modo de funcionamiento de los grandes procesos productores de inteligencia y, por otra parte, para recomponer el elemento de responsabilidad ética, en la medida en que no podemos seguir echando afuera algo que nos compete.
Una cosa son las condiciones sociales en las que debemos instrumentar la práctica, y otra cosa es el abaratamiento en nuestra práctica en función de esas condiciones sociales. Al menos, con un lápiz y un papel nosotros podemos hacer cosas. No es lo mismo que un físico o un biólogo, que necesitan instrumental como punto de partida. Nosotros tenemos con qué hacerlo, y podemos seguir haciéndolo más o menos seriamente.
El concepto de inteligencia
Segundo aspecto: el concepto de inteligencia. Es indudable que la inteligencia, tal como fue definida a lo largo del tiempo –y esto hay que conservarlo– se caracteriza al menos por dos variables que son, por un lado, su carácter operatorio –vale decir, capaz de hacer operaciones– y, por otro lado, su capacidad de que esta operatoria se realice en el mundo –vale decir, que tenga efectos en la relación con los objetos y con el mundo. Y, en este caso, entonces, la inteligencia no puede ser nunca pensada como algo del orden de lo inconciente, porque el inconciente es algo que se cierra a la relación con el mundo y no establece una operatoria de apropiación de este–. Pero, al mismo tiempo, la inteligencia humana debe ser definida en términos de la diferencia con las condiciones biológicas de partida. La biología no posee conocimiento, sino información. Ustedes tienen inscripta en los genes una información. Esta se caracteriza por permitir una resolución de las necesidades del organismo biológico en el cual está inscripta esa carga genética, que es del orden de la información genética, no del orden del conocimiento. Esto quiere decir que no puede adaptarse a nuevas condiciones. Si ustedes ponen a una foca en un lugar inadecuado, ella no podrá armarse una pileta para enseñarle a su cría a nadar. Pero los seres humanos nos caracterizamos porque nuestra inteligencia produce constantemente formas de transformación y no solamente de transformación de lo existente: formas de composición y de producción de objetos no existentes en el mundo. Esto es lo más importante a pensar en cuanto a la inteligencia humana, que no se caracteriza por la posibilidad de manipular de manera distinta el mundo, sino por la posibilidad de crear mundos no existentes. Esto quiere decir que, a partir de la producción de inteligencia humana, los seres humanos podemos interesarnos en cosas tan alejadas de nuestras necesidades básicas biológicas como el tipo de comida que vamos a comer, más allá de las necesidades nutricias e, incluso, en contra de ellas.
Yo siempre insisto en que el hecho de que alguien vigile su colesterol marca muy claramente que no come por instinto, desde el punto de vista biológico, porque la información de la existencia del colesterol no está inscripta en los genes, sino que es el modo con el cual un sujeto se representa en la relación entre alimentación y conservación de la vida. Y la conservación de la vida no tiene nada que ver con la persistencia biológica de la naturaleza.
Entonces, el primer punto que yo quiero marcar es este: que la inteligencia humana se produce no solo en discontigüidad con la biología, sino en conflicto con los aspectos biológicos del ser humano. El ser humano es el único ser que ha producido un estallido de la contigüidad reproductiva, y ha creado todo un mundo en el que se organizan sus aspectos autoconservativos bajo modelos que no tienen nada que ver con la autoconservación. Que alguien me explique bajo qué modelo biológico uno se mete en un cine con trescientas personas, en la oscuridad, a contagiarse los resfríos de todo el mundo, en una sala con carteles que indican “Salida de emergencia, úsese en caso de incendio”, y olvida totalmente las condiciones autoconservativas para ver una película.
Lo primero que planteo es que la inteligencia humana es un estallido de los modos con los que funciona la inteligencia animal, y voy a desarrollarlo. ¿Por qué hablo de un estallido? Porque una vez que se ha producido el encaminamiento por el cual las necesidades biológicas quedan de alguna manera subvertidas por la cultura, la inteligencia tiene que constituirse para una supervivencia que ya no es del orden biológico, sino que está en equilibrio y conflicto con lo biológico.
Los orígenes de la simbolización
Vamos a empezar por cómo se producen los orígenes de la simbolización. En primer lugar, cuando uno habla de simbolización, siempre se refiere a relaciones entre términos, por lo que es necesario preguntarse qué tipo de materialidad es la de las primeras representaciones psíquicas y de qué manera se instalan estas.