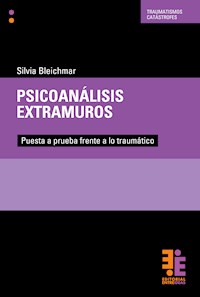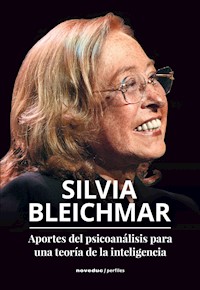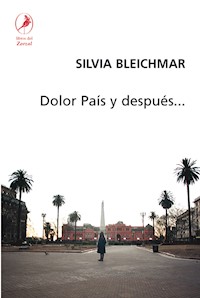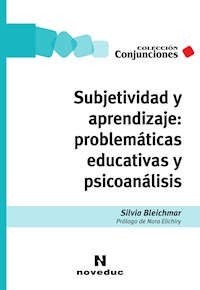
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Conjunciones
- Sprache: Spanisch
"Este seminario contiene los elementos centrales de las problemáticas que aborda, hasta el punto que podría ser considerado no solo como una vía de acceso a la obra de Bleichmar, sino como una clave de su lectura. Los supuestos epistemológicos que subyacen en sus producciones van a la par de una interrogación constante para una elaboración conceptual que evita todo reduccionismo. (...) El vínculo afectivo que Bleichmar era capaz de generar, la curiosidad epistémica que transmitía, su sagacidad, su lucidez, la fuerza de sus argumentaciones y el fino sentido del humor que desplegaba transformaron esos seminarios en gratos espacios en los que se producía un ámbito de discusión prolífico... ¡y se construían conocimientos! Allí surgieron novedosos interrogantes que daban curso a una multiplicidad de aprendizajes, más allá de los académicos y los profesionales. Es indudable que Silvia Bleichmar deja huellas: su lectura nos cambia y su praxis nos interpela" (Del prólogo de Nora Elichiry).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvia Bleichmar
Subjetividad y aprendizaje: problemáticas educativas y psicoanálisis
Prólogo de Nora Elichiry
Bleichmar, Silvia
Subjetividad y aprendizaje : problemáticas educativas y psicoanálisis / Silvia Bleichmar ; prólogo de Nora Elichiry. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2022.
(Conjunciones / 74)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-538-922-9
1. Psicoanálisis. 2. Educación. 3. Estrategias de Aprendizaje. I. Elichiry, Nora, prolog. II. Título.
CDD 370.158
Colección Conjunciones
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
1º edición, agosto de 2022
Edición en formato digital: septiembre de 2022
Supervisión de contenidos: Marina Calvo y Facundo Blestcher
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-538-922-9
Conversión a formato digital: Libresque
SILVIABLEICHMAR. Nació en Bahía Blanca en 1944. Allí transcurrió su infancia, entre la Escuela Normal Mixta y la Biblioteca Rivadavia. Migración mediante a la Capital, estudia Sociología y luego Psicología en la Universidad de Buenos Aires, en donde participa activamente del movimiento estudiantil de los años 60. A causa de la dictadura militar, decide emigrar y se radica en México en 1976. Completa el doctorado en Psicoanálisis en la Universidad de París VII, bajo la dirección de Jean Laplanche. Retorna a Argentina en 1986. Profesora de diversas universidades nacionales y del exterior, entre sus actividades extraacadémicas se cuenta la dirección de los proyectos de UNICEF de asistencia a las víctimas del terremoto de México de 1985 y el proyecto de ayuda psicológica a los afectados por la bomba que destruyó la AMIA en 1994. En 2006, obtiene el Diploma de Honor y, posteriormente, el Premio de Platino en Psicología, ambos de la Fundación Konex. Poco después, en mayo de 2007, es nombrada Ciudadana Ilustre de la ciudad de Buenos Aires, por unanimidad de la Legislatura porteña. Ha colaborado con publicaciones nacionales y extranjeras mediante artículos científicos y ensayos de actualidad. Sus libros más conocidos son: En los orígenes del sujeto psíquico, La fundación de lo inconsciente, Clínica psicoanalítica y neogénesis, traducidos al portugués y al francés, La subjetividad en riesgo y Dolor país, este último calificado por la crítica como “un profundo y comprometido ensayo sobre la realidad argentina y su impacto en la subjetividad”. Esa misma crítica ha expresado: “Tanto en su producción científica como en sus trabajos sobre la realidad social, hay, en Silvia Bleichmar, una inclaudicable actitud de búsqueda y un profundo rechazo al irracionalismo, al pensamiento que se sostiene en la pura creencia, y aúna a esto una enorme libertad de espíritu que la hace original”. En 2006 publicó dos libros que resultaron best sellers: Paradojas de la sexualidad masculina y No me hubiera gustado morir en los 90, y sus obras póstumas, Dolor país y después…, en noviembre de 2007 y Violencia social – violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción de legalidades (Noveduc, 2008). Silvia Bleichmar falleció el 15 de agosto de 2007. Luchó durante varios años contra un cáncer, con dignidad y fortaleza, trabajando hasta sus últimos días en su práctica clínica, dando clases en su Seminario y escribiendo.
Índice
CubiertaPortadaCréditosSobre la autoraPrólogo, por Nora ElichiryClase Nº 1Los orígenes de la simbolizaciónUn pensamiento que antecede al sujetoLa inteligencia es efecto de un estallido de la adaptaciónRelación de lo inscripto con el objeto del mundoCómo definir un problema de aprendizajeSobre los determinismosEn los orígenes, un pensamiento en búsqueda de lo idénticoLugar de lo indiciario en el reconocimiento del objetoApertura a las preguntas y constitución de enigmasConstitución del psiquismo y producción de subjetividadHeterogeneidad de la materialidad psíquica y niveles de simbolizaciónClase Nº 2Cómo leer el Proyecto…La vivencia de satisfacción (Apartado II)El yo, el discernimiento y el pensar reproductor¿Por qué se abandona la alucinación primitiva?Clase Nº 3La “introducción del yo” en el ProyectoLa distinción entre percepción y representación (Apartado 15)Lugar de la alucinación primitiva y de la inhibición del yo en la construcción del mundo… y del lenguaje como ordenador a posterioriLugar de la alucinación primitiva en los procesos de aprendizajeLugar del narcisismo trasvasante y de la sexualidad del otro en los orígenesClase Nº 4Acerca de la atenciónLa constitución de la atenciónProtección antiestímulo y membrana paraexcitaciónFracasos en la atención y dominancias psicopatológicasClase Nº 5La apertura de preguntas como condición de la ampliación del conocimientoDiferencia entre interés y placerObjeto de necesidad y objeto contingenteAcerca de la inhibiciónVolviendo al tema de la temporalidadLa diferencia animado-inanimadoRepasando las causas de los fracasos en el “prestar atención”Clase Nº 6El modelo diagnósticoLa estructura, que es efecto de una historia, no es homogéneaLos elementos estructurales del diagnósticoQué significa “no responder a consignas” en el ámbito escolarPosicionamiento del sujeto con respecto a sus propios pensamientosLa inscripción de legalidades como criterio diagnósticoClase Nº 7Preconciente e inconcienteCómo se articulan el preconciente y el yoEl sujeto y el yoTrabajar en procesos de subjetivaciónJuicio de atribución y juicio de existenciaEl inconciente ni conoce ni realiza juicios sobre el mundoLas acciones se definen respecto a un circuito libidinalBibliografíaPrólogo
POR NORA EMILCE ELICHIRY
Me embarga una gran emoción por tener el honor de prologar este libro referido al seminario “Subjetividad y aprendizaje”, que Silvia Bleichmar dictó desde el año 1997 en la Facultad de Psicología (UBA)1, en el marco de la Maestría en Psicología Educacional2.
En este comentario procuré restituir detalles de mi recorrido con Silvia, lo que me indujo a realizar una historización, a hacer memoria, a recapitular y a efectuar una revisión documental, en procura de consistencia.
Cabe aclarar que las conversaciones que mantuvimos sobre temas de subjetividad y aprendizaje habían comenzado mucho tiempo antes del inicio de ese seminario, en México, durante 1983, cuando Silvia estaba culminando su doctorado con Jean Laplanche y efectuaba una lectura novedosa de Freud, aportando de manera significativa respecto al apuntalamiento intersubjetivo y social en la constitución del psiquismo.
Pero incluso antes de eso ya habíamos tenido prácticas conjuntas, pues tuve el privilegio de tomar contacto con ella en 1977,3 por sugerencia de Frida Saal, una psicoanalista también exilada en México. A partir de ese año, las conversaciones con Silvia se tornaron frecuentes, en particular cuando comenzamos a atender casuística común4, respetando nuestras distintas especificidades y encuadres. Aprendí mucho en esos encuentros, en especial en cuanto a alejarse de los dogmatismos; a la complejidad; a procurar una mirada crítica no positivista que reconociera lo provisorio del conocimiento, y a problematizar y elaborar, con énfasis en la toma de conciencia acerca de la necesidad de nutrirse de distintas disciplinas. Este último fue un punto de encuentro importante, dado que Silvia tenía formación como psicóloga, socióloga y psicoanalista. Por mi parte, los estudios básicos psicopedagógicos que había realizado se habían ampliado con los de posgrado, en particular con los referidos a la epistemología genética y a la incorporación de formación antropológica, tanto metodológica como conceptual en etnografía escolar.
Con estos antecedentes, logramos aunar algunos entrecruzamientos conceptuales, en particular entre los aspectos metodológicos de las investigaciones piagetianas con la utilización del método clínico-crítico y los del método psicoanalítico en referencia a las indagaciones con infantes en los que el lenguaje oral no siempre podía ser herramienta de trabajo. Emergieron coincidencias en lo que respecta a la índole de lo procesual y en la comparación de las indagaciones sobre la constitución del aparato psíquico. En ambos desarrollos surge con fuerza la noción de conflicto y la de los movimientos por los cuales debe pasar el sujeto psíquico en estructuración, en particular respecto a la constitución de una singularidad que le permita ubicarse en el mundo en tanto sujeto. Se trata, entonces, de un sujeto que se va constituyendo a medida que va construyendo los objetos del mundo.
Más allá de todo esto, Bleichmar se plantea una serie de preguntas nuevas desde las problemáticas abordadas y… ¡conceptualiza su práctica!
Esos interrogantes la orientan a buscar no solo en la obra de Freud, sino a profundizar en los estudios de Laplanche, tomando conceptos señalados por él como puntos de partida de sus propias teorizaciones.
Una de las elaboraciones de Bleichmar que queremos resaltar y que mantiene total vigencia refiere a resolver la alternativa que en el psicoanálisis de niños se planteaba entre genetismo y estructuralismo. Cabe recordar que las nociones de estructura y génesis en psicología de la inteligencia habían sido indagadas por Piaget tempranamente, si bien en el psicoanálisis de niños esto se presentaba como disyuntiva. El aporte de Bleichmar en esto es decisivo para las prácticas, ya que contribuye a superar esa disyuntiva sin abandonar los interrogantes por la génesis ni la referencia a estructuras preexistentes, e interpretando el nodo “estructura” como universo de significancias.
Así, Bleichmar traslada el registro de lo patológico hacia una concepción de conjunto, de contexto y de la constitución del sujeto, más allá de las características de orden nosológico y terapéutico
Consideramos que no es posible condensar aquí los avances conceptuales de Bleichmar, ya que estos requieren profusos desarrollos especializados. Es por ello que nos centramos en la cronología. De este modo, solo tomamos algunos conceptos desde la originalidad de sus puntos de vista y en el momento de su elaboración.
Luego del exilio en México y del regreso a la Argentina, pudimos retomar nuestro contacto en la Facultad de Psicología (UBA). Fue así que, desde el espacio de teóricos brindados por la Cátedra II de Psicología y Epistemología Genética5, la convocamos para participar de conversatorios. Ella dictó allí conferencias magistrales sobre la universidad como lugar privilegiado para efectuar cuestionamientos sin conclusiones preconcebidas, sobre la libertad de pensar y la égida de la praxis. Compartió dichos espacios con el destacado intelectual Juan Carlos “Lito” Marín6, que también había regresado de su exilio en México.
Cabe consignar un dato anecdótico. En esos espacios de teóricos no se tomaba asistencia al alumnado, sin embargo, la capacidad del Aula Magna siempre estaba desbordada por estudiantes que se congregaban no solo en el aula mayor sino también en los pasillos y ocupaban la calle Independencia de lado a lado. Resultaba emocionante observar la masividad y constatar el entusiasmo por participar que Silvia concitaba.
Tanto ella como Lito pertenecieron a esa generación de intelectuales argentinos comprometidos con su quehacer que debieron exilarse durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Ambos regresaron al país con la apertura democrática, dejando en México lugares de reconocimiento y privilegio académico.
Más tarde, ya en el marco de la Cátedra de Psicología Educacional I7, revisamos con Silvia algunos temas educativos controversiales. Así, consideramos retrospectiva a la educación tradicional, dado que había concentrado la enseñanza en la reproducción de respuestas ya conocidas según preguntas planteadas previamente.
En nuestros diálogos nos orientamos más bien hacia una educación con visión prospectiva, es decir, aquella que procura abordar problemas que no existen en el momento de su aprendizaje. En ese sentido, el énfasis se destinaba a conocimientos más productivos que reproductivos y a pasar de la mera adquisición de información a la construcción de conocimientos.
En las discusiones propias del aquel momento acerca de las teorías de aprendizaje, acordamos que en esas teorizaciones era necesario analizar los supuestos epistemológicos subyacentes en las concepciones referidas a la naturaleza del conocimiento, a las del desarrollo intelectual y a las de la subjetividad.
Focalizamos entonces en algunos ejes, en particular, en aquello que el sujeto desea, puede y debiera (según lo demarcado por las instituciones educativas).
Respecto a aquello que el sujeto desea aprender en una determinada edad, se nos planteó el tema de la motivación y el del interés. Aunando las conceptualizaciones de Bleichmar con algunas básicas de Piaget, retomamos aquello de que el deseo de saber impulsa el aprendizaje y que en esto lo esencial es el tema de la motivación intrínseca.
En relación a lo que el sujeto puede, vimos que el concepto refería a los instrumentos intelectuales de los que este dispone. En ese sentido, afirmamos que tanto las estructuras cognoscitivas como el aparato teórico-conceptual enmarcan los aprendizajes.
Por último, al indagar las nociones vigentes respecto a lo que el sujeto debe, analizamos la dimensión del aprender como modo de enfrentarse en forma eficaz al mundo circundante y vimos que este último aspecto era el único considerado en los programas escolares. De esa manera, constatamos que los dos primeros ejes que considerábamos importantes ni siquiera eran mencionados.
Quiero destacar que Silvia tuvo una interlocución privilegiada con Carlos Schenquerman en multiplicidad de temas; en particular, recuerdo significativas consideraciones sobre el paradigma indiciario en Freud.
Por mi parte, yo había tomado contacto con ese paradigma a través de las investigaciones realizadas en México por Elsie Rockwell, en base a los aportes de Carlo Ginzburg.
En esas dos vertientes se destacaba una trama metodológica común que implicaba la búsqueda de lo cualitativo, lo singular, la historicidad de los procesos en las prácticas y sus filiaciones. Así, para la comprensión de la realidad escolar, procuramos ampliar nuestras formas de pensar; poner en cuestión aquello que se estudia, revisar los fundamentos con los que miramos el mundo social e interrogarnos acerca de las categorías que usamos y de qué manera algunas de ellas pueden encubrir o invisibilizar aspectos nodales.
En esos años, Adriana Puigróss 8 nos convocó a ambas, junto al biólogo Alberto Kornblihtt, para participar de reuniones en el Honorable Congreso de la Nación, con el propósito de discutir insumos de investigación académica relevantes para el trabajo legislativo. El equipo de la Dra. Puigróss planteaba una serie de preocupaciones que tenían connotaciones teóricas, políticas y sociales. Con ese equipo dialogamos, compartimos sesiones prolongadas y el diseño de documentos base para la elaboración de proyectos desde la comisión de Educación.
Tomando en cuenta las conceptualizaciones compartidas en todos esos trabajos y en el marco de plan de estudios vigente en la Facultad de Psicología (UBA) fue que convocamos a Silvia Bleichmar al Programa de Maestría en Psicología Educacional para el diseño y dictado del seminario “Subjetividad y Aprendizaje”, que luego fuera aprobado sin modificaciones por la Comisión Académica9.
Los temas de dicho seminario se centraron en cinco ejes:
Los orígenes de la simbolización.Pensamiento, inteligencia, conocimiento.Tiempo y espacio en la constitución del aparato psíquico.De la representación a la inteligencia.El proceso de producción simbólica.En la actualidad, considero que ese seminario, lejos de ser un mero curso de posgrado, contiene los elementos centrales de las problemáticas que aborda, hasta el punto que podría ser considerado no solo como una vía de acceso a la obra de Bleichmar, sino como una clave de su lectura. Los supuestos epistemológicos que subyacen en sus producciones van a la par de una interrogación constante para una elaboración conceptual que evita todo reduccionismo.
Cabe mencionar que en esa primera maestría de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Silvia Bleichmar dictó los contenidos con total generosidad y dedicación, sin la intención de hacer escuela… ¡si bien la hizo! En particular, apartándose de las hegemonías conceptuales, permitiéndose redefinir ejes con extraordinaria sensibilidad en función de problemas y acerca del sufrimiento psíquico.
El vínculo afectivo que Bleichmar era capaz de generar, la curiosidad epistémica que transmitía, su sagacidad, su lucidez, la fuerza de sus argumentaciones y el fino sentido del humor que desplegaba transformaron esos seminarios en gratos espacios en los que se producía un ámbito de discusión prolífico… ¡y se construían conocimientos! Allí surgieron novedosos interrogantes que daban curso a una multiplicidad de aprendizajes, más allá de los académicos y los profesionales.
Es indudable que Silvia Bleichmar deja huellas: su lectura nos cambia y su praxis nos interpela.
NOTAS
1. Dado que la Maestría en Psicología Educacional fue la primera maestría de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y que hasta entonces la organización de posgrado solo refería a cursos, ideamos un apoyo logístico conceptual. Así, durante las cohortes comprendidas entre 1997- 2007 bajo mi dirección, este seminario contó con el apoyo de docentes de nuestra Cátedra de Psicología Educacional I. Quiero agradecer y destacar el compromiso de las personas involucradas en esos acompañamientos. Según su desempeño secuencial ellas fueron: Dra Carolina Scavino (psicóloga), Mag Marcela Ferreyra (psicóloga que cursara su maestría en psicoanálisis en México), Mag Emilse Diment (psicopedagoga) y Mag. Mariela Regatky (psicóloga). Cada una de ellas acompañó a dos cohortes de maestrandos como colaboradora docente de este seminario. En función de la diversidad de recorridos del alumnado en temas de psicoanálisis, Silvia Bleichmar organizó un equipo adjunto para lecturas guiadas. Ese tutorial estaba integrado por los psicólogos Facundo Blestcher, Marina Calvo y Ariel Viguera. Nuestro reconocimiento para ellos tres, que tanto colaboraron con el seguimiento y análisis de lecturas bibliográficas.
2. Maestría que propuse y dirigí durante diez años en la Facultad de Psicología (UBA).
3. Este fue un año providencial, ya que tuve la oportunidad de conocer en CINVESTAV a Elsie Rockwell y a Emilia Ferreiro, quien luego me convocó para trabajar en su equipo de investigación sobre procesos de alfabetización.
4. En nuestras prácticas cotidianas de consultorio atendimos casos del exilio uruguayo, chileno y argentino.
5. Materia inicial de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de la cual fui titular durante una década.
6. Juan Carlos Marín formó parte del equipo que fundó la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y, además, fundó allí el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales.
7. Cátedra de la Facultad de Psicología (UBA), en la que obtuve la titularidad por concurso en septiembre de 1995 y donde ejercí durante más de veinte años.
8. A quien conocimos en México, porque ella también estaba allí exilada.
9. Este seminario también incluyó doctorandos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bajtin, M. (2000). Yo también soy (Fragmentos sobre el otro). Taurus.
Bleichmar, S. (1981). Para repensar el psicoanálisis de niños. En Trabajo del psicoanálisis. Vol. I. N° 1.
Bleichmar, S. (1982). Notas para el abordaje de la constitución de la inteligencia en psicoanálisis. En Trabajo del psicoanálisis. Vol. I. N° 2.
Bleichmar, S. (1984). En los orígenes del sujeto psíquico. Del mito a la historia. Amorrortu.
Bleichmar, S. (1999). Clínica psicoanalítica y neogénesis. Amorrortu.
Bleichmar, S. (2009). Inteligencia y simbolización. Una perspectiva psicoanalítica. Paidós.
Ferreiro, E. (1999). Vigencia de Jean Piaget. Siglo XXI.
Ginzburg, C. (1983). Señales. Raíces de un paradigma indiciario.En A. Gargani (comp.). Crisis de la razón. Nuevos modelos en la relación entre saber y actividades humanas. Siglo XXI.
Ginzburg, C. (1989). Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia. Gedisa.
Ginzburg, C. (1994). El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI. Muchnick.
Ginzburg, C. (2010). El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio. FCE.
Laplanche, J. (1982). El inconsciente y el ello. En Trabajo del Psicoanálisis Vol. 2, N° 4.
Piaget, J. y García, R. (1982). Psicogénesis e Historia de la Ciencia. Siglo XXI.
Rockwell, E. (1995). De huellas, bardas y veredas. En E. Rockwell (coord). La escuela cotidiana. FCE
Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos. Paidós.
Thom, R. (1991). Saliencia y pregnancia. En R. Dorey; C. Castoriadis; E. Enriquez, R., Thom et al. El inconciente y la ciencia. Amorrortu.
Clase 1
LOS ORÍGENES DE LA SIMBOLIZACIÓN
El primer ítem del programa es “Los orígenes de la simbolización”, que dividiremos en dos clases: “Un pensamiento que antecede al sujeto. De la adaptación a la representación” y “Los primeros tiempos de la vida psíquica. Orígenes y simbolización”.
Para el primer punto trabajaremos con la siguiente bibliografía: el primer capítulo de mi libro La fundación de lo inconciente, y el Proyecto de psicología, de Freud, que está en el Tomo I de sus Obras Completas. Este no es solamente un texto complejo que abre muchas cuestiones, sino que también es enrevesado, en muchos aspectos, porque Freud está luchando por instalar un campo nuevo en el interior de conceptos anteriores, con lo cual produce como una sensación de ser un libro del siglo XIX pero, al mismo tiempo, hay tres o cuatro elementos que son únicos en todo Freud y que sirven para pensar las cuestiones del pensamiento, la inteligencia y la relación perceptual con el objeto.
También, de los Trabajos sobre metapsicología de Freud que están en el volumen XlV de las Obras Completas, leeremos Lo inconciente1 y el texto de La represión2. Esta es la bibliografía obligatoria, junto con Nuevos fundamentos para el psicoanálisis 3, de Laplanche.
Me interesa mucho que los problemas que estamos discutiendo sean sometidos a la prueba personal. Esto quiere decir que el nivel de contradicción que plantea un texto produce en el lector diversos niveles de perplejidad, de disociación, de negación, con los que ustedes se encontrarán a medida que trabajen. Cuesta mucho tolerar la contradicción del texto. La fantasía que dejó el positivismo es que la contradicción es un error, con lo cual, sentimos que el autor es un idiota o que se equivocó el traductor.
El concepto es la forma con la cual se va cercando el objeto; en la medida en que uno trabaja con un objeto complejo, que se va manifestando de distintas formas, este tiene que ser cercado en sus propias contradicciones; la contradicción está en la cosa misma.
El proceso de la captura del objeto es un proceso en contradicción. Tengan en cuenta, además, que la obra de Freud es altamente contradictoria, atravesada por un conjunto de revoluciones intrateóricas con las que él, al menos, tuvo el criterio científico de ir marcando las transformaciones, algo que no es tan común en la mayoría de los autores psicoanalíticos. En general, muchos avanzan en la constitución del sistema sin plantearse qué ha quedado atrás y qué han transformado por razones teóricas o a partir de los fracasos producidos en las teorías.
UN PENSAMIENTO QUE ANTECEDE AL SUJETO
¿Qué quiere decir “un pensamiento que antecede al sujeto”? ¿Qué sería esta idea de un pensamiento no pensado por ningún sujeto? ¿Qué materialidad y qué estatuto tiene este pensamiento? Me refiero al que se produce en la vida psíquica antes de que haya un sujeto capaz de apropiarse de él. Es decir que el sujeto recibe pensamientos que no provienen de afuera, sino de una parte de sí mismo, que tampoco es el adentro de la subjetividad. Es parte de esa lucha que se libra toda la vida por apropiarse de aquellos pensamientos que aparecen y que uno no siente que le pertenezcan totalmente.
Creo que el psicoanálisis es la posibilidad de que un sujeto se adueñe de sus propios pensamientos, en la medida en que estos son vividos como extraños. Al respecto, hay una serie de prejuicios de los psicoanalistas, instalados por la reabsorción del psicoanálisis como una teoría del sujeto. Estos pensamientos no son de otro sujeto, son parasubjetivos, si nos centramos en la idea de que la subjetividad es aquello del orden del sujeto y no del orden del conjunto del aparato psíquico.
Psiquismo no es lo mismo que subjetividad, a tal punto que hay un modo de funcionamiento psíquico que es parasubjetivo, que está por fuera del sujeto.
El aparato psíquico comprende una parte en la que el sujeto se reconoce como “enunciable” y como “siendo” –en el sentido filosófico–, y otra parte que es un conjunto de pensamientos, de representaciones, cuya cualidad es la de tener una materialidad –una realidad psíquica, como diría el psicoanálisis– que no es necesariamente subjetiva, porque no hay nadie que la piense, sino que es del orden de un pensamiento no pensado por un sujeto.
Este concepto va a ser el eje de nuestro trabajo. Esto marca la diferencia con una posición en la cual se resubjetiviza el inconciente como otro que uno tendría adentro, entonces, por ejemplo, cuando uno ama a alguien se enuncian cosas espantosas como “en realidad, usted lo odia”. Un error, ya que la ambivalencia es el efecto del amor y del odio, no es que yo amo u odio de manera unívoca mientras otro adentro mío desea lo contrario. Es que hay representaciones dentro de mí que llevan a que yo pueda odiar al objeto que amo o amar al objeto que odio. Con esto quiero decir que el inconciente no es el reverso del sujeto atravesado por otro sujeto, no es del orden de la subjetividad ni tampoco es una segunda conciencia: es del orden de la materialidad psíquica y es incapaz de conocer.
Entonces, está lo psíquico como diferente de la subjetividad y la subjetividad como una parte de lo psíquico; pero tengan en cuenta también que en la producción del sujeto se integran una serie de variables que no son solo aquellas que conforman el psiquismo, sino que constituyen también el sujeto social. Con lo cual, la subjetividad está determinada por una serie de variables relacionadas con lo psíquico, pero también con elementos vinculados con la producción social de sujetos.
Con esto me refiero a que yo no trabajo con la producción de la subjetividad –como lo hace mucha gente en intersección con la Sociología, la Filosofía y la Política– sino con la producción del psiquismo.
La subjetividad determinada desde el punto de vista de una propuesta psicoanalítica nos conduce a ver que sus condiciones no son solamente un problema de la producción psíquica; de ahí surge la cuestión de la articulación y de la diferenciación que plantearemos entre problemas de aprendizaje y problemas de inteligencia.
El problema de aprendizaje no es una cuestión del sujeto psíquico –aunque puede serlo– sino un problema de intersección de variables. Puede haber problemas de aprendizaje porque el sistema escolar no funciona… y nosotros no tenemos nada que ver con eso: es un tema para que se ocupen de él los planificadores de educación. Puede haber un problema de aprendizaje como síntoma, porque existe una inhibición para aprender algo. Pero cuando hay un problema general del funcionamiento psíquico, lo que se plantea son sus consecuencias en el aprendizaje o un trastorno en la inteligencia. Las consecuencias del fracaso en la producción de la inteligencia no dan por resultado solamente un trastorno de aprendizaje, sino uno general del funcionamiento psíquico.
Entonces, por un lado tenemos subjetividad y, por el otro, pensamiento que antecede al sujeto.
El sujeto nos queda del lado del yo, como aquel que enuncia y se reconoce como siendo; el sujeto es aquel que, sabiendo que conserva una continuidad en el tiempo, mantiene una supuesta apropiación de su discurso. Cuando digo “una supuesta apropiación de su discurso”, no desconozco el hecho de que el sujeto cree hablar cuando, en realidad, su lenguaje es innombrable en el mundo visible. Pero sabe que está hablando y esto es muy diferente a ser hablado. El que habla ha metabolizado y reducido un discurso propio que es efecto de una posición subjetiva en la cual fue emplazado.
Cuando hablamos de representación, no desconocemos que hay mecanismos, modos de funcionamiento cerebrales, etcétera. El contenido representacional no es innato, como tampoco es la delegación de lo somático en lo psíquico. Con esto, tomo partido en el interior del psicoanálisis por aquellas concepciones del mismo Freud –porque él plantea posiciones contradictorias– que propondrían que la representación, la idea de representante-representativo pulsional, se vincula con el aspecto… Tengan en cuenta que la pulsión es un concepto límite (representante de lo somático en lo psíquico), con lo cual el aspecto constituyente que tiene que ver con el objeto no determina el carácter de esta representación.
En el Capítulo VII de La interpretación de los sueños