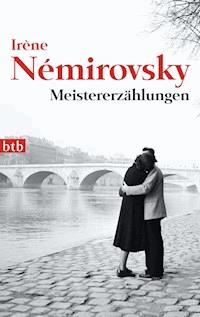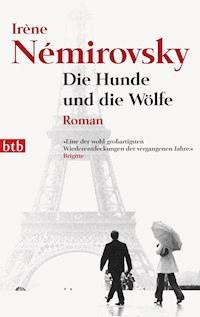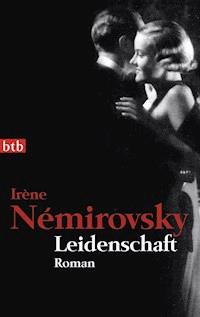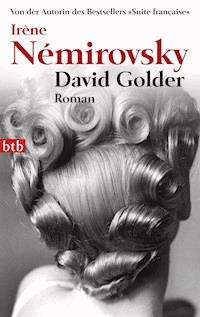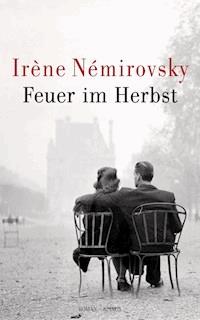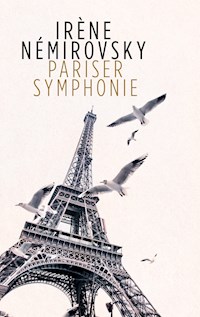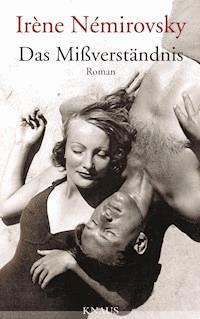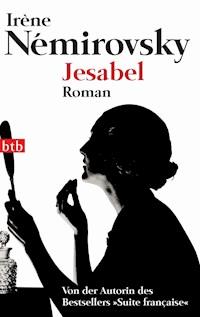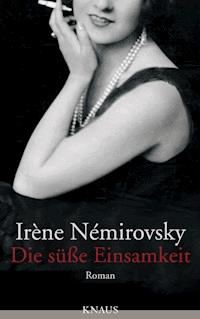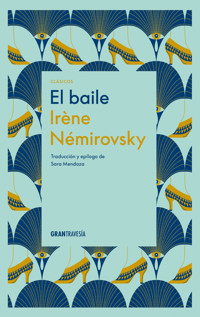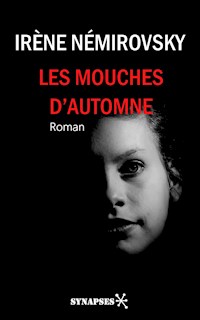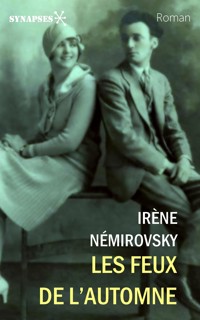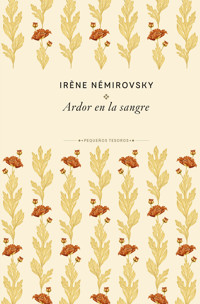
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pequeños tesoros
- Sprache: Spanisch
Descubierto en el IMEC (Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine) por los biógrafos de Némirovsky, el manuscrito de esta novela había permanecido olvidado entre los papeles de su editor de la época. Novela intimista y conmovedora, su hallazgo ha servido para confirmar a Irène Némirovsky como una de las figuras más destacadas de la literatura del siglo XX en Europa. «El ardor de la sangre es otro de los hermosos legados de Irène Némirovsky: la última novela inédita, el último milagro de una obra magistral». DIARIO LE FIGARO
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Índice
Capítulo I
PEQUEÑOS TESOROS DE LA LITERATURA
Título original: Chaleur du sang
Autora: Irène Némirovsky
© 2023 RBA Coleccionables, S.A.U.
© 2023 RBA Editores Argentina, S.R.L.
© de la traducción: Juan Vivanco Gefaell, 2023.
Ilustración de cubierta: Cristina Serrat
Diseño de cubierta y de interior: Luz de la Mora
Realización editorial: Editec Ediciones
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: enero de 2026
REF.: OBEO024
ISBN: 979-13-7031-106-3
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
En 1941, tras la ocupación nazi de París y debido a su
condición de judía, Irène Némirovsky y su familia se
vieron obligados a huir de la capital francesa y refugiarse
en Issy-l’Evêque, un pequeño pueblo de la Borgoña, que
sirvió de inspiración a la autora para ambientar esta fábula
sobre el peso de los secretos, la herencia y la fatalidad,
y su efecto devastador en la esencia mojigata, mezquina
y monótona de la vida de provincias.
Silvio, el narrador de esta historia, guarda celosamente
algunos sucesos del pasado que parecían sepultados,
y que resurgen de manera inesperada cuando un
crimen quiebra la placidez de esta comunidad rural.
Los primeros capítulos de esta cautivadora novela fueron
descubiertos entre los papeles de Némirovsky por sus hijas,
quienes los ocultaron tras la deportación de sus padres a
Auschwitz. No fue hasta 2005 que los archivos recuperados
fueron depositados en el Institut Mémoires de l’Édition
Contemporaine, donde los biógrafos de la escritora hallaron
el resto del manuscrito, lo que permitió completar
y dar a conocer esta obra inédita de la autora.
A Olivier Rubinstein,
esta última novela de mi madre,
a quienes la descubrieron,
Olivier Philipponnat y Patrick Lienhardt,
y a todos los que se han involucrado
en este Ardor en la sangre.
DENISE EPSTEIN
CAPÍTULO I
Bebíamos un ponche suave, como cuando era joven. Estábamos sentados delante del fuego, mis primos Érard, los niños y yo. Era un atardecer de otoño, carmesí sobre los campos arados empapados de lluvia; el poniente en llamas presagiaba un ventarrón para el día siguiente; los cuervos graznaban. En este caserón helado el aire sopla por todos lados con el sabor acre y afrutado que tiene en esta estación. Mi prima Hélène y su hija Colette tiritaban bajo los chales de cachemir de mi madre que les había prestado. Como siempre que vienen a verme, me preguntaban cómo me las arreglaba para vivir en esta pocilga, y Colette, que está a punto de casarse, me cantaba las alabanzas del Moulin-Neuf, donde va a vivir a partir de ahora y «donde espero verlo a menudo, primo Silvio», decía. Me miraba con conmiseración. Soy viejo, pobre, estoy soltero; vivo recluido en una casa de labranza, en lo más profundo del bosque. Saben que he viajado, que he fundido mi herencia; hijo pródigo, cuando volví a mi tierra natal hasta el becerro cebado había muerto de viejo después de esperarme en vano mucho tiempo. Mis primos Érard, comparando para sus adentros su suerte con la mía, seguramente me perdonaban todo el dinero que les había pedido prestado sin devolvérselo, y repetían con Colette:
—Aquí vives como un salvaje, querido. Tendrías que irte a vivir con la pequeña cuando empiece el buen tiempo y se haya instalado en la nueva casa.
Pero también paso mis buenos ratos, aunque no lo crean. Hoy estoy solo; ha caído la primera nevada. Esta comarca, en el centro de Francia, es agreste pero rica. Cada cual vive en su casa, en su finca, desconfía del vecino, cosecha su trigo, cuenta sus ahorros y no se preocupa de nada más. No hay castillos, no hay visitas. Aquí reina una burguesía todavía muy cercana al pueblo, que apenas ha salido de él, de sangre pletórica y apegada a todos los bienes de la tierra. Mi familia cubre la comarca con una red extensa de Érards, Chapelins, Benoîts y Montrifauts. Son granjeros ricos, notarios, funcionarios, terratenientes; viven en casonas aisladas, construidas lejos del pueblo, defendidas por grandes puertas toscas, con cerrojo triple, como las de las cárceles, precedidas por jardines llanos y casi sin flores: solo unas hortalizas y unos frutales en espaldera para que produzcan más. Los salones, atestados de muebles, siempre están cerrados; la vida se hace en la cocina para ahorrar calefacción. No me refiero a François y Hélène Érard, por supuesto; no conozco ninguna casa más agradable ni acogedora, ningún hogar más íntimo, más alegre y cálido. Pese a todo, para mí no hay nada mejor que las veladas en que la soledad es completa; mi criada, que duerme en el pueblo, encierra las gallinas y va de camino a casa. Oigo el ruido que hacen sus zuecos mientras se aleja. Me quedo con mi pipa, mi perro entre los pies, las carreras de los ratones en el desván, el chisporroteo del fuego, sin periódicos, sin libros, solo una botella de tinto que se va templando junto a los morillos.
—¿Por qué le llaman Silvio, primo? —pregunta Colette.
Le contesto:
—Una bonita mujer que se enamoró de mí y decía que parecía un gondolero, porque entonces, hace treinta años, yo llevaba bigote imperial y pelo negro, me cambió mi nombre de pila por el de Silvio.
—Pues no, usted lo que parece es un fauno —dice Colette—, con esa frente tan amplia, esa nariz respingona, esas orejas puntiagudas y esos ojos risueños. Silvestre, el hombre de los bosques, le pega mucho.
De todos los hijos de Hélène, Colette es mi preferida. No es que sea guapa, pero tiene lo que más me gustaba en las mujeres cuando era joven: fuego. Sus ojos también son risueños, al igual que su gran boca; el cabello negro es fino y sus ricitos sobresalían del chal con el que se había cubierto la cabeza, porque se quejaba de una corriente en la nuca. Dicen que se parece a Hélène cuando era joven. Pero yo no me acuerdo. Desde que nació su tercer hijo, el pequeño Loulou, que ahora tiene nueve años, Hélène ha engordado, y la mujer de cuarenta y ocho años y piel suave y deslucida suplanta en mi memoria a la Hélène veinteañera que conocí. Ahora tiene un aire de placidez feliz y tranquila. Esta velada en mi casa era una visita de presentación oficial para que conociera al prometido de Colette, Jean Dorin, de los Dorin del Moulin-Neuf, molineros de padre a hijo. Un hermoso río, verde y espumoso, corre al pie de ese molino. Yo iba allí a pescar truchas cuando Dorin padre aún vivía.
—Nos servirás buenos platos de pescado, Colette —dije.
François, el marido de Hélène, rechaza mi ponche: solo bebe agua. Tiene una perilla gris afilada y fina, y se la acaricia suavemente con la mano.
—No echarás de menos el mundo cuando te hayas ido; o, más bien, cuando él te haya dejado, como ha hecho conmigo… —le comento, porque a veces tengo la impresión de que la vida, como un mar demasiado bravo, me ha arrojado a una triste orilla, como a una vieja barca todavía sólida pero despintada por el agua y corroída por la sal—. Como no te gustan ni el vino, ni la caza, ni las mujeres, no extrañarás nada.
—Echaré de menos a mi mujer —dijo él sonriendo.
Fue entonces cuando Colette se sentó junto a su madre y le espetó:
—Mamá, cuéntame cómo os hicisteis novios papá y tú. Nunca me has hablado de tu boda. ¿Por qué ? Sé que fue una historia novelesca, que llevabais mucho tiempo enamorados… Nunca me lo has contado. ¿Por qué?
—Porque tú no me lo has preguntado.
—Pero te lo pregunto ahora.
Hélène se defendía riendo:
—No es asunto tuyo —decía.
—No quieres decírmelo porque te da vergüenza delante de todos; pero por el primo Silvio no puede ser: seguro que lo sabe todo. ¿Es por Jean? Pero mañana será tu hijo, mamá, y tiene que conocerte como te conozco yo. ¡Me encantaría que él y yo viviéramos como tú con papá! Estoy segura de que nunca os habéis peleado.
—No es por Jean —dijo Hélène—, sino por esos bobalicones —y señaló a sus hijos con una sonrisa.
Estaban sentados en el suelo y tiraban piñas al fuego; tenían los bolsillos llenos; las piñas restallaban entre las llamas con un chasquido vivo y claro. Georges y Henri, que tienen quince y trece años, replicaron:
—Por nosotros puedes contarlo, no te cortes. Vuestras historias de amor no nos interesan —dijo con desdén Georges, con esa voz que le estaba cambiando.
Y Loulou, el pequeño, se había quedado dormido.
Pero Hélène negaba con la cabeza y no quería hablar. El prometido de Colette intervino tímidamente:
—Ustedes son una pareja modélica. Espero que también… algún día, claro está… nosotros…
Farfullaba. Parece buen chico; tiene facciones finas, suaves, ojos bonitos e inquietos de liebre. Es curioso que Hélène y Colette, madre e hija, hayan buscado como marido al mismo tipo de hombre, sensible, delicado, casi femenino, fácil de manejar y, al mismo tiempo, reservado, huraño, casi púdico. ¡Caray, qué distinto era yo! Les observaba a todos. Estaba un poco apartado. Habíamos comido en el cuarto de estar, que es la única estancia habitable de mi casa, junto con la cocina; yo dormía en una especie de buhardilla, en el desván. El cuarto de estar siempre es un poco sombrío y aquella tarde de noviembre estaba tan oscuro que, a medida que el fuego iba apagándose, lo único que se veía eran los grandes calderos y los viejos calientacamas colgados de la pared, que al ser de cobre captaban el menor resplandor. Cuando se reavivaban las llamas, iluminaban rostros plácidos, sonrisas benevolentes, la mano de Hélène con su anillo de oro acariciando los rizos del pequeño Loulou. Hélène llevaba un vestido azul con lunares blancos. El jersey de cachemira estampado de mi madre le cubría los hombros. François estaba sentado a su lado y ambos contemplaban a los niños, a sus pies. Quise volver a encender mi pipa y para ello saqué del fuego un trozo de madera encendido, que proyectó su fulgor sobre mi cara. Supongo que no era el único que observaba lo que ocurría a mi alrededor y que Colette también estaba ojo avizor, porque de repente exclamó:
—¡Qué expresión tan socarrona tiene, primo Silvio! Lo he notado muchas veces.
Luego, volviéndose hacia su padre:
—Sigo esperando el relato de vuestros amores, papá.
—Voy a contar —dijo François— mi primer encuentro con vuestra madre. Vuestro abuelo vivía entonces en el pueblo. Como sabéis, se había casado dos veces. Vuestra mamá era fruto del primer matrimonio, y su madrastra, por su lado, tenía una hija, también de un primer marido. Lo que no sabéis es que pensaban casarme con esa chica, es decir, la hermanastra de vuestra madre.
—Anda, qué gracia —dijo Colette.
—Pues sí, ya veis lo que son las cosas. Entro por primera vez en esa casa, a remolque de mis padres. Me encaminaba al matrimonio como un perro apaleado. Pero mi madre estaba empeñada en darme un futuro, la pobre, y a fuerza de súplicas había obtenido esa entrevista que no me comprometía a nada, como quiso dejar claro. Entramos. Imaginaos el más adusto, el más frío de los salones provincianos. Encima de la chimenea había dos hachones de bronce que representaban las llamas del Amor; todavía los recuerdo con espanto.
—¡Yo también! —dijo Hélène riendo—. Esas llamas heladas e inmóviles en aquel salón que no se calentaba nunca tenían un significado simbólico.
—La segunda esposa de vuestro abuelo, no os lo voy a ocultar, tenía un carácter…
—Calla —dijo Hélène—, está muerta.
—Por suerte… Pero vuestra madre tiene razón: paz a los muertos. Era una señora muy corpulenta y pelirroja, con un gran moño rojo y la tez muy clara. Su hija parecía un nabo. Durante todo el tiempo que duró mi visita esa infeliz no dejó de cruzar y separar sobre las rodillas unas manos hinchadas de sabañones, y no dijo esta boca es mía. Era invierno. Nos sirvieron seis galletas en un platito y unos bombones pasados. Mi madre, que era friolera, no paraba de estornudar. Yo acorté lo que pude la visita. Y entonces, cuando por fin salimos de la casa, había empezado a nevar y vi a los niños que volvían de la escuela cercana y, entre ellos, corriendo y resbalando en la nieve, calzada con grandes zuecos de madera, vestida con una esclavina roja, con el pelo negro revuelto, las mejillas coloradas y nieve en la punta de la nariz y las pestañas, a una niña que entonces tendría trece años. Era vuestra mamá: huía de unos chicos que le tiraban bolas de nieve a la cabeza. Cuando estaba a dos pasos de mí, se volvió, cogió un poco de nieve con las dos manos y la lanzó riendo; y luego, como tenía un zueco lleno de nieve, se lo quitó y se quedó de pie en el umbral saltando a la pata coja, con el pelo negro cubriéndole la cara. Después de dejar atrás ese salón glacial y a esa gente tan envarada, no os imagináis lo viva y seductora que me pareció esa niña. Mi madre me dijo quién era. Fue en ese momento cuando decidí que me iba a casar con ella. Sí, reíos, chicos. Más que un deseo o un capricho fue una especie de visión. Me la imaginé más adelante, pasados unos años, saliendo de la iglesia a mi lado, mi mujer. Ella no era feliz. Su padre estaba viejo y enfermo; su madrastra la descuidaba. Me las arreglé para que mis padres la invitaran a casa. Le ayudé con los deberes; le presté libros; organicé meriendas campestres y fiestas solo para ella. Que no sospechaba nada…
—Que te crees tú eso —intervino Hélène, y bajo las canas sus ojos brillaron con picardía y sus labios esbozaron una sonrisa muy juvenil.
—Me marché a estudiar a París; no se pide en matrimonio a una chiquilla de trece años. De modo que me fui diciéndome que volvería al cabo de cinco años y pediría su mano, pero ella se casó con diecisiete años; se casó con un hombre muy cabal, solo que mucho mayor que ella. Se habría casado con cualquiera con tal de huir de su madrastra.
—Al final —dijo Hélène— se había vuelto tan roñosa que solo teníamos un par de guantes para mi hermana y para mí. Se suponía que debíamos turnarnos para ponérnoslos cuando íbamos de visita. En realidad mi madrastra se las arreglaba para castigarme cada vez que debíamos salir y era su hija la que se los ponía, unos guantes de cabritilla acharolada preciosos. Me daban tanta envidia que la posibilidad de tener unos iguales para mí, para mí sola, cuando estuviera casada, hizo que me decidiera a decir que sí al primero que me pidió en matrimonio y que no me quería. Qué tonta es una cuando es joven…
—Me llevé un disgusto tremendo —dijo François— y, a mi regreso, cuando vi a la joven encantadora y un poco triste en que se había convertido mi amiguita, sentí pasión por ella… Ella, por su parte…
Calló.
—¡Ahí va, se han puesto colorados! —exclamó Colette batiendo palmas mientras miraba ora a su padre, ora a su madre—. ¡Venga, soltadlo todo! Es ahí donde empieza el romance, ¿a que sí? Hablasteis, os entendisteis. Él se marchó otra vez, con el corazón encogido, porque tú no eras libre. Esperó fielmente y, cuando enviudaste, regresó y se casó contigo. Vivisteis felices y tuvisteis muchos hijos.
—Pues sí, es justo así —dijo Hélène—, pero, Dios mío, antes de eso ¡cuántos disgustos, cuántas lágrimas derramadas! ¡Todo parecía tan difícil de arreglar, tan imposible! Qué lejos ha quedado todo… Cuando murió mi primer marido vuestro padre estaba de viaje. Pensé que se había olvidado de mí, que no iba a volver. Cuando se es joven no se tiene paciencia. Cada día que pasa es un día perdido para el amor, eso te destroza. Al final volvió.
Fuera ya era noche cerrada. Me levanté y cerré los grandes postigos de madera maciza que emiten un sonido lúgubre gimiendo en el silencio. Ese ruido les sobresaltó y Hélène dijo que era hora de volver a casa. Jean Dorin se levantó obedientemente para ir a buscar los abrigos de las mujeres, que estaban en mi cuarto. Oí que Colette preguntaba:
—Mamá, ¿y tu hermanastra? ¿Qué fue de ella?
—Murió, cielo. No sé si recuerdas que hace siete años tu padre y yo fuimos a un entierro en Coudray, en Nièvre. Era la pobre Cécile.
—¿Era tan mala como su madre?
—¿Ella? ¡Oh, no, pobrecita! No había mujer más dulce y complaciente. Me quería con ternura y yo la correspondía. Fue una verdadera hermana para mí.
—Qué raro que nunca viniera a vernos…
Hélène no contestó. Colette le hizo una pregunta más; su madre tampoco contestó. Al final, ante la insistencia de Colette, la madre dijo:
—Oh, eso es agua pasada —y su voz sonó extraña, alterada y lejana a la vez, como si hablara en sueños.
Entonces el novio volvió con los abrigos y salimos. Acompañé a mis primos. Viven a cuatro kilómetros de aquí, en una casa preciosa. Íbamos por un camino estrecho y embarrado, los chicos delante, con su padre, luego lo novios y detrás Hélène y yo.
Hélène me hablaba de los jóvenes: