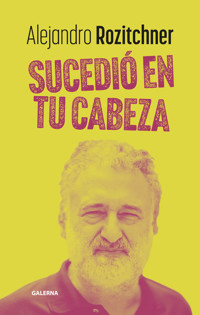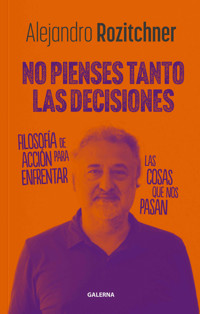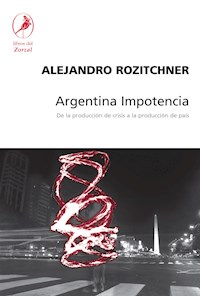
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Si queremos un país distinto lo tenemos que hacer nosotros, no puede culparse a otro, no sirve el juego de la denuncia si no está acompañado por la acción y la participación. La queja y el escepticismo -el pasatiempo principal del argentino- se muestran como lo que son: cómplices de lo peor. Ésta es más la causa del mal que su consecuencia." En Argentina Impotencia, Alejandro Rozitchner invita al lector a nutrirse de perspectivas de distintos orígenes (desde Nietzsche hasta Osho, pasando por José de San Martín) para acceder a un pensamiento afirmativo que consiga transformar el presente nacional.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alejandro Rozitchner
Argentina Impotencia
De la producción de crisis a la producción de país
Rozitchner, Alejandro
Argentina impotencia : de la producción de crisis a la producción de país . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-599-371-6
1. Política Argentina. 2. Ensayo. I. Título.
CDD 320.982
Fotografía de tapa: Pablo Galarza
Diseño: Ixgal
© Libros del Zorzal, 2002
Buenos Aires, Argentina
Libros del Zorzal
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de Argentina Impotencia, escríbanos a:
www.delzorzal.com.ar
a Marcos Koremblit
Índice
1. Nuestro logro, el desastre | 7
2. Hay que pensar de nuevo | 10
3. Nietzsche o la realidad del poder | 16
4. Nuestro derecho a quejarnos | 23
5, Alrededor de San Martín | 27
6. Construir poder | 38
7. Osho y la celebración | 41
8. La anticrítica o la crítica de la crítica | 48
9. Bataille y el principio de la pérdida | 53
10. Deseo y melodrama | 62
11. No todo lo que pasa es malo | 72
12. La plasticidad del mundo | 75
13. Proyectos, ambición y osadía | 85
14. El individuo, eje de la reconstrucción | 92
Bibliografía y agradecimientos | 94
Interesado lector: el tema de este libro –nuestra crisis y su posible superación– es lo bastante complejo como para que el trabajo de pensarlo sea hecho en común. Algunas de las ideas expuestas están logradas, otras son puntos de vista que hay que procesar. En el puchero donde se cocina el país hay que meter muchas manos.
1. Nuestro logro, el desastre
¿Y si nuestra delicadísima situación nacional no fuera una caída sino un logro? ¿Si algo nuestro, muy argentino, se estuviera satisfaciendo en este momento de desastre? ¿Es posible que suceda algo tan extraño?
No, no queremos salir de la crisis, es mentira. Decimos que nos gustaría ser un país que funcione, pero es falso, sentimos una poderosa atracción por el desastre. Hemos trabajado duramente para lograr esta sensación de abismo que hoy nos tiene hipnotizados. Durante años pusimos moneditas de angustia, escepticismo, crítica, pasividad y desconfianza en la alcancía del fracaso y por fin lo hemos conseguido: la crisis es nuestra criatura, nuestro bebé, estamos en la gloria.
Estamos realizando el ideal del tango, cumplimos con el destino fijado por nuestra miserable filosofía espontánea, esa que dice que la vida es dolor, que no se puede confiar en nadie, que ve canallez en todas las intenciones y en todos los actos, la que cree que el desencuentro es una verdad más grande que el amor, o que el mejor amor es el que no se da, el que pudo haber sido, y para la que el amor realizado es fastidio y decepción. No tenemos reparos en sentir que todo es mentira siempre, que el mundo es esencialmente engaño e ilusión; cualquier versión más esperanzada nos parece tonta o ingenua, y defendemos estas posiciones miserables como si fueran nuestra tabla de salvación. Estamos enamorados de la piedra que nos hunde, tal vez porque sentimos que hundirnos es justicia, porque no somos capaces de sentir que querer vivir es valioso y posible, porque no aceptamos la imagen de un sujeto feliz sin sentir que se trata de un egoísta o un imbécil y, en cambio, el sufriente, el caído, el decepcionado, nos parece una persona superior, meritoria. Por creerlo, producimos desgracia.
No basta con mostrarse preocupados, no sirve, tras nuestra preocupación aparente se lee entre líneas la satisfacción del fracaso, un cierto ardor de rara felicidad causada por todo lo que sale mal. Vivimos en el dominio de una fe invertida: tené confianza, vas a fracasar. No te preocupes, todo va a salir mal. El único desenlace que nos convence, la verdad última de todas las cosas, es para nosotros la frustración, la caída. Estamos hechizados por un destino triste. Fracasar nos resulta tranquilizador, significa darles la razón a los mayores, a los medios de comunicación, al sentido común, a los “inteligentes” (que saben decir de mil maneras sutiles cómo no va a andar nada de lo que se intente, pero no saben jamás decir cómo lograr algo valioso). Fracasar es adherir a una verdad trascendental que queremos más en la medida en que más nos haga sentir su rigor espantoso. Somos un país sadomasoquista, que goza sufriendo, que se realiza no pudiendo, y esto no es una operación del “poder”. El mismo “poder” es una construcción nuestra, en gran parte imaginaria, con la que nos gusta justificar nuestra dudosa impotencia, la cómoda pasividad de los que se creen gloriosos y buenos por el mero hecho de ser débiles y no querer dejar de serlo.
Si queremos pensar y entender y si queremos, mejor aun, revertir esta costumbre que nos arrastra al fondo del río de la vida, tenemos que invertir las ecuaciones que damos generalmente por ciertas. No es que estemos mal porque el país no funciona, es que el país no funciona porque estamos mal. No es que seamos escépticos porque la realidad nacional es muy difícil, es que la realidad nacional es muy difícil porque somos activos militantes del escepticismo, enamorados del fracaso. No es que estemos angustiados porque hay crisis, es que de tanto estar angustiados, de tanto apostar a la angustia como verdad de la vida, sólo sabemos engendrar crisis. No es cierto que la Argentina no produzca nada: producimos crisis y desastres. Y lo peor: parece que nos gusta, que nos gusta más que cualquier cosa, ya que no dejamos de hacerlo, ni queremos creer siquiera que para nosotros es posible vivir de otra manera.
No pensamos para inventar salidas, ni para entender. La angustia que simula pensar en nosotros busca escarbar más profundamente en el pozo para lograr un vacío que nos genere un vértigo mayor. Una falsa noción de inteligencia nos paraliza: guiados por el temor o por quién sabe qué perversión humana usamos a la conciencia para promover reparos, temores, objeciones, quejas, decepciones, análisis tremendistas que siempre tienen una razón aterradora para lograr un shock de angustia. Todas cosas que nos dan apariencia de personas nobles y preocupadas, pero que no logran nada más que redoblar la crisis. No sabríamos qué hacer con un país que mejorara, con un gobierno que pudiera algo, con una perspectiva de avance: por eso nos cuesta tanto lograrlo. Construimos imaginariamente y de manera constante el mal frente al que después nos gusta resignarnos. No estamos dispuestos a lograr ningún éxito en nuestra vida social que nos distraiga del gran fracaso que cocinamos con devoción diariamente. La crisis es nuestra religión, nuestro club, nuestro vicio.
Tal vez no sea así, o al menos no del todo. Esta visión invertida, sin embargo, expone algunas verdades que a nuestro sensato pensamiento habitual se le escapan. Es evidente que nuestra lucidez y nuestra inteligencia tienen que ser reconsideradas, ya que no tienen demasiados logros que exhibir. A no ser que nuestro paradójico logro sea la crisis. ¿Será?
2. Hay que pensar de nuevo
También el pensamiento está en un corralito. Sus barrotes son: miedo, angustia, pasividad, reproche, visión miserable de la vida, idealismo alucinado y debilidad. Es un corralito peligroso, porque pasa inadvertido. Creemos estar pensando, entendiendo, viendo los problemas a la cara, sin realmente hacerlo. La crisis hace evidente que algo se nos escapa, que nuestro pensamiento, tanto como nuestra acción, no logra dar con una versión suficiente del país, con una que sea productiva y nos permita proyectarnos en una sociedad con vida, deseo y futuro. Hay que pensar de nuevo, salir del corralito mental, volver a mirar, hacerlo con otras ideas. Es probable que tengamos una noción muy desenfocada de qué es la vida, de qué cosas son posibles y cuáles no, de cuáles son las formas en las que se construye una realidad deseada. Las realidades se construyen, no vienen dadas. Una comunidad que no logra ser productora de su plenitud termina en cambio produciendo su fracaso.
La visión que expongo –la que supone que este desastre es nuestra producción y no algo que se nos haya venido encima accidentalmente, pese a nosotros– sugiere una causalidad rara, que a primera vista parece imposible. ¿Acaso quien perdió su trabajo lo hizo porque prefería pasar hambre? Hay muchos casos en los que no es posible señalar la forma en la que una persona produce su infelicidad, y resulta obvio que las circunstancias la colocan en una situación muy difícil de remontar. No se trata de culpar al que no pudo hacer otra cosa, no se trata de culpar a nadie. El mismo proceso de culpar, que cultivamos con ardor, es un uso mal encaminado de nuestra fuerza. Alivia, pero no ayuda. Más importante es en cambio pensar, averiguar, comprender, de qué manera incluso el que se cree al margen de esta producción nacional de crisis, incluso el que más la padece, hizo su aporte en ella. Es el único camino para que podamos desmontar esos mecanismos y hacer otra cosa.
No es tan raro pensar que una crisis sea secreta o inconscientemente deseada. A nivel individual la idea resulta más familiar. Eso es la neurosis, y el psicoanálisis nos enseñó a entenderla: cómo puede uno estar generando justamente lo que no quiere, su situación más temida. El problema es que nuestra crisis es la producción colectiva de una comunidad. El nosotros que es difícil de aceptar o de entender, el que parece inadecuado en las formulaciones que planteo, es el sujeto plural que es necesario convocar, el que debe recrearse y ponerse en juego si queremos lograr otra cosa. Ese “nosotros” es la patria, el país, la nación. ¿Acaso queremos todos lo mismo, participamos todos de igual manera de esta creación de desastres? No, pero sale de nosotros un promedio de acción, en el que se suman las actitudes y producen un sentido. Este nosotros puede resultar extraño pero es inevitable, porque es el que nos va a permitir elaborar una acción comunitaria que tienda hacia el futuro. Puede sonar ingenuo, como ingenua suena a nuestros oídos la forma en la que comunidades nacionales de otros países quieren y sostienen su propio país. No tenemos que confiar más en nuestra forma de entender quiénes son ingenuos y quiénes no, es más que evidente que nuestra comprensión no sirve, que nuestros sentimientos y nuestro ánimo tienen estilos y vicios de los que hay que desprenderse.
¿Puede observarse la crisis como un movimiento del ánimo y captar de esa forma alguna variable fundamental en la producción de crisis que nos preocupa? Lo más sensato sería decir que la crisis es una cosa y el ánimo es otra, que el ánimo es una consecuencia de los hechos vividos. Pero tal vez la construcción de la crisis tenga un componente anímico y algo de nuestra variabilidad emocional, de nuestro cotidiano estar bien o estar mal, contentos o angustiados, tenga una incidencia importante.
Dicho todo esto, ¿por qué utilizar la filosofía, qué necesidad hay de ir tan lejos, para qué llenarse de citas y de nombres? La filosofía es reconocida socialmente como una actividad meritoria aunque no sea muy claro cuál es su aporte. Olvidémonos por un momento de la filosofía y quedémonos con la más modesta noción de “pensamiento”. ¿Cómo tendría que ser un pensamiento para resultar interesante, valioso, fértil? ¿Cómo sería un pensamiento que tuviera algo que decir en este momento nuestro, algo que nos ayudara a salir adelante? Tendría que ser capaz de una gran libertad, tendría que poder tratar con los temas y las ideas sin estar atado a las convenciones que nos duermen, ser capaz de reinvención, tendría que poder encarnar la mirada del que descubre el mundo como si lo viera por vez primera y alimentar una curiosidad natural que nos despierte. Tendría que ser capaz de ver belleza donde la encuentre, tendría que poder utilizar las palabras para generar visiones además de conceptos. Tendría que utilizar a favor de su plan toda la arbitrariedad disponible, entender que la asociación libre es un método de conocimiento del mundo, un método científico de investigación y producción de realidad aun no del todo comprendido y aceptado. Tendría que ser un basquetbolista de la idea, sentir el impulso de tirar al aro del diálogo sus ocurrencias, a ver si anota o no, corriendo el riesgo de fallar, probando. Y tendría sobre todo que distanciarse del sentido común, entendiendo que la forma promedio de comprensión de las cosas está legítimamente bajo sospecha, sobre todo en medio de esta catástrofe alimentada colectivamente.
Este pensador es el filósofo. La tradición, los grandes términos, que creíamos caracterizaban a la actividad filosófica, estaban de más. Lo que queda, lo que vale, lo que puede significar hacer filosofía hoy en día tiene que ver con la producción de esta riqueza de pensamiento. Una Facultad de filosofía debería ser un Centro Creativo de Pensamiento, no un Programa de Estudios Repetitivos. Más atrevimiento que seriedad, más realidad que historia, más pensamiento inquieto que estudio minucioso y encerrado.
El sentido de esta defensa de una mayor libertad de pensamiento parte del hecho de que nuestra situación no se explica satisfactoriamente con categorías económicas, ni con una observación política, ni con un relevamiento sociológico. Ésta es una de las consecuencias o regalos de la crisis, la necesidad de una osadía en el manejo de las ideas. Es nuestro deber, si no somos capaces es por causa de nuestras características, y no por la cultura de la globalización. La crisis puede permitirnos, si queremos, terminar con un estilo intelectual en el cual encallan tantos pensamientos, ese narcisismo crítico melodramático que se acompaña siempre de un severo ceño fruncido y de la complacencia en la falta de horizontes. El intelectual progresista, cada vez que se acerca a un fenómeno real, lo observa con una expresión de profundo desencanto, confundiendo su visión cerrada con inteligencia, haciendo gala de una desconfianza que le hace rechazar el mundo en vez de intentar comprenderlo y actuar en él.
Dar lugar a un pensamiento capaz de libertad y ganas de vivir nos lleva a la necesidad de hablar de creatividad. Es ya un lugar común en el constante debate social la idea de que son necesarias ideas nuevas, pero en lo concreto de los hechos la resistencia a pensar las cosas de una forma distinta a como son pensadas habitualmente es enorme. Hay una contradicción llamativa: por un lado se señala la importancia de la creatividad, se llega a ella como el paso faltante, pero al mismo tiempo el vicio de ejercer una y otra vez los mismos trucos de pensamiento deja sin efecto la apelación anterior y paraliza toda voz nueva, como si en realidad el “truco de la creatividad” tuviera que permanecer como una declaración vacía y no fuera más que eso, un truco, la forma de poder seguir decepcionado sin intentar nada que pudiera permitirnos salir de la decepción.
Si intentamos comprender qué hay dentro de la idea de creatividad vemos que ella pide de nosotros algo más que conocimiento. Ella introduce la pregunta: ¿cómo se hace, qué hago, a través de qué recurso o experiencia logro lo que quiero, intervengo en la realidad de manera favorable? Podríamos formular así la pregunta que la creatividad siempre expresa: ¿de qué forma puedo/ podemos vivir de la manera más plena y placentera posible? La creatividad quiere algo e interviene en la realidad tratando de producirlo, pide que seamos capaces de inventar, de dar forma, de ser plenamente activos. A veces la filosofía se pone política y roza ese tipo de planteos, es cierto, pero queda siempre al margen, tal vez porque su efecto de saber se produce más fácilmente en una realidad quieta que en un movimiento en el cual el pensador tiene que ser además protagonista o personaje activo. La filosofía puede a lo sumo enunciar la necesidad del paso a la acción, pero no darlo. La creatividad es en cambio la vía por la cual el pensamiento logra trabajar con las formas concretas del mundo, desarrollar los proyectos, seguir el impulso del deseo. Poner a la filosofía frente a la creatividad es ponerla en un compromiso, como poner a una persona tímida en medio de una fiesta llena de gente alegre. Ponemos a la filosofía en la exigencia de la creatividad y planteamos así la necesidad de hacer surgir ideas nuevas y útiles, de despertar las fuerzas dormidas.